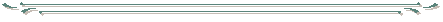
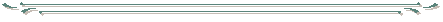
Manucho, invitado por el alcalde de un pueblo de gitanos, en la Camargue, roba la llave de la puerta del pueblo. La tiene en su casa de las sierras.
Manucho le regaló a Silvina una fotografía de su amante, desnudo. Pudibundo, eso sí.
Manucho apareció en casa, un día de 50°, con un saco de terciopelo. «Qué lindo saco», le dije. «Es copia de uno de Baudelaire», contestó.
Robos. Yo espontáneamente descreo de los robos literarios (por ejemplo, cuando alguien dice: «Ese argumento es robado de…»). Sin embargo, a lo largo de la vida me enteré de no pocos robos.
Cuando Peyrou nos contó el argumento de su cuento «El jardín borrado», nos gustó tanto que uno de nosotros propuso la publicación de un libro con ese título que incluyera, en primer término, el cuento de Peyrou, y a continuación cuentos, con el mismo argumento, de cada uno de los amigos. Nuestra intención era hacer un homenaje a Peyrou celebrando la invención de esa historia.
El proyecto no se llevó a cabo. Nadie escribió su cuento, salvo Estela Canto, que le ganó de mano a Peyrou y lo publicó antes que él, sin ninguna aclaración acerca de la paternidad del argumento.
Recuerdo otro robito de Estela Canto. Silvina había empezado una comedia en verso y había escrito a máquina la línea:
los espejos de la sombra.
Estela estuvo un rato en ese cuarto. Poco después publicó un libro titulado Los espejos de la sombra. Desde luego no había pedido permiso, tampoco se comidió a señalar el origen.
Cuando Silvina reunió los cuentos de Las invitadas, los entrego a Murena, que entonces trabajaba en Sur, para que la editorial publicara el libro. Después de seis u ocho meses le devolvieron el original, y Silvina lo entregó a Losada, que lo publicó. Entre tanto Peyrou leyó en una revista una apostilla anónima que le llamó la atención. Era un párrafo de «Diario de Porfiria» (cuento de Las invitadas), en que la protagonista escribía a sus amigas. Solamente Murena u otra persona de Sur pudo darlo a la revista. El párrafo no apareció en la edición de Losada. Silvina nunca se atrevió a preguntar a Murena si lo había, primero, dado a la revista, y si, después, lo había tachado.
Yo fui víctima, tal vez debiera decir beneficiario, de un robo de muy distinta naturaleza, por cierto. Cuando Beatriz Curia buscaba textos míos en la Biblioteca Nacional, encontró en un salón donde guardan textos valiosos (hear, hear) el original de «La trama celeste». Como no cometí nunca la fatuidad de regalar mis originales, no me queda otra alternativa que pensar en un robo, seguido de la donación, o en la simple donación del original (que en el 48 o 49 yo había entregado a Sur, para su publicación).
Beatriz Curia me preguntó de dónde saqué un párrafo de Blanqui (de L’Éternité par les Astres) citado en «La trama». Le dije: «De un libro de Flammarion. Un libro ilustrado, del que recuerdo un grabado: Blanqui, sentado en un banquito, recostado contra la pared, en su calabozo de la prisión de Toro; en la parte superior de la pared de enfrente hay una ventanita con barrotes por los que se ve un cielo con estrellas». Busqué en vano el libro en mi biblioteca de la casa de la calle Posadas. Encontré otro de Flammarion sobre astronomía y literatura, ilustrado, idéntico al del recuerdo, salvo que no contenía el grabado de Blanqui en su calabozo ni referencia alguna a L’Éternité par les Astres. Curia buscar el libro en Pardo, cuando fuera allí.
Hoy Beatriz me dijo que por el cotejo de textos del original de «La trama celeste», del cuento publicado separadamente en la revista Sur y del cuento publicado en el libro, donde hay correcciones y verdaderas transformaciones en el párrafo atribuido a Blanqui, ha llegado a la conclusión de que yo inventé ese párrafo. No cree que yo le mentí cuando le dije que pensaba que era de Blanqui y no mío, cree, nomás, que yo he sido víctima de mi capacidad de persuasión.
No disentí, porque realmente no sé qué pensar. Lo que sé es que en aquellos años yo no hubiera tenido inconveniente en corregir un párrafo citado; pude muy bien considerar: Nadie pone atención en nada. ¿Quién va a encontrar el libro de Blanqui (tenía razón, por lo visto) y después confrontarlo con mi cita? Blanqui, porque ya no vive, no protestará, y en realidad no tiene por qué, ya que le mejoro el párrafo…
Yo construyo bastante mis relatos, pero no tanto como descubren los críticos. Saladino, en «Lo desconocido atrae a la juventud», no se llama así por el califa y mago, sino por un frutero de Las Flores; los tranvías de ese mismo cuento no son el 5 y el 8 porque 8+5 = 13, sino porque según un benévolo informante eran los que entonces debía tomar el héroe para cumplir su trayecto rosarino; en cuanto a la ofrenda de gallinas y pollos muertos, de pavo vivo y de huevos que llevaba el héroe a su tía, no simbolizan nada: el pariente del campo llega a la ciudad con semejantes regalos (tal vez en proporciones menores, porque la realidad no siempre es tan desaforada como mi pluma).
Pobre Mallea. Conoció una época en que hubo revoltosos contra su dominio, que subversivamente declaraban que el verdadero Mallea era otro, un tal Mallea Abarca.
Pensar que en una conversación (por el 34 o el 35) me dijo, con una autoridad a la que solamente por falsa modestia hubiera renunciado: «Los que escribimos bien somos pocos». Frasecita bastante sabia, pues me dejaba en libertad de incluirme en ese plural prestigioso aunque no me incluía. Por aquellos años yo regularmente publicada la horrenda serie de mis primeros seis libros.
Lo del verdadero Mallea fue invento de Peyrou. Así lo presentaba a Enrique Mallea Abarca; su fe en este último era menor que su malquerencia por Eduardo Mallea, a quien consideraba un figurón. Entiendo que hacia el final de su vida, esa malquerencia fue convirtiéndose en aprecio.
En Alta Gracia, Enrique Larreta me aseguró que era tan activa inteligencia que no le permitía leer: toda frase le sugería un cúmulo de ideas y de imágenes que lo extraviaba por esos mundos de su mente y le hacía perder el hilo de la lectura.
1º noviembre 1978. Carlitos Frías me asegura que la situación del conflicto con Chile ha mejorado; que ayer estuvimos al borde del abismo, pero hoy todo parece arreglado (para bien).
Mi amiga me cuenta que a su primo (que debió presentarse en los cuarteles, con otros reservistas de la clase del cincuenta y tantos) un sargento le dijo: «Estate tranquilo, pibe. Los primeros que irán a la línea de fuego serán los presos y los putos».
Beating the bushes? Manucho escribe a Silvina: «Me dice Oscar que en Claudia aparecerá un reportaje tuyo. Lo buscaré para comprobar cómo retribuyes a los recuerdos elogiosos que en los míos te dedico». Así nomás es.
Diciembre 1978. Su primer libro, publicado en 1933, parece que lleva la dedicatoria: «A usted, ya usted, ya usted ya todos los otros, que no me quieren». Aseguran que no era fácil quererlo. Fusta en mano, lista para azotarle la pierna en que se apoyara en el suelo, enseñó a uno de sus sobrinos a andar en bicicleta. En realidad, por cualquier motivo lo azotaba con una de las fustas de su colección; a otro sobrino, hermano del anterior, lo consideraba inteligente. Con el inteligente y con otro, hijo de su hermana, solía pasear; cuando se encontraba con alguien conocido, los presentaba: «Éste es mi sobrino inteligente y éste mi sobrino bruto». Veía mucho a los sobrinos, para desairar a los hijos; el afán de desairar a sus hijos lo llevó a querer, aparentemente al menos, a su sobrina. La agresividad y la pasión por el orden eran los aspectos más notables de su carácter.
Se descerrajó un balazo en el pecho y después, cuidadosamente, guardó en un estuche el revólver. Cuando llegó su amante, que era la única otra persona que tenía llave del departamento, lo encontró muerto. Desesperada corrió a la policía. Al descubrir la policía el revólver en el estuche, no admitió que se hubiera suicidado. La amante pasó horas muy duras en la comisaría. Por fin la soltaron.
A los hijos y demás parientes —ya tenían cuartos o departamentos reservados en distintas ciudades de veraneo— la policía les ordenó: «Ustedes no se mueven de Buenos Aires».
Alguien observó que fue la pasión por el orden lo que lo llevó a sobreponerse a la muerte durante los instantes necesarios para guardar el arma. Hombres de su familia disintieron de esa conjetura; según ellos, fue el afán de molestarles una última vez.
Viajes. Dijo alguien que los viajes nos deparan la revelación de que la vida es mientras tanto.
Habla Enrique VIII
¿Versátil yo? Le pido que me crea:
minuto tras minuto está más fea.
Una tarde, después de sobrellevar los temores del futuro de la amiga, oigo en casa las quejas de la mujer. Escribo sentidamente:
Con una mujer u otra,
la vida es la misma potra.
La palabra mythos, en Homero y los primeros poetas, significaba palabra o discurso. En Eurípides, consejo y orden (mandato). En Platón, dicho o proverbio. En la Odisea, cuento, narración. En Píndaro y Herodoto y otros escritores del siglo V, aparece la diferencia entre historia verdadera (logos) y leyenda o mito (mythos).
En la placa (inicial) de la calle Fernández Moreno, se lee Baldomero F Moreno; según una persona que escribió a La Prensa el barrio la conocen como la calle Baldomero.
Estoy con amigos en el peristilo de la Recoleta, esperando un entierro. Me llama la atención un grupo de personas, al borde de la calle, muy contentas. Descubro después a un viejo, en pantalones cortos, que está fotografiándolas, desde la plaza. Son turistas norteamericanos. Se van a llevar un lindo recuerdo. Qué animales.
Señor. Empleado como epíteto para ponderar el volumen o la importancia de algo. «Usted tiene unos señores juanetes», aseguró el zapatero a la dama. Mi secretaria se enojó mucho porque en un reportaje me referí a ella como «la señora que me pasa a máquina mis escritos».
—Hoy —me dijo— uno llama señora a la persona que viene a hacer la limpieza. O al plomero. Mucha gente les dice señor a los mozos de restaurant, lo que me parece muy bien.
—Sí —convine—, pero cuando adviertan que solamente a la gente humilde se le dice «señor», ya no estarán contentos.
No entendió. Creyó que yo trataba de retirarles el título de señor. Sin embargo, ella misma…
A la pregunta, en Status, «¿Usted se psicoanaliza o se ha psicoanalizado?»[5] debí contestar: Sí, me he psicoanalizado. Cuando no me psicoanalizaba, si por cualquier causa tenía dolor de cabeza, de estómago, de cintura, me decían: «Estás somatizando» y agregaban: «Vos estás enfermo. Tenés que psicoanalizarte». Un día, para que me dejaran tranquilo, me psicoanalicé. Desde entonces nunca tuve un dolor, ni enfermé, ni nada me cayó mal, ni me sentí cansado. Este maravilloso bienestar me permitió comprender que una persona psicoanalizada es indestructible: no conoce los dolores ni la enfermedad. La conclusión es evidente. Una persona que se psicoanaliza, si lo hace bien, no puede morir. Estas reflexiones me llevaron al gran descubrimiento de mi vida: Freud, el padre, el gran maestro del psicoanálisis, no pudo enfermarse y morir. Porque morir ha de ser, créanme, somatizar en serio. Evidentemente Freud ha de estar vivo, escondido en alguna parte. El motivo de estas líneas, ustedes lo adivinaron, es conseguir que un vasto número de personas haga circular un petitorio para que el padre del psicoanálisis vuelva a la cátedra, al consultorio, al seno de sus admiradores y amigos. Para salga de su incómodo escondite y vuelva. El mundo lo necesita.
Sueño. Yo había presentado a mis compañeros de Comisión del Jockey Club a unas personas, para que las admitieran como socios. Mis protegidos no cayeron mal, tal vez porque para ellos todo motivo era bueno para elogiar al Jockey. Con cierta alarma de pronto advertí que no decían el Jockey, sino la Jockey. Evidentemente se confundían con la confitería «Jockey club». Por fortuna mis compañeros de comisión no lo notaron.
Sueño. Encuentro a mi hija Marta, que está pasando una temporada en Mar del Plata, sentada en un banco de la plaza contigua a casa, en Buenos Aires. Extiendo los brazos hacia ella y le digo con efusividad: «Marta, qué suerte que estés aquí». Finalmente, contesta: «No nos hemos visto». «¿Por qué decís eso?», pregunto. Como alguien quiere intervenir —toma mi tristeza por enojo o vaya a saber qué— explico: «Es mi hija».
Dos anécdotas, que tal vez demuestren que a mí me falta amor propio o que a los otros les falta imaginación.
En una reunión de la sociedad de familia, mi primo Vicente L. irritadamente reprochó a Guillermo Bullrich el no haberlo invitado a una distribución de premios entre los oscuros tenistas de un torneo del lejano club de campo. Qué afán, Dios mío, de ser alguien, siquiera una autoridad en una distribución de premios.
En el Jockey Club, dos días después, mi amigo se quejaba de cómo hacía las cosas la presidencia del Club. «No consulta a la Comisión. No hay cambio de ideas. Si yo me hubiera enterado a tiempo de este almuerzo, le hubiera dado una buena idea: invitarme». En las circunstancias, mejor hubiera sido invitarlo; pero como idea, no veo qué tiene de extraordinaria.
Por deleznables, atroces o inmorales que sean los fines de un club o asociación, los socios hablan de ellos (en los discursos, sobre todo) como si fueran sublimes. Sin duda, los mismos enterradores están orgullosos de su negocio y hablan de «nuevos rumbos en pompas fúnebres».
Madrugada del 2 diciembre 1978. Sueño. Viajaba en automóvil, por lugares de Francia, próximos a Suiza, Evian quizá, por donde había viajado antes; lugares predilectos de mis recuerdos, de mis nostalgias, lugares que yo conocía mucho y a los que deseaba volver. Mi compañero del viaje era un rey: un hombre alto, de pocas palabras, adusto; físicamente parecido a Alfonso XIII y, tal vez por el paraguas que llevaba, a Neville Chamberlain. Vestía una anticuada levita y viajaba en una limousine, un enorme y antiguo Daimler, o quizá un Dalaunay-Bellville o un Darracq. Como yo conocía la región, iba adelante, en mi automóvil. El rey, que me seguía en el suyo, llevaba de acompañante a un muerto, en un ataúd florido. Poco a poco me sentí extraviado y ansioso; incapaz de encontrar los lugares que tanto quería. Yo reconocía la región aunque muchos detalles hubieran cambiado; sobre todo había cambiado el trazado de los caminos; creía reconocerlos y me extraviaba. A esta altura del sueño el rey me parecía, más que adusto, áspero, reseco, nada comunicativo; en resumen, muy antipático.
En la madrugada del 3 de diciembre de 1978 tuve un sueño que recuerda tal vez las ideas de los sueños que se hacen los directores de cine y los dibujantes.
Habíamos recuperado el departamento del 5.º piso de la calle Posadas (donde vivo), que habíamos alquilado a una repartición técnica del gobierno. Alguien me explicaba: «Salen beneficiados. Con los aparatos que debimos instalar en el baño usted se va a dar unas duchas fabulosas».
Como era la primera noche que pasábamos allí, el departamento aún estaba casi vacío. Yo me preparaba para acostarme. En mi dormitorio, en lugar de ventana, tenía un gran ojo de buey sobre la calle Posadas.
Oigo de pronto unos golpes en la pared. Por una anomalía del sueño, veo desde mi cama, como si asomara por el ojo de buey, un caballo que sube por el lado de afuera, verticalmente por la pared, tirando una suerte de arado de madera, que empuña un hombre. Instantes después la enorme cabeza del caballo surge por el ojo de buey: está cubierta por una máscara con agujeros para los ojos, como las que usaban para los caballos de guerra en la Edad Media, o quizá como las que usan los caballos de carrera, hoy en día, para protección contra el frío. Me digo que el ojo de buey ahora parece una pechera y que el caballo ha de pasar sus noches ahí. Pienso: «El hombre que lo trajo no sabe que ya nos devolvieron el departamento».
Me gustan los chismes; entre ellos están las futuras anécdotas. «I love gossip», dijo Henry James.
Puerilidades de homosexuales inteligentes. Me dicen que una película es extraordinaria porque en la escena final un individuo viola a un obispo. Esta información me parece tan boba como la (sugerente) de Cortázar: «No me hablen de películas audaces hasta que me muestren una donde haya un hombre desnudo, visto de frente».
Otro que bien baila me instruyó de que en los anales del mundo había pocas fotografías del órgano sexual masculino; a continuación me dijo que él tenazmente rastrea y colecciona esas fotografías.
Otras tantas confirmaciones de mi conjetura de que no maduramos parejamente para todo.
Antes y después. Antes de la operación de las tiroides me decían: «No es nada. A Fulanita la operaron conversando…». Los otros días mi amigo Alejo Florín me dijo que la operación de la tiroides es, entre todas, la tercera en dificultad; las dos primeras, no sé en qué orden, serían alguna del corazón y alguna del cerebro. El 2 de junio me operaron de la tiroides; el 23 (¿o dos o tres días antes?) de la próstata.
La noche que la conocí me pareció una persona particularmente agradable. Esta opinión demuestra no solamente que tiene méritos que valoro mucho, sino que yo no tengo defensas eficaces contra la adulación. Ni siquiera recordé que las mujeres, cuando han elegido a un hombre, suelen mostrarse solícitas, corteses, afables… Aquella noche supuse que esas modalidades eran naturales de ella y no las vinculé de ningún modo conmigo. A los pocos días empezó a llamarme. Había un extraño contraste entre el tono pueril de su voz y el sentido de lo que decía; creo que la primera vez que hablamos me dijo que estaba dispuesta a hacer, o dejarse hacer, lo que yo quisiera; tal vez un poco impaciente por el escaso progreso de nuestra relación (conversaciones telefónicas, cuando la persona que atendía en casa el teléfono era yo; cuando atendía cualquier otro, la respuesta que ella recibía era «No está»), me aseguró que no temiera deshacer, o estropear, la relación con su marido: él y ella eran gente moderna, que mantenía y respetaba la absoluta libertad individual.
La relación duró más de un año. Cuando se iba al extranjero, de donde estuviera me llamaba: recibí llamadas de Punta del Este, de París y de Nueva York.
Nunca salí con ella. Dos veces la visité en su casa. La primera vez hubo algunos besos, algunas caricias. La segunda, casi un año después, la víspera de su anunciada partida para Europa, no hubo ningún juego erótico. Fue una visita aparentemente seria, donde lo sentimental, si lo hubo, se limitó a las palabras. Cuando fue a buscar la bandeja del té, habló (en el cuarto de al lado) con una mucama. No recuerdo qué me dijo de esa mucama, salvo que era «mona». Cuando salí de la casa, en la puerta de calle, me crucé con una muchacha evidentemente una mucama, que no me pareció demasiado agraciada; tal vez porque me miró, supuse o intuí que sería la de mi amiga.
Después de esa tarde no tuve más noticias de ella. En casa me chanceaban: «No te llama más. Te olvidó». Yo empecé a preocuparme; no de que hubiera olvidado; de que algo malo le hubiera sucedido. Después alguien refirió a Silvina: «En el día del viaje, el marido le dijo: Vos no vas a Europa. Vas a casa de tus padres».
Pasaron meses sin más noticias. La otra noche, me contaron: «La mucama le dijo al marido que vos la habías visitado. El marido le dio una paliza que la dejó enferma por varios días… Yo le había prevenido: "Andá donde quieras con él, pero no lo recibas en tu casa". También le dije que me parecía muy bien que tuviera un amor con vos, pero que por lo que ella misma me contaba yo no creía que vos estuvieras enamorado de ella».
Creo que yo me mostraba más dispuesto a verla en su casa que en cualquier otra parte. ¿Por qué no me acosté con ella? Porque a lo largo de la vida me he metido en demasiadas complicaciones absurdas… Ahora no sé qué pensar. A veces me digo: Sería más llevadera la paliza si por lo menos fuera por algo real. Otras pienso: Qué remordimiento tendría yo si le hubiera dado pie para contar conmigo, aunque fuera por error de persona enamorada.
Lo que permite llegar a una guerra con la mayor serenidad e inconciencia es el hecho de que en la persuasiva calma de la paz la convulsión de la guerra es increíble.
Drago dijo que tal vez el único progreso del siglo XX es la convicción generalizada de que no pueden los países ir a la guerra por una razón cartográfica.
Diálogo callejero.
Se encuentran dos parejas.
UNO DE LOS MUCHACHOS: ¡Qué hora de llegar!
EL OTRO MUCHACHO (señala a su muchacha, para disculparse): Es culpa de ésta. Nunca está lista.
PRIMER MUCHACHO: Prendela fuego.
Ahora me quieren pocas mujeres y, casi agregaría, todas con propósitos muy serios. Una situación nada envidiable.
Una situación que se repite. Llega siempre el día en que la amante pide que me separe de Silvina y que me case con ella; si todavía se limitara a decir: «Vivamos juntos» a lo mejor examinaría la petición… pero jamás me metería en los trámites de una separación legal; no sé si alguna mujer merece tanto engorro. Creo, además, que si uno tomara de árbitro a cualquier otra mujer (quiero decir, a toda mujer que no sea la amante de turno) diría que uno hace muy bien de separarse, y que solamente se casaría de nuevo un grandísimo idiota. Las mujeres parecen creer que el hombre no se va con ellas por amor a su cónyuge; el hombre no se va con ellas por horror al matrimonio: una vez, ingenuo; dos, vicioso.
Sobre Mujica Lainez comenta un colega suyo: «Lo que me subleva es que se erija en dueño y señor de la homosexualidad».
Yo siempre tuve una viva conciencia de la brevedad de la vida. Esto me ha quitado fuerza para evitar algunos sacrificios que otros (otras) me pedían amorosamente y me dio fuerza, o por lo menos suficiente determinación, para evitar nuevos sacrificios análogos, que provocarían largos procesos engorrosos para cambiar, no sabemos si para (tanto) mejor, mi forma y rumbo de vida. No digo que esos cambios sean para todo el mundo perjudiciales, A una persona como Napoleón sin duda le han de entretener las campañas, los asaltos, las victorias, las retiradas, las sorpresas, las porfías y la imposición de la voluntad propia; a mí todo eso me desagrada.
En mi vida mis sentimientos son intensos; en la obra literaria, soy capaz de trabajar profunda y sostenidamente; pero no olvido que la función va a concluir pronto; procuro que mientras tanto el espectáculo, para mí y para los demás, valga la pena.
Mensaje. En la noche del 19 de enero de 1979, cuando me dormía, oí la voz de mi padre, que me decía algo. Me despabilé, para poner atención, yen seguida empecé a olvidar irremediablemente.
Meditación en el restaurant. Sobrellevemos nuestros errores con la dignidad y la resignación de estos caballeros que ahora entraron detrás de sus horribles mujeres.
De un tal Pousley, que desapareció (quizá se suicidara o lo asesinaron) en la bahía Chesapeake, su amante, una psiquiatra, dijo: «Uno de sus problemas era la ambivalencia del deseo de estar junto a alguien y estar libre». Creo que ésa es una ambivalencia muy común entre los hombres; a mí me acompañó lada la vida, sin mayores inconvenientes.
Ex soberbio y exigente
«Filis no está a mi altura, y eso es lógico,
ninguna está», repitió en los más diversos tonos.
Hoy quiere una, que si va al zoológico
No sé si no la enjaulan con los monos.
Todavía existía en 1967 en Venecia el odio por el austríaco.
Pérdida de tiempo. Para las mujeres, la duración de un amor que no concluye en matrimonio. «Con Prudencia, perdí siete años».
Para esa noche, pidieron a la comisaría dos agentes de custodia. Al oficial le dijeron que al otro día les harían una atención a los agentes.
—Es un servicio pago —dijo el oficial—. Seis millones por custodio.
Ellos habían pensado darles tres millones a los dos. Los ricos infaliblemente calculan de menos. Los pobres también.
La visita. Me aseguró: «Soy muy emotiva. Cualquier palabra de condolencia me conmueve, sobre todo si me la dice una persona importante».
Horacio Quiroga
No importa se chambón, si estás en boga:
lo demuestra la fama de Quiroga.
Observación de Don Juan, ya viejo: «Me parece que las mujeres ahora son menos fáciles».
Macedonio Fernández
Veinte años hará lloré
la muerte de Macedonia.
Nos dejó unos libros que
mandan su fama al demonio.
De chico, oí decir a mi amigo Joaquín, el portero de mis padres. «Gozando de la fresca viruta». Oí esa frase como la auténtica descripción de una situación muy favorable; la contraparte se expresaba con otro dicho de entonces: «Sudando la gota gorda». Viruta, en la primera frase, ¿significaba algo? ¿Reemplazaba otra palabra? Nunca lo supe.
Los fusilados del 56. De Antonio, el médico, me dijo que él hizo el servicio militar en el 55, en el 2 de Infantería. «Para peor, un regimiento peronista. Imagínese, Perón no iba a tener en la Capital regimientos que no le respondieran. Después el regimiento desapareció: lo disolvieron. Estábamos en Santa Fe y Dorrego». «¿En cuál edificio?» «El que está sobre Santa Fe era el comando. Después estaba el primer regimiento, el de Patricios. Después, el último por Dorrego, antes de llegar a Demaría, era el 2. Llevábamos una insignia en el brazo: Gloria a los vencedores de Tupiza. El 16 de junio lo pasamos mal. En septiembre tuve mucha suerte. Gané un concurso de tiro entre los ganadores de todos los regimientos y me dieron franco. El 16 tenía que volver al cuartel, pero ya la revolución estaba imponiéndose, él ya se había refugiado en la cañonera. Me recibió un sargento, que era macanudo y que estaba con la revolución. Me dijo que esperara un momento, que iba a hablar con el capitán. Normalmente yo hubiera debido ir a Campo de Mayo, donde estaba en ese momento el regimiento, pero el capitán, que también estaba con la revolución, dijo que no fuera a Campo de Mayo, que me quedara en el cuartel, cuidando no sé qué cosas. El jefe del batallón y un oficial y algunos otros eran muy peronistas. Entonces no les hicieron nada, pero después de la sublevación de Valle y Tanco, fusilaron a seis del regimiento. Al jefe, a un oficial, al tambor mayor, a un sargento carpintero. A un tal… lo conocí después, cuando me vio como enfermo. Me contó que estaban sentados en un cuarto, en la Penitenciaría Nacional, que oían las descargas afuera, y que los iban llamando para llevarlos de a uno al paredón. A él lo llamaron, e iba hacia la puerta, cuando entró un oficial, que dijo: "Llegó la orden de suspender los fusilamientos". Le dieron de baja, pero se salvó. Comenté: "Debe de ser un peronista de mierda, pero siento simpatía por él". Por el momento que pasó, me entiende; me alegro de que se salvara».
Los enamorados más identificados el uno con el otro, los que más se quieren y más se entienden, secretamente luchan entre sí; la mujer, para llegar al matrimonio; el hombre, para evitarlo; o, increíblemente, viceversa.
Después de la muerte de su hijo preferido, la vieja señora se agravó. Estaba muy mal: tenía una enfermedad en la sangre, casi no veía, se movía con dificultad. La familia se felicitaba, porque habían conocido una enfermera extraordinaria: responsable, eficaz, muy conocedora de su oficio, abnegada. Era una mujer todavía joven, de buena presencia. En cuanto a la señora, era admirada por la independencia de carácter, por la inteligencia, por la dignidad, por la fortaleza; nada la amilanaba: ni la muerte del hijo, ni la enfermedad implacable. La señora no se dejaba vencer. Atendida por un médico sabio, cuidada por la escrupulosa enfermera, a fuerza de voluntad la señora mejoraba. «A cierta hora de la noche —explicó el médico— se le produce un desorden glandular, y siente ganas de bailar». Baila en la terraza, con la enfermera. Las hijas oyen la música y, desde sus ventanas, miran ese baile. La señora quiere mucho a la enfermera. «Dice que al hijo muerto y a la enfermera son las dos únicas personas que ha querido. ¿Y a su marido?», le preguntan. «He was an idiot», contesta la señora. Abraza a la enfermera y la besa. Hijas y nietas miran con desagrado. Mi informante me dice: «Si en este poco tiempo que le queda, la señora es feliz en brazos de otra mujer, ¿qué les importa? Les importa porque la señora es muy rica». Una hija me dijo: «Estoy dispuesta a aceptar cualquier cosa por la felicidad de mi madre; pero esa mujer es muy baja, de sentimientos muy groseros. Uno creía que la enfermedad era lo peor, pero no podíamos prever la transfiguración que trajo, esta horrible mascarada».
Un precursor. Magdalena Ruiz Guiñazú fue a ver a su jefe y le dijo que su contrato concluía y que ella pensaba ir a trabajar a otra parte. Él le contestó que no, que ella no podía dejarlos. Magdalena insistió. Él habría replicado: «Te repito que tu actitud me parece inadmisible. Si insistes, me veré obligado a mandarte a los monos para que te convenzan». En Buenos Aires, hoy se designa con la palabra mono a los que ayer se llamaban gorilas (guardaespaldas, custodios, fuerzas paramilitares). Sea cual fuere la verdadera intención (asustar o prevenir), su horrible amenaza merece que intentemos registrarla para la posteridad. ¿O esa amenaza no es más que un simple anticipo de la sociedad de mañana? ¿O de hoy, cuando anochezca?
Johnson admiraba a otro Johnson, un acróbata circense que a un tiempo cabalgaba en dos caballos. En mi época, cualquiera lee a Faulkner pensando en otra cosa. El mérito no es del lector, sino del libro. Diré más: Go Down, Moses no puede leerse, excepto la primera parte del cuento, si no es pensando en otra cosa.
Muerte de Victoria Ocampo. Bastó que La Nación diera la nota, de frenética exageración, para que el país la acompañara. A mí nunca me llegaron tantos pésames. Personas que en vida la consideraban excéntrica, ridícula y hasta nefasta, después de leer las notas de los diarios sintieron la imperiosa necesidad de participar en el duelo. Recibí alguna carta en la que se ponderaba la inmensidad de la pérdida para la familia, el país, el mundo y el universo.
3 marzo 1979. Contó Emilio Álzaga: «Felicitas Guerrero era hija de un señor Guerrero, un señor —aclaró— que se dedicaba a llevar en su lancha a los barcos las mercaderías de exportación. Era un señor y era lanchero. Este señor era amigo de un Martín Álzaga, que se había juntado con una señora de Chascomús y le había hecho varios hijos. Álzaga tenía, pues, una familia constituida pero natural. A Felicitas la conocía de cuando era chica. Cuando ella cumplió 18 años era muy linda. Álzaga de casó con ella; le llevaba más de treinta años. Del matrimonio nació su primer hijo, que murió; y un segundo que enfermó al mismo tiempo que su padre. Álzaga pidió a Guerrero que le llevara un escribano; Guerrero malició que era para hacer testamento y contestaba diciendo: "Que ya vendría. Que hoy tal vez no, pero que mañana sí". Álzaga pedía que le trajeran al hijo. Le decían que estaba repuesto, pero no podían traérselo porque podía tomar frío. En realidad, el [segundo] hijo ya había muerto».
«Sin ver al escribano y sin saber que no tenía hijo, murió Álzaga. Su fortuna fue para Felicitas. Todavía nos regíamos por la ley española, y la familia natural no heredaba».
«Felicitas se ennovió con Sáenz Valiente. Al saber esto Ocampo, a quien había dado esperanzas, entró en la Confitería del Gas y bebió más de la cuenta. Después montó en su caballo y fue a la quinta de Guerrero, en Barracas, donde celebraban los esponsales [el compromiso]».
«Un señor Demaría le avisó a Felicitas que Ocampo quería verla, que estaba enfarolado y que era mejor no recibido porque había proferido amenazas. Felicitas lo hizo pasar y lo recibió en un salón donde estaban solos. De pronto se oyó un disparo y todos corrieron al salón».
«Parece que Felicitas quiso huir, pero que su vestido, o su chal, se enredó en la puerta; Ocampo aprovechó el momento para dispararle un balazo que la mató. Cuando entraron los demás, Ocampo trataba de escapar por el balcón. Demaría le descerrajó dos tiros y lo mató. Después se fingió que Ocampo se había suicidado».
Guerrero heredó la enorme fortuna de los Álzaga. De esa de Álzaga son un ministro de un gobernador de Buenos Aires, Ortiz de Rosas, y el actual Martín Álzaga. El padre de Felicitas era tío carnal del padre de Emilito.
En un film de Lelouch, una mujer declaró: «Yo lo quería… como puede quererse a un hombre de cincuenta años». Id est, por la plata. Yo, como se dice en las crónicas de hoy, acusé el golpe. Es claro que no tengo 50 años, tengo 64. Pensé: «El que ha de tener 50 es Lelouch; la frase ha de ser una broma contra sí mismo». No; leo en Halliwell’s Filmgoer’s Companion, que Lelouch nació en 1937.
Con mi amiga, diríase que salí del centro, no sólo de la vida, sino de algo menor, de mi vida. Ocupo mis días en salas de espera; o en salas de cinematógrafo, para que el tiempo de la espera pase distraídamente.
Mi madre y la historia uruguaya. «Artigas, ah, sí, el jefe de los 43 Orientales».
Este mundo es tan modesto que el 2 es infinidad y lo que se hace dos veces es costumbre. ¿Por qué no el 3?
¿Por qué Rabindranath Tagore pasó una temporada en Buenos Aires? Vino invitado por Leguía, que gobernaba en el Perú. Aquí tuvo que hacer una etapa, porque se engripó. Mariano Castex lo vio en el Plaza Hotel y, después, Beretervide, que contó la historia. «Yo lo llevaba muy bien, ya estaba casi restablecido de la gripe, cuando un día lo encontré boca arriba y temblando. Pensé: lo traté por gripe y tenía meningitis. No era así. Lo que había pasado era que se había enterado de que Leguía, el hombre que lo había invitado, era un tirano, un enemigo de la libertad, y le dio un patatús. Quería renunciar al viaje. Le pidieron a Castex que diagnosticara, por escrito, insuficiencia cardíaca, que hacía peligroso el cruce de los Andes. Castex se negó». Dijo: «Tengo un nombre, que se hizo en cincuenta años de práctica de la medicina. No puedo decir ese disparate». Beretervide escribió un diagnóstico absurdo y Rabindranath Tagore pasó en Buenos Aires los días que proyectaba dedicar al Perú, y conoció a Victoria Ocampo.
Horacio Ayerza Achával me contó que después de la revolución del general Menéndez, en el 52, a él y a su padre los encerraron en la penitenciaría. «Por cuarenta y ocho horas, no me dieron nada de comer. Lo primero que comí se lo debo a un asesino que me dio dos pastillas de menta. Yo estaba en la celda 606. Todas las noches a las diez me interrogaban. Yo tenía que decir siempre lo mismo, porque mi padre también estaba preso y no quería comprometerlo. De diez a dos de la mañana todas las noches me daban patadas, trompadas y me pegaban con una cachiporra de goma. A patadas me rompieron el coxis y me dejaron los riñones a la miseria, ¿alguna vez, después, te encontraste con tus torturadores? Nunca. Creo que si los encontrara los agarraría a golpes. Leí las carlas que yo le escribía desde Las Heras a mi madre, Me dan mucha rabia. Tenía que decirle que me trataban bien, porque si no no me permitían recibir visitas los domingos. Parece mentira que hayas pasado por eso. Todavía hay noches que sueño que estoy allá. Te aseguro que me dejaron los riñones a la miseria. Una noche, poco antes de que me largaran, me dijeron: ¿Vos sos o te hacés? ¿No ves que porque no decís nada te amasijamos?. "Aunque me maten a golpes no voy a decir nada", les contesté. Después de eso no volvieron a pegarme».
En 1979, Susanita Pereyra quiso publicar en la revista de La Nación una selección de mis fotografías. Entre las que elegí, la que me convenció de mi capacidad como fotógrafo era una de Borges, que parecía avanzar reptando sobre el papel donde escribía su firma. La mostré, con vanidad y orgullo, a cuantos pasaron por casa en aquellos días. Por último decidí ponerme los anteojos y descifrar algo escrito en el dorso. Leí: Alicia D’Amico y Sara Facio, fotógrafas. Me sentí avergonzado de la usurpación y resolví desalentar a Susanita del proyecto.
Idiomáticas. Trucha. Pícaro, truhán. «Fulano de tal es un trucha», solía decir Peyrou, con mezcla de admiración y desprecio.
Postdata de marzo de 1979 [respecto de anotación de junio de 1978, en el Cemic], Para Molfino y Montenegro, gratitud, sólo gratitud, mucha gratitud.
A lo largo de toda la vida sobrellevé una uretra pudorosa, pero como buen advenedizo a la despreocupación del operado de próstata, ahora cambié de carácter. Me apresuraba anoche (24 de marzo de 1979) por una calle de Belgrano, en dirección a la casa de Emilito Álzaga, Por cierto, iba tan contrariado de llegar larde como de no haber hecho pis, cuando tuve un baño a tiro. La calle no era solitaria, pero sí bastante oscura. Sin detenerme un instante, sin disminuir la velocidad de mis pasos, oriné del modo más discreto, impecable, triunfal.
26 marzo 1979. Muerte de Cocó Mesquita. Cocó (Carlos Mesquita Luro) era el hermano menor de dos amigas de mis padres: Matildita, casada con Meyer Pellegrini, y Mimí, casada con Federico Madero. Por razones de edad (y acaso también de carácter), Cocó no se veía mucho con ese grupo de amigos.
La gente se reía un poco de Cocó, tal vez por ser excéntrico y no descollar por el talento. Siempre fue un lector ávido, Cuentan que en la agonía del padre, las hermanas, que se turnaban para cuidar a la persona enferma, una noche que se sintieron agotadas pidieron a Cocó que las relevara. Como no las tenían todas consigo, en medio de la noche se asomaron para ver si no había novedades; encontraron a Cocó leyendo un libro con tapones en los oídos. Interrogado, explicó que los continuos quejidos y pedidos de un poco de agua, más abrigo, menos abrigo, un calmante, no le permitían concentrarse en la lectura.
De todos los libros que le interesaban hizo un resumen. No consiguió que nadie los leyera. Su mujer y su hijo no querían ni oír hablar; a Carlitos Barbará, el amigo de la casa, la lectura no le interesaba. Conmigo tuvo poca suerte: dije que había leído los cuadernos que me prestó y lo felicité sin abundar en precisiones peligrosas. Hace unos años me preguntó si ninguna editorial se interesaría por publicar, siquiera alguno de los (muchísimos) cuadernos que a lo largo de su vida había llenado. En esa ocasión le revelé la existencia de los derechos de autor. Quedó abatido.
Además de resumir libros jugó al tenis. Creo que ha de ser la persona que jugó más tiempo en las canchas del Buenos Aires durante los últimos cincuenta años. Según es fama relató por escrito, en sucesivas libretas, cada uno de sus partidos. No pegaba bien, ni rápidamente, ni espectacularmente. Pegaba desde el fondo de la cancha, tiros de elevación, pegados sin vivacidad y con mucho cuidado. Personas que jugaban partidos de dobles, por dinero, lo buscaban; si no era probable que Cocó ganara los tantos, era más improbable que los perdiera.
Después de jugar al tenis, tomaba el té. Varias tazas, acompañadas de un número casi infinito de tostadas con manteca y miel y de una media docena de naranjas.
Me contaron que por unos años se encargó personalmente de pagar sus impuestos. Cuando su hijo lo reemplazó, se habría encontrado con que todos los impuestos de esos años se debían.
Aparentemente no hizo otra cosa que jugar al tenis y resumir libros. No era haragán. Esas dos ocupaciones llenaban sus días y parte de sus noches.
Para juzgar a la gente era sensato y compasivo. Creo que quería mucho a su mujer y que su mujer lo quería mucho, pero nunca logró interesarla —ni interesar a nadie— en sus resúmenes; pienso que por eso, a veces, debió de sentirse bastante solo. No se quejaba; siempre me pareció alegre y afable.
Era un hombre de estatura mediana, fuerte, de cabeza redonda y calva, de alta frente, de ojos pequeños y redondos, de boca llena de grandes dientes. Solían decir que su cara parecía la luna. Yo la conocía desde el veintitantos; éramos consocios del Buenos Aires.
Idiomáticas. Aquí no, pasó nada. Frase por la que se alienta a olvidar agravios, a personas que tuvieron un malentendido o una pelea y que se reconciliaron.
Aquí no pasa nada (1979). Se dice en son de queja: «Si pudiera, me iría a los Estados Unidos. Aquí no pasa nada».
En La Nación del penúltimo domingo de marzo de 1979, aparece un reportaje a Bernès, en el que éste habla de libros argentinos traducidos al francés; enumera también a los autores que incluirá en una antología del cuento argentino, que publicará en Francia, y refiere que se enteró de la existencia de nuestro país cuando era chico, al leer en Voltaire que Cacambo había nacido en la Argentina. Mujica Lainez, en una larga carta, en francés, le manifiesta que es verdad, aunque parezca increíble, que ninguno de sus numerosos libros haya sido hasta ahora traducido al francés; que Laffont en este momento considera la posibilidad de publicar Bomarzo; por último, en tono agridulce, agrega que le ha sorprendido que Bernès no se haya acordado de incluirlo, aunque es bastante famoso, aunque Borges dijo tal y tal cosa, en la antología que prepara (Mujica Lainez comenta: «Quizá me incluya en los etcétera») y por último que le parece aún más imperdonable que al hablar de Cacambo no señale que él, Mujica Lainez, escribió un cuento en francés sobre ese personaje. La carta, en francés, tiene errores de francés según el destinatario; el tono irónico y despechado, pero no desprovisto de cortesía, revela sin duda la esperanza de favores futuros.
Idiomáticas. Cualquier cosa: cualquier cosa que se cruce, cualquier dificultad.
—¿Almorzamos el jueves?
—Bueno. Cualquier cosa, me llamás.
Idiomáticas. Zungado. Palabra del tiempo en que me vestían. Mi abuela decía: «Este chico está todo zungado» (¿o sungado?; por cierto, pronunciado a la argentina, sungado). Quería decir que las mangas de la camisa quedaron arrolladas hacia arriba, cuando me pusieron las del saco.
En su lecho de muerte, el millonario dice a sus hijos: «Sospecho que todo se pierde, que nada se recupera».
El país entero rinde homenaje a Victoria Ocampo. Errare humanum est.
Desde muy chicos nos acostumbramos a nuestro nombre y, sea el que fuere, lo llevamos con naturalidad. En un reportaje, un periodista preguntó al jockey Ángel Baratucci: «¿Dejó de lado algo en su vida? Baratucci: Todo lo que pudo haber atentado contra el nombre de Baratucci y su familia».
Ese Ángel me recuerda el cuento de otro. Una vez Pepe Bianco juntó coraje y le preguntó a Ángel Pedonni por qué no se cambiaba el nombre. El interrogado asumió un aire impasible y a su vez preguntó: «¿Qué tiene de malo el nombre Ángel?».
Peligros de un cambio de nombre. En la primera versión de Dormir al sol, un personaje se llamaba Solís, y agregué que era descendiente de uno que en tiempos de la colonia tuvo un entredicho con los indios. Esto quería ser un eufemismo, porque a Solís los indios lo comieron (por lo menos me lo dijeron así, cuando era chico). En alguna versión posterior cambié el nombre Solís por lrala, que me pareció que sonaba mejor. Por negligencia dejé la broma del entredicho (no recuerdo la palabra exacta que usé)[6] con los indios.
Bernès dice que la casa de Sabato, en Santos Lugares, recuerda «la loge du concierge».
Divagaciones acerca de don Benito Villanueva. Hoy, en una carta a La Prensa, leí que don Benito Villanueva vivía en la calle Libertad al 1200, frente al colegio Sarmiento. Si esto fuera así, dudaría para siempre de mis recuerdos. Yo creo que don Benito Villanueva vivía en la Avenida Quintana al 400, casi esquina Callao. La casa era una suerte de palacio blanco y rosado (por partes de ladrillo aparente), con entrada de coches lateral; diríase que era del mismo arquitecto que hizo la casa de mi abuelo, don Vicente L. Casares, en la Avenida Alvear y Rodríguez peña, la de Duhau (era de otros, entonces) que está enfrente; la de Dose, en la Avenida Alvear y Schiaffino. Yo pasaba con frecuencia frente a la casa de Villanueva cuando me llevaban a las barrancas de la Recoleta o a la plaza Francia. Esos paseos me desagradaban porque los hacía con mi primo César, a quien no quería demasiado. Nos acompañaban nuestras niñeras Pilar Bustos y Andrea. Íbamos vestidos de marineros. César, con la gorra un poco hundida hacia delante, según el gusto de Andrea: yo con la gorra casi en la nuca, según el gusto de Pilar. Yo era tan chico que imaginaba que el nombre Benito era un diminutivo, lo que llevaba a creer que don Benito era un chico como yo, o siquiera un enano. Esto me lo volvía prestigioso y hasta querible, a pesar de que mis padres hablaban de él en un tono casi despectivo. Que un enanito viviera en un caserón así me complacía. Me inclino a pensar que yo estaba en la vereda, frente a la casa de Villanueva, cuando vi pasar el largo cortejo, con el coche fúnebre, cubierto por la bandera nacional, del entierro de Pelagio Luna, vicepresidente de la República.
Post Scriptum. En La Prensa del 13 de mayo de 1979 hay una carta del señor Alejandro Jorge Padilla que confirma y rectifica mis recuerdos. Efectivamente, la casa de Villanueva se encontraba en la Avenida Quintana, en la cuadra del 400, pero no cerca de la esquina de Callao, sino en la esquina de Ayacucho; del lado de los números pares, como yo suponía. También me entera esa carta de que en el 1200 de Libertad vivía Victorino de la Plaza, otro vicepresidente.
Por la V corta, por la complejidad de la palabra, quizá por el fastuoso entierro que vi pasar, y por el nombre Luna, del satélite que me fascinaba, en aquellos tiempos yo prefería el cargo de vicepresidente al de mero presidente.
15 mayo 1979. Al pasar por la morgue, en la calle Viamonte, veo un camión de Lázaro Costa y me pregunto: «¿Quién de nosotros habrá muerto?». Piensen ustedes cuántos desconocidos enterrará Lázaro Costa diariamente. Pocas horas después se me acerca en el Jockey Club Malena Elía y me pregunta: «¿Supiste lo de Carmen [Gándara]? Se tiró de un balcón». Me mira un poco y agrega: «No debí decírtelo». Quedé conmovido, porque la quería bastante a Carmen y porque siempre la traté con un dejo de impaciencia. Como su madre la escritora, era cariñosa y buena amiga.
Al otro día busco en los diarios algo sobre esa muerte. No había nada; ni un aviso fúnebre. Lamento no saber la hora del entierro, porque hubiera querido acompañada siquiera esa última vez; pero desisto, porque no consigo hablar por teléfono con su cuñada y porque viene a visitarme Beatriz Curia. Como siempre descubro razones para no ir al encuentro de la pobre Carmen.
Según supe el jueves, parece que Carmen estaba muy deprimida desde hacía tiempo. Últimamente había ido al campo; vivió mucho mejor, más tranquila. En la mañana del martes parecía muy segura de sí. Regaló a su hijo dinero y le pidió que la perdonara (no se sabe de qué). A su hija le regaló la cruz que siempre lleva. Visitó a su hermana y le pidió que rezara por ella. Habló por teléfono con su amiga Inés Ortiz Basualdo.
Visitó un departamento en un séptimo piso de la calle Juez Tedín. Dijo que hacía calor y que abrieran el balcón. La señora que le mostraba el departamento le dijo: «Mire qué linda vista». «Es verdad —comentó Carmen— no quiero una linda vista, sino morir tranquila». Se tiró a la calle.
15 mayo 1979. José H. Tiene 84 años, Hoy, en la comida del Jockey Club, tuvo un patatús. Quizá un infarto o un preinfarto. Ese día, a las 9 y media estuvo tomando unas copas en la Rural. Antes del almuerzo, otras. Almorzó lo más bien. Fue a un departamento y con una amiga se metió en cama. Durmieron después una merecida siesta. Tomaron té con masitas con crema y bocaditos, que había comprado en una confitería. Pasó por su casa, a buscar a su mujer, y fue al Jockey Club, a la comida que daba la Comisión a los miembros cuya renuncia fue aceptada. Estuvo tomando whisky, antes de la comida. «Un día así vale la pena vivirlo», comentó otro socio, que es médico. Ojalá que yo recorra los veinte años que me separan de José H. dando los mismos pasos (excluido lo excluible: la vida pública, las copas y hasta las masitas de crema).
22 mayo 1979. En la reunión de la Comisión Directiva del Jockey Club, apareció con su habitual sonrisa, un poco más alegre que de costumbre, José H., viviente desmentido al diagnóstico de infarto, que dio el médico el 15. «Me pateó el hígado», explicó el invulnerable. Estaba de muy buen color, etcétera.
23 mayo 1979. Me llega el artículo de Georges-Oliver Châteaureynaud, en Nouvelles Litteraires, del 1/2/79[7], pidiendo a Laffont la reedición de Le Songe des Héros. Me digo que sólo podría mostrarlo a mis padres, si vivieran. Quizá también a Drago.
Hoy vi El mujeriego, film de Broca, con Jean de Rochefort. Trátese acaso de mi vida, en versión de daydream. Al final, en el casamiento de la hija, fotografían al héroe rodeado de mujeres: sus mujeres, amigas entre ellas, lo que un hombre como yo siempre desearía. Digo desearía, porque precisamente esa amistosa reunión es lo que me llevó a escribir «versión de daydream»; perfectamente sabemos cómo son de ásperas las mujeres entre ellas.
Alguna vez he fantaseado con un club de mis mujeres, en el que encontraran por azar (ignorando todas que yo era una circunstancia común entre ellas), y descubriendo costumbres, no muy importantes, como la de tomar té cargado, con tostadas, por las tardes. «¿Cómo? —se preguntarán con asombro—. ¿Vos también tomás té chino? ¿Sin leche? ¿Cargado?». Quizá por ese catecismo recíproco llegaran a la verdad. ¿O la sabían y me la ocultaron?
25 mayo 1979. El 25 de mayo, el viejo día de la patria, que los provincianos reemplazaron con el 9 de julio. Desde chico, una buena intuición porteña, mejor dicho argentina, me llevó a querer el 25 de mayo y a ver las fiestas julias como advenedizas, como las fiestas de los otros. «Por fin un presidente argentino —dijo alguien, cuando asumió Quintana—, después de tanto tucumano y cordobés». No negaré, sin embargo, que, excepto Mitre, nuestros mejores presidentes fueron provincianos: Sarmiento, Roca… ¿y no habrá sido Avellaneda mucho mejor que cualquiera de los del siglo XX?
Sueño de la noche del 1.º junio 1979. Dos mujeres jóvenes, muy bellas, que habían estado en el infierno, volvían con un sentimiento de superioridad, cuyo más notable atributo era la estupidez.
Mi amiga no había oído nunca la frase «tener a uno al estricote», por «tenerlo a mal traer». No consigo averiguar el significado de estricote.
A cambio de mis acciones de La Martona, Vicente Lorenzo Casares me da de su campito de Arrecifes. Me entero de que el campito es parte de La Esperanza que compró mi tío Vicente, y que antes Silvina y yo hubimos de comprar (hacia 1940). Me arrepentí siempre de no haberlo comprado. Por lo visto (perdón, Wittgenstein) estaba en mi destino ese campo.
Idiomáticas. Es sí o sí. No hay alternativa. Frase argentina o por lo menos porteña, de comienzos del 79.
Leo en Benjamin Constant, Journaux Intimes sobre la muerte de Mme. Talma: «Ciertamente, si se tomara lo que la hacía pensar, hablar, reír, lo que había en ella de inteligente; en una palabra, lo que ella era, y aquello por lo que la amé, y se lo transportara a otro cuerpo, ella reviviría en plenitud. Nothing is impaired». Todo esto podría servir como epígrafe (final) para Dormir al sol.
Más adelante leo: «Que será de la inteligencia que se forma de nuestras sensaciones, cuando ya no existan esas sensaciones».
La primera cita es del 14 Floreal (4 de mayo) y la segunda del 15 Floreal (5 de mayo), ambas de 1805. Copiado ella de junio de 1979.
Proyecto para daydreaming. Encontrar la narración (¿un diario?; así parece) de la vida de Benjamin Constant entre el 28 de diciembre y el 12 de abril de 1808, escrita por él mismo.
Desde la primera infancia me gusta perderme, como en un bosque, en los dos volúmenes de las fábulas de La Fontaine. Nel mezzo del cammin, pasados los sesenta años, descubro que La hombre muy querible.
Sueño, con vista sobre secretos del forjador de sueños. Era el anochecer. Mi madre y yo nos bañábamos en el mar. Si rodeábamos un murallón que sobresalía del agua, cruzábamos La Mancha. El mar se extendía hasta el horizonte. De pronto la perdí de vista. Un hombre expresó temor de que «le hubiera pasado algo». Yo sabía que no podía pasarle nada, porque mi madre había muerto hacía muchos años. De algún modo entendí que decir eso —reconocer que la bañista no era más que una imagen soñada— no sería bien recibido por mis interlocutores. El hombre insistió:
—El mar es peligroso. Y no olvide la edad de su madre. Ha de tener casi noventa años.
—Mi madre no es tan vieja —contesté sinceramente, y en vano traté de calcular su edad.
Improvisé una explicación que podía ser falsa, pero que satisfacía mi aseveración de que mi madre no tenía noventa años:
—Se casó muy joven…
Al despertar recordé el sueño. Cuando llegué a la parte referente a la edad de mi madre, hice cálculos. Mi madre murió a los 62, en el 52. En el 79 tendría 89 años.
En mi sueño, un personaje lo sabía; yo, no.
Sueño, que por prudencia no debiera contar. Salgo a caballo, en el campo. Me alejo bastante de las casas, quizá demasiado, porque siento alguna angustia sobre la posibilidad de volver, ya que mi cabalgadura está cansada y, por lástima, no quiero exigirle un esfuerzo penoso. Mi cabalgadura es una muchacha fina, alta, blanca, desnuda, linda. Me lleva en su espalda, «a babuchas».
Sueño. Tal vez porque a la tarde vi a alguien con un impermeable de muy buen corte, en mi sueño apareció Julito Menditeguy con un impermeable de muy buen corte. Al rato esa persona era mi padre (no digo que Julito fuera mi padre; digo que el personaje de mi sueño era mi padre). Yo comenté para mí que estos cambios eran frecuentes en los sueños. Sabiendo, pues, que soñaba, seguí soñando, ya olvidado de que soñaba, tomando el sueño por realidad. En esa parte del sueño mi padre se paró de cabeza. Le pregunté por qué lo hacía. «Tu madre dijo que me haría bien», contestó. Parecía triste.
Sueño. Yo estaba en un país extranjero, ahora no recuerdo en cuál. Monté a caballo, con alguna prevención, por no conocer el sistema de equitación del país. ¿Llevarán las riendas en una mano, como nosotros? Etcétera. Me sobrepuse a los temores, con la reflexión de que yo era argentino y de cualquier modo andaría a caballo mejor que esos maturrangos. Entré en un potrero parecido al 2, del Rincón Viejo. De pronto vi cuatro o cinco mujeres que venían corriendo, que se apretujaban para pasar todas juntas por una tranquerita estrecha. Tenían aspecto de gitanas y cara de furia. A una de ellas se le cayó algo que llevaba en las manos. La hija de los caseros del Rincón Viejo, una chiquita inocente y un poco boba, recogió lo caído y se lo ofreció a la gitana. Ésta aprovechó la ocasión para tomar de un brazo a la chica y llevársela. Comprendí que la robaría. Espoleé mi caballo y cargué contra la gitana. Ésta se asustó, y soltó a la chica. Fue ése un momento de triunfo, más aparente que real, porque, no había la menor duda, mi caballo no era caballo de guerra: no cargaba de veras contra la gitana. Cuando estaba casi encima, se detenía o la sorteaba. Traté de que la mujer no se diera cuenta de que no corría ningún riesgo. En ese momento otra gitana vino en apoyo de la que había agarrado a la hija de los caseros. Traía una enorme caja de cartón, en forma de libro: metió adentro a la chiquilina. Yo me disponía a lanzar mi caballo entre la caja y las gitanas cuando desperté.
Desde el miércoles faltaban J. y su sobrina. A ésta su madre le había pedido que fuera al escritorio de su tío, a buscar un dinero. Llegó a pensarse en un secuestro o en un accidente. El viernes, un hermano de J. fue al departamento de este último y los encontró muertos. Parece que todo el mundo sabía que andaban juntos desde hacía ocho años. J., de 57 años, casado, con once hijos, gozaba de una buena posición económica, gracias a la fortuna de su mujer. Su sobrina, de 28, soltera, liberal, despreocupada, tenía pocos bienes personales. Desde hacía cuatro años estaba de novia con P., de 24 años.
Se dice que J. mató —posiblemente estranguló— a su sobrina y se suicidó después. Algunas mujeres dicen, tal vez con fundamento, que ella quería casarse; que le habría dicho: «Si no te casás conmigo, me caso con P.» o algo así. Por no saber cómo resolver la situación, por celos quizá, J. habría reaccionado violentamente. Mi amiga comentó: «En un momento de furia le puede pasar a cualquiera». Y Pepe Bianco: «¿Qué me decís? Parece una historia del siglo XIX».
Los enterraron juntos y más o menos la misma gente invitada, en los avisos de los diarios, a uno y otro entierro. Uno de los avisos fúnebres para el entierro de la sobrina estaba encabezado por «P., su novio». La gente se reía porque el pobre P. lloraba en el cortejo, parecía comprender que tal vez la quisiera a pesar de todo. Según el farmacéutico del barrio, la policía tuvo demorado a P. durante dos o tres días y finalmente lo soltó, cuando hubo confirmado sus coartadas.
Apuntes para la historia del suburbio literario de Buenos Aires.
En la comida de la Cámara del Libro, en la mesa de Emecé, me encontré con Gudiño Kieffer. Fui muy amable con él. Nos reímos bastante. Cada uno contó historias que habían lastimado su propia vanidad. De pronto, en voz más baja y mirándome fijamente, me dijo:
—No creas que lo que voy a decirte es una manifestación de homosexualidad: sos un hombre lindísimo.
Desde ese momento encaminé la conversación preferentemente hacia mi vecina de la izquierda, María Esther de Miguel, y hacia Silvina Bullrich, que estaba un poco más lejos. Me enteré de que la primera había sido, durante diez años, monja. En vano traté de obtener de ella un recuerdo, una observación, expresivas de esa experiencia para mí tan misteriosa. Alguien habló de una mujer que últimamente publicó un libro, y Silvina Bullrich dijo:
—Yo le hice un prólogo. Creo que le sirvió de espaldarazo. El libro se vende bien y hasta van a llevarlo al cine.
—Si lo sabré —dijo Gudiño—. Yo trabajé en la adaptación.
—Mirá cómo es la gente —dijo Silvina Bullrich—. No le basta una película. Me llamó para pedirme que le presentara a Saslavsky, para que le filme otro libro.
—¿Sos amiga de ella? —preguntó alguien.
—Fui, pero no quiero verla. Cuando pueda ayudarla, la ayudaré, pero verla, no. Un día yo estaba en mi casa. Ella se puso a chupar. Al rato me dijo: «Quiero darte un beso. Sos una mujer muy linda. Quiero que seas la mujer de mi vida. Lesbiana de mierda», le dije. Cuando vi que iba a manotear su bolso, algo me dijo que se lo sacara. Menos mal, porque adentro había un revólver. Lesbiana de mierda, imaginate si me mata, iban a decir que fue un crimen pasional y no me saco de encima la lápida de homosexualidad.
En un aparte me dijo Silvina Bullrich que iba a escribir sus memorias, a las que titularía Recuerdos o Memorias o Autobiografía de una sobreviviente.
—Yo quisiera recordar y mencionar por su nombre a todas las personas con las que tuve relaciones íntimas —no hablo de acostadas de una noche— pero está mi hijo y están mis nietos.
—No permitas que consideraciones de ese tipo impidan que escribas tu libro como te parece mejor.
—Tenés razón —me dijo—. Mi hijo no me quiere y mis nietos tampoco. ¿Qué tengo que ver con esa gente? Me gustaría hablar con vos, para que me aconsejes.
Recordamos nuestra juventud y coincidimos en deplorar la vejez.
—Es que para vos y yo —dijo— lo más importante de la vida ha sido encamarnos. Lo demás venía después.
—Me acuerdo de que una vez me dijiste que Pepe (Bianco) fue el mejor de tus amantes.
—Sí. Con él éramos como dos violines. Está mal que yo haga esa comparación, porque soy idiota musical. Pero cuando nos acostábamos era como si arrancáramos acordes, música, a nuestros cuerpos.
Diálogo inmundo.
MÉDICO: ¿El vientre lo mueve bien?
ENFERMO: A pedir de boca.
La señora es viuda y no se tiene por vieja; participa con el mejor ánimo en la rueda de la vida; observa con interés las vidrieras, compra trapos, perfumes, aspira a un tapado de pieles y, desde luego, sueña con encontrar un marido millonario. Su hijo, de veintitantos años, le anuncia que le manda, por un amigo que viajará en estos días a Buenos Aires, un regalo: una gran sorpresa. Desde ese momento una sucesión de atractivas hipótesis desvela a la señora: ¿recibirá una blusa? ¿Un perfume? ¿Un vestido? ¿Botas? ¿Guantes? ¿Un traje de baño? ¿Una alhaja? No, nada de eso. El amigo trae un tubo de cartón del que saca una lámina que extiende ante la señora: la bendición papal.
A lo largo del día converso con Juana Sáenz Valiente de Casares y otras personas, para recoger información sobre los fundadores del Jockey Club, para un trabajo que prepara Francis Korn sobre la inmigración en la Argentina: quién era la llamada «gente bien», en qué consistía la «distinción»; lo publicará en un libro colectivo, de un grupo de sociólogos. A la noche sueño que estoy en una casa mía, probablemente el departamento de Cagnes, donde tengo de huéspedes a unos muchachos Blaquier, hijos de primas. Los baños funcionan mal. Abro las canillas para lavarme las manos, y sale un poderoso chorro de agua caliente, que me hace soltar el jabón; debo buscado en el agua servida que hay en el lavatorio, porque los desagües están tapados. Llegan sirvientes, o enfermeros, con bebes desnudos, que son hijos de las Blaquier. Dicen que se hacen cargo de mis ganas de verlas, ya que tengo pocas ocasiones de estar con ellos; los dejarán en casa todo el día. Pienso que con tanta gente en el departamento, y con los desagües tapados, ni siquiera podré ir al baño. Decido salir, sin dar explicaciones, y mudarme a un hotel. En realidad, salgo a pasear a mi perro Ayax. Lo miró con entrañable ansiedad, porque sospecho que está enfermo.
Una chica estudiante, bastante culta, me aseguró que sobre ningún tema podía hablar, sin prepararse especialmente, más de un minuto o dos.
Los médicos nos engañan como pueden.
Después de un año o dos de tratamiento, el clínico me dijo:
—Podés hacer lo que quieras. Te operás o no. Es claro que si no te operás vas a tener que tomas las pastillitas toda la vida. Lo malo es que a la larga te van a debilitar el corazón.
Me operé. Después el clínico me dijo:
—Estás sano y bueno. Eso sí: tenés que tomar dos pastillitas con el desayuno.
—¿Las mismas de siempre?
—Las mismas.
—¿Cuánto tiempo?
—Toda la vida.
Fue condecorado cuando se comprobó que había logrado que la nación enemiga se pertrechara con Balas Inofensivas Devillier (fabricadas por la Sociedad Le Pistolet) (Ver «Inventos Útiles» en Caras y Caretas del 1.º de noviembre de 1902).
Una señora decía en rueda de amigas: «Si alguna vez quieren darse una panzada, vayan a Israel y visiten un kibbutz de muchachos. No es necesario hablar. Lo que es yo, me di la panzada de padre y señor nuestro».
Me tocó vivir en tiempos en que debíamos conquistar a las mujeres. Ahora se dan sin que uno las busque: se dan a otros, porque un viejo como yo las repele.
Durante años concluyó el rezo de todas las noches con la misma frasecita: «Recuerda: quiero ser viuda». Dios, en su misericordia, la llevó al cielo. En el cielo llaman viudo al cónyuge que llegó antes.
Jactancia lícita. Tengo una amiga para acostarnos cada vez que quiere.
La felicitamos: en poco tiempo se había convertido en una verdadera porteña. Para confirmar nuestro aserto, cantó un tango. Insistentemente repitió el estribillo (con una ligera variante, que yo no sabría decir por qué me molestaba):
Hoy te quiero más que ayer,
pero menos como mañana.
La Canguela. Sin conocer el significado de la palabra, me gustaba la estrofa:
Es la Canguela,
la que yo canto,
la triste vida
que yo pasé,
cuando paseaba
mi bien querido
por el Rosario
de Santa Fe.
En la revista de La Nación del domingo 23 de septiembre de 1979, leo un reportaje a Homero Expósito. Cuando le preguntaron «¿Qué es la canguela?», contestó: «Hay una letra de alrededor de 1890 que decía: "es la canguela, la que yo canto, la vida mala, que yo pasé". La canguela es la mishiadura, cuando uno la pasa muy mal». La explicación de Expósito echa una nueva luz sobre la abandonada por el paseandero, y su relación con él.
En mis últimos sueños no soy protagonista, ni siquiera participo en la acción; ésta ocurre ante mí. Yo sigo el relato como espectador o lector.
Sueño. Alguien tenía el poder de convertir a cualquiera en sapo. Lo convirtió a Sabato, que esa mañana, ante el espejo, se llevó la consiguiente sorpresa. Matilde llamó a un médico.
—Estas cosas, tratadas a tiempo, no son nada —explicó.
Sabato estaba furioso con ella. No quería que nadie, ni siquiera el médico, lo viera. No salía de la casa; tenía la esperanza, desde luego sin fundamento, de que se curaría solo. A la espera de algún signo de esa mejoría, que no llegaba, dejó de concurrir a los lugares que frecuentaba habitualmente.
—Lindo día —le digo al custodio del tercer piso.
—Lindo —contesta— pero ya era hora de que el tiempo se aclimatara.
—Voy al cine temprano. A la salida del cine, haría cualquier cosa con tal de no volver a casa, pero no tengo dónde meterme y vuelvo nomás —dice mi amiga.
—A mí me pasa lo mismo —le digo.
Pienso: «Cuando era joven todo era distinto. Ha de haber tres épocas: La juventud, cuando uno siempre encontraba cómo pasar el rato y volvía tarde; la edad madura, en que uno quisiera pasar un rato pero no encuentra con quién y vuelve temprano; la vejez, cuando ya no sale».
Sueño comprometedor. Soñé con una adivina, de palidez de momia, cara de piel roja, muy vieja y adusta. Iban a llevarla a la sala del trono, donde ella predecía el porvenir y acaso administraba justicia. La tomaron por el tobillo, la llevaron a la rastra, de una pierna. La cabeza, a los tumbos por la tierra seca, levantaba una leve polvareda.
Cansado de esperar muchachas que nunca llegaban, me decidí por una vieja. Nos abrazamos en el cuartito, oscuro, de un rancho de barro. Cuando la vieja se fue, me quedé con su camisón, que estaba sucio. Como tenía vergüenza de que me vieran con el camisón en ese estado, traté de doblado, ocultando la suciedad. La operación resultaba difícil, porque el camisón era enorme y de un hilo muy leve. Estaba entregado a esa tarea cuando vi que en varios lugares del piso había fuego; temí que alguna llama alcanzara el camisón.
Idiomáticas. Lo, en el sentido de en casa de, del chez francés. «Pasé por lo de Menditeguy». También refiriéndose (como el chez) a tiendas y otros negocios. «Estuve en lo de Harrods en lo de Thompson (mueblería), en lo de Finney (almacén), en lo de Mitchell (librería inglesa), en lo de Cabezas (tienda)». No se dijo nunca «en lo de El Águila, en lo del Bazar Colón»; siempre antes de un nombre propio de persona (apellido). Ya (1979) casi no se usa; en mi juventud, todo el mundo lo usaba.
Idiomáticas. Coche por automóvil. Cuando yo era chico, «gente bien» no decía auto; decía automóvil o coche.
Las mujeres son como las venéreas de antes: por un corto placer, una larga mortificación.
El lado inconfesable de la vida. Me cuentan que una señora —inglesa, de 78 u 80 años, paralítica— los otros días trató de suicidarse. La hija, que es muy religiosa, interrumpió las oraciones al ver que la madre volvía en sí, y con voz transida por el dolor, le preguntó: «¿Por qué lo hiciste, mamá? ¡Nosotros te queremos tanto! ¿Por qué lo hiciste?». La señora contestó: «I can’t screw». El médico, que estaba con ellas, no perdió la serenidad. Gravemente contestó: «Nunca puede uno decir eso. Hay muchas maneras de hacerlo».
El destituido Shah del Irán enferma de cáncer. Al enterarse, el ayatollá Khomeni le pide a Dios que la noticia se confirme, que el Shah tenga cáncer. En Nueva York musulmanes arrodillados frente al hospital rezan a Dios que el enfermo muera.
Comentario de taxista, señalando a una muchacha: «Se creen que porque son lindas no las vamos a pisar. Las pisamos igual».
Girri afirma que Radaelli cambiaría por una voz normal esa voz rarísima que tiene si comprara camisas de cuello holgado.
Idiomáticas. Hacer rancho aparte. En una reunión o una fiesta, aislarse con una o varias personas amigas. «No había casi gente conocida y abundaban los guarangos, así que yo hice rancho aparte con las de Larumbe».
Idiomáticas. O sea. Muletilla de aplicación imprecisa contemporánea de ¿viste?, muy difundida en Buenos Aires, alrededor de 1970. «Vi la cola del Fausto criollo. O sea, con la cola nomás no podés saber si una película es buena».
Cuando yo era chico me deslumbraba, por sus altas y finas «ruedas de alambre» y por su andar silencioso, el automóvil Manchester de Exequiel (sic) Ramos Mexía (sic).
El «Negro» Zorraquín me contó que un taxista le confesó que debía dos muertes; de la explicación resultaba que el hombre era un verdadero asesino. El «Negro» le preguntó: «¿Usted cree que volverá a matar?». El hombre le dijo que no, que había quedado lleno de angustia. «¿Por los muertos?», preguntó el «Negro». «No, por mi —aseguró el hombre—. Ellos me tienen sin cuidado».
Mi amiga me contó que en el 72 o 73 estuvo en una reunión de personas que se autotitulaban «la bella gente» y «las personas más inteligentes de Buenos Aires». Había, sobre todo, psicoanalistas que mencionaban a sus pacientes con nombres y apellidos y que se reían de lo que esos «tarados» les había contado. Como ella no conocía a nadie y había allí un olor inmundo, se levantó y se fue. En la calle tomó el primer taxi. El hombre le conversó, al principio normalmente, después de un modo que le pareció molesto; le decía que la vida en la ciudad era tan dura que uno debía aprovechar cualquier posibilidad de escapada que se ofreciera; la llamaba hermana. Mi amiga no contestaba. Al rato el hombre le dijo: «Está muy callada. ¿Qué pasa?». Ella contestó: «O usted me habla como corresponde o yo me bajo en seguida». El hombre se disculpó; la llevó a su casa; le descontó parte del precio del viaje, porque, según él, se había extraviado y habían andado de más. Se despidió con las palabras: «No se preocupe, señora. No pasó nada». Al otro día mi amiga contó a otro taxista lo que le había sucedido. El colega le dijo: «Vos debías de tener olor a marihuana. El taxista seguramente era un policía: muchos lo son. Trató de que le ofrecieras un cigarrillo de marihuana, o que le dijeras que venías de una fumata, para llevarte presa».
Sueño. Iba en automóvil a Vicente Casares. Estaba seguro de no extraviarme en ese camino tantas veces recorrido en mi juventud. Es claro que desde mi juventud pasaron muchos años. Donde entonces había campo ahora había fábricas y barrios. En vano buscaba unas arboledas, unos portones, un almacén, que yo me conocía de memoria y que me servirán de puntos de referencia. Habían desaparecido: todo a su alrededor había cambiado y resultaba irreconocible. Mientras mantuvieran el rumbo Sur no podía equivocarme, pensé, y en ese mismo instante advertí que el camino de cemento blanco por donde navegaba —parecía el lecho de un canal— se desviaba un poco hacia el este. A esta altura del sueño, yo andaba a pie. Ante mí se abría la boca de un túnel. Para probarme que no tenía miedo, me interné en la oscuridad. Cuando por fin salí a la luz, me encontré en un bajo muy extenso, un parte inundado. Entre los pantanos de agua verdosa había chozas, vivía gente. Yo estaba demasiado cansado para desandar a pie el largo y confuso camino. Caía la noche; iba a extraviarme aún más; al primer descuido me asaltarían. Lo mejor sería preguntar si por ahí no había nadie que me acercara en un taxi, o en un camión, hasta el camino a Cañuelas. Al proceder así me pondría en manos de esa gente. Pensándolo bien, quizá fuera el único modo de evitar el asalto. Si no el asalto, por lo menos la sorpresa.
Ya sabemos: en la vida privada los hombres raramente son tan crápulas como en la vida pública. Lo extraño es que los políticos se muestran crápulas para lograr el apoyo del pueblo. La conclusión, harto melancólica, sería que el pueblo es vil; tal vez que el hombre es vil. Para encontrar explicación a todo esto quizá debamos preguntarnos si la vida no es tan horrible que el hombre, desesperación, se vuelve ruin.
Rico, pero…
—La quiero mucho —me dijo.
—Hay que ver lo que te cuesta esa chica —repliqué.
—No me cuesta nada.
—Te cuesta plata. Mucha.
—Mientras no me cueste más que plata, no importa —dijo.
—¡Un momento, que estoy en paños menores! —digo, y me quedo pensando: «¡Qué tipo anticuado soy!» (también por la frase empleada).
Tercera semana de diciembre, 1979.
No leo ni escribo. Nada o poco hago.
El centro de mi vida es el lumbago.
Pedir. Primer y último recurso del que desea algo. No es eficaz. Únicamente se logra lo que no se pide; más aún, lo que no se desea.
Tarde del 22 de diciembre 1979. No es posible vivir sin las mujeres. No es posible vivir con las mujeres.
Con el amaneramiento propio de su oficio, me preguntó: —¿Cómo se llama su pareja?
Con la pedantería propia del mío, le contesté: —Tedium Vitae.
El taxista, después de jactarse de no ser machista, aventura: «Me pregunto si el advenimiento de las mujeres al escenario político no será un paso atrás en el regreso de la civilización. Quiero decir: ¿no será una segunda avalancha como la de los negros?».
En la Sociedad Argentina de Escritores se encuentran José Bianco y Fernando de Elizalde. En el momento de la despedida, se estrechan la mano y Fernando de Elizalde dice:
—Un abrazo.
Comenta Bianco después:
—¿Qué creerá que signfica abrazo? ¡Qué idiota!
Cuando yo era chico, en Vicente Casares, nuestras cabalgatas más prolongadas llegabanhasta las estancias de McClymont, de Hogg, y la Recoleta de Ezcurra. Ahora leo en Bases documentales para la historia de Cañuelas el episodio en que perdió la vida un McClymont (en el libro citado el nombre aparece con dos grafías: MacClymont y McClymont; no sé cuál será la correcta; en el Dictionary of National Biography no figura ningún personaje de este nombre). Parece que hubo dos hermanos McClymont, Guillermo y Roberto; probablemente uno de ellos participó (o quizá participaron ambos) en la Sociedad Pastoril de Merinos, de la que un Bell fue socio, y también los Martínez de Hoz. Por último, mi bisabuela, María Ignacia Martínez de Hoz de Casares, se quedó con ella y el campo (La Pastoril), con la casa con una torre, donde murió un Murga, que después la habitó como fantasma) se unió a San Martín en Cañuelas, de los Casares.
Parece que Guillermo McClymont, en 1883, siendo hacendado en Cañuelas, compró un campo en la frontera, en Trenque Lauquen, y decidió ir a recorrerlo y a poblado con caballos (tenía la intención de llevar después hacienda vacuna). Con dos amigos con los que había venido de Escocia, don Andrés Parvis y don Alejandro MacPhail (habría que descubrir quiénes eran), con sus peones, y con un baqueano llamado Juan Negrette, se fue a Trenque Lauquen. De Negrette dice que «es un hombre en toda regla; es cristiano, pero por mucho tiempo ha estado entre indios. Es cuñado de Pincén y era la mejor lanza que tenía el cacique, quien respetaba a Negrette mucho y hasta tenía miedo a su valor y a su musculatura. Jamás salía de Lavalle sin su lanza, que por primera vez dejó cuando fue baqueano del señor McClymont». «El 20 de abril de 1883, a cuatro leguas antes de llegar a Trenque Lauquen, y como a las siete de la mañana, sintieron los peones de McClymont un ruido al parecer de gente en un islote (seco) cercano». Sé adelantaron Negrette y Urquiza (Dios sabe quién sería) y descubrieron que dentro del monte había indios. McClymont y sus compatriotas atacaron, pero los indios, entre los que había dos armados con Remingtons, eran tanto más numerosos que el combate fue desigual. D; los diez hombres que formaban el grupo de McClymont, sólo dos escaparon con vida; otros dos, Negrette y el indio Ignacio, desaparecieron. El cadáver de McClymont fue encontrado boca abajo, con un brazo destrozado y ocho lanzazos en el cuerpo. También murieron los señores Parvis y MacPhail. Los tres cadáveres estaban destrozados. Los llevaron hasta el Bragado, más de ciento cincuenta leguas en un carro, arrastrado por una tropilla de caballos cansadímos, en medio de un continuo temporal de lluvia y viento. Llegaron por último al cementerio inglés (¿el de Buenos Aires?) donde fueron sepultados, «lejos de su Escocia natal, en la tierra que ellos habían elegido para vivir y querer».
Parece que los tres fueron «pioneros» de Cañuelas.
—Si yo supiera lo que pienso.
—Si yo supiera lo que quiero.
—Si no hiciera lo que no quiero.
—Si supiera decir que no.
—Si no creyera que hay tiempo.
—Si no creyera que todo es lo mismo, y que entonces más vale ceder.
Soy feliz mientras los amores no progresan. Tarde o temprano la mujer los pone en marcha hacia el matrimonio y yo, con desaliento, me digo: «A preparar la valija. ¡Qué tristeza!».
En mi juventud nadie andaba con documentos en este país. Mi tío Justi nos sorprendió durante un almuerzo, en avenida Quintana, cuando dijo: «Yo llevo encima la cédula, para que sepan quién soy si me muero en la calle». Debía presentir algo, porque murió (de enfermedad, en su casa) a los pocos meses, en agosto de 1935. Yo solamente en los viajes andaba con documentos (el pasaporte). Con la inseguridad que, en su cornucopia de males, nos trajo Perón, poco a poco todo el mundo tomó la costumbre de llevar consigo la cédula.
Febrero, 1980. La vieja señora de Saint en su automóvil, cada vez que había algún inconveniente por el tráfico, por la pinchadura de un neumático, etc.:
—Qué tino tuvo Paul de quedarse en casa.
Mar del plata. Por nuestra tendencia a «irnos quedando» en los lugares, nunca partíamos a Mar del Plata, como deseábamos, en diciembre; ni siquiera en los primeros días de enero. Desde allá, mis amigas me reclamaban, por carta y por teléfono. Yo alegaba inconvenientes circunstanciales; las más veces, lo confieso, enfermedades de Silvina.
Mis amigas no creían demasiado en tales enfermedades, pero porque no querían suponerme mentiroso (y porque sabían bien cuánto me gustaba Mar del Plata), pensaban que ella inventaba enfermedades, que era una enferma imaginaria. Aunque para el caso de nuestra demora se equivocaran, de un modo general acertaban: tuve que lamentarlo, porque su ensañamiento contra ella fue otro flanco para pedir que me separara y que nos casáramos.
En Mar del Plata yo debía distribuir mañanas y tardes entre una y otra amiga; o entre amigas y Silvina. Llevábamos dos automóviles, para que Silvina no me necesitara para ir a la playa o a comprar cosas en el centro.
También yo distribuía mis mañanas entre las playas de los clubes Mar y Pesca y Ocean, y las de Santa Clara del Mar. Mar y Pesca era el club más exclusivo de Mar del Plata; allí empecé muchos amores y durante repetidas temporadas me bañé con amantes. Cuando quería escaparme de una mujer, me bañaba en la playa del Ocean: las amigas del Ocean me zaherían en broma contra Mar y Pesca: «¿Te cansaste al fin de Mar y Pesca?». En el Ocean se decía que Mar y Pesca era «aburrido», «unos pocos y siempre los mismos», que la playa y las instalaciones eran malas. Las de Mar y Pesca hablaban del Ocean como de un balneario municipal. Aquello era una guerra de snobismos. Hubo una época anterior en que por snobismo contra la llamada «sociedad», íbamos con Silvina a otros balnearios: el de Enrique Pucci, por ejemplo. Después, Silvina siguió fiel a Pucci, mientras yo iba a Mar y Pesca, más propicio para encontrar mujeres; después, Silvina fue a Mar y Pesca.
En Mar del Plata el animal que llevamos adentro pelechaba, se ponía lustroso. Llegar de la deslumbrante playa a la casa (de techos altos, de piso de mosaicos en el hall, fresca y sombreada) era un descansado placer. Cuando llevaba a una chica a una de las amuebladas y volvía a casa, a tomar el té, en la veranda, entre un treillage de jazmines: con cuánto placer reponía fuerzas. Recuerdo Mar del Plata como el placer de vivir. Por algo el viejo Rossetti (ex intendente de Buenos Aires, amigo de mi abuelo Casares) decía que todos los años iba a Mar del Plata, para volver a Buenos Aires con un año menos.
Mis horas del día en Mar del Plata: a la mañana escribía. Queríamos llegar a la playa a las 11; a veces llegábamos a la una. A las 3 y media o 4 almorzábamos en casa. A las siete tomábamos el té. A las 10 y media comíamos.
En Mar del Plata inicié muchos amores; con otras preparamos allí lo que se cumpliría después en Buenos Aires. Con muchas fui a las amuebladas de Mar del Plata. Recuerdo el Hotel Almar, en donde después estuvo el destacamento policial, en Constitución y el camino de la costa a Camet. Allí una bomba de sacar agua marcaba el compás, como si una ballena enorme presidiera los acoplamientos. Allá, en una época en que estaba obsesionado por la idea de acostarme con dos mujeres, vi a un individuo (¿o me pareció verlo?) que se deslizaba en una habitación con dos mujeres. Después Almar se mudó un poco más al norte, sobre el camino de la costa; pero a esa altura los carros atmosféricos arrojaban sus inmundicias al mar y el olor no era agradable: con mis amigas nos mudamos al Mesón Norte. Llegaba, me reconocían y me daban (si estaba libre) la llave del once. La considerábamos el mejor cuarto; quizá porque el número nos gustaba. Allí pasé agradables tardes.
Solía quedarme hasta mayo. Desde Buenos Aires los amigos me reclamaban. Willing ladies no fallaban, y si faltaban, las compensaba la composición literaria, la lectura, o el agrado vivísimo del otoño en Mar del Plata.
Hay alguna fotografía de nosotros, en La Silvina (ex Villa Urquiza), con la servidumbre y clientes o agregados: no quisiera exagerar pero me parece que éramos poco menos de veinte personas.
A veces las amigas querían sacarme de casa por la noche. Yo trataba de rehuirme, porque Silvina se ponía ansiosa, y porque trasnochar me dio siempre tristeza y miedo: quizá un sentimiento de culpa. A fin de temporada solíamos ir por la noche con Silvina al cine. Llevábamos con nosotros a una mucama. Ir al cine con Silvina no fue nunca para mí trasnochar.
En Mar del plata fui feliz. Con hambre uno comía, con placer nadaba y tomaba sol. No sé por qué sentía que allá hacíamos el amor prodigiosamente: como si el sol y el mar y el buen aire dieran un tono épico a nuestros cuerpos. En Mar del Plata escribí buena parte de El sueño de los héroes, inventé los cuentos «Cavar un foso» y «El gran Serafín» íntegramente escribí la Memoria, empecé el Diario de la guerra del cerdo y escribí la comedia inédita Una cueva de vidrio o El general.
El amor por Mar del Plata no fue inmediato. En mis primeras temporadas, de chico, sufría porque mis padres salían y yo me quedaba solo. A veces iba a buscar a mi madre, a fin de la función de la tarde, al cine Palace o al Splendid, de la Rambla Vieja: la esperaba con mucha ansiedad. Años después, la primera vez que fui con mi perro Ayax a casa de mi abuela, me sentí depaysé. Nos recuerdo, a mí y al perro, en un cuarto casi desprovisto de muebles, sentados en el suelo, contra una pared, oyendo sobrecogidos el viento. Yo diría que disminuyó, o casi desapareció, el viento, que en mi primera juventud era típico de Mar del plata.
Información familiar, de la Guía Nacional de la República Argentina, de Pablo Bosch (1909):
BIOY, ENRIQUE h., abogado y estanciero. Paraguay 835.
BIOY, JUAN B[AUTISTA] (mi abuelo). Estanciero. Part. Rodríguez Peña 546.
CASARES, V. L. (mi abuelo). Estanciero. Av. Alvear 284 y San Martín 121.
CASARES, V. R. y MIGUEL P. (mis líos). Estancieros, misma dirección.
LA MARTONA. Lechería y fábrica a vapor de manteca. 51 casas de venta. Adm. San Martín 121. Teléf. 2085 (Avenida).
Amigos:
BORGES, JORGE G. Abogado. Serrano 2147.
DRAGO, DELFINA M. DE. Santa Fe 3436.
OCAMPO, MANUEL S. Ingeniero y arquitecto. San Martín 693. Part.: Viamonte 496 y 550.
El nombre McClymont aparece Mac Climont (Guillermo).
Esta casa poco a poco se convierte en un museo de mi familia. Aquí hay cosas que el tiempo todavía no se ha llevado. Cuando yo muera, probablemente se las lleve.
El lado bueno: siempre puede uno descubrir algo, en un cajón, en algún anaquel. El lado malo: cierta melancolía que se respira.
Juan Carlitos Bengolea me aseguró que el edificio de Aguas Corrientes de Córdoba entre Riobamba y Ayacucho fue elegido y comprado en Inglaterra por Manuel Ocampo, el padre de Silvina. Comentó: «Ese hombre poderoso, en este país que entonces era riquísimo, con lúcida previsión de dificultades futuras eligió un edificio de mayólica, que no requería periódicas pinturas». Don Manuel Ocampo era ingeniero y arquitecto.
Estrofa oriental que oí, o escribí, en el otoño de 1950, del Este:
5 febrero 1980. A mí me da vergüenza llorar fácilmente, en despedidas, en cines, en entierros. El hecho prueba que soy de otra época. Ahora la gente llora sin pudor, casi con jactancia. Reutemann, un corredor de automóviles, lloró por no ganar una carrera en Brasil. Maradona, un futbolista, tras declarar que es «muy sentimental, muy sensible», refiere: «Me duele que mi hermano haya salido llorando de la cancha porque erré dos penales ante Vélez. Y lloró por las cosas que oyó decir a la gente de mí. Y cuando llegué a casa me encontré con ese panorama. No pude soportarlo y me puse a llorar yo también».
Todo se paga. Con mujeres, sexualmente despreocupado, pero anímicamente molesto, con tiras y aflojes de esas engorrosas insaciables, sin mujeres, descansado, pero en celo.
Sueño. Con una chica muy joven, muy blanca, que no me quiso mucho hasta que nos acostamos: entonces fuimos felices. La beatitud en que desperté fue incompatible con el esfuerzo de recordar, de que no se desdibujaran, no se olvidaran los episodios ilustrativos del sueño.
Confesiones de un comerciante. «Con mi señora siempre sentimos atracción por todo lo que fuera pelo: corte, peinados y permanentes, planchado, tinturas. A lo mejor le hablo de eso y usted se queda frío. Nosotros todo lo contrario: la fantasía volaba, no sé si usted me sigue. Creo que no me equivoco: es lo que se llama vocación. Teníamos un localito hermoso, en plena Avenida Lacarra, y trabajábamos que daba calambre. La gente nos envidiaba. No tardaron en aparecer interesados en comprarnos la peluquería. ¿Por qué íbamos a venderla, si el oficio nos gustaba y aquello era una mina de oro? Lo de siempre: vino un tipo con una oferta interesante y vendimos antes que se arrepintiera. Como las flores nos gustan con locura, pusimos una florería; pero es lo que yo digo: en los negocios no vale el idealismo, ni el trabajo, ni la afición. Hay que tener la testa bien fría. ¿A quién se le ocurre poner una florería lejos de hospitales y sanatorios, de los velatorios, de los cementerios? El verdadero basamento del negocio de florería está en las coronas. Haga de cuenta que son las cuatro ruedas sobre las que marcha el negocio. Aquello iba de mal en peor, pero es lo que siempre digo: tenemos un dios aparte, apareció un interesado y nos compró la florería. Como soy el enemigo número uno de dejar el dinero inactivo en el acto me puse a buscar un local para abrir un nuevo negocio. Lo encontré en Ciudad de la Paz, a una cuadra de Cabildo. Hablé con la gente del barrio e hice mi composición de lugar. Comprendí en dos patadas que ese local amplísimo era ideal para instalar un peladero de pollos. Cuando le expliqué a mi señora cómo pintaba el asunto, me abrazó y lloraba con el alborozo y por fin, serenada, me explicó: "Por algo dicen que volvemos siempre a los primeros amores. Vamos a pasarnos las horas pelando pollos. Entre tanta pluma haremos de cuenta que volvimos de lleno al pelo"».