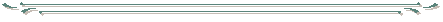
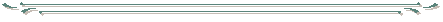
9 febrero 1975. Entreveo la posibilidad de un cuento de un alpinista en Suiza al que, en lo alto de una montaña, un señor le dice «venga a refugiarse» y lo lleva a una cueva, donde hay otros pasajeros. Oyen, por radio, noticias de la invasión. Larga temporada: ganas de salir, temor, amores; por último, todo acabó. Baja a Ginebra. Nada habla del asunto.
19 febrero 1975. Encuentro con la estudiosa. Muy inteligente, pero irremediablemente extraviada por críticos y profesores. Esta gente no sabe cómo se escribe e interpretan como si estuvieran en otro mundo y dijeran: «Un hombre y una mujer, escondidos, entran alborozados en un cuartito, ahí él la moja un poco a ella y salen muy contentos».
31 marzo 1975. Cuestiones de edad. Antes nadie calificaba de «obra maestra» La invención de Morel. Ahora se habla de mis libros como de obras maestras (con indiferencia, como si obras maestras fuera un simple género literario, como si dijeran que son «novelas» o «cuentos»). Hasta me vi en una suerte de Parnaso de la colección Pavillons[1], que reúne a los tres o cuatro principales autores. Jinetas que se confieren a los que están por irse.
Me explicaron que un perro guardián debe ejercitar su instinto. Si el amo no le encomienda algo para defender, el perro un día lo elige. En una casa un perro eligió el cuarto de baño y no permitió que los moradores lo usaran; otro, un cocker spaniel, cuando se resiente con sus amos defiende un sillón de la sala.
El carácter de un perro. Cuando viaja en el coche si las personas hablan, ladra hasta que se callan. No deja que su dueña viaje en el asiento de adelante, con el novio; tiene que ir en el de atrás, con él. Cuando lo dejan solo en la casa hace sus necesidades en las camas. Cuando se queda solo con las dos ancianas de la familia, las aterroriza ladrando, corriendo, pasando a toda velocidad al lado de ellas. Respeta al hombre de la familia.
¿Amor a la sociedad? Prácticamente, no existe. Es algo que se alega para perseguir a individuos odiados.
Palabras de un fiscal. «Con los traidores, ¿habrá que ser tan severo? Fuera del hampa (o de la policía o de la política o del ejército o de la diplomacia, que son variedades del hampa) los traidores a lo mejor se hubieran distinguido como personas de imaginación y sensibilidad, tal vez poetas o siquiera novelistas».
Sinceridad de una de mis enamoradas. «Tuve un sueño atroz. Con un tipo. Estábamos en cama y comprendí que quería violarme. Yo quería que me besara, no más. Entonces le pregunté si estaba loco. Se enojó, empezó a vestirse, me dejaba… Era horrible».
Es bien sabido que el viajero, cuando llega a tan lejanas regiones, no sabe dónde está y padece de una extraña confusión que lo mueve a reconocer, a recordar parajes que nunca ha visto. Con valerosa frivolidad afirma entonces: «Por aquí yo he pasado».
Descubrimiento muy tardío. Hoy, después de cincuenta y tantos años, he descubierto que el Negro Raúl no me conocía. El Negro Raúl era popular mendigo de Buenos Aires; aunque tal vez popular en el Barrio Norte, pues me parece que componía el papel de una suerte de bufón de los chicos de la clase alta. Se congraciaba por la risa cordial que blanqueaba en su cara tosca, por algunos pasos de baile, más o menos cómicos, y, sobre todo, por su negrura. Yo siempre creí (sin indagar mucho las causas) que el Negro Raúl me conocía. El hecho me infundía cierto orgullo. Evidentemente, el Negro me saludaba como a un conocido y hasta hoy no se me ocurrió pensar que para lograr sus fines le convenía esa actitud de personaje conocido y aceptado. Desde luego, en esto no mentía; él era un hombre conocido, más conocido que sus muchos protectores. Ahora estoy por afirmar que me llamaba Adolfito; habrá oído a la niñera, que me llamaba así, y debió de ser bastante vivo, rápido para pescar en el aire informaciones útiles.
Me acuerdo del Negro, parado y gesticulando, en medio de la calle Uruguay o Montevideo, mientras yo lo miraba y le tiraba monedas desde los balcones del tercer piso de la casa de mi abuela, que hacía esquina (Uruguay 1400), donde vivíamos en aquellos años. Debía de haber entonces poco tráfico, ya que el Negro hacía sus piruetas en medio de la calle y mirando para arriba a la gente que le arrojaba limosna desde los balcones y ventanas.
Del catálogo de un museo de juguetes. Mono en bicicleta, a cuerda, con palanca de dos posiciones, para recorrido grande y recorrido chico. Con fallas por desgaste. En la posición para recorrido grande no funciona, simplemente cumple el recorrido chico. Adviértese, además, que el área del recorrido chico es de menor extensión que In estipulada en el prospecto.
31 agosto 1975. Para que me lo explique Galton. Me despierto. Aún acostado, aún en la oscuridad, imagino el cuadrante del reloj con las agujas en las 9 y 5. Enciendo la luz, me incorporo y veo que las agujas del reloj marcan las 9 y 5. Un hecho similar me ocurrió en 1972, en Niza.
Idiomáticas. Guindado. Suerte de confitería, cuyos clientes no bajan de sus automóviles, donde los atiende y sirve el personal. Como me dijo un taxista: «El guindado es el porche [sic] de la amueblada».
Un enamorado de las mujeres. Mándenme una chica cualquiera. Yo le encontraré encantos para quererla y es claro, a la larga, exigencias, amarguras y estupideces que tarde o temprano me pondrán en fuga.
Subjuntivos y condicionales. Irritado por la lentitud con que se desplazaban algunos automóviles, el taxista comentó:
—Yo, si podría, volara.
La gente habla de cualquier modo. «Cuando lo oí, me crucé las manos» por «me hice cruces»; un Chubut por un yogurt; Petit Swing por Petit Suisse; crisantelmo por crisantemo; agua de beneficencia por Agua Villavicencio; las pampas fúnebres; las morrois; el quíster. Oído a una maestra de Marta, del Cinco Esquinas: por Aberdeen Angus, Aberdeen Agnus.
Hablando de cosas de la patria, un amigo francés comentó: «Aunque tenga más lectores que nadie, ¿quién sueña, ni siquiera la computadora de una ciudad de provincia norteamericana, con atribuir la suprema autoridad en literatura a Fernández y González, autor del Cocinero de Su Majestad, a Georges Ohnet o a la señora Bullrich? En política, donde las consecuencias son más graves, hay otro criterio. Porque se volcaron a su favor tres cuartas partes de los electores del país, entronizamos a Ponson du Terrail (no se habla de este carismático sino de rodillas, a cabeza descubierta), que se nos fue y nos dejó a Madama Delly y al caos. La democracia, caro amigo, es una locura».
«No tenía vicios —es decir, no bebía ni fumaba en exceso—. Pero no podía vivir sin mujer, o mujeres. Dadas sus circunstancias, puede afirmarse que éste fue, en gran parte, el origen de sus infortunios. Reparaba en alguna muchacha fácil, cuyo cuerpo lo atraía…». Lo que O’Sullivan dice de George Gissing, podría tal vez decirse de un servidor.
Hacia 1940, en Pardo, después de leer Relativity and Robinson, y The ABC Relativity de Russell, y un libro de un tal Lynch contra Einstein, pensé escribir un cuento sobre un matemático polaco que había descubierto lo que todo el mundo sabe: que la luz no tiene velocidad. Esto explicaría, por cierto, por qué la velocidad de la luz tiene una conducta insólita, que no se parece a la de las otras velocidades.
Me refiere: La señora de Lonardi me contó que su marido reemplazó a Perón como agregado militar en la embajada de Chile; allí se conocieron; Perón era muy simpático; vivía solo, en un departamento. Ella le preguntó por qué no tenía mucama. Perón contestó: «No quiero meter la negrada en mi casa».
Distracción. Acababan de enterrar a un amigo. Veo llegar un camión de las pompas fúnebres. Pienso: «Vienen a buscar el cajón». Creía entonces que enterraban a la gente sin cajón y que éste lo reservaban para sucesivos muertos.
1.º octubre 1975. Dijeron las chicas que la libertad sexual volvió difícil la pesca para todas, porque todas son pescadoras declaradas, y que para las viejas y las feas ya no hay esperanza. Es claro que las amigas de lo tremendo y de lo misterioso quieren imaginar que se difunde entre los machos una enfermedad que los desinteresa de la mujer.
Si pudiera desplazar el alma al cuerpo de un joven me metería en él para seguir viviendo (Cf. Wells). Otra posibilidad sería la de pasar a transeúntes el efecto (el cansancio, el desgaste) de los años: a éste diez; a este otro, diez; a éste, veinte:
—Si pudieras, ¿lo harías?
—Sin escrúpulo.
Mientras conversaba con Maribel Tamargo, yo me decía que un viejo es una señora fea y fogosa, del tiempo en que no era decente que las mujeres hicieran avances.
Meditaciones de un viajero. Para que el viaje fuera una solución y no un simple alivio, el que se va no debiera llevarse. De todos modos, el alivio de partir vale la pena.
Diálogo en una peluquería.
Dramatis personae:
Peluquero argentino.
Cliente (viejo, muy rico, muy deprimido, al borde del suicidio).
Peluquero español.
PELUQUERO ARGENTINO (al Cliente): ¿Le digo mi receta? Consígase una compañera. No le importe que ella salga con usted por la plata. Trate de quererla. Vuelva a ver a los amigos.
CLIENTE: Usted lo ha dicho: la tragedia de los ricos es que nos quieren por la plata. A un pobre lo quieren por él (Se va el Cliente).
PELUQUERO ESPAÑOL. (A mí): Qué salame el tío. Cree que el mundo se reparte en dos mitades: los ricos y los pobres. Todos somos pobres para alguien, ¿o se imagina que sólo a él lo quieren por el dinero? Si a mí me busca una mujer ¿el salame ese piensa que es por mi linda cara? Es por mis duros.
Consejos de una madre. «Yo a las que se prostituyen con inteligencia les saco el sombrero. Yo tenía una compañera que andaba con un millonario, y lo obligó a cubrirla de esmeraldas. Cuando se pasó a otro, fue para conseguir un departamento y un regio auto. Después encontró un muchacho serio y con plata y se casó de lo más bien, pero, qué querés, a esas que pierden sus mejores años junto a un viejo y por amor, no las entiendo».
Felicidad. «¿Viene del Centro? —me preguntó Alberto, un panadero de Colegiales—. Feliz de usted. Cuando teníamos el otro negocio, iba al Centro por lo menos dos veces por semana. Yo soy loco por el Centro».
El prójimo. Si me dice que es feliz, pienso que es un tonto. Si me dice que es infeliz, pienso que es un pesado.
Escribir. Cuando yo era joven, un viejo escritor me explicaba: «Escribir lo que no has de publicar no es escribir. Escribir borradores no es escribir. Corregir no es escribir».
Lector de Céline. A los lectores de Céline les gusta que les escriban a gritos.
Sospecho que en estos años de asesinatos y terrorismo, más de uno de pronto jugará con la idea: «Qué bueno que al salir de casa una ráfaga de ametralladora me mande al otro mundo».
Me explicó: «A mi edad, vivir es una cuestión de paciencia. Tenemos que aprender a esperar, en perfecta calma, el momento en que el achaque de turno pase. Desde luego, en una de esas esperas, en perfecta calma, morimos».
Me gusta en los chicos la incipiente racionalidad. La inconsciencia, las niñerías, me desagradan.
¿Quién dijo que los niños alegran la casa? Lloran con más frecuencia que el adulto y con no menor desconsuelo.
Mejor no querer demasiado a los chicos, porque uno no sabe en qué monstruo se convertirán.
Una amiga: «Yo nunca sé por qué dicen que una persona es inteligente. ¿Cómo saben?».
El consenso. Me dijo: «Cuando yo era joven, al mostrarme con ella ponía a la gente en contra. Decían que yo debía de ser un vividor o un degenerado para seguir casado con una vieja. Ahora, si me separara de ella perdería popularidad, porque la gente se complace en vernos como una hermosa pareja de escritores».
Resulta que doy mucha importancia a la comida. Solamente personas muy humildes, o francesas, le dan tanta importancia. Alguna vez oí a un peón de campo, don Juan P. Pees, que el patrón era esto o aquello, pero (y aquí se hacía un alto, para acordar el debido énfasis al reconocimiento) que no era mezquino con la comida del trabajador. Yo he oído con mucho asombro y diversión estas declaraciones que me parecieron marcar la extraordinaria humildad de quien las hacía. Pero ahora sé más al respecto. En Francia vivo feliz (entre otras razones) porque como bien. No se entienda que como sibaríticamente; no, aunque también coma así; lo que me alegra allá es la perfección con que satisfago el hambre; una sensación física que nos mueve a dar complacidas palmadas en la barriga. Otra prueba de la importancia que doy a la comida es mi enojo de anoche, con Silvina, porque me arregló con verduritas, ñoquis y jamón frío.
Nos aplauden por la obra en la hora del naufragio, cuando sólo pedimos un salvavidas.
Si mis novelas y cuentos son creíbles, no lo son por la esencia, de la historia, sino por las precauciones que tomo al contarla. Mis adaptadores (para cine o televisión) ingenuamente creen en esa credibilidad y no toman las precauciones adecuadas para el cambio de género. Lo que es creíble para el lector (que no ve, que sólo imagina) puede no serlo para el espectador.
Uno de los agrados del verano en Buenos Aires: descansar en un banco de la plaza, de noche, cuando refresca. Éste es un placer positivo; me pregunto si en invierno habrá alguno equivalente. ¿Estar en cama, con una chica, con la chimenea encendida, mientras afuera llueve? Desde luego; pero este placer es más complejo, menos contemplativo. En la plaza basta el banco, la soledad, la noche y la frescura; en el otro está la chica, tal vez en el paraíso, pero indudablemente un ser, un prójimo, con psicología, en todo caso.
Ética. Reglas de juego comerciales por las que un médico, para no perjudicar pecuniariamente a otro, abandona a un enfermo a sus dolores y a su agonía.
Hacia 1973, Oppenheimer, pero también sus amigos[2], decían que yo no entendía de política. Entender para ellos era sumergirse, como en un baño tonificante, en la estupidez colectiva. El placer les duró poco.
Supongo que toda persona en algún momento está por creer que pertenece al mejor país, a la mejor tradición del mundo. No sólo los ingleses, los franceses, los italianos, etcétera; aun nosotros mismos, ¡los argentinos! Pensamos, qué suerte, qué prodigio, pertenecer a este país que produjo esta literatura, el tango, el dulce de leche, el poncho de vicuña; este país de escritores y de caballos, ¡de argentinas!, de inmensa llanura, de don Bartolo, don Bernardo, don Vicente, don Carlos, don Julio, don Faustino[3]… El que tiene una casa modesta, difícilmente diferenciable de las que la rodean, encuentra en ella infinidad de motivos de orgullo: «¿Ve este mármol? El arquitecto eligió personalmente las lajas y las numeró; las vetas se siguen de una laja a otra. La moldura en el frente, donde las otras casas tienen una simple raya blanca, es cara, pero da otro aspecto». Etcétera.
La historia de Romeo y Julieta contada por el padre de uno de ellos. Él hizo todo lo posible por acabar con esa enemistad; cuando parecía que todo iba a mejorar, los otros mataron a su más fiel hijo y seguidor. ¿Cómo queda si permite ese casamiento? Dirán que no es leal con quienes dieron la vida por él. Etcétera.
En la playa dos enamorados se abrazan y besan mutuamente embelesados junto a un perro que agoniza.
¿Sabe por qué Dios nunca permitirá que hablen nuestros queridos animalitos? Para que no digan pavadas.
Beneficio de la duda. Oído en la heladería:
—Siguen matando, matando.
—¿Qué me dice? Una pobre vieja de setenta y tantos años, sentada a la puerta de su casa, en la calle San Pedrito, acribillada a balazos desde un Fiat 128 azul oscuro. Una barbaridad.
—¿Barbaridad? Quién sabe. Si la mataron, en algo habrá andado la viejita.
31 octubre 1975. A veces me parece que nos miramos desde las vetanillas de dos trenes que están en una estación, muy cerca uno del otro, pero que van a correr por diferentes vías. Sin esperanza.
11 noviembre 1975. Me pongo a releer The Invisible Man. Voy a leer un capítulo; no puedo soltar el libro y llego al capítulo X o XI. Todo el principio está bien imaginado, pensado, contado. Después sigue correspondiendo a daydreamings; admirables daydreamings. Los libros que se parecen a daydreamings y que los provocan en el lector son los libros de éxito.
No somos transparentes. Mi amigo Quiveo, mi kinesiólogo, me dijo: «En esta vida moderna, todos sufrimos tensiones, por infinidad de motivos. Por ejemplo, usted: su tensión proviene del temor de perder la situación que ha logrado en la literatura argentina». Alguna vez pensé que debía escribir cuanto antes una novela para aprovechar la notoriedad alcanzada; pero no siento eso como un imperativo: si la situación general no empeora hasta el punto de peligrar la subsistencia, no escribiré la novela hasta estar seguro de tener una buena historia. No, mis tensiones no vienen de ese lado, sino del miedo a la enfermedad, al dolor y a la muerte (que pondría fin a esta cómoda y grata participación mía en el mundo, participación que juzgo todavía incipiente); y también, menos dramáticamente, de verme viejo y de notar que las mujeres ya no se fijan en mí (por lo menos las que no me conocen, las que me cruzan en la calle).
Recuerdos contradictorios. Yo creía que una vez había hecho el amor con ella; hasta recordaba su cuerpo blanco y sus grandes senos. Ella, sin embargo, me dijo (de un modo un poco ridículo, es verdad, pero no por eso menos terminante): «Vos nunca me poseíste».
Un hombre de poca suerte no consigue a nadie que lo quiera. Un hombre de mucha suerte consigue que lo quieran mujeres que no le gustan. (Por cierto, les pasa lo mismo a las mujeres).
Conversación. La conversación con ella anduvo bien, porque la dejaba hablar, apenas de vez en cuando reforzaba con mi asentimiento algo que ella había dicho, necesitaba más apoyo de mi parte, para encontrarlo seguía hablando.
Sueño. Me quedo dormido y sueño. En seguida despierto, pienso en mi sueño, que me trae a la memoria, cargado de nostalgias, un recuerdo de algún momento de mi vida o de alguna lectura. Mientras procuro precisarlo, ese recuerdo se disuelve en olvido. Lo busco en vano y poco a poco sospecho, comprendo que mi recuerdo no fue más que otro sueño. Debí entender eso en cuanto lo olvidé, porque únicamente los sueños tienen esa propensión a desdibujarse instantáneamente en el olvido. En prueba de esta última afirmación olvido también el primer sueño.
Yo suelo escribir (como en El sueño de los héroes, en Diario de la guerra del cerdo, en Dormir al sol) sobre gente modesta. Hay quienes me elogian porque investigo esos sectores de la sociedad, y quienes suponen que lo hago para quedar bien. Yo escribo sobre esa gente porque estimula mi imaginación. Nada más.
Yo, me dejé de querer a las mujeres cuando se afearon, achacoso y viejo ¿me resignaré a que me abandonen?
La gente fuerte se abre camino sola. De joven yo no me sentía solidario con los jóvenes; la juventud no era una categoría que me interesara (sí la inteligencia, la inventiva, la belleza). Los otros días vi en el cine a una chica rubia y linda que besaba cariñosamente a un viejo y pensé: «Qué simpática (ojalá yo tuviera una así)». Lo que pasa es que ahora hago causa común con los viejos. Los débiles necesitan agremiarse.
Mi organismo ahora: un caso de Erewhon. Un organismo con dos enfermedades simultáneas que exigen terapéuticas opuestas, excluyentes, me parece imperdonable.
31 diciembre 1975. El 31 de diciembre a la noche, en la quinta de López Llausás en Bella Vista, bebí un agua (la del lugar) que me gustó prodigiosamente. Después de un rato descubrí que había descubierto de nuevo —¿después de cuántos años de agua dorada y agua mineral?— el gusto preferido de mi infancia: el gusto del agua.
28 enero 1976. Últimamente nuestra perra Diana nos preocupa mucho. Está vieja, débil y desmejora día a día. Soñé que estábamos afuera, en el campo; la noche era fría y húmeda. Diana se había acostado en el fondo de un pozo; estaba joven, parecía contenta, bien protegida de los signos del tiempo. Pienso: con sus patas débiles no podría salir de ahí, y yo no podré sacarla (por mi lumbago).
31 enero 1976. Estela Canto me contó que, en el Uruguay, las personas más humildes, cuando hablan de nosotros los argentinos, dicen: «Pobre gente».
Silvina Bullrich, con quien almorzó los otros días, le dijo: «Te conviene que te vean conmigo».
Después de un incendio en el bosque de Punta del Este, el marido de Estela pisó un lugar donde la capa sobre la tierra es delgada y hundió un pie en el fuego. Todas las mujeres (Silvina Bullrich, la mucama y alguna otra) le dijeron a Estela: «Menos mal que no se quemó las partes». Estela contó la salida al marido; éste comentó: «Piensan en la parte que usan; el resto no les importa que se achicharre».
Hay que ser muy mal director (¿hay que ser director argentino?) para fracasar en las escenas de cuerpo entero; hay que ser muy bueno para triunfar en los largos primeros planos de una cara que monologa.
Comida del 2 de febrero de 1976. Un platazo de ñoquis con queso. Un buen bife, cinco zanahorias, un gran pedazo de zapallo, una parva de chauchas. Mucho helado de crema de vainilla y frambuesa. Dos manzanas. A la tarde había comido tres cuartos de kilo de pan francés, con dulce de leche y mermelada de frambuesas, bebido dos tazas de té muy cargado y un vaso de agua mineral con efervescencia.
Ideal. Rencor, odio, como en la frase «murió por sus ideales». «¿O usted supone que murió pensando en una sociedad donde reinaría la paz perpetua?». No, señor, murió pensando: «Vaya acabar con estos hijos de una tal por cual».
8 febrero 1976. Un viejo, indignado por la huelga del personal del Jockey Club, recuerda un discurso de un rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, y lo repite, como orador, con sollozos, y a quienes lo escuchan (un sastre italiano y dos o tres socios) los llama «queridos alumnos». Quedan embelesados.
13 febrero 1976. Concluye el film con un asesinato que el espectador desaprueba. El héroe mata a alguien que se cree su amigo. Esto me lleva a pensar en la relativa libertad del argumentista y en la naturaleza temporal, o no, de sus límites.
20 febrero 1976. El viejo teniente coronel, mi vecino, me regala tres libros de Tolstoi. Me dijo: «Ponga Recuerdo de Malambio». Así oí, no sé si así se llama.
23 febrero 1976. La secretaria ojeaba el posfacio de la edición polaca de Plan de evasión. Le llamaron la atención algunos nombres: Roberta Arlta, Jorge Luis Borgesa, Julio Cortazara, Edgara Allana Poe, y Adolfa Bioy Casaresa.
Sugerí:
—Han de ser genitivos.
Me miró sorprendida; ya sobrepuesta, me explicó, no sin irritación:
—Son femeninos. ¿No ve la terminación en a?
3 marzo 1976, dolorido. Desde 1972 hasta 1975, mi estado de ánimo fue melancólico. Desde luego por la enfermedad, desde luego por el dolor, pero sobre todo porque estuve dedicado a tragar un ladrillo. El áspero, el inaceptable ladrillo de la propia vejez. Ya que soy un viejo, quiero ser un viejo emprendedor y alegre.
Ver la muerte como simplificación.
La República Argentina de esta época de esperanza. En el vestuario del Jockey Club conocí al nuevo Presidente de la Corte. Dijo que no le importa que lo maten, pero que la sola idea de que lo secuestren le parece una pesadilla. En cuanto a esto último, lo comprendo perfectamente. Va a andar armado; conversó con otro socio acerca de qué revólver le conviene. Me bañé, volví al vestuario. Los interlocutores del Presidente cambiaban; el tema de conversación, no.
29 marzo 1976. Mi docta biógrafa, abriendo la boca para dejar pasar la tonada de su provincia: «Es un muchacho muy culto. Lee el alemán gótico».
YO: ¿Murió alguien en la casa de al lado?
PEDRO: Sí, uno que eran dos.
Debió de recibir una buena noticia, porque ayer tenía el pelo blanco y hoy apareció completamente rubia.
30 marzo 1976. Un criollo se va de la esquina. Dice:
—¿Qué debo, además de irme?
Una chica excepcional. Me atreví a preguntar:
—¿Y por qué usted la encontraba tan excepcional?
—Mire —me dijo—: A mí me gustaba mucho, en ese momento la prefería a cualquier otra, lo que ya es encontrada excepcional, aunque sea de acuerdo al criterio, menos arbitrario que misterioso, de nuestras preferencias. Después, usted convendrá, a una amante la conocemos bastante mejor que al resto del género humano y, créame, observadas de cerca, no hay dos personas idénticas. Ésta era hija única, vale decir que en su casa la querían mucho, estaban dispuestos a celebrar sus méritos, a ponderada siempre, usted sabe muy bien que las mujeres nos cuentan su vida como si fuera un escenario donde a cada rato hacen entradas triunfales, ante la ovación del público. Ella me tenía perfectamente informado sobre cada una de las alabanzas que a lo largo de los años le prodigaron su padre, que la adoraba, su madre, sus abuelos, sus tíos, los amigos de la familia. Créame, el testimonio de todos confirmaba, de manera realmente unánime, esa convicción mía de que era una chica excepcional.
Otro argumento para tener en cuenta. Según Boswell (Journal of my Jaunt), en su Hermippus Redivivus or, the Sage’s Triumph over Old Age and the Grave, Wherein a Method is Laid Down for Prolonging the Life and Vigour of Man, Johann Heinrich Cohausen (médico del obispo de Munster) declara que la vida del hombre puede prolongarse («in health») por el aliento de muchachas (anhelitu puellarum).
Fin de una tarde, en Buenos Aires, 1976. El viernes 21 de mayo, cuando salí del cine, me dije: «Empecé bien la larde». Me había divertido el film, Primera Plana, aunque ya lo había visto en el 75, en París. Fui a casa, a tomar el té. Estaba apurado: no sé por qué se me ocurrió que ella me esperaba a las siete, en San José e Hipólito Yrigoyen. En Uruguay y Bartolomé Mitre oí las sirenas, vi pasar rápidas motocicletas, seguidas de patrulleros con armas largas, seguidos de un jeep con un cañón. Llegué a la esquina de la cita a las 7 en punto. Vi coches estacionados en San José, entre Hipólito Yrigoyen y Alsina. Había un lugar libre al comienzo de la cuadra, a unos treinta metros de Yrigoyen. Cuando estacionaba, vi que soldados de fajina, con armas largas, de grueso calibre, custodiaban el edificio de enfrente; les pregunté si podía estacionar; me dijeron que sí. Me fui a la esquina. Al rato estaba pasado de frío. A las siete y media junté coraje y resolví guarecerme en el coche. Cuando estaba por llegar al automóvil vi que los soldados de enfrente no estaban, que la casa tenía la puerta cerrada y oí lo que interpreté como falsas explosiones de un motor o quizá tiros; después oí un clamoreo de voces, que podían ser iracundas, o simplemente enfáticas y a lo mejor festivas; voces que se acercaban, hasta que vi un tropel de personas que corrían hacia donde yo estaba. Iba adelante un individuo con un traje holgado, color ratón, quizá parduzco; ese hombre había rodeado la esquina por la calle y a unos cinco o seis pasos de donde yo estaba, al subir a la vereda, tropezó y cayó. Uno de sus perseguidores (de civil todos) le aplicó un puntapié extraordinario y le gritó: «Hijo de puta». Otro le apuntó desde arriba, con el revólver de caño más grueso y más largo que he visto, y empezó a disparar cápsulas servidas, que en un primer momento creí que eran piedritas. Las cápsulas caían a mi alrededor. Pensé que en esas ocasiones lo más prudente era tirarse cuerpo a tierra; empecé a hacerla, pero sentí que el momento para eso no había llegado, que con mi cintura frágil quién sabe qué me pasaría si tenía que levantarme apurado y que iba a ensuciarme la ropa; me incorporé, cambié de vereda y por la de los números impares caminé apresuradamente, sin correr, hacia Alsina. Enfrente, andaba una mujer vieja, petisa, muy cambada, con una enorme peluca rubia ladeada; gemía y se contoneaba de miedo. Los tiros seguían. Hubo alguno en la esquina de los pares de Alsina; yo no miré. Me acerqué a un garage y conversé con gente que se refugiaba ahí. Pasó por la calle un Ford Falcon verde, tocando sirena, a toda velocidad; yo vi a una sola persona en ese coche; otros vieron a varios; alguien dijo: «Ésos eran los tiras que mataron al hombre». Yo había contado lo que presencié: «No cuente eso. Todavía lo van a llevar de testigo. O si no quieren testigos le van a hacer algo peor». Agradecí el consejo. A pesar del frío, me saqué el sobretodo para ser menos reconocible y fui por San José hacia Yrigoyen. No me atreví a acercarme a mi coche. Aquello era un hervidero de patrulleros. Cuando llegué a Yrigoyen, pensé que lo mejor era tomar nomás el coche. Un policía de civil me dijo: «No se puede pasar». Quise explicarle mi situación. «No insista», me dijo. Crucé Yrigoyen y me quedé mirando, desde la vereda, la puerta de una casa donde venden billetes de lotería. Conversé con un farmacéutico muy amable, que me dijo que seguramente dentro de unos minutos me dejarían sacar el coche, pero que si yo tenía urgencia me llevaba donde yo quisiera en el suyo. Entonces la divisé. Estaba en la esquina, muy asustada porque no me veía y porque cerca de mi coche, tirado en la vereda, había un muerto, al que tapaba un trapo negro; me abrazó, temblando. Dimos la vuelta a la manzana; sin que nos impidieran el paso llegamos por San José hasta donde estaba mi coche. Había muchos policías, coches patrulleros, una ambulancia. En la vereda de enfrente conversaban tranquilamente dos hombres, de campera. Les pregunté: «¿Ustedes son de la policía?». «Sí», me contestaron, con cierta agresividad. «Ese coche es mío —les dije—. ¿Puedo retirado?». «Sí, cómo no», me dijeron muy amablemente. No acerté en seguida con la llave en la cerradura; entré, salí. Al lado de ella me sentí confortado, de nuevo en mi mundo, No podía dejar de pensar en ese hombre que ante mis ojos corrió y murió. Menos mal que no le vi la cara, me dije. Cuando le conté el asunto a un amigo, me explicó: «Fue un fusilamiento».
Si alguien hubiera conocido mi estado de ánimo durante los hechos, hubiera pensado que soy muy valiente. La verdad es que no tuve miedo, durante la acción, porque me faltó tiempo para convencerme de lo que pasaba; y después, porque ya había pasado. Además, la situación me pareció irreal. La corrida, menos rápida que esforzada; los balazos, de utilería. Tal vez el momento de los tiros se pareció a escenas de tiros, más intensas, más conmovedoramente detalladas, que vi en el cinematógrafo. Para mí la realidad imitó al arte. Ese momento, único en mi vida, se parecía a momentos de infinidad de películas. Mientras lo vi, me conmovió menos que los del cine; pero me dejó más triste.
Nadie somete a pruebas tan duras nuestra capacidad para la convivencia como una madre. Escena típica: la madre, atenta a cualquier ocupación del momento, quizá a la de contarme algo; el hijo, atareado en la destrucción a mansalva de mis cosas; yo, absorto en lo que me dice la madre. Si un sobrecogedor estrépito justifica la fugaz desviación de la mirada hacia el niño y los restos del candelabro, acompaño el movimiento con una sonrisa de franca satisfacción, pues toda madre vuelca en su hijo su susceptibilidad extrema y no perdonará a quien, siquiera una vez, lo desapruebe.
Sé de una madre a quien la lectura del párrafo precedente ofenderá. Le aseguro que al escribirlo no he pensado en ella ni en sus hijos. He pensado en otras; en casi todas las otras.
Me dice: «Lee el número de Gente, sobre el gobierno peronista (el que empezó el 25 de mayo del 73 y acabó el 24 de marzo de 1976). Uno se entera de muchas cosas que no sabía». No las sabía ella, y tantos otros, que sin embargo contribuyen con sus opiniones equivocadas a la gran opinión general. Recuerdo a mis esperanzados amigos, en París; recuerdo a los que decían que los discursos de Perón les recordaban a los de nuestros mayores estadistas. A lo mejor nombraba en algún discurso de Pellegrini. Yo por aquel tiempo estaba desesperado. Después de leer anoche el número de Gente, me entristecí. Había soñado en un ratito la última pesadilla de tres años y recordado la otra, la anterior y espantosa, que empezó en el 43 y concluyó en el 55. Qué país raro, capaz de producir más de siete millones de demonios. Nombres para execración: Ramírez, Farrell, el señor y la señora, el general Lanusse y tantos otros.
Idilio. Me dijo: «A mi marido no lo dejo porque no tengo dónde irme a vivir con los chicos. Ahora vivimos con mi suegra. Yo le digo: 'Sonría de vez en cuando. Si no, ¿cómo la van a querer?'. Tiene una cara de perros. Pero no es mala. Por lo menos conmigo no es mala, cuando le escribo las cartas de amor. Ahora, si no le escribo es una perra. No sabe escribir y tiene un novio en el campo, que le habla de una chancha que tuvo chanchitos. Yo le leo las cartas, en voz alta, y nos matamos de la risa. Ella no sabe si va a casarse, porque no está segura de que el novio se largue hasta acá. Los hijos no le van a permitir que traiga ese hombre a vivir con ella. Les digo que son egoístas, que la madre necesita un hombre. Se hacen los que no entienden, porque lo que pasa es que tienen miedo de que el hombre se quede con unos ladrillos amontonados, que hay junto a la casa. Yo les digo: "Bueno, y si se queda con los ladrillos, ¿qué hay? ¿No son de ella?"».
Escena. Él muy perturbado porque por fin consigue llevar a la mujer a la cama. Ella se deja hacer, pero dice que no está de ánimo. Evidentemente está con la mente en otra cosa, tiene preocupaciones serias.
14 junio 1976. Los biógrafos de escritores, cuando carecen de documentos o informaciones, recurren a novelas supuestamente autobiográficas del autor y citan párrafos. Esto último es un error. El lector sabe que el autor se llama James Joyce, no Stephen Dedalus, y que en ese párrafo, como en toda ficción, habría parte de realidad y parte de invención.
Hombre de extrema sensibilidad. El jefe de los jardineros de esa plaza pública observaba atentamente un árbol. Me explicó que realmente lo que observaba era un zorzal, y comentó: «Mire qué lindo es y qué bien canta. En esta plaza hay pájaros porque perseguimos a los chicos que se vienen con hondas. Si usted los deja, matan todos los pajaritos y ni siquiera le dejan un pichón para que venda a la pajarería. Los otros días saqué de un nido un pichón de calandria. El pajarero me dijo que ya tiene la cola larga y que es una maravilla cómo canta. Se acostumbran pronto a la jaula».
7 julio 1976. Manuel trae para su mujer un pan especial de una panadería de la calle Rodríguez Peña. Pedro, que la odia, comenta: «Entonces, ¿por qué está enferma si quiere comer esas cosas finas?».
14 julio 1976. El escritor como gusano de seda. Al principio del trabajo, porque es difícil sacar algo de la nada. Cuando ya hay algo, cuesta sacar de ese algo, algo más; pero cuando hay bastante, sin dificultad saca uno todo lo que quiere.
18 julio 1976. Sueño (a la noche, después). En un jardín interior (inexistente) del Jockey Club, donde me encontraba con otras personas, empiezan a caer tenues copos de nieve. Alguien dijo: «Mañana lo leeremos en el diario». Pensé que ese hombre había expresado el deseo de todos los presentes.
22 de julio 1976.
—¿Qué es eso?
—Nada. Seguramente alguna bomba.
Por lo que pudiera pasar. Últimamente varias muchachas, aquí y en el extranjero, están escribiendo tesis sobre mí. Entre ellas, ninguna más tonta, ineficaz y fea que la pobre M. El año pasado, me enojé mucho con Silvina porque le dio la dirección de mi hotel en París. Recién llegado, y con lumbago, la noticia de que mademoiselle M. estaba en el hall me cayó pésimamente. Bajé a verla, pero la traté con firmeza, porque intuí que si me descuidaba no me la sacaría de encima. Este año se vino de su provincia a mostrarme la tesis: un mamotreto de quinientas páginas, tan confusamente pensado como torpemente redactado. Las veces anteriores, cuando vino a Buenos Aires, vivió en casa de sus primas; ésta se había peleado con las primas y vivía en un hotel. Dejó entender que estaba corta de fondos. Con el pretexto de la tesis, almorzaba y comía en casa; con el pretexto de pasearnos la perra, empezó a venir a primera hora y a desayunar en casa; con el pretexto de pasar a máquina cuentos de Silvina, se quedó a la tarde, y tomó el té; con el pretexto de pasear a la perra después de comer, se quedó una noche a dormir, porque se había hecho tarde. Uno o dos días después trajo la valija. Desde entonces duerme en casa, siempre está en casa; no sale más que para pasear a la perra o para algún mandado. Creímos que se iba el 6, porque ese día vencía su licencia. No se fue; no habla de irse, y para agravar las cosas anuncia que renunciará a las cátedras, que tal vez no presente nunca la tesis, que desea quedarse en Buenos Aires. Marta la soporta mal; Silvina, que al principio le encontraba virtudes, tampoco la aguanta y la llama Bartleby. Yo no le perdono que me obligue a ser guarango con ella. Es tan sonsa, tan torpe, tan desatinada, su conducta parece tan inconcebible, que exaspera. Sin duda notó por fin algo, tal vez el diagonal maltrato que recibe. Los otros días, cuando me enteré de que su nombre materno es G., conté que a una chica G. se la llevaron fuerzas paramilitares y que el marido está prófugo. «¿Marcela G.?», preguntó. «Sí, Marcela» (creo que mencionó su nombre mi informante). «Es mi sobrina», contestó la M. Esa noche lloró con sacudones, pero sin lágrimas. Al día siguiente me habló. Me dijo: «Yo sé lo que usted piensa». Sinceramente le contesté: «No sé a qué se refiere». «Sí, sabe». «Le digo que no sé». «Bueno, quiero aclararle —me dijo— que no tengo nada que ver con la guerrilla». Quedé anonadado. Furioso le dije: «Nunca se me ocurrió que usted tuviera nada que ver con la guerrilla». «Bueno —contestó— pero como hoy nunca se sabe y en mi provincia tanta gente pertenece… Mi amiga más íntima, mi colaboradora de siempre, resultó ser guerrillera, lo que yo nunca había sospechado. A mí me aconsejaron alejarme, no volver por un tiempo». De pronto entendí todo: su pelea con las primas, que ahora no quieren hospedada; su inaudita intromisión en casa, de la que no sale nunca; su renuncia a las cátedras. En verdad no creo que me exponga: una persona como ésta no puede estar en una organización extremista, por estúpida que sea.
¿Dónde está el ripio?
Sol madrugadero, capa en el hombrero (Refrán atribuido por Pedro Pérez a su madre).
Reportaje.
CÓCARO: ¿Qué siente el espectador Bioy Casares cuando ve un film basado en un relato del escritor Bioy Casares?
BIOY: Lo que decía la gente de antes cuando recibía un regalo: «Qué barbaridad. No debieron meterse en ese gasto».
29 julio 1976. Confesiones de un mono viejo. Las muchachas han cambiado. Las de ahora se acuestan conmigo resignadamente. Ya no son las entusiastas de antes.
4 agosto 1976. Tratando de leer a Roland Barthes. No me parece No me parece que abunde en observaciones inteligentes o útiles. Nada nuevo, tampoco. La descripción de un proceso por medio de una terminología nueva, eso sí, y espantosa. Adscripto al dialecto que al boleto llama título de pasaje.
13 agosto 1976. Su amargura es grande, sobre todo porque sabe que nadie la comparte.
Idiomáticas. Mi abuela decía vandallas (pronúnciese con b) por sinvergüenzas, bandidas (¿vándalas?).
28 agosto 1976. Una mujer fiel. Me dijo: «¿Quién tiene ganas de acostarse conmigo? —fuera de vos, se entiende— ¡nadie!».
27 septiembre 1976. Me dijo que una mujer en sus cabales nunca se perturba, porque era naturalmente casta y fiel. Eso sí, no sabía estar sola, y para no quedarse entre cuatro paredes, seguía todas las noches al marido a reuniones sociales, que no le gustaban, porque era tímida. Para sobreponerse a la timidez, bebía un poco, siempre con desagradables resultados, porque el alcohol la emborrachaba en seguida y le despertaba vivísimos deseos de copular. Se ofrecía a unos y otros y nunca faltaba alguno que se la llevara a un departamento o a un hotel. Todos esos individuos que la estrecharon entre sus brazos, una verdadera legión, tejieron su mala Cama, la recordaron con cierto rencor. Para esto tenían como único justificativo el no haber completado, por así decirlo, el acto sexual; en efecto, la penetración del órgano masculino, estando borracha, le suscitaba un instantáneo y muy noble sentimiento de rechazo. Los hombres se retiraban contrariados y ella, avergonzada, volvía a la fiesta de donde se había ido un rato antes y para ahogar los malos recuerdos bebía: el proceso empezaba nuevo, fatalmente.
Marta Viti, que incorpora con unción, como los católicos la hostia, todo lugar común y todo sofisma, todo ídolo de la plaza pública aseguró que la primera palabra que todo niño, con milagrosa intuición, pronuncia es mamá. En mi tiempo (y según otras autoridades) los niños eran menos conceptuosos y empezaban diciendo ajó.
También afirma (su nombre es legión) que los niños de ahora son más inteligentes, avispados y precoces que los de antes. Sin duda ha podido comparar, a un tiempo, a los de antes ya los de ahora.
9 octubre 1976. Velada musical en lo de Francis Korn, la segunda de este año (todo se da en rachas) y ¿en cuántos años? Mucho agrado y un lado ridículo: no se sabe si los que oyen están en trance o dormidos.
10 octubre 1976. Silvina pierde una lapicera que le regalé, la única con la que puede escribir. Está desesperada. Yo pienso: «No es posible que siempre pierda algo».
31 octubre 1976. Me dijo, en el tono de quien está seguro de mostrar sensatez: «No creo en los curas, pero creo en Dios».
Pope, en la «Epistle to Doctor Arbuthnot», dice que en sus primeros años no era (¿todavía?) a fool to fame, y Johnson, en la «Vida», lo cita (contra Pope).
Incredulus odi. Odio lo que no puedo creer (Epístola a los Pisones, 188).
La mente de Robert Walpole. Según Savage, citado por Johnson: «the whole range of this mind was from obscenity to politics, and from politics to obscenity».
De Savage dice Johnson: «he was indeed not so much a good man, as the friend of goodness». De muchos escritores podemos decir, a la inversa: «He is indeed not so much abad man, as the friend of badness».
17 diciembre 1976. Aparece el Negro Raúl en el Times Literary Supplement: el dibujito del Negro Raúl como héroe de la historieta de Lanteri (El Hogar), «victim of discrimination», no el mendigo y bufón que conocí.
Enero 1977. Acabé 1976 contento de haber escrito dos cuentos y un poco melancólico de no haber escrito nada más. El primer cuento, «De la forma del mundo» (publicado en La Opinión del 4 de julio de 1976) me llevó muchos meses de trabajo. Según lo que dice la gente, me salió bastante bien. La idea de un túnel que vincula en menos de un minuto, a pie, dos lugares separados por cientos de kilómetros y, a lo mejor, por el agua, es agradable. El cuento tiene unas 46 páginas. El 30 de diciembre concluí el segundo cuento, «Lo desconocido atrae a la juventud» (el título, que era una frase del cuento, fue sugerido por mi secretaria).
Novelas: me gustaría estar tan seguro como en mis conversaciones con periodistas y con amigos, sobre la inminencia, sobre la segura realidad de mis novelas futuras.
En materia de salud hay, como corresponde, nuevas esperanzas y nuevos peligros. ¿Qué pensar de una asidua ronquera, que sobreviene (también) después de las intensidades del amor físico? Si respiro profundamente, dejo oír estertores de moribundo. La esperanza es doble: para la próstata, nuevas inyecciones; para la próstata y el lumbago, la estera sobre el piso como lecho para toda la noche. Aparentemente no sobreviene el trancazo prostático ni me levanto entumecido; me levanto con una firmeza de cintura que ya ni recordaba. Pero la vida del enfermo crónico es una sucesión de esperanzas desechadas. Si lo sabré. El bocio (siempre me fueron muy desagradables los cuellos de boa constrictor de los enfermos de bocio; nunca hubiera creído que me tocaría en suerte esa enfermedad) sigue mejor, pero no curado ni mucho menos. ¿Será el culpable de los estertores? Ojalá que sí.
Entre las omisiones más o menos dolorosas: no haber ido, desde hace tanto tiempo, a Pardo, el lugar más querido; no haber vuelto (desde el nefasto 72) a Mar del plata, no haber ido este año a Cagnes-sur-Mer. También me entristece no escribir a Paulette [Saubiron], a Georges Belmont y a tantos otros: debo, desde hace mucho, cartas e agradecimiento o respuestas a cartas de quienes me dieron pruebas afecto.
El 76 fue para mí un año mediocre, en el que mejoré, sí, pero no bastante.
Al nivel de incomodidad intolerable casi todas mis mujeres llegaron después de cuatro o cinco años de concubinatos. El nivel intolerable es literalmente intolerable, pero ¿no duermen los faquires sobre un colchón de clavos? Antes tenía la vida por delante y no valía la pena apresurarse. Ahora me quedan pocos años y más vale no malgastarlos en tormentos; pero también es cierto que hoy me cuesta más que antes conseguir mujeres (sobre todo, porque me veo a mí mismo como un vejete pálido y endeble).
A Fischerman, proponernos una adaptación cinematográfica, le conté la película Badlands: los policías que atrapan al asesino y que al principio lo maltratan con todo el rencor de la muchas veces frustrada persecución; después de veinticuatro horas de convivencia en un desierto americano, en cierta medida fraternizan con él y cuando un helicóptero se lo lleva a la cárcel, lo despiden amistosamente. Fischerman me dijo: «La realidad imita a la ficción», y me contó que conoce a un tal Ure, que da clases de teatro, a quien le allanaron dos veces al taller. La primera lo trataron bastante mal: violentamente lo pusieron a él ya sus discípulos de cara a una pared, los palparon y les revolvieron todo. La segunda vez fueron más amistosos. Lo trataban de Ure. «Pero, dígame, Ure, ¿qué hace que no se va?». «¿Dónde quiere que me vaya? No es fácil vivir en el extranjero». «Tiene razón, pero también piense que mientras vengamos nosotros, a usted no le va a pasar nada, pero ¿si vienen los encapuchados?». Por fin uno de los policías, poniéndose muy serio, le dijo que ahora le haría una pregunta, pero que por favor le contestara la verdad. Le iba a recitar unos versos, y esperaba que Ure, con toda franqueza, le dijera si debía abandonar el sueño de ser actor o si le veía pasta para ello.
23 enero 1979. Publica La Nación mi cuento «Lo desconocido atrae a la juventud». Pronto empieza la modesta apoteosis tan deseada. Llaman los amigos. Bianco me dice que le gustó y que también le gustó a Ramiro de Casasbellas. Martín Müller me dice que le gustó y también le gustó a Tomás Moro Simpson; añade que va a escribir para Carta Política una nota sobre mis dos últimos cuentos, éste y el que salió en junio en La Opinión, para señalar que son publicaciones tan importantes como un libro. Llama Sorrentino. Me escribe Drago. Siento la confirmación, la seguridad que necesito para encarar un tercer cuento de trama difícil de resolver. Encuentro en la calle a mi amiga. Me cubre de sus habituales zalamerías y de besos (ante la envidiosa curiosidad de los porteros del barrio). De pronto se pone seria y declara:
—Qué plomazo tu cuento.
Pienso: «Un fallo irrefutable». Atino a contestar:
—Ya me parecía.
Encantadora nuevamente, sonríe y me consuela:
—Mamy dice que yo no entiendo nada, que es muy bueno.
Quien lo hereda no lo hurta. Frase frecuentemente usada para rebatir la afirmación de Proudhon: «La propiedad es un robo».
The Righteous Forsaken. Recuerdo perfectamente cuando tomaron La Prensa y la entregaron a la CGT Yo le había escrito antes al director, Alberto Gainza, una carta en que le expresaba mis felicitaciones mi gratitud, por su valiente campaña y mis pocas esperanzas acerca del porvenir inmediato del país; como se lee en todos sus ejemplares, el diario fue clausurado y confiscado «por defender la libertad» el 26 de enero de 1951 y reinició sus ediciones el 3 de febrero de 1956. En la devolución del diario a sus propietarios —y para mí, en la reparación de la injusticia— tuve mi parte. Como el anunciado decreto del gobierno de la Revolución Libertadora se postergaba, pensamos que tal vez fuera oportuno que un grupo de escritores lo pidiéramos (aquel gobierno nos escuchaba). Personalmente me ocupé de buscar firmas: Ricardo Rojas, que vivía entre retratos, caricaturas y diplomas de Ricardo Rojas, por razones confusas prefirió no firmar; también se negaron Payró (otra mente caliginosa) y José Luis Romero (su hermano Francisco firmó).
Como la realidad no se interesa por la justicia, La Prensa nunca recuperó la fuerza que tuvo antes de la clausura. En los años previos y durante el nuevo gobierno peronista de la década del 70, La Prensa fue el diario de mejor conducta, amigos míos predijeron la muerte, a la que la obcecación y el fanatismo iba a llevado. Cuando por último cayó el peronismo, esos amigos no reconocieron que la prédica de La Prensa fue atinada. Los otros días Silvina dijo que estaba deseando conseguir un ejemplar de La Prensa del 51, 52, 53 o 54, para mostrar que ese diario, que hoy se jacta de su conducta, elogiaba con obsecuencia al gobierno peronista.
Ni para los mártires hay justicia.
Revolución. Movimiento político que ilusiona a muchos, desilusiones a más, incomoda a casi todos y enriquece extraordinariamente a unos pocos. Goza de firme prestigio.
Después de comer leo en alguna revista informaciones acerca del frío en Estados Unidos. Me acuesto a dormir, refresca a mitad de la noche y sueño: Tengo frío. Una vieja mucama (la conozco en el sueño) perora, ante personas que ahora no recuerdo, acerca de que está refrescando. En el momento de despertar compruebo que esa mucama era en realidad mi abuela Hersilia Lynch de Casares (nadie la confundió nunca con una mucama). La parte baja de la nariz y la piel que rodea los labios estaba oscura, como cuando murió.
Sueño. Estoy sentado en los escalones de una empinada escalera. Me hago a un lado, para dejar pasar a un hombre que sube. Cuando levanto los ojos, para averiguar quién es, veo que lleva un enorme león, con melena y todo, agazapado sobre los hombros. Con la irritación que da el miedo, voy a decirle «Usted es un imprudente», pero debo hacerme a un lado, porque en ese momento pasa un segundo personaje, que lleva a otro sobre los hombros, y que empuja al del león por una puerta y lo encierra en los cuartos de arriba. Aliviado despierto.
Ansia. Hay en el hombre un ansia de calamidades, aun de aquellas que le traerán su propia destrucción.
Humilde. Es tan humilde ese marido que para mortificar a su mujer le inflige su presencia.
Greguerías para una profesora de castellano.
* La rosa nos dice que la perfección es posible.
* El papel que envuelve el regalo es generoso.
* El botín del rengo es viudo.
* Literatura fantástica: no hay biblioteca tan completa como los estantes de una farmacia.
* El tigre cebado se queja de no encontrar barbero que le atuse los bigotes.
* Más allá del follaje del olmo, el cielo está en el fondo del mar.
Menos escrupulosamente que otros, dejan ver que no buscan la verdad. Hay entre esta gente buenos poetas y buenos artistas. En realidad, son astutos decoradores que sacan el mejor partido de los pocos elementos de que disponen. Con envidia reconocemos en ellos el instinto poético.
Inteligencia. La inteligencia obra como una suerte de ética. No permite concesiones, no tolera ruindades.
Noches. Hay algo muy íntimo en las noches. La cama es un nido. Los sueños dejan nostalgias de cosas nuestras, que demasiado pronto olvidamos. Más exclusivamente que en la vigilia, en el sueño somos nosotros. Contribuimos con todo el reparto.
Porque se consiente un capricho, el enamorado es un malcriado.
En los sueños rebasamos el presente, somos a lo ancho de todo el tiempo que hemos vivido, de la totalidad de nuestra experiencia. Recorremos de nuevo, con nostalgias que vienen del futuro, la casa ya derrumbada. Como los muertos de quienes recordamos la biografía, nos reintegramos más allá de lo sucesivo y, libres del falaz ahora, que otorga indebida realidad a lo actual, vivimos en el pasado y en la posteridad.
Cuando golpeamos a la puerta, el perro, desde adentro, ladró. Ella preguntó si ladraba por solidaridad con el amo o porque pensaba que la casa era suya y la defendía de posibles intrusos.
Propaganda (que descuenta la estupidez del público): «Cigarrillos… ¡de sabor actualizado! ¡Garantizado!».
Sentimentales. Cuando en un amor se llega al límite de la incomodidad, hay que armarse de coraje y emprender la fuga.
Estupideces de ABC. En Francia, en el 67, ABC notó que los hombres habían dejado la formalidad de los trajes y se vestían como si tuvieran el extraño propósito de imitar a Guillermo de Torre, con sacos de sport y pantalones de franela. Acaso alguna debilidad, algún snobismo, por las cosas de la Galia, lo llevó a imitados. Con el tiempo comprobó que en Francia los que andaban así caracterizados no eran los franceses: eran los extranjeros que vivían en hoteles, como él, los turistas. De modo que ABC durante años se vistió como turista, o como literato español en Buenos Aires, disfrazado de deportista o de gentleman-farmer. Mientras ABC fue deportista, casi toda la vida, vistió como todo el mundo.
Hablábamos de nuestras menguantes posibilidades de surtirnos de mujeres y me dijo: «Como cazador me parezco sobre todo a una libre, tan convencida de estar vieja y apestada, que al providencial cazador que se le cruza en el camino, irremediablemente lo convence de que a una liebre así más vale no cazarla».
El embajador de México me refirió que Cámpora se levanta a la una de la tarde, lee todos los diarios y a eso de las siete enciende la televisión. «¿Libros no lee?» «No. No es nada intelectual. Leen libros, sobre todo novelas latinoamericanas, el hijo [de Cámpora] y Abal Medina. Cámpora lleva el peor rátelier que he visto; debe sujetarlo para hablar. Esto de que el rátelier sea malo me asombró un poco, ya que él es dentista. Un día me dijo si podía llamarle un médico. Le dije: "Desde luego, señor presidente. Pero ¿qué? ¿Se siente usted malo? Tiene muy buen semblante…". En realidad no tenía buen semblante. Me contestó: Lo que me duele no es la cara, señor embajador. Es el culo». El embajador no parecía muy feliz de esa obligada convivencia. Aclaró que hasta la de un amigo sería molesta. Hizo bromas sobre cómo librarse de sus huéspedes.
Hablando de otras cosas, comentó (muy seguro de sí) que aquí se escribía mal, sobre todo en los diarios. Le asombraba particularmente el uso del condicional. Asistiría mañana el Presidente… «¿Tan acobardados están que no se atreven a decir Asistirá etcétera?».
Sueño. Me acerco a mi abuela (Hersilia Lynch de Casares) que, misteriosamente ofendida, da vuelta la cara. Le aseguro que no hice nada que pueda enojada; por último, cansado de insistir y echando las cosas a la broma, levanto una mano, como si fuera a abofetearla. Unos amigos (sabía quiénes eran, mientras soñaba), disgustadísimos, con ademanes perentorios, me ordenan que baje la mano. En seguida comprendo la razón: Augusto Zappa, el viejo tenista, viene hacia mí, con los brazos abiertos y visiblemente conmovido. (En la vigilia me preguntaré por qué habría tanto patetismo en el encuentro; Zappa está vivo, lo veo de vez en cuando; si fuera mi amigo Willie [Robson], que murió estando yo en el extranjero…).
No sé cómo la situación y la luz cambian. Me encuentro en un piso alto de la casa de unas vecinas; en plena luz, porque la casa no es más que el esqueleto de la casa, con pisos, pero sin paredes. Yo estoy muy cómodo, recostado entre dos muchachas lindas, muy feliz: la de la derecha en el sueño quería irse; la de la izquierda tiene el vestido abierto por delante y me lleva la mano a uno de sus senos. Le acaricio el pezón, chiquito, delicado y siento un profundo bienestar. Entonces noto que mi amiga de la derecha está furiosa. Me previene: «Seguí nomás, que no volverás a verme». Me apena ofenderla, pero sé que debo tomar mi decisión y abrazo a la de la izquierda.
Nótese, en el comienzo del sueño, la situación con mi abuela. En otro sueño, esa misma abuela se me apareció como sirvienta. Durante su vida, ella y yo no tuvimos ningún conflicto.
22 marzo 1977. Qué le vamos a hacer. Ghiano, profesor de literatura, declara en La Nación de hoy que la literatura fantástica en la Argentina empezó con Ficciones de Borges, en el 43 (¿o 45?) y que siguieron después Silvina Ocampo, Bioy, Cortázar… La invención de Morel, que empecé en el 37, se publicó en el 40.
En la vejez, el tiempo está en presente.
Lo que uno tiene que oír de la mujer que lo quiere. Esas verdaderas monstruos, nuestros iguales.
ELLA: ¿Vos creés que me va a ir bien en la vida? ¿Que voy a ser feliz?
YO: Estoy seguro.
ELLA: ¿Pero vos creés que sin vos yo podría ser feliz? Me he volcado tanto en vos… Yo creo que si a vos te pasara algo, estaría perdida.
YO: No creo. Sos linda, inteligente, agradable, de buen carácter…
ELLA: Creeme: si te pasa algo, estoy perdida.
YO: De ninguna manera. A mí me parece que hay en vos muchas cualidades, muchos recursos, para sobreponerte a cualquier situación.
ELLA: No sé qué haría si te pasara algo.
YO: Pero, qué embromar, no me va a pasar nada.
ELLA: Eso no se puede decir. Eso nunca se sabe. He conocido personas de tu edad, que parecía que iban a vivir para siempre, y de noche a la mañana murieron. Si a vos te pasa algo, yo no sé qué puedo hacer. Ni siquiera estoy segura de servir para algo. ¿Y algún otro hombre me querrá? ¿O estaré como mis amigas, que ni siquiera consiguen un tipo for the night? La vida es muy difícil, muy complicada y triste. Tenés que dejarme todo lo que puedas, más del quinto, en tu testamento.
Que yo muera es triste por lo que podría pasarle a ella. En cambio, lo que me pasaría a mí… bueno, al fin y al cabo, ¿no tuve mis satisfacciones? Más que satisfacciones: la tuve a ella (repetidas veces me ha recordado que yo debo agradecer ese extraordinario privilegio). La situación de ella, en cambio, sería verdaderamente angustiosa: tendría que ganarse la vida y conseguir un marido.
A Ricardo Levene se le conocía en la Facultad de Derecho como Figuración o Muerte.
Sentido de la propiedad. Al chico (de tres o cuatro años) le dicen que su perro es estupendo. Ni lerdo ni perezoso el chico aprende la palabra y refiriéndose al perro, en el mismo tono de encomio en que oyó la palabra, dice: Esmipendo. Me contaron de otro chico que por Tucumán decía Micumán.
Un corazón simple. Para el lustrabotas, las horas que pasaba en el bar de La Biela eran felices. Le parecía que estaba en un club, donde todo el mundo lo conocía y lo estimaba. Muchos lo querían, como le probaron cuando la bomba que estalló en el bar destruyó sus pertenencias: los parroquianos hicieron una lista de contribuciones para comprarle un nuevo cajón de lustrar, pomadas y cepillos. Parece que el hombre, un alma simple, se hacía querer porque era bueno, y por cierta nobleza de sentimientos. Me dijeron que el año pasado había publicado un libro de poemas.
Cuando Moro, un mozo, entró a trabajar en el bar, todo cambió desagradablemente para el lustrabotas. Me aseguran que Moro era un excelente individuo; sin dudas era un bromista. El hecho de que el lustrabotas hubiera publicado un libro de poemas le parecía cómico. Mejor dicho, ridículo. Desde el primer día empezó a burlarse del lustrabotas; el calibre de las bromas aumentaba siempre: bordeaban en la agresión y en el desprecio. Por ejemplo, cuando pasaba a su lado le volcaba en la cabeza cáscaras de maní y carozos de aceitunas.
Los otros días llegó a La Biela el lustrabotas un poco achispado. Se despidió de mucha gente con estas palabras:
—Tengo que hacer algo y después no podré volver.
Al cajero le dijo que iba a matar a Moro. El cajero creyó que hablaba en broma. En ese momento se acercó Moro y cantó el pedido para la mesa nueve. El lustrabotas sacó un revólver y le dijo:
—¡Te voy a matar!
Moro lo miró, riendo; cuando vio el arma, atinó a decir:
—No me matés.
El lustrabotas le descerrajó un balazo en la cabeza; luego, sobre el cuerpo caído y muerto, vació el revólver. Y aprovechando el desconcierto general, el lustrabotas se fue.
El cajero fue a buscar un juez de crimen, que es un viejo cliente, y que vive al lado. El juez estaba con un amigo: el doctor De Antonio, a quien había invitado a comer. Le pidió a De Antonio que lo esperara y acompañó al cajero a La Biela. En ese momento llegaba un patrullero de la 17. Alguien dijo que vio al lustrabotas tomar un colectivo, que iba al Once. Como el juez conocía al asesino, acompañó a los policías cuando salieron a buscarlo. Siguieron el trayecto de los colectivos de esa línea y fueron parando a los que alcanzaron, para inspeccionar el pasaje. Llegaron al Once sin encontrarlo. Cuando volvieron fueron a la 17. Estaban a una cuadra de la comisaría, cuando el juez vio al lustrabotas sentado en los escalones de un zaguán.
—Es aquél —dijo.
Uno de los policías levantó la Itaka, para balearlo desde el coche. El juez le ordenó que no tirara. Dijo que el hombre iba a entregarse.
Efectivamente el hombre no opuso resistencia. Dijo que estaba ahí esperando que pasara algún vigilante amigo, como los muchachos que hacen guardia en La Biela y en los restaurantes frente a la Recoleta porque tenía miedo de entrar solo en la comisaría.
Las mentiras piadosas que se dicen sobre la vejez me parecen casi deprimentes; deprimentes son las verdades.
Un resfrío de vez en cuando es una blessing in disguise, que nos permite acercarnos a la literatura y pensar de cerca lo que tenemos entre manos. Las ventajas de un lumbago, si las hay, parecen más misteriosas.
Para no cometer dos veces el mismo error. Tardé quince años, del 28 al 43, en aprender a escribir. Ahora me piden que hable. Les pediré por favor que me esperen quince años.
El moribundo me dijo: «Hay un consuelo para el que se va: la familia que deja. Ya sé, nos hubiera llevado al suicidio; pero, mientras tanto, qué tortura».
A mí siempre me deslumbró la belleza de las mujeres. Las bataclanas de los teatros de revista porteños, que descubrí en el 27 o en el 28, me maravillaron. En realidad, el cuerpo de toda mujer linda que se desnudó a mi lado fue una pasmosa revelación. Por eso cuando mi profesor de literatura francesa, filosofía e historia del arte, Robert Wiebel-Richard, me dijo que el ideal de belleza humana era el cuerpo masculino no me di el trabajo de discutirle: sabía que ese pobre tonto estaba equivocado.
Por mi ideal de belleza femenina ha variado a lo largo del tiempo: preferí primero a las morenas atezadas, a las «chinitas» de mi país. Después me gustaron las de piel muy blanca y pelo negro: fue la época en que agonizaba de amor por la actriz Louise Brooks. Después me gustaron las pelirrojas y después, las rubias. Siempre me gustaron las jóvenes.
A las mujeres que pasan por la calle tengo que verlas; cuando una se vuelve, tal vez para mirar una vidriera, y no me deja verle la cara, siento una vivísima irritación, casi resentimiento. Si acompaño a alguna de mis amadas, por regla de cortesía no miro a otras mujeres; no valoran abiertamente mi sacrificio.
25 junio 1977. Anoche soñé con una muchacha vestida de mucama (yo sabía en el sueño que no era mucama), alta, de piel rojiza. Me gustó mucho.
Los años que vivimos nos permiten conocer la vida superficialmente y un poco mejor algunos sectores de la vida; para conocer bien la vida no alcanzarían mil años. Yo, que por lo menos tuve diez amantes que me duraron ocho años cada una, conozco un poco (pero no concluí mi aprendizaje y quisiera seguido) la vida con las mujeres. Conozco (un poco) la vida del escritor de cuentos y novelas y la vida del enfermo de dos o tres enfermedades.
Como en la última visión del ahogado, en la cara de mi última (cruz diablo) chica aparecen caras (yo diría caritas, porque son cambiantes y sucesivas) de mi juventud. La verdad es que una de ellas reaparece con fidelidad, pero sólo en esas ocasiones y por instantes; en cambio, a veces me pregunto si no veo reencarnada a otra, con quien hice fiasco en un hotel de las barrancas de olivos y que en Constitución se fue de mi vida en un tren que la llevó a su Pringles natal.
Sueño. Tengo un perro de policía, de manto negro. Lo quiero sobre todo por su encanto personal y por ser él, pero también por sus méritos. Entre éstos, quizá el más extraordinario es el de haber descubierto una prueba que irrefutablemente da la razón al escepticismo. El perro acaba de comunicarme su descubrimiento; yo estoy muy feliz. Llega entonces Marta Mosquera. Salimos al jardín y caminamos entre canteros. Marta se queja de todo; de su mala suerte, de la soledad, del paso de los años. Levanta los brazos, levemente se mece y por último, para enfatizar sus desdichas, se arroja de bruces en un cantero, sin advertir que allí hay una víbora: un animal horrible, cobrizo, no muy largo, ancho como un brazo y de picadura mortal. Marta lo muerde (lo que me repugna bastante); el animal contraataca. Mi pobre perro sale en defensa de Marta y recibe una picadura. Lo miro con ansiedad: está como antes, lleno de vida, pero sé que eso no prueba nada, salvo que todo lleva su tiempo, aun la muerte, esta muerte de la que no me consolaré.
¿La refrescante inocencia de un criterio? Diríase que estamos conversando con un pitecántropo.
Mi hermano, Lord Byron. «No me canso de una mujer en sí misma, sino que generalmente todas me aburren por su naturaleza» (Byron a John Murria, según Byron in Italy de Peter Quennell).
Desde hace tiempo dice que los hombres no la quieren, que ella necesita un cariño y que está desesperada. En su última confidencia a una conocida, anunció la intención de pedirle a un amigo, homosexual, que le presente a una lesbiana. «A lo mejor nos entendemos —dijo—. Así no puedo seguir». Agregó: «Yo soy muy realista».
Los únicos seres que se quieren casar son las mujeres, los curas y los homosexuales.
1.º octubre 1977. El inglés John King escribió una tesis sobre mí; la americana Hill levine publicará la suya en Monte Ávila; Francis Korn prepara un libro, según dice; Marcelo Pichon Rivière me preguntó si le doy (se la di, es clara) para uno; a Oscar Hermes Villordo le encargaron Genio y figura de ABC, de Eudeba; Beatriz Curia trabaja en una tesis sobre ABC y la literatura fantástica; en Estados Unidos, escribieron tesis Herminia Prieto (que afirmaba que la mayor parte de mi vida era inefable), Deborah Weinberger, Leonor Conzevoy; Marcela Fichera (que incluyó buena parte del Calderón de Menéndez y Pelayo, sustituyendo, donde era necesario, Calderón por ABC) escribió una tesis en Italia; en España, el un poco tapiado profesor Tomás Vaca Prieto, y muchachas y profesoras en Francia, en Alemania, en Austria, preparan tesis. Desde luego la lista no es completa. Está Marta Viti, para confirmarlo, y desde luego Maribel Tamargo. Mientras espero la visita del inteligente y hábil Villordo, improvisé esta copla de estilo español:
Se anuncia gran cantidad
de estudios y biografías.
Si no es la posteridad,
serán las postrimerías.
Con relación a la frase de Herminia Prieto, «lo más interesante de la vida de ABC es inefable», recordaremos una del Conde de Lovelace: «la vida de Lord Byron no contiene nada de interés, excepto aquello que no debería ser contado», citada en C. E. Vulliamy, Byron (1948).
Con una mezcla de orgullo (gotas) y de vergüenza (cantidad suficiente) advierto que soy un precursor de por lo menos dos tendencias del gusto contemporáneo: la literatura fantástica (mis libros, passim) y los años veinte (mis libros, passim).
El padre de Borges decía que había gente que sólo podía pensar por imágenes. Que las famosas parábolas de los Evangelios prueban que Cristo era una de esas personas. Que los gauchos pensaban por imágenes.
En realidad mucha gente piensa por imágenes. Cuando deploré el inminente triunfo de los comunistas y socialistas en las próximas elecciones francesas de marzo, Rochefort, un astuto hombre de negocios (sinónimo de idiota, dirá el lector) observó: «Mejor así. Francia tiene un forúnculo. Hay que dejarlo madurar para que sane». Cuando yo hablaba de los males irremediables que dejaría el gobierno (aun si era transitorio) salido de esas elecciones, me rebatía con argumentos imbatibles, tal vez para una buena terapéutica de los forúnculos. Le dije que tenía razón, pero que si finalmente resultaba que había alguna diferencia, siquiera de detalles, entre la situación de Francia y la forunculitis, podrían llevarse un desengaño.
Autobiografías. Tan acostumbrado estoy a pensar «Ojalá que me que me libre de esta mujer» (o que consiga otra mujer), o que me libre de las amenazas del lumbago, o que se me cure (sola) la próstata, o que desaparezca el bocio o coto, que de pronto me sorprendo pensando «Ojalá qué…» o Qué bueno sería que… sin saber como concluir la frase.
¿Quién le sigue el paso al Progreso? Olvido que los ojos no sirven para ver. Para ver sirven los anteojos.
Mi amiga recitaba los hermosos versos de «Aulo Gelio»:
Hoy todavía tu lector, Agelio,
En lánguida actitud te evoca y te halla.
Mientras boga tu barca a Grecia o Roma,
Festín recuerdas y festín preparas.
Yo los repetí y de pronto recapacité: Agelio, ¿por qué Agelio?, ¿es posible que yo haya leído tantas veces este poema, haya recitado tantas veces estos versos, y que nunca me haya preguntado «por qué Agelio»? ¿O me lo pregunté, pero no tuve el coraje de revelar mi ignorancia? Ahora que lo tengo, pregunto. Mi amiga me propone una explicación que yo mentalmente había desechado: «A por Aulo». «Yo no me atrevería a introducir en un verso a Acapdevila», le contesto.
En casa recorro libros de consulta y por último apelo a mi ejemplar de las Noches áticas (este orden de investigación parece digno de los mejores o peores profesores y estudiantes). En la primera línea de las «Noticias biográficas» del libro (Noches áticas, traducciones de Francisco Navarro y Calvo. Madrid: Biblioteca Clásica, 1921) leo: «Aulo Gelio (o Agelio como algunos le llaman, por encontrarse consignado así su nombre en algunos manuscritos, sin duda por ignorancia de copistas que reunieron la inicial del nombre con el apellido de familia)».
La acomodadora me dijo que ha escrito una ópera, que ocurre en La Rioja, en tiempos de la conquista: «La escribí en español y la traduje al quichua. Ahora hice un descubrimiento que me preocupa. Los indios de La Rioja no hablaban el quichua cuando vinieron los españoles. El quichua llegó con los españoles, del Perú, que lo enseñaron a los indios. Tengo que averiguar qué idioma hablaban los indios de La Rioja en aquel tiempo. Cuando sepa cuál es lo aprenderé y traduciré a ese idioma el texto».
YO: Pero ¿los personajes hablan en español en tu obra?
ACOMODADORA: Por ahora hablan en quichua.
YO: Pero si la estrenan en Buenos Aires, los espectadores no entenderán nada.
AMIGO DE LA ACOMODADORA: Podrías hacer que hablen en español antiguo.
ACOMODADORA: Yo quiero más a La Rioja que a mis padres, que a mi marido, que a mis hijos. Yo siempre digo que soy la hija de la tierra de La Rioja. Cuando voy allá, en seguida cavo un foso y me meto adentro para sentir la tierra contra mío (sic). Siempre paso el día llegada en ese agujero.
Alguien preguntó en qué barco había llegado de los Estados Unidos Gustavo Casares. Para lucirme (yo tenía entonces menos de diez años) rápidamente contesté: «En el Water Closet». Todavía yo no sabía inglés; pronunciaba Water Closs. Todo el mundo se rió; yo también. Tardé mucho en descubrir por qué. Supe que el barco, en realidad, se llamaba Southern Cross y la confusión Water Closs me parecía bastante natural.
2 enero 1978. En las cartas de Byron encontré los dichos venecianos: «Sirve para limpiarse los botines», que sé usa despreciativamente, y la exclamación «Por el cuerpo de Venus». El primero permitió la estrofa:
Las obras de Hugo Wast (o G. Martínez
Zuviría)
sirven para limpiarse los botines,
vida mía.
28 enero 1978. Consejo:
Desprenderás por fin el gran alud
si piensas demasiado en tu salud.
En la versión original, el primer verso era el segundo, pero advertí entonces que salud y alud no riman para el oído y debí cambiar el orden, para que el lector leyera salud como conviene a la rima.
Idiomáticas. «No está para salir de cuerpo gentil». Sin sobretodo, probablemente.
Hoy un señor se admiró de que yo dijera, con naturalidad y donde correspondía, «no faltaba más». Sin la máquina del tiempo, soy un viajero que llega del pasado.
Idiomáticas. Con tal de. Curiosa expresión. «Con tal de salir de su casa, inventaba las más inverosímiles compromisos». «Con tal de vestirse de fiesta». Cuando yo era chico había gente que decía «por tal» (en igual sentido que el anterior).
Febrero 1978. Sueño. Estoy explicando «La primera vez que vine, Suiza era un país de pueblitos». Se ve una aldea pequeña y pintoresca; las casas parecen chozas, pero chozas limpias, decorosas, bien cuidadas; una chimenea humea pacíficamente y los fieles entran en la iglesita. Sigo mi explicación: «Ahora, en cambio…». Señalo una casa de departamentos, de siete u ocho pisos; una tupida muchedumbre la escala por afuera y procura entrar por puertas y ventanas (que dejan ver el interior, repleto de gente). Distingo los uniformes grises de loa policías suizos. «Qué raro —pienso—, un procedimiento, como en Buenos Aires». En seguida descubro que en realidad los policías ayudan a los escaladores y los empujan hacia el interior por las ventanas. Reflexiono: «Por lo menos en lo principal, Suiza no cambió». Miro hacia arriba; a la altura de la buhardilla, por el lado de afuera, hay barrotes de madera, de los que cuelga gente. Con horror, veo que uno de esos barrotes se quiebra, y que el hombre que estaba colgado cae. Vaya cerrar los ojos cuando descubro que el hombre ese, con destreza admirable, se agarra de un barrote inferior y vuelve a quedar colgado. Despierto para no seguir en la zozobra.
Avisos fúnebres. Espacios de un periódico o diario que la gente paga para dar estado público a las rencillas de familia. Sirven también para comunicar secretos escandalosos.
Con verdadera felicidad, después de largas indagaciones en diversas guías, encontré en el Baedeker of Switzerland, 1895, en el plano correspondiente a outskirts of Genève, Sécheron, el pueblito de los alrededores de Ginebra, donde se hallaba el Hôtel d’Angleterre, donde estuvieron (sucesivamente) Benjamin Constant y Charlotte de Hardenberg («I am mentally tired —escribe Charlotte—. I have reached the point where I prefer Sécheron just because I happen to be there»), Shelley y Byron (que en el libro del hotel, en el sitio donde debía poner su edad, escribió 100 años). Sécheron está sobre (o muy cerca de) la ruta a Farney entre el Pétit Saconnex y Les Pâquis, a la altura de una Villa Bartholony (¿o my?) que está señalada donde Les Pâquis se afilan en una punta sobre el lago Léman. Según Harold Nicolson (Benjamin Constant), del Hôtel d’Angleterre sólo queda «hoy» (¡1948!)«one of the large coach houses».
Según me contó el coronel Malambio Catán, Lamadrid cayó herido en una batalla, y murió rodeado de oficiales y soldados de su ejército, murmurando: «Me rindo, me rindo». En otra ocasión, el coronel dijo que las palabras de Lamadrid fueron: «No me rindo, no me rindo». Comentó: ¿Por qué iba a rendirse, si lo rodeaba su tropa?
De una conversación con dos jóvenes bachilleras:
—Rubén Darío es el cuarto poeta de Hispanoamérica. A mí no me gusta.
—El que no me gusta nada es García Márquez. ¿Oyó hablar de él? A mí me tiene harta con tanto Celedonio Buendía o lo que sea. ¿Quién lo entiende?
—Me gustó mucho La invención de Morel. Saqué diez y me eximí del examen en literatura de cuarto, gracias a La invención de Morel. La verdad es que al principio no entendía, ni palabra.
—Los programas están mal hechos. De la generación del ochenta nos piden únicamente a Cané y nadie se acuerda de Ricardo Güiraldes.
—¿Conoce un libro de Robertú o algo así? No se consigue. Llamé a la editorial y me dijeron que ya no lo fabrican más.
—¿Qué es la vanguardia?
—La vanguardia es el modernismo.
—A mí me gustan libros simples, sobre cosas de la vida real; que no me vengan con las rarezas de García Márquez. Me gusta Los cachorros de Vargas Llosa.
—La vanguardia es Borges. Borges es importante por los adjetivos. Fíjese: Funes el memorioso. ¿A quién se le va a ocurrir memorioso? La palabra no figura en el idioma.
—El cuento que piden de Borges es «Las ruinas circulares». Ese cuento es de Ficciones. ¿Qué es ficciones?
—Otro libro de Borges que nadie entiende es El Aleph. ¡Como para leerlo a Borges!
Opinión de un estudiante: «La literatura es muy larga».
En la Guide Bleu de los alrededores de París, edición de 1950, veo Louveciennes y Marly-le-Roi; en la primera figura La Trianette, la hostería que está frente al bosque y donde nos acostamos todas las tardes, durante un mes, con Helena Garro; y en Marly-le-Roi, entre el estanque y el Sena, la hostería Le Roi Soleil, que todavía existe y donde nos acostamos una tarde. Monsieur et dame de la grosse voiture américaine: según Helena, así nos describían los aubergistes.
Rareza consuetudinaria. Noche a noche, Silvina me pregunta la hora; se la digo; me dice: «Vamos a comer dentro de un cuarto de hora». En menos de cinco minutos vuelve y me dice: «Poné la mesa. La comida está lista».
Siempre pensé que las bombas de tiempo debieran llamarse testamentos. Me acuerdo el desconcierto, la indignación, la alardeada mala disposición a aceptado, cuando mis padres y mis tíos se enteraron del testamento de mi abuela. Una amiga, el día de la muerte de su parienta, me dijo: «Me perfumé demasiado. Debiera haberme perfumado con cenizas». No estaba triste. Estaba indignada con la muerta. A ésta nadie la llora: los unos porque no le perdonan lo que hizo; los demás porque están felices de haber recibido la herencia. Así estuvieron los Casares con mi abuela, cuando dej6 el casco de la estancia a Gustavo. No podían creer mis otros tíos que no hubiera una salida (quiero decir: «para evitar esa idiotez»). Aparte de su comprobada idiotez, la decisión era injusta con Vicente, el mayor, que había sacado a la familia de la ruina y la había puesto en la prosperidad y que de hecho era el patrón de Vicente Casares.
26 febrero 1978. Un grupo de chicas me rodea en la plaza; me preguntan si puedo explicarles versificación. Quieren saber qué es un endecasílabo. Explico los acentos. Me dicen que es complicadísimo, que no comprenden cómo hay gente que puede escribirlos con alguna soltura. Les digo que es fácil; que continuamente sale alguno en la conversación, y que dicho uno, o dos, la mente se acostumbra al ritmo y que los produce sin esfuerzo, casi inevitablemente. No me creen. Me piden que invente dos endecasílabos. En seguida se me ocurren dos, que transparentan sentimientos un tanto groseros. Les digo que se me han ocurrido pero que no quiero decirlos, porque no les van a gustar. Insisten tanto que les digo:
¿De todas estas chicas no habrá alguna
que en abrazo de amor conmigo se una?
Trato de explicarles cómo caen los acentos, pero no me dejan. Están divertidísimas. Creen que tengo un completo dominio sobre el verso, que hago lo que quiero; no saben que en verso hago lo que el azar quiere.
Misa de cuerpo presente en el Pilar. El cura: «Yo la he acompañado durante su enfermedad, le tomé la confesión y sé de su fe cristiana, por eso les pido que ahora recen por la hermana Pepa, que está en el purgatorio (levantando la voz, grave pero subyugante y engolada), que está en el purgatorio…».
Chofer de taxi. Se cruzó involuntariamente a otro coche. El del otro coche nos alcanza, pone su coche a la par del nuestro; el individuo, un grandote, le grita al taxista: «Animal». El taxista me dice: «Yo muchas veces pensé que soy un animal; así que a lo mejor razón. En estos casos, yo nunca contesto. No vaya a creer que todos reaccionan como yo. Algunos persiguen al que los insultó, lo corren, le cruzan el coche, se bajan, se plantan en la calle invitando a pelear. Si usted se fija bien, todos esos tipos son grandotes. A mí lo que me sucede es que el físico no me acompaña. ¿Para qué voy a perseguir a un individuo y desafiado a pelear? A lo mejor consigo que encima de llamarme animal me dé una paliza. Pero no vaya a creer que alguna vez no pienso que me gustaría correrlos y pelearlos. Casi seguro que esta noche, cuando esté por dormirme, vaya imaginar que desafío a ese tipo que me llamó animal y que lo tiro al suelo de una trompada. A mí lo que me sucede es que el físico no me acompaña».
Chofer de taxi II: «Hoy llevé unos pasajeros a Ezeiza y tuve suerte de levantar en seguida una pareja que venía a Buenos Aires. Era gente bien vestida, que parecía formal. En seguida se pusieron a quejarse de muchas cosas: una conversación a la que estamos acostumbrados. De ahí pasaron a decir que los argentinos éramos mentirosos y ladrones. Yo no sabía qué contestarles y empecé a notar que hablaban con una tonadita, por lo que entré a sospechar que eran extranjeros. Ellos mismos lo confirmaron pronto. Dijeron que ellos, los chilenos, estaban mejor armados que nosotros y que nos iban a aplastar como lo merecíamos, por 'malos perdedores’ y fanfarrones. Yo todavía trataba de no enojarme y de ver cómo podía arreglarme para que esas palabras no fueran ofensivas. Pero la pareja insistía ya mí me subía la mostaza. ¿Qué le parece hablar así en la Argentina, que ahora estará un poco pobre y hasta en mala situación económica, pero que siempre fue considerada la Francia de América? Y mire el país que nos va a aplastar: Chile, una playita larga, un país de tercera categoría, o quizá de cuarta. Ellos seguían chumbando y yo juntando rabia, hasta que vi un patrullero, me le puse lado y les dije a los chafes: "Llévense presa a esta pareja, que está hablando mal de la Argentina". Vieran el disgusto que tuvieron los chilenos. Dijeron que ellos no habían hecho nada más que expresar una opinión y que no era posible que los llevaran a la comisaría por eso. En este punto se equivocaron, porque en un santiamén los acomodaron en el patrullero y se los llevaron a la comisaría, sin tan siquiera pedirme que pasara a declarar como testigo. Yo busqué un teléfono público y le hablé a la patrona. Le dije que nos preparara un almuerzo especial, porque me había ganado el día».
Abril 1978. Sueño contado y reflexión acerca de la naturaleza del cansancio. Después de un día poco ajetreado, en que había dormido una larga siesta, por no saber qué hacer me acosté más temprano que de costumbre. Soñé que por una pendiente empinada subía a pie a un pueblito, tal vez europeo, en lo alto de una colina. Cuando ya no podía más de cansancio, vi que un ómnibus se detenía a mi lado. Con la mejor sonrisa el conductor me preguntó si no quería que me subiera. Acepté. Muy pronto llegamos arriba; demasiado pronto, porque no me había repuesto del cansancio y apenas podía incorporarme. Dije al conductor: «Perdone que tome tanto tiempo». Sonriendo afablemente me contestó: «Si tarda mucho, el que va a tener que perdonar es usted, porque voy a llevarlo abajo». Me levanté y salí como pude. Estaba demasiado cansado para continuar con el sueño, así que desperté. De nada sirvió. Seguía cansadísimo. Miré el reloj: eran las cinco; ya había dormido siete horas. ¿Por qué estaba cansado? Por el día anterior, no. ¿Por el esfuerzo de subir a la colina de mi sueño? Pero ¿no dicen que en un instante soñamos los sueños más largos? ¿Tuve ocasión y tiempo de cansarme tanto? ¿O ese cansancio mental? Mientras debatía estas cuestiones se me cerraron los ojos. Pasé por una variedad de sueños y, como siempre, desperté a las ocho, descansado.
Visita a los relojeros. Vaya la relojería, a buscar un reloj en compostura, que debía estar listo ayer. Los relojeros (dos hermanos) hablan de la necesidad de alejarse de la ciudad y quieren saber si estuve en Mar del plata, o en el campo, y si no pasaré la Semana Santa afuera. Cómo sacar el tema sin parecer demasiado brusco. Finalmente junto coraje y digo:
—De mi reloj, ¿hay alguna noticia?
Uno de los relojeros lo busca, lo encuentra y me interroga:
—¿Usted lo necesita?
—Sí —contesto—. Para tenerlo en la mesa de luz.
—Entonces lo vaya hacer en seguida.
—Vendré a buscarlo dentro de una semana o dos.
—No, no. Se lo hago en seguida.
Me pregunto cómo debo interpretar esta declaración. Si espero un rato, ¿me llevaré el reloj?
—Que diga aquí Luxor —explica el relojero— no significa nada. Es un Angelus. Un reloj que hoy cuesta una millonada.
—¿Es bueno?
—Cómo le va. Tiene quince rubíes. Es tan bueno como cualquier reloj de pulsera. Yo trabajé para el importador, un señor… Un día fui a verlo y le dije: «Vengo por el aviso». Hablamos un rato y me tomó. No me pidió referencias. Dijo que le bastaba verme, que no necesitaba referencias. Yo trabajaba en casa y le llevaba el trabajo de varios días. Cuando lo visitaba, ¿sabe cómo lo encontraba?
—No.
—Florete en mano. Hacía esgrima. ¿Usted no tendrá las llaves que le faltan a este reloj?
—No. ¿Paso dentro de diez o quince días?
—Lo llamo por teléfono cuando esté listo.
El 3 de mayo de 1840 «cae asesinado por una partida de mazorqueros el coronel Francisco Lynch, en la misma noche en que se proponía emigrar a Montevideo. Había nacido en Buenos Aires, el 3 de agosto de 1795. Comenzó su carrera militar en 1813. Actuó en el combate de Martín García, a bordo del bergantín "Nancy", y participó después en el sitio de Montevideo. En 1814 se incorporó al Ejército del Alto Perú e intervino después en la Guerra del Brasil. En 1831 fue nombrado comandante de matrículas y capitán del puerto de Buenos Aires. Fue dado de baja por decreto de Rosas del 16 de abril de 1835» (La Prensa del 3 de mayo de 1978).
Creo que fue antepasado mío por el lado de mi abuela materna, Hersilia Lynch de Casares. De chico, oí hablar de la espeluznante visita de la Mazorca y de cómo escondieron en el sótano un juego de platos de borde azul, color incriminatorio. Tengo en mi casa de Posadas 1650 entre seis y doce de esos platos.
Quisiera escribir un poema para despedirme del mundo; lo que dejaré: el olor a tostadas, la literatura inglesa, el sol en Niza, un diario y un banco en la Place Royale o en el Parc Beaumont de Pau.
Dos poemas de Adiós a la vida: uno de Gilbert, otro de Voltaire. El de Voltaire, más eficaz y puramente místico; el de Gilbert más ingenuo, menciona los bosques, el venle, el campo, imágenes que me parecen apropiadas para representar la nostalgia que muchos sentimos de acuerdo a ese umbral.
¿Te asombras, Marcial, de que no querramos a los médicos? Son ellos quienes nos anuncian que tenemos una enfermedad mortal es claro que lo hacen por si acaso: si sanamos, quedarán como salvadores, y si morimos, ya lo habrán pronosticado. No son muy nobles, por cierto, pero reconocemos que tampoco son astutos.
Hay infelices que de puro ignorantes no consultan al médico y siguen viviendo lo más tranquilos, sin saber que tienen una enfermedad mortal. Un día, a alguno de ellos un amigo médico lo persuade de que se haga revisar en algún hospital, donde burocráticamente lo preparan para la muerte, con los meritorios pero desagradables auxilios de la medicina. En el momento de entrar en el lugar aquel se le acaban los cortes, como dicen o decían nuestros malevos; los cortes, pero no los tajos, ni las transfusiones, ni los raspajes, ni la fiebre, ni las humillaciones, ni el suspenso (inútil) de esa película que siempre termina mal (nuestra vida); pero con ustedes al lado, peor.
7 junio 1978. Sueño del mal fisonomista que está en vísperas una operación de próstata. Estoy a la entrada de un comercio que han saqueado; da a una calle de arcadas, probablemente la rue de Rivoli, de París. Hacia la izquierda huye una muchacha con el saco de cuero que robó. Pienso: «Si me quedo, todavÍa van a creer que estoy complicado en esto». Me voy por la derecha. Hacia mí viene otra muchacha. La conozco, pero —como soy mal fisonomista— no estoy seguro de reconocerla. Indudablemente es lindísima. ¿Será Julieta, que siempre me gustó tanto? Me dice: Qué suerte encontrarte. Quería decirte que estoy, nomás, embarazada. Le pregunté, con alguna alarma: «¿No querés tener el chico?». «Claro que sí», me dijo y desperté.
Recuerdo conversaciones con Drago, de épocas más lejanas. Éramos tan chicos que traté de convencerlo de que mi padre era el hombre más fuerte del mundo. Me parece que Drago se mostraba un poco escéptico, tendía a creer que el más fuerte era el suyo.
Recuerdo otra conversación, de años después, en que me jacté de escribir palabras difíciles. Ese día yo había aprendido la palabra ojo, que me parecía larga y complicada (con zonas oscuras).
Marta, el nombre de mi madre, era para mí una palabra de una blancura sólo comparable a las tranqueras de la entrada de nuestra estancia en Pardo. La A era blanca; la O, negra; Adolfo combinaba el blanco y el negro; Esteban era bayo; Ester, marrón; Emilio, verde azulado; Luis, plateado; Irene, gris y marrón; Ricardo y Eduardo, dorados. El color de Emilio me gustaba mucho.
Tarde o temprano llega el momento de pensar: «Ojalá que alguien me lo robe». Nadie te lo robará.
«No se propase». Expresión, por ahora, en desuso.
Mi pretensión (junio, 1978): pasar, cuanto antes, del mundo de los médicos al ancho mundo de la calle. Para logrado, ¿hay que dar un paso muy difícil? Como el que deberá dar, para llegar al río, el pescadito colorado que nada en la redoma. Si el pescadito fuera un poco más inteligente y ejerciera con mejor empeño su voluntad…
Converso, en la plaza, con dos choferes, mientras la perra Diana recorre el pasto, siguiendo olores. El más gordo de los choferes me dice:
—Viejo el perro. A ojo de buen cubero ha de tener sus diez o doce años.
—Es lo que yo calculo —le digo—. Llegó a casa, en Mar del Plata, a fines de la temporada del 69. Creo que tenía dos. Andaba perdida.
—La habían abandonado —dice el gordo.
—Evidentemente. Yo traté de rechazada porque no quería más perros. Uno se encariña y cuando se mueren es como si fuera alguien de la familia.
—Me va a decir a mí —dijo el gordo—. Hace veintitrés días se murió la gatita. Mi señora tuvo tres ataques; mi suegra no comió bocado por tres días y cuando mentábamos a la gatita no le miento, me temblaba la barba.
—La perra volvía todos los días. Realmente insistía en quedarse. Mi hija me dijo: «Es joven. Tiene toda la vida por delante. ¿Por qué no la guardamos?» Parece que fue ayer. Ahora vivimos en el temor de que se nos muera.
El chofer flaco dijo:
—Llame a un veterinario para que la sacrifique y asunto arreglado.
Para la segunda edición de mi Diccionario del argentino exquisito, para la palabra oligarca escribí la estrofa:
Señores, pasen a ver,
el hambre inmensa que exhibe
un oligarca que vive
de una casa en alquiler.
En ese tiempo los inquilinos abusaban descomedidamente de los propietarios. Con el libro en prensa debí suprimir la estrofa, porque la situación había cambiado: ahora la fuerza estaba del lado de los propietarios, que desalojaban a inquilinos que se tiraban por las ventanas, etcétera. Esos inquilinos y esos propietarios eran hijos de una misma ley atroz: la ley de alquileres, modelo de ley de Perón que enconó en bandos, para siempre, a los argentinos.
Entre las desdichas de la infancia, recuerdo la terapéutica de entonces: las dietas (no comer), que tenían la contraparte de una primera tostada, cuánta delicia, o de un puré. Las torturas que arrancaban lágrimas: desde los desasosegados supos (supositorios) hasta la descomunal lavativa (enema); los remedios de vísperas desconsoladas: la dulzona limonada Roget, el feo sulfato, el repugnante aceite de castor (o de ricino); unos instrumentos prestigiosamente desagradables: los paños embebidos de tintura de yodo que se ponían en el pecho y producían escozor; toda suerte de emparches; las ventosas; las botas Simón (envoltorios de algodón hidrófilo que abrigaban las piernas) contra la fiebre, las temidas inyecciones del doctor Méndez contra las gripes. ¿Por qué tantas lágrimas por estos malos trances? Primero, por miedo: el chico no tiene experiencia y no sabe hasta dónde van a llegar el dolor y la incomodidad; después (esto es una conjetura), porque los chicos (tal vez por la misma causa anterior) son más sensibles que nosotros al dolor y a la incomodidad. Si las señoras supieran cómo las odian algunos chicos a los que ellas por ternura estrujan la cara…
Sueño. Avanzo por la calle que corre como Sarmiento, en sentido contrario (me alejo del Once, me acerco a Callao). No estoy perdido, aunque no sé bien dónde estoy. Paso varias bocacalles y por último la calle termina en una pared, donde hay una chimenea con adornos. Es un palier de ascensor. Hacia la izquierda, donde busco el ascensor, descubro que el piso no llega hasta la pared; por el hueco veo el piso de abajo, ahí están las puertas, como jaulas negras de hierro forjado, de los ascensores. Me dejo caer al piso de abajo; Silvina me sigue; resisto bien el golpe. Aprieto el botón de un ascensor; después, del otro. No funcionan. Ese palier no tiene otras puertas. No hay cómo volver arriba. Sonriendo, le digo a Silvina: «No te preocupes. No es más que un sueño». Despierto. La verdad es que por un rato no quiero dormirme, de miedo de encontrarme de nuevo en ese lugar.
Cuando me dicen que toda la culpa no la tiene Perón, que cada uno de nosotros tiene alguna culpa, me indigno. ¿Por qué he de cargar con culpas, con responsabilidades, yo que soy un individuo de vida privada, que siempre traté de no hacer mal a nadie? Pero si me dijeran que todos tenemos parte de la culpa de que este país no sea el que soñó Belgrano, acepto la acusación, avergonzado y contrito. Belgrano es el paradigma de nuestros próceres: el más noble, el más puro, el más valiente, el más modesto. De algún modo, todos los argentinos somos descendientes de Belgrano. Todos somos sus deudores, todos debiéramos imitar su ejemplo.
Mi amigo, en sus mocedades, visitaba la casa de un viejo caballero que era descendiente del prócer. Me dijo: «Era una buena persona. Era tan haragán que no leía diarios. Después de almorzar, se sentaba en un sillón y pedía que le sintonizaran la radio (todavía no había televisión). Él no sabía sintonizada. En realidad no sabía hacer nada, salvo enrollar paraguas. Ah, eso lo hacía muy bien, moviéndolos en su mano izquierda, en espirales de abajo arriba. El señor Belgrano me enseñó a enrollar paraguas».
Una operación. La operación que me hicieron me sugirió la alegoría: Somos un barco. En alta mar, el primer ingeniero descubre que hay que arreglar la quilla. La abren. El agua entra a borbotones, avanza por todo el casco, inunda las calderas y la sala de máquinas. El peligro de naufragio es real. Finalmente cierran la brecha, sacan el agua. Hay máquinas que funcionan, pero de manera imperfecta. Así conseguimos llegar a puerto.
Chopo Campos Carlés me refiere que de vez en cuando sueña que su padre le exige que se reciba de nuevo de abogado. Al día siguiente debe dar exámenes: descubre que en algunas materias, como Derecho Romano, no sabe nada.
Diario de un hombre con sonda, entre el 4 y el 26 de junio de 1978. Me distraía, mientras orinaba por la sonda, y pensaba: «En cuanto concluya con esto, hago pis».
Yo no entendía por qué Johnson tenía miedo de enloquecer. Me sentía firme en cordura. En los días inmediatos a la operación de próstata descubrí que se necesita muy poco para dar el paso que va de la cordura a la enajenación. Yo sabía que estaba en un cuartito de tres por cuatro, una suerte de infecta cabina de tercera clase para un solo pasajero. Sin embargo, me veía en un gran salón, con la enfermera, roncadora y sorda en un sillón junto a mi cama. Silvina, roncando en un diván, y en filas paralelas y más alejadas de divanes, siempre a mi izquierda, Carmen Domecq y otras personas conversando. A los pies de la cama, en la fantasmagórica profundidad del cuarto, había un piano de cola (sé qué es real y qué es imaginario, pero lo imaginario existe de una manera tan consistente y tan abrumadora como lo real). Una noche me entero de que un oscuro periodista de LA Prensa, autor de una serie de artículos titulada «Reflejos de nuestra ciudad», ha obtenido por esos artículos precisamente el Premio Nobel. El asunto no me preocupa; fuera de que deseo que le den el premio a Borges, no me importa quién lo saque. De pronto recapacito que en esta época nunca se dio el Premio Nobel y que tampoco se ha dado, que yo sepa, a un periodista. Me pregunto si no estaré soñando. Comprendo que así es y por su pura insistencia que el sueño se convierte en pesadilla. Al día siguiente lo recuerdo con una mezcla de contrariedad (porque fue obsesivo) y de diversión (porque fue ridículo: una pesadilla de ínfima categoría). Me duermo a la noche siguiente y en seguida me encuentro con el mismo asunto: llega no sé que confirmación de que el Premio Nobel fue dado a ese periodista. Sé que estoy soñando y desespero.
Otra noche, que siento asco por la comida, en cuanto cierro los ojos veo fuentes con croquetas, con pescados, con grandes pavos, con blanquetes de ternera, que me revuelven el estómago.
Tema para grafodrama[4] del pobre Medrano. Título: «Acompañante». Se ve al enfermo, ojeroso y desvalido (yo), se ve al acompañante (Silvina), con los ojos cerrados, con la boca abierta, durmiendo, roncando.
Molfino me extirpó las tiroides el 2 de junio de 1978; Montenegro me extirpó el adenoma de próstata el 26. Le digo al cirujano: La operación fue magnífica. Desde luego, como operación en un bergantín de siglos pasados… El cirujano, habilísimo; el vaso de ron, prestigioso; en verdad, el amputado no sintió nada; pero hay que llegar a puerto y en los días siguientes las bonanzas y las tempestades implacablemente se suceden: el barco no avanza, y el pobre diablo de amputado se interna, ya con pocas esperanzas, en el dolor y en la fiebre, (Cemic, día 30 de este quirúrgico mes de junio de 1978). «Hemos llegado», nos decimos. Desde hace veinte días, estamos en tierra firme. De pronto, esa tierra firme se desintegra: era un cachalote. Nos encontramos de nuevo en el agua. Braceamos: ¿llegaremos a la orilla?
Un consejo a curas. Instalen sus capillas o grutas milagrosas —Lourdes, Luján, Santa Teresita— pared por medio a cualquier centro de extirpación de próstatas.
Mi tío Enrique, el mujeriego, antes de suicidarse por una mujer que no lo quería, me dejó una carta con algunos consejos. Transcribo el primero de la lista: «Cuidado con las mujeres, Adolfito. Son todas el disfraz de un solo buitre, cariñoso y enorme, que vive para devorarte».
Estados Unidos. Mientras tuvieron buena literatura, el país la ignoraba y eficazmente se dedicaba a ganar dinero; ahora esta actividad, para la que sirven, se desacreditó ante ellos y se vuelcan en la literatura con fervor y la ineficacia de los grupos de vanguardias de La Plata después de los años treinta. Proliferan allá las oscuras revistitas para el canasto, y los jóvenes, cruza de estudiantes y escritores, idénticos entre ellos, por la ineficacia, por la ignorancia enciclopédica, por el radicalismo criollo, de izquierda, y por las ansias de originalidad.
Los bárbaros, al descubrir que los romanos los tomaban en serio, seguramente intuyeron que el Imperio estaba en decadencia y que por increíble que pareciera caería pronto, No sé por qué habré pensado esto después de leer en una revista académica una lista de tesis doctorales norteamericanos sobre argentinos (Borges, Sabato, Cortázar, Silvina Bullrich, ABC, Luisa Mercedes Levinson, así como leen) y latinoamericanos varios.
Mi amiga me dice: «No le encuentro historia a mi vida». Yo pienso: «Lujo de persona sana». Si yo pudiera hacer pis sin dificultades, le encontraría historia a mi vida.
Sólo con tiempo me salen bien los trabajos. Para el Diccionario; que si no me engañan algunos elogios fáciles ha de ser un librito bastante logrado, tuve que pasar por la primera edición (del 71), un borrador defectuoso y quizá estúpido.
Siglo XVIII. El reverendo Charles de Guiffardière escribió, en una carta a Boswell: «Mi querido Boswell, no me canse mortalmente con su moralidad tan sublime y tan poco adecuada a la vida. Créame moralidad de nuestro corazón es la única verdadera: la desagradable montaña de preceptos queda para las almas vulgares y torpes, incapaces de lograr la delicadeza de gusto, que nos permite saber que la virtud es querible y el vicio, odioso… Usted parece un implacable perseguidor de las pasiones… Usted es joven… Ante todo, conságrese a las mujeres. No me refiero a esa clase de mujer por la que los jóvenes llegan a la desgracia, él través del placer, sino a la que se distingue por los sentimientos, por la delicadeza, por ese gusto por la voluptuosidad que es característico de las almas sensibles… Espero, al hablarle así, no estar cometiendo la torpeza de quien da una lección».
El enfermo no está confinado a su cuarto, ni a su cama, sino a su cuerpo. El cuerpo es su morada y su jardín. Desde luego, su jardín de tormentos. Mi inteligencia (no la nuestra, querido lector: pace) realmente es más limitada de lo que en la soberbia de la juventud he creído. Después de las experiencias de junio y julio del 78, entiendo mejor cierto poema de Donne; un poema en el que me detuve lo necesario para comprender que alguno de sus versos me serviría de epígrafe para una novela… No sin embargo para entender la fantasmagórica ampliación del cuerpo del enfermo, a la que el poema se refiere; ampliación que lo engloba todo; el cuerpo es el universo del enfermo.
Dramáticamente Pedro anunció: «A mi señora tienen que hacerle una radiografía interna».
La nativista. Me dijo que la habían nombrado secretaria del Partido. «Pero yo no sé nada», dijo. No quisieron oída. Dice que hacen rifas —los premios son ladrillos, cemento, cal, y otros materiales de construcción— «que benefician al obrero que los gana y al partido». «¿Y ustedes dicen que son comunistas?», pregunté. «No. Somos la sociedad de fomento. Damos premios a la madre más joven, a la que tiene más hijos, etcétera». Me explicó que están contra «la conducción económica». Me dijo también que se emocionó mucho cuando empezó el Campeonato Mundial de Fútbol: «Lloré cuando vi esas formaciones de chicos, con las banderas argentinas». Las banderas argentinas en el día de triunfo, de nuevo la conmovieron hasta las lágrimas. Dijo que el Campeonato demostró al mundo que todo lo que se decía contra la Argentina eran mentiras. «Una campaña de mentiras», fueron sus palabras. Entonces, ¿en qué quedamos?
El 7 de septiembre 1978 murió nuestra perra Diana, una de las personas que yo más quería (me duele usar el pretérito). Silvina me dio la noticia en voz baja, y sin mirarme, como si la frase no estuviera dirigida a mí, para que lastimara menos: «Diana died».
Me ha maravillado la delicadeza de la gente (gente de expresión por lo general defectuosa, y aun torpísima) para referirse a ese hecho. Alguien que no sabe hablar, que dice «Me voy de un santo a comprar un Chubut» por me voy de un salto a comprar un yoghurt, comentó: «La perra se nos fue». Qué bien: el «se nos fue en lugar de se murió», que yo hubiera empleado. Diríase que fue un acto voluntario de Diana… El uso del nos me parece de una extremada delicadeza, porque se incluye a sí mismo en el dolor; se pone a nuestro lado; nos acompaña. Otro comentó: «Lo que me tiene mal es aquel vacío» y señaló el sitio donde Diana solía dormir.
Vino el secretario de la Federación de Colegios de Abogados a buscar una fotografía de mi padre, para el salón donde sesiona la Comisión Directiva. «La mirada de su padre solía expresar mucha picardía. Recuerdo una vez, en 1950 o un poco después, cuando nos citó el Director de las Bibliotecas Populares, un funcionario peronista. Se sentó en un sillón que estaba en un estrado; más abajo, enfrente, nos sentamos nosotros. Su padre, que era presidente de la Confederación el doctor Uriel O’Farrell y yo. La Confederación recibía, por ley, un pequeño subsidio. El funcionario peronista se puso a hablar en tono de discurso. Dijo que había visto con sorpresa que algunas instituciones que recibían subsidio del gobierno no apoyaban la obra patriótica del general Perón. En una palabra, nos amenazaba con el retiro del subsidio. Su padre me miró, se levantó, se dirigió al doctor O’Farrell dando la espalda al funcionario preguntó: '¿No le parece O’Farrell que nuestra presencia no es necesaria aquí?'. O’Farrell contestó: "Desde luego". Sin volvemos, fuimos saliendo. El orador había callado».
Para el Beagle y cualquier disputa:
Lo más prudente
es llegar a un acuerdo provisorio,
pues lo evidente
es que el mismo universo es transitorio.
Mi amiga pondera mi buena suerte: a los años que tengo, una amante fija ¡y a su edad!
Imaginé un diálogo entre un condenado a trabajos forzados, que al fin del día dice a mi secretaria:
—Estoy rendido de cansancio.
Mi secretaria contesta con la frase que le oí el viernes:
—Yo también. Nada cansa tanto como tomar sol.
Un embuste: que en los años cuarenta se hacían aquí buenas películas. Se hacían las inepcias de siempre, tal vez peores.