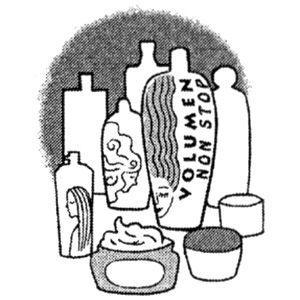
—Hola, quería un champú.
—Para cabello estropeado, ¿verdad?
—… No, ése que se lo compre tu madre, a mí dame uno normal.
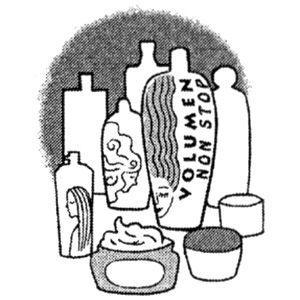
Existe una cuenta atrás soterrada que se acentúa sobre todo en las mujeres. Y esta vez no estoy refiriéndome al reloj biológico, sino al miedo al deterioro físico. No se trata sólo de vernos guapas sino que además tenemos la sensación de que si no encontramos a un hombre en los años en los que físicamente estamos bien, ¿qué será de nosotras cuando ya no estemos tan bien? Suena cruel, ¿verdad? Pero ¿funcionamos así o no? ¿El mundo, en gran parte, funciona así o no?
Está claro que hay un tipo de hombres a los que a los veinte les gustan las de veinte, a los treinta les gustan las de veinte, a los cuarenta les gustan las de veinte y así hasta los noventa, que ya entienden que una novia tan joven es más difícil de conseguir, así que pasan a contratar a una enfermera (de veinte). ¿Y qué podemos hacer a los cuarenta? Pues mira, si nos encontramos con un señor que sale corriendo cuando observa que se nos está cayendo el culo, bienvenida sea su huida, y cuanto más rauda mejor.
Esto no quiere decir que no esté bien cuidarse físicamente, lo malo es cuando lo hacemos para conseguir un acompañante y así sentirnos valoradas, queridas y menos solas. Cuando las intenciones tras la preocupación física son éstas, la tarea estética resulta aún más esclavizante.
Pero a menudo estas cosas se nos olvidan y nos encontramos inmersas en los consejos de las revistas femeninas y la publicidad. Y si te descuidas, puedes terminar la mañana preocupada porque tu cabello no está lo suficientemente hidratado o tus pestañas no alcanzan la longitud ideal.
—¿Qué te pasa? Te noto desanimada.
—Sí, es que tengo las pestañas demasiado cortas…, pero no quiero tu compasión.
—Vaya, cuánto lo siento… ¿Y qué vas a hacer?
—Pues no lo sé, imagino que morir sola, porque ¿quién me va a querer así?
Hubo una época en la que me tenía fascinada un anuncio en el que una mujer madura, tras ponerse una crema antiarrugas, no es que estuviera más joven o más guapa, no, ¡es que estaba difuminada! Con un par. Y bien, hay días en los que no me importaría nada estar difuminada, pero imaginad el riesgo de probar este producto y que efectivamente funcione. ¿Y si me pongo la crema por la mañana y mientras me dirijo a una reunión de trabajo mis facciones se van borrando? ¿Cómo van a reconocerme mis compañeros si llego a la cita sin cara? ¿Y mi madre? «Mamá, que soy yo, te lo juro». «No, aléjate, mi hija tenía las facciones definidas así que tú no eres mi hija».
Otro de mis productos favoritos es la crema de diez años menos en doce días. Ésta sí que es buena. Si me la pongo muchas veces, ¿volveré a nacer? ¿El descuento de años es proporcional a los días que la utilice? ¿Cuántos años aparentaría yo con esta crema si sólo me la aplicara cinco días? ¿Y si la usara veintitrés días más de lo indicado?
También me llama la atención el champú llamado Volumen non stop. No quiero ponerme exagerada, pero creo que esto es peligroso; el volumen tiene que parar en algún momento, no sólo por preservar la integridad física de los que te rodean sino por una misma. ¿Hasta dónde llega el volumen non stop? ¿Tienes que lavártelo corriendo en cuanto alcanza el volumen deseado? ¿Cabes por las puertas al cabo de un par de días? Si no me lavo el pelo en una semana, ¿acabaré teniendo la cabeza más grande que el cuerpo?
SÉ TÚ MISMA (TE DECIMOS CÓMO)
Pero es que si te descuidas puedes pasarte la vida leyendo titulares surrealistas como «sé tú misma», seguidos de varios consejos para serlo. «¡Sé tú misma, te decimos cómo!». O ese clásico para el verano, las Navidades, los puentes y la Semana Santa: «Ponte a punto y acaba con esos kilos de más». ¿De más para quién, de más para qué?
Existen hordas de especialistas que saben cómo yo puedo ser yo misma. Y es curioso, pero para ser una misma hay que gastar mucho dinero, quién lo habría dicho. Y la conclusión que extraigo de los reportajes de belleza es que mi vida será un fracaso absoluto si mi cabello no está lo suficientemente hidratado.
También he visto anunciada en televisión una económica y confortable faja reductora que cubre desde las axilas hasta los tobillos. Esto sí que es una faja reductora como Dios manda, porque no sólo reduce volumen, sino que también reduce el riego sanguíneo, la capacidad respiratoria y la esperanza de vida. Muy recomendable. Ya que luchamos tanto contra la edad, deberíamos tener claro que lo único antiedad que existe es la muerte. Que oye, igual hasta nos compensa.
Aun sabiendo esto, hoy me he dejado seducir por los cantos de sirena de las dependientas de El Corte Inglés, que me han hecho ver sutilmente que necesito crema para el contorno de ojos. Pero la cosa no queda ahí, amigas, por lo visto además necesito un corrector de ojeras. Entonces yo me compro el corrector de ojeras porque soy muy obediente. Y ya que estoy, me compro también un maquillaje muy natural, tan natural que me recomiendan que le añada unos polvos para dar un poco de color. Pero claro, lo suyo es aplicar una base mate para que el maquillaje luzca mejor y los polvos luzcan mejor y finalmente yo luzca mejor. Aunque la misión no ha terminado: necesito el colorete, por supuesto. ¿Dónde voy sin colorete? ¿QUÉ PRETENDO? Las cremas reafirmantes y revitalizadoras acaban también en mi abarrotada bolsa, todas muy contentas con tanta compañía.
Y uno de los regalos es un sérum, que no sé qué coño es, ni si va antes, después o durante la crema revitalizadora, la del contorno de ojos, la base de maquillaje, el maquillaje, los polvos y el colorete. Llevo tantas capas puestas que estoy a punto de olvidar quién hay debajo… ¿Quién habrá debajo? Ah, sí: YO MISMA.
Al aplicarme todos los remedios cosméticos empiezo a sentirme, inevitablemente, muy imbécil. Imbécil, sí, pero TURGENTE.
El riesgo de perder la medida y convertir nuestro aspecto en el centro de nuestras vidas existe y lo sabemos todas, aunque esto no evita que el miedo al juicio, la necesidad desesperada de aceptación y la inercia psicológica y social nos sigan empujando hacia el abismo de la obsesión estética. Y hay momentos en los que entramos en una especie de hipnosis que dispara nuestra voluntad lejos de lo esencial (cada una sabrá qué es lo esencial) para dedicarla a encontrar un sujetador de relleno que aumenta un par de tallas. Nos entregamos peligrosamente a pasar las horas inmersas en una tarea que, tarde o temprano, acabará debilitándonos.
Sin embargo, dedicarse al cuidado del cuerpo sigue siendo uno de los consejos más utilizados cuando decae nuestro ánimo. Siempre habrá alguien cerca que te recomiende que te vayas de compras o pases por la peluquería para alegrarte el día. Bueno, pues a mí lo único que me alegra cuando estoy en la peluquería es saber que en algún momento saldré de ella (en el mejor de los casos).
Y me pregunto qué se le recomienda a un tío de mediana edad que se encuentra desanimado: «Señor de cincuenta años, ¿por qué no se compra usted unos calzoncillos que le aprieten bien el paquete o se va a la peluquería con un amigo a que le abrasen el cuero cabelludo?».
Si estás «deprimida» y entras en el Prado a ver a Velázquez, al Bosco o a Rubens (no es obligatorio que sean justamente éstos), tienes más posibilidades de volver con otro estado de ánimo que si sales a comprarte una faja porque alguien te ha convencido de que estás gorda. Y esto es sólo un ejemplo; hay muchas vías para salir del bucle de la apariencia y para ampliar nuestro conocimiento o nuestra sensibilidad, en vez de seguir empeñadas en ampliar solamente nuestro fondo de armario.
Pero el mundo no funciona así. Nadie nos animará a dedicarnos a cosas más interesantes que no impliquen mantener la piel tersa y el vientre plano. Eso no vende. Nadie nos animará a buscar la armonía en lo que aprendemos, lo que reflexionamos, lo que creamos, lo que leemos o lo que viajamos. No, lo que nos cuentan es que la vanidad no es un defecto sino una virtud.
Si todo esto es sinónimo de ser una misma, yo casi prefiero ser otra; a ser posible, una más capaz de volcar sus esfuerzos en cultivar su mente. Una más capaz de acercarse a las posibilidades de felicidad que se le presentan y que a menudo no ve porque sus ojos están clavados en el espejo más próximo.
Reconozco que yo me entrego a estas tareas desde la obligación, nunca desde la pasión. No disfruto dedicándome a la cosmética, pero tampoco disfruto comprobando que la piel se me está quedando tan seca como para poder utilizarla de pizarra. Hay días en los que podría apuntarme la lista de la compra en la frente sin problema.
Odio comprar y se me nota que quiero marcharme rápidamente de las tiendas. Por eso entro con cara de «estoy abrumada, voy a decir que sí a todo». Las dependientas más avispadas deciden sabiamente que yo soy la víctima perfecta y me dicen muy serias: «Para mí, la cara empieza en el escote». Subtexto: para mí, lo importante es que gastes más crema. Como captan mi expresión de lela, la siguiente vez me dirán muy convencidas: «Para mí, la cara empieza en las ingles», y después continuarán con: «Para mí, la cara empieza en las rodillas», y así hasta que consigan que me lleve todas las existencias de la marca, que no es precisamente barata.
Es una edad compleja ésta (y lo digo con conocimiento de causa de todas las edades que preceden a los cuarenta), porque sabes que eres mayor aunque no te encuentras tan distinta a como eras hace unos años. Quien parece apreciar esa diferencia es el resto del mundo, que comienza a llamarte señora de un día para otro y tú no entiendes qué ha cambiado. Ayer me crucé en el portal con unas chicas que estaban llamando al telefonillo para entrar. Yo salí en ese momento, y mientras les sujetaba la puerta ellas gritaban a su interlocutor: «Ya no hace falta que abras, que está saliendo una señora». Yo, ingenua, miré a mi espalda esperando encontrar a una señora de verdad, una mujer de unos sesenta años con varios hijos e incluso nietos, pero no, la señora era yo. Las miré durante un instante para que se fijaran detenidamente en mí y así se dieran cuenta de su error, pero de nuevo una de ellas insistió: «Que ya estamos entrando, que nos ha abierto una SEÑORA». La próxima vez les va a abrir la puerta su abuela, ya que estamos con las señoras. Pero vamos, que lo llevo bien.
Sin embargo, yo me encuentro mejor que en otras muchas épocas. Es cierto que si me detengo a mirarme en un espejo iré apreciando más arrugas o descolgamiento facial que no me hacen especial gracia, pero esto se soluciona fácilmente: no me miro al espejo y punto. Los espejos son el mal.
El otro día me duché animada (ducharse desanimada no tiene sentido) y me sequé el pelo con energía, consiguiendo una ondulación y un volumen espectaculares. Me maquillé y salí a la calle escuchando Billie Jean en los cascos. Cuando caminas por la calle a ritmo de Michael Jackson, desde fuera pareces muy segura de ti misma. Estaba contenta y me sentía como Farrah Fawcett en «Los ángeles de Charlie», con la melena rubia al viento y el paso decidido. Pero llegué a mi destino y todo se torció. Un espejo que parecía estar diciendo «mírame» atrajo mi atención y acabé clavando en él mis ojos. Mal. De repente compruebo con decepción que no parezco un ángel de Charlie. Más bien parezco una señora con la piel seca y el pelo encrespado. Un momento, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido en el trayecto desde mi casa hasta aquí? ¿Acaso siempre tuve este aspecto? ¿Cuándo dejé de ser Farrah Fawcett?
Y entonces una piensa que nunca estuvo tan guapa como se sentía, ya que el espejo evidencia lo contrario. Pues no, amigas, esto no es verdad. ¿Por qué tenemos que estar equivocadas nosotras? ¿Acaso no puede estar equivocado él? El espejo no tiene por qué evidenciar nuestra decadencia; el espejo lo que hace es inventarla. ¿Por qué? Pues por fastidiar. Los típicos espejos que hacen las cosas por fastidiar.
Pero no basta con huir de los espejos, a veces las personas que nos rodean también funcionan como tales. Hay quien te mira y te embellece y hay quien te mira y te hace sentirte como un orco. Y luego existe la modalidad de persona que siente una necesidad tremenda de decirte cómo te encuentra: «Tienes mala cara hoy». A ver, ¿qué me aporta esta información exactamente? Me dan ganas de contestar: «Bueno, por lo menos lo mío es transitorio».
Conclusión: si tienes un mal día, no te mires. Verte mal no te va a ayudar. Si tienes un buen día, no te mires. Arriesgarte a verte peor que como te sientes tampoco te va a ayudar. Si queremos estar guapas, empecemos por estar contentas. No hay otra.
CÓRTAMELO LARGO Y RUBIO
Pero luego llega el fatídico momento en el que tienes que pasar por lo menos dos horas frente al espejo porque has decidido cambiar de look. Y ahí la huida del espejo se pone muy difícil.
La peluquería es el triángulo de las Bermudas de la voluntad. No importa la intención con la que llegues; una vez que entras, ésta desaparece. Durante años, a mí me daba miedo decepcionar al peluquero, ya ves qué ridículo, así que según él iba avanzando en su trabajo en mi cabeza sonaba «no, así no me gusta, no me cortes tanto, no, no me gusta nada», y de mi boca acababa saliendo «está muy bien, sí, me encanta, así lo quería yo». Con tal de no enfrentarte con un hombre que empuña unas tijeras eres capaz de ir justificándote mentalmente: «Vale que le he dicho que un tono suave y me lo está poniendo fucsia, pero un toque más atrevido está bien, él sabe lo que hace; además, hay que arriesgarse un poco». Pero lo peor es cuando tienes clarísimo que no te gusta nada cómo te lo están cortando y entonces te envalentonas y te diriges firmemente a él para intentar detener su arrebato creativo. Pero ante el miedo a que te acuse de ser una sosa o de que se ponga violento con algo punzante en la mano, finalmente te compensa echarte atrás y callarte como una cobarde. Y ahí es cuando empiezas a pensar: «Bueno, esto en un mes ya me ha crecido, y el tinte con varios lavados que me dé yo en casa se va aclarando; además, los gorros están súper de moda, no tengo de qué preocuparme…».
A veces el peluquero sonríe satisfecho cuando tiene tu cabeza entre sus manos y dice cosas como: «Te voy a hacer un peinado muy divertido, ya verás», y a ti te dan ganas de contestarle: «No estamos en igualdad de condiciones. ¿Por qué no sueltas las tijeras y así nos divertimos los dos?».
Y todo esto sucede porque en la peluquería una se siente completamente vulnerable. Al fin y al cabo, te pasas horas con pinta de extraterrestre: el pelo tieso, la cabeza llena de papel de aluminio, la frente manchada por el tinte y una bata muy poco favorecedora.
Hace unos meses entró en la peluquería una madre con su hijo recién nacido en su cunita. La mujer pasó a lavarse el pelo y mientras tanto el niño permanecía tranquilamente adormecido. Todas mirábamos de reojo esperando a que se despertara para jugar con él; no para que él jugara con nosotras, no: para jugar nosotras con él. El bebé empieza a gimotear levemente y nosotras dejamos lo que estamos haciendo (tareas vitales y trascendentes de la peluquería como leer una revista, leer dos revistas, mirar compulsivamente el teléfono móvil y por fin enviar un mensaje absurdo para pasar el rato tipo «¿qué tal? Yo aquí, en la peluquería»).
Total, que la madre intenta calmarle desde la distancia, pero como la pobre no puede moverse con la melena en el lavabo, las mujeres de la sala pasamos a ejercer nuestra solidaridad femenina. Me levanto muy maternal yo y me acerco a la cuna para vigilar que el bebé se encuentra bien. Sin embargo, por alguna razón, en cuanto me asomo, el bebé se echa a llorar desconsoladamente, casi histérico. Todas me miran inquisitivas y yo me alejo excusándome y sintiéndome superculpable. Acto seguido, otra mujer se acerca para probar suerte y le sucede exactamente lo mismo (lo cual en parte me satisface porque soy muy mala persona). La escena se repite varias veces. Las clientas se acercan a la cuna, le cantan al niño, lo mecen, le hablan, pero nada.
Nadie sabe a qué viene tanto llanto repentino, hasta que al volver a sentarme me miro en el espejo y recuerdo de golpe que llevo el pelo lleno de papel de aluminio y que parezco una alienígena completamente loca. Miro a mi alrededor y el resto de clientas están igual o peor que yo. Y nosotras sin caer en la cuenta, intentando adivinar qué le ocurre a la criatura; «tendrá sueño», «tendrá hambre», «tendrá gases». No. ¡Tiene el susto de su vida! Imagina que estás durmiendo tan tranquilo y cuando abres los ojos ves una cabeza gigante llena de papel de aluminio haciéndote gestos y diciendo «CU-CU-CU».
Y si todo esto sólo lo vieras tú, aún, pero en las peluquerías siempre hay un aprendiz silencioso que parece tu guardaespaldas y te observa atentamente dos pasos por detrás de tu sillón.
Para evadirte de tanta tensión es cuando acabas abriendo una revista femenina, y ahí comienza el siguiente problema. Si eres mínimamente voluble, que no es mi caso (yo soy máximamente voluble), en cada página de una revista femenina crees haber encontrado tu inspiración. Así que te pasas un rato pensando: «Éste es el corte que me va bien. No, éste es el corte que me va bien. No, ésta es la cresta que me pega mogollón. O mejor esta melena por la cintura, sí, que me lo corten así de largo y así de rubio…».
UNA CARA DEMASIADO PEQUEÑA
Recuerdo que hace unos años acudí a la peluquería porque quería cubrirme unas mechas muy claras que llevaba desde hacía tiempo. Pedí que me pusieran henna roja. A la peluquera le pareció una idea excelente y yo me habría conformado con eso, pero ella no. Se esforzó en explicarme por qué era una buena idea. Por lo visto, esas mechas tan claras me hacían más mayor(¿más mayor que quién, más mayor que qué, más mayor que cuándo?) y además acentuaban mi MALA CARA, porque me marcaban estas ojeras inevitables que tengo yo como defecto y que a medida que cumpla años más se notarán. Me contó todo esto bajo la atenta mirada de su ayudante, que me observaba concentradísimo, como pensando: «¡Hala, qué ojeras!».
Salí de allí con la henna recién puesta y, como no podía ser de otra manera, empezó a llover. No sé si sabéis que cuando te acabas de aplicar henna y te cae agua, te destiñes. ¿No? Pues ahora ya lo sabéis. Llegué a la óptica donde me disponía a comprar unas gafas de sol y, al probarme la primera tanda, me di cuenta de que lucía ronchas rojas en los brazos, la frente y el cuello, como si tuviera un herpes gigante y muy contagioso. Tras mirar un rato por allí, le pregunté a la dependienta por un modelo de gafa muy grande que me tapara mucho la cara y, sobre todo, las ojeras estas que con la edad se pronunciarán cada vez más hasta que cubran todo mi cuerpo y engullan a la persona que yo solía ser. Me mira, mira las gafas, me vuelve a mirar y me dice: «Es que ahora se lleva una cara más ancha y estas gafas grandes a ti no te van. Tú tienes la cara DEMASIADO PEQUEÑA». ¿Cómo que «se lleva una cara más ancha»? Pero ¿quién decide qué anchura debe tener una cara, y con qué criterio? ¡Vamos a ver! Me dieron ganas de preguntar: «Oye, perdona, ¿os habéis puesto todas de acuerdo para hundirme?».
Finalmente me acompañó a la sección infantil y allí estaba yo, entre madres que compraban gafas con sus hijos de once años, buscando un modelo que no llevara un Bob Esponja dibujado en la patilla. Tenía que haberles gritado a todos aquellos niños: «¡Que sepáis que vuestras caritas pequeñas no están de moda!».
Después de lograr mi segundo objetivo, me dirigí a comprarme unas alpargatas con tacón para el verano. Me probé unas sandalias romanas de estas que te enroscas hasta la pantorrilla, y al caminar un rato por el local compruebo que se me está cortando la circulación. La dueña de la tienda me dice que eso me pasa por tener el gemelo MUY GORDO, que mi pierna es muy recta, no es tan fina como para llevar estas sandalias y encima me pregunta si retengo líquidos. Tú eres amiga de la peluquera y de la dependienta de la óptica, ¿verdad, jodía? Luego lo arregla diciendo que a ella le ocurre lo mismo. «Ya, pero usted tiene lo menos setenta años».
Tras abandonar la tarea de los zapatos y con la autoestima a la altura de mis enormes gemelos, me fui a comprar un sujetador. ¡No iban a poder conmigo! Llegué a la tienda, eché un ojo, y cuando me disponía a decirle a la dependienta cuál era mi talla para probarme uno, ella se me adelanta y dice con suficiencia: «La talla pequeña, ¿no?». Sólo le faltó gritar delante de todo el mundo: «¡¿Sujetador para qué?! ¡¿Qué tienes tú que sujetar?!». Imagino que luego comentaría la jugada con su amiga peluquera, su amiga dependienta de la óptica y su amiga de la zapatería.
En el probador, donde generalmente una se ve con la piel así como cruda y las piernas muy cortas, me observé con el sujetador más pequeño de la tienda y me acordé de la peluquera (y de su padre, concretamente). Me veía unas enormes ojeras, no podía evitarlo. También me vinieron a la cabeza las palabras de la señora de la óptica y me vi la cara demasiado pequeña. Y repasando mi cuerpo con la mirada, me topé con estos gemelos gordos de señora que retiene líquidos.
Fue un gran día, como podéis imaginar.
¿MENS SANA IN CORPORE SANO?
La vejez no es eso que les sucede a los demás, por mucho que yo me creyera durante un tiempo que a mí no me iba a tocar. La vejez es eso que nos sucede a todos. Si despilfarras tus irrepetibles minutos en el cuidado de tu imagen, cuando tu imagen se transforme sufrirás la resaca de la obsesión. Estar guapa es estupendo, pero dedicarse a estar guapa es una gilipollez. Estar sano es estupendo, pero dedicarse a estar sano es una gilipollez.
Un sábado estaba a punto de salir para irme a patinar cuando, al ver mi reflejo en el espejo, me asaltó una duda: ¿soy demasiado mayor para llevar este pantalón tan corto? No es la primera vez que me lo planteo. A partir de los treinta y cinco, este tipo de preguntas aparecen cada cierto tiempo: ¿soy demasiado mayor para entrar en este bar? ¿Soy demasiado mayor para este peinado? ¿Soy demasiado mayor para aprender a hacer surf? ¿Soy demasiado mayor para ser una joven promesa? (No contestéis). Y resulta inquietante, porque estas dudas lo que esconden es el miedo al juicio. Pero ¿quién no tiene miedo al juicio? (Quien levante la mano miente). Por otra parte, ¿hasta qué edad es entonces lícito patinar en pantalón corto? ¿Y eso quién lo decide exactamente? NOSOTROS.
Nosotros juzgamos a los demás en función de su edad y estilismo. Nosotros somos los censores que creemos tener derecho a decidir cómo se debe vivir y con qué aspecto. Todos tememos estar desfasados y no darnos cuenta, pero el desfase no depende del largo del pantalón, sino de la actitud anacrónica que intenta aparentar una edad que no es la nuestra y pretender que el tiempo no pase por nosotros. Me atrevo a asegurar que casi todo el sufrimiento viene de la resistencia a lo inevitable. Y envejecer lo es.
A ratos me da por recordar mis inseguridades de hace diez años y me cuesta entenderlas. ¿En qué estaba pensando para vivir con esa resignación? ¿Por qué no fui capaz de vivir con un poco más de alegría? Y entonces, desde mi ahora, pienso que cuando dentro de diez años eche la vista atrás me haré exactamente la misma pregunta: ¿por qué no fui capaz de vivir con un poco más de alegría a mis cuarenta años? ¿Qué es lo que hice tan mal?
E intento salir de este estado de resignación en el que a veces caigo, en el que veo que es fácil caer cuando comienzas a observar transformaciones en tu cuerpo y en tu entorno. Quizá así, al menos, cuando me vea a mí misma dentro de unos años mi reflexión pueda ser «hice lo que pude». Porque, en ocasiones, ya sólo hacer lo que uno pueda es suficiente para alcanzar un estado cercano a la felicidad. Ésa es la frontera que deberíamos estar rozando cada minuto, no la del abismo anímico, no la del miedo al rechazo, no la del muro contra el que estrellarte, sino la que te ofrece una salida, una luz, una percepción de ti misma más allá de tu piel.
Y si estos consejos místicos no os valen, probemos con el ejercicio. O sea, que ya que queremos estar bien físicamente, hagamos algo más que quejarnos y ponernos cremas. Hagamos algo activamente; no vale ponerse cosas encima y mirarnos al espejo a ver si hemos cambiado sin esfuerzo alguno. No, amigas, esto no funciona y además es trampa.
La primera vez que decidí tomarme en serio lo del deporte tenía novio… ¡Imaginad lo que ha llovido! Me fui a Decathlon (anuncie aquí su publicidad gratuita) con mi novio para comprarnos una bicicleta estática que nos cambiaría la vida. Cientos de coches nos acercamos a por nuestros deseos con la ansiedad del que se aprovisiona de víveres al borde de una amenaza nuclear. Nos insultamos en el aparcamiento unos a otros con el fin de conseguir una vida más sana y perdimos la mañana del sábado metidos en un atasco con el fin de conseguir una vida más sana.
Llegamos a este punto tras observar los cuerpos de gimnasio en las playas y los anuncios, repletos de chicas y chicos perfectos con una eterna sonrisa. En el fondo pensábamos que si se reían tanto sería porque estaban contentos y que estaban contentos porque estaban muy buenos y nosotros también queríamos reírnos, pero no reírnos así sin más, sino reírnos con las ganas del que siente el poder de su cuerpo. Deseábamos acercarnos a la perfección y estábamos dispuestos a comprarnos todos los aparatos de gimnasia que nos cupieran en el coche. Paseamos entre la clientela y recorrimos los pasillos repletos de bicicletas, máquinas para hacer abdominales, accesorios deportivos de todo tipo y mucha gente con sobrepeso que observaba concentrada las fotos de modelos musculosos y rubios que anunciaban los nuevos patines en línea. Algunos intrépidos se probaban los patines y se lanzaban temerarios por el pasillo, cogiendo velocidad con los ojos fuera de las órbitas, haciendo aspavientos y sujetándose a los dependientes con cara de terror (con cara de terror los dependientes).
Por fin llegamos a la zona más popular de esta superficie: el paraíso de las bicicletas estáticas. Eramos varias las parejas que nos habíamos acercado a echar un vistazo. Nos colocamos a una distancia prudencial y las observamos detenidamente, como si sólo con mirarlas hicieran un efecto inmediato en nuestras carnes flácidas. Algunos sacaban un metro y calculaban los espacios, otros las probaban, los más tímidos se acercaban pero sin llegar a tocarlas y otros interrogaban al dependiente con la esperanza de encontrar ese gran inconveniente que les disuadiría de comprarla. Ya ves tú qué tontería, cuando todo el mundo sabe que en realidad las bicicletas estáticas son tendederos encubiertos…
Nosotros salimos de allí sin la bici, pero con dos pares de calcetines de deporte, que no es lo mismo, pero algo es.
Y hablando de calcetines, que es un tema importante y quizá debería haberle dedicado un capítulo entero (nota mental: que mi próximo libro se centre en esta materia), me he apuntado a un gimnasio… Un momento, voy a leer la frase que acabo de escribir para ver si me la creo. Vale, ya está.
Pues eso, me he apuntado a un gimnasio y eso implica tener que comprarme algunos detalles para mi nueva vida de deportista. Por favor, leed con atención las palabras «tener que». No es que quiera comprarme cosas, no, es que «tengo que» comprarlas, es una necesidad, es casi una obligación, es incluso un acto de supervivencia.
Una vez me apunté a una piscina. Me compré el bañador, el gorro, las gafas, un secador, tapones especiales, chanclas, una bolsa especial de piscina para meter el bañador, el gorro, las gafas, el secador, los tapones especiales y las chanclas. Me compré también una toalla de piscina. Y diréis ¿qué es una toalla de piscina? Una toalla de piscina es una toalla normal que metes en una bolsa y te la llevas a la piscina, y luego, ya con todo, pues te secas. Y por último, me compré un abono de diez baños. Fui un día, nadé media hora y no volví nunca más. Y allí se quedaron muertos de asco mis accesorios de piscina, que de vez en cuando asoman por el armario y siento como si me miraran pidiéndome explicaciones.
Así que esta vez me he apuntado un año al gimnasio, me he comprado unas zapatillas profesionales, como si fuera a jugar en la NBA, una toalla de gimnasio, un chándal de gimnasio y una mochila de gimnasio para meter las zapatillas, la toalla y el chándal. Vale, soy una parodia de mí misma, que ya es decir, pero lo que realmente me convierte en un caso de estudio psicológico sobre la invención de necesidades en este peligroso primer mundo es lo siguiente: me he comprado unos calcetines transpirables que cuestan el doble. ¿Para qué quiero yo unos calcetines transpirables? ¿Qué pasa si no llevo unos calcetines transpirables? ¿Dejarán mis pies de respirar? ¿Morirán asfixiados subidos sobre una bicicleta estática? No voy a subir una montaña, ni a participar en unas olimpiadas, ni a viajar por España corriendo.
Pero en lo de comprar reconozco que he sido débil. No, ya no. Ahora tengo las riendas de mis instintos en mis manos y no pienso soltarlas…, sobre todo porque si este libro no se vende mucho quizá no pueda volver a consumir nunca más.
En esa época en la que estaba metida en la dañina espiral del consumismo, entraba en las tiendas diciendo eso de: «No voy a comprar nada, sólo quiero mirar», que es como decir: «No voy a fumarme un cigarro, sólo voy a encenderlo».
Algo que me ha llamado siempre la atención de los establecimientos estos gigantes que ocupan todas las esquinas de Madrid en lo que solían ser cines es que en la planta dedicada a mujeres nos vamos chocando todas porque no nos miramos. En la planta de hombres no se choca nadie, pero en la femenina veo pasar a chicas con los ojos casi en blanco, abriéndose paso entre la multitud como guiadas por una luz divina.
Da un poco de miedo comprobar que cuando vislumbramos algo que nos gusta ya no vemos nada más. Podríamos tener a nuestros pies a una persona con un ataque cardíaco y pasaríamos por encima para coger esa camisa que nos llama desde una balda sin prestarle la más mínima atención al moribundo. Quizá después, si nos quedara tiempo y no hubiéramos visto ninguna prenda más que nos atrajera, podríamos agacharnos a comprobar si el enfermo está vivo o muerto. Si estuviera vivo, todavía nos quedaría tiempo para elegir un par de pantalones más antes de que falleciera definitivamente. Si estuviera muerto, ya no habría nada que hacer, así que también aprovecharíamos para seguir con nuestras compras.
Hay gente muy lista diseñando las tiendas de ropa. Han conseguido que de una planta a otra salgas casi despedida de las escaleras mecánicas y sin darte cuenta aparezcas delante de un montón de camisetas de colores chillones que no te pondrás en la vida pero que por alguna razón empiezas a coger de las perchas.
Y encima escribo este capítulo en un caluroso día en el que me veo obligada a vestir pantalón largo porque no me he depilado. Decido entonces tirar de la cuchilla, consciente de las consecuencias. Y ya sé lo que pasará tras esta decisión temeraria. Cuando la chica que me depila se detenga en mis piernas la semana que viene, me lanzará una mirada de absoluta decepción y dirá con un hilo de voz: «Has usado la cuchilla». Yo contestaré cabizbaja y culpable: «Lo sé, lo sé, no debí hacerlo…». Pero ¡por qué tengo que llevar pantalón largo con treinta y cinco grados sólo porque alguien haya decidido que no puedo tener pelos en las piernas! Y podría seguir con multitud de ejemplos; antiarrugas, anticelulitis, antitodo aquello con lo que parece que la naturaleza nos castiga y contra lo que se supone que debemos luchar.
¿Por qué nos han hecho esto? Y sobre todo, ¿por qué nos hemos dejado?
Y ahora voy a aplicarme una mascarilla facial. Si llega el fin de la esclavitud estética, que al menos me pille hidratada.
EL TEST DE LAS SOLTERAS
No sólo del cuerpo depende el éxito. Queremos descubrir si tú eres esa mujer que todas queremos ser, esa mujer que todos los hombres quieren conseguir, esa mujer que todos los niños quieren como madre, todos los perros como dueña, todos los padres como hija, todos los abuelos como nieta, todos los suegros como nuera, todos los yernos como esposa, todos los nueros como yerna… Bueno, eso.
1. ¿Qué papel tenías en el colegio?
A. Siempre fui la líder de la clase y los profesores me ponían como ejemplo de estudiante. Suelo recordar aquella etapa con cariño.
B. Era invisible. Durante toda mi época escolar tuve que presentarme cada día ante la clase porque pensaban que era nueva. Suelo recordar aquella etapa con mi terapeuta.
2. ¿Cómo fue tu adolescencia?
A. Maravillosa, tenía grandes amigos y un físico espectacular. Fueron los años más divertidos de mi vida. ¿Habéis visto «Sensación de vivir»? Pues igual.
B. Terrible. Estaba sola, era completamente plana y tenía muchos granos. Fueron los años más deprimentes de mi vida. ¿Habéis visto Carrie? Pues eso.
3. ¿Cuántos novios has tenido?
A. Uf, no los puedo recordar, han sido tantos…
B. ¿Cuentan como novios los chicos que se han parado a hablar conmigo más de diez minutos?
4. ¿Qué relación mantienes con tus ex?
A. Me adoran y están locos por mí. Les dejé yo para emprender mis viajes sola alrededor del mundo y encontrarme a mí misma. Aun así, les llamo siempre por sus cumpleaños para mantener nuestra amistad.
B. Me dejaron ellos para salir con mis mejores amigas. Cuando les llamo para felicitarles el cumpleaños me preguntan quién soy y cómo he conseguido sus teléfonos. Algunos amenazan con avisar a la policía si vuelvo a llamar.
5. ¿Cuál es tu posición en el trabajo?
A. Soy jefa de departamento, acaban de ascenderme y mis compañeros me admiran y respetan. Todos los jueves salgo a cenar con el director de mi empresa y su mujer, que me quieren muchísimo.
B. Tengo una posición muy relajada… Concretamente, tumbada en el sofá hasta que me llame alguien para contratarme.
¿Sabéis lo que os digo? Da igual lo que hayáis contestado: el fracaso es mucho más cool que el éxito.