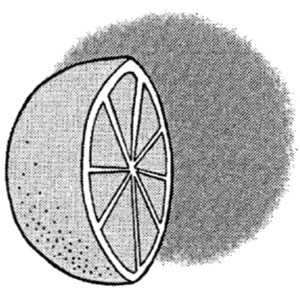
La autosuficiencia tiene un límite: el omóplato.
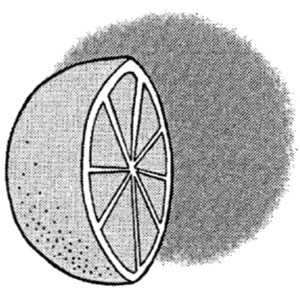
Iba yo enmimismada caminando por una estrecha acera cuando, de repente, veo aproximarse a una pareja que avanza hacia mí con paso decidido. Parecen contentos, se ríen y se hacen carantoñas. Yo levanto la cabeza y les reto a que intenten pasar, pero la parejita no muestra intención de apartarse o de soltarse las manos para que quepamos todos. Ellos esperan claramente que les ceda el paso, pero mi madre desde muy pequeña me enseñó a cederles el paso sobre todo a las personas mayores y de las parejas «felices» nunca mencionó nada (nótense las comillas escépticas). Les miro sin pestañear, cada vez están más cerca, caminan rápido, yo acelero también el paso, estamos ya a la misma altura de la calle, y cuando ya casi vamos a chocar, ella le suelta a él la mano y en posición de fila india pasan a mi lado a regañadientes. La calle es MÍA. ¿Qué he ganado con este reto estúpido? Pues oye, yo me entretengo, y por otro lado pretendo acabar con la tiranía de las parejas que creen que por ser más en número merecen más espacio. A ver si por estar sola voy a tener que arrinconarme para que vosotros disfrutéis de vuestro amor. No. Solidaridad la justa, que os venís muy arriba.
Algunas veces estoy tomando un café junto a un ventanal, ocupando una mesa grande yo sola, y entran dos que se creen muy enamorados pero que acabarán rompiendo como todo el mundo, y me miran como diciendo: «Quítate, vete a una mesa pequeña y deja paso a los que vamos en pareja». Pues mira, ahora que lo pienso, igual echo aquí la tarde…
Y en otras ocasiones voy sentada en el metro y a mi derecha se sienta una chica y a mi izquierda un chico, intuyo que son pareja y podría moverme, pero no lo hago por su bien; todos sabemos que la distancia en el amor es muy sana. Mírame a mí, que estoy a años luz de mi alma gemela y lo feliz que soy.
Los solteros debemos protegernos de la aparente felicidad de las parejas, porque todo el mundo sabe que se trata de un complot para que nos sintamos desgraciados por no seguir el rumbo del sistema. Cuantos más seamos, más peligra el modelo familiar, por eso los solteros damos miedo, somos peligrosos, independientes, subversivos, transgresores, somos… ¿paranoicos? Bueno, sí, un poco, pero aun así, hagamos algo juntos por el bien de nuestra comunidad de solteros. Cuando veamos a una pareja besarse, acerquémonos para preguntar por una calle; cuando vayan cogidos de la mano, pasemos por en medio fingiendo despiste, y cuando alguien hable con su enamorado vía móvil, iniciemos una conversación a gritos con quien sea lo más cerca posible de su oído. Sí, compañeros, camaradas, la vida en pareja nos lo ha puesto muy difícil y ya es hora de que seamos nosotros los que tomemos las riendas. A fin de cuentas, no tenemos nada que perder… Ellos sí. (Aquí va una risa maléfica).
Estar soltera no significa nada en sí mismo. Lo importante es si una está bien sola o está tristemente sola. Y si estás tristemente sola quiero advertirte que el destino se encargará de que tu sentimiento victimista se agudice en cualquier contexto.
La autocompasión funciona como imán de situaciones humillantes, y si caminas por tu triste existencia inmersa en tus dramas y centrada en tus pensamientos obsesivos, lo más probable es que ése sea el día en que unos niños que juegan al fútbol te den un balonazo en la cabeza delante de todo el mundo. Ése es también el día en que un perro en celo se sube a tu pierna intentando aparearse con tu rodilla y la gente a tu alrededor ríe ante la escena. Y si hay un excremento canino en la acera, tú serás la primera en meter el pie con la sandalia, también delante de TODOS. Porque, de alguna manera, es como si el resto del mundo evidenciara lo sola o tonta que te sientes asistiendo como testigo a nuestros mayores ridículos.
Un día en el que las paredes de casa se me caían encima, decidí no esperar a que alguno de mis amigos tuviera un rato para salir y me senté sola en la plaza a tomar el sol y respirar el aire contaminado de mi ciudad. Hasta aquí todo bien. De repente, vi que un chico me miraba mucho, pero mucho. No me quitaba ojo y ya era muy evidente que se había fijado en mí. Finalmente, el tío le echa valor, se acerca con una mano levantada, saludando alegremente, y pienso: «Qué majo, qué lanzado y cómo debo de gustarle para acercarse así». Levanto mi mano, correspondo a su saludo sonriente y, cuando está ya a menos de un metro de distancia, compruebo que unos amigos suyos están justo detrás de mí.
Me gustaría poder contaros cuál fue la reacción tanto de los amigos como del protagonista de toda esta confusión, pero no puedo deciros si se rieron mucho o poco, porque yo mantuve la mano levantada, haciendo gestos hacia el horizonte y fingiendo que alguien me saludaba a mí en la lejanía. Me incorporé muy digna del poyete y emprendí el camino hacia mis amigos imaginarios con una amplia sonrisa, cuando lo único que me apetecía era llorar y autocompadecerme.
POBRE DE MÍ
Parece una tontería, pero no es fácil autocompadecerse con dignidad. Algunos piensan que se trata de sentir pena de uno mismo en los malos momentos, pero eso es muy fácil y no tiene ningún mérito; lo difícil es aprender a convertir todos tus momentos en los peores de tu vida. La autocompasión necesita hechos, referencias, recuerdos y experiencias traumáticas para poder alimentarse. Para mantener un buen nivel de autocompasión es muy importante convertirlo todo en irreversible.
Pondré un ejemplo para los que tenéis menos experiencia en este campo (optimistas ha habido siempre, no me preguntéis por qué): cada frase que nos venga a la cabeza debe estar acompañada de un anexo todavía más negativo. No puedo escribir… y no podré hacerlo nunca. Me ha dejado mi novio… y nadie volverá a enamorarse de mí jamás. Hoy me encuentro más animada… pero no durará mucho. La vida es una mierda… y además es corta.
A las que hemos sido expertas en materia de autocompasión ya nos toca dejarla atrás, a ser posible para siempre. Y para salir de ella no nos queda más remedio que entregarnos a la comedia involuntaria y a relativizar nuestra soledad cuando nos duela.
Hace un tiempo me invitaron a una fiesta multitudinaria en la que iba a encontrarme con un montón de gente del pasado. Me compré un vestido para la ocasión, y mientras me arreglaba en casa decidí que mi flequillo merecía varias HORAS de dedicación. Mi flequillo es un tema menor en circunstancias normales, pero como estaba yo un poco insegura y muy centrada en ponerme guapa, me parecía un detalle esencial. Flequillo arriba, flequillo abajo, recto, de lado, que me queda mal, que no tiene cuerpo, que tengo un flequillo triste, sin personalidad, que se riza un lado pero el otro no, que parece que he metido los dedos en un enchufe, que ¡¿qué he hecho yo para merecer este flequillo?! Lo típico. Horas después, conseguí dominarlo.
Salgo a la calle yo monísima y peinadísima y un coche atraviesa un gran charco justo a mi lado, causando una especie de tsunami de agua sucia que me cubre por completo sin darme tiempo a reaccionar. Me mojó entera. Adiós flequillo. Parecía que me había metido en una fuente vestida (como Anita Ekberg en La dolce vita pero en mal). Oigo las risas de una pareja que venía detrás de mí y la chica me dice: «Nunca había visto nada igual». Bien, ya somos dos.
No hay mucho margen para la interpretación de esta anécdota. Está claro que existe una especie de justicia poética que en mi caso se pone en marcha cuando me tomo demasiado en serio a mí misma, o cuando me dedico a alimentar mis miedos en vez de acabar con ellos por inanición, o, en definitiva, cuando me comporto como una idiota.
Otros momentos de victimismo de soltera se dan cuando acudo al videoclub SOLA. Recuerdo un domingo de invierno a eso de las ocho de la tarde. Un cielo violáceo amenazaba lluvia. Salí de casa. La amenaza se cumplió en cuanto puse un pie en la calle, claro, ¿para qué esperar? Porque cuando estás sumida en la tristeza el clima siempre irá en tu contra. De hecho, el cambio climático no tiene nada que ver con los ciclos medioambientales, sino con nuestros estados de ánimo. Esto todavía no se ha demostrado, pero todo se andará.
Al entrar en el videoclub en busca de un aliciente que me sacara del hastío dominical, eché un vistazo y lo vi de nuevo: una, dos, tres, cuatro… ¡Cuatro parejas!
Había un chico solo, pero sabía que en unos minutos llamaría a su novia para consultarle sobre su elección. Probablemente, ella no había podido acompañarle porque se encontraba preparando la cena en su acogedor hogar. Puede que vieran la película solos, aunque igual habían invitado a unos amigos a cenar que, evidentemente, acudirían con sus respectivos acompañantes. Esos que cuando te invitan a cenar dicen cosas como: «Es una cena de parejas, pero vente». ¿Cómo que PERO? ¿Tenéis miedo de que mi situación sea contagiosa, o de que el resto de las parejas al verme digan: «Vaya, pensé que esto iba de parejas, ¿qué hace ésta aquí? ¿De qué hablaremos con una soltera delante…?».
Vi a todos estos tortolitos pasear su complicidad entre comedias románticas y me dieron ganas de abrirme hueco, ponerme entre ellos, pasarles los brazos por los hombros y decir: «Bueno, entonces, ¿cuál nos llevamos? ¿Tango para tres o Two Much?». Y porque soy buena persona, que si no también podría haberme puesto sádica y recomendarles a dos enamorados en busca de una historia romántica: «No, Love Actually no, ¿por qué no mejor os lleváis La pianista de Haneke?».
Casi sin darme cuenta mi mirada iba repasando los títulos de forma aleatoria y sólo conseguía leer «Hola, ¿estás sola?, Abre los ojos, Vértigo, El hombre que nunca estuvo allí»…
Creo que muchas veces nos sentimos solas por inercia, porque existe una presión invisible que nos empuja a involucrarnos en esta carrera de fondo hacia la relación de pareja en la que estamos todos participando, queramos o no. El final feliz de casi cualquier película suele estar unido a la idea de pareja; por eso, mientras no la tienes, parece que caminaras por el mundo sin un miembro indispensable para la supervivencia, como si te faltara una parte de ti que debes encontrar en el otro. Y hasta que eso suceda, estamos solos, sí, pero buscando. Estamos siempre buscando, y me pregunto si tiene que ver con nuestra naturaleza o con el entorno.
Cuando por fin te has emparejado (léase «por fin»…, bueno, léase todo, que para eso lo escribo), sientes que has ganado algo. Ya tienes cubierta una porción imprescindible para seguir jugando a este Trivial vital en el que todo se basa en conseguir el quesito correspondiente a cada categoría: el quesito inmobiliario, el quesito laboral, el quesito sentimental, el quesito familiar, el quesito social…
Está claro que no todos los seres humanos somos iguales, y sin embargo actuamos como si lo fuéramos. Todos corremos en la misma dirección y todos perseguimos los mismos objetivos. La pareja es uno de ellos, puede que el prioritario.
¿QUÉ TAL DE NOVIOS?
No sé si os habéis fijado en que, cuando llevas mucho tiempo sin ver a alguien, lo primero que te pregunta es: «¿Qué tal de novios?»; encima así, en plural, que dan ganas de contestar: «Bien, tengo doce o trece, ¿y tú? ¿Sigues SÓLO con uno?». Y cuando contestas que no estás con nadie, se hace un silencio en el que te sientes obligada a justificarte: «Pero vamos, que estoy muy bien. Es porque no he encontrado a nadie y… Ya me tocará, estoy segura. Yo es que no soy muy de parejas…».
¿Os imagináis este despropósito al revés?:
—¿Qué tal de novios?
—Bien, estoy saliendo con un chico…
(Silencio tenso).
—Pero vamos, que estoy contenta… Es que nos hemos enamorado y por eso salimos juntos… Ya romperemos, estoy segura… Yo es que soy muy de parejas, ya sabes… Nadie es perfecto.
No, las justificaciones nos las dejan a nosotras. Como si tuviéramos que convencer al mundo de que nuestra condición de solteras también es respetable. ¿POR QUÉ?
Lo peor de esto es cuando no te das cuenta de que este mensaje social que afirma que lo normal, lo respetable y, sobre todo, lo deseable es tener un novio lo llevas impreso desde la infancia y te lo has creído. Y una vez que te lo has creído, es fácil sentirte una desgraciada cuando compruebas con los años que sigues sin adaptarte a aquello a lo que todos te empujan.
El otro día vi un documental francés en el que preguntaban a un grupo de niños de cuatro y cinco años qué pensaban sobre el amor. La premisa me resultó interesante, pero poco a poco fui descubriendo que, o bien nacemos ya intoxicados, o bien la opinión familiar ahoga toda reflexión infantil. Los niños aseguraban que el amor consiste en que dos personas se casan. No digo que casarse esté directamente relacionado con estar intoxicado (al menos no siempre…), sólo que ningún niño en la sala mencionaba una alternativa al matrimonio y coincidían en que ésa era la meta del amor. E incluso afirmaban que dos chicas no pueden quererse porque no pueden casarse. Me resisto a pensar que un niño de cuatro años llegue a esa conclusión por sí mismo. El amor es algo demasiado amplio y enigmático que un niño puede alcanzar a entender mucho mejor que los adultos, que hemos estado escuchando toda la vida cuál debe ser nuestro futuro, qué pasos debemos dar, qué actitudes debemos evitar adoptar y a qué debemos aspirar.
Eso sin contar con las películas de Disney en la niñez o las comedias románticas engullidas desde la adolescencia, que consisten en hacerte desear todas esas cosas que sólo suceden en las comedias románticas. Espiral del mal. Lo malo es que la comedia romántica es un género que me encanta y espanta simultáneamente… Como vivir.
Todavía hay quien se pregunta de dónde viene la mitificación de las relaciones de pareja, pero tiene una sencilla explicación que yo os voy a desvelar. A lo mejor no tengo ni puñetera idea de lo que estoy hablando, pero ése es el riesgo de que me hayan encargado un libro.
El problema está en que desde siempre nos hemos dedicado a emparejar las cosas. Se empieza alegremente por emparejar los calcetines, y de ahí al infinito y más allá. Si el tema se quedara en los calcetines, bueno, pero es que luego intentamos poner todos los objetos con sus familias a la hora de recoger la casa.
Hay que colocar el cenicero junto al tabaco, el bolígrafo negro con el bolígrafo rojo, la agenda pequeña sobre la grande, el mando de la tele junto al mando del DVD, etcétera. En el baño emparejo los objetos por el envase (soy tan superficial). Tengo el desodorante junto a la espuma del pelo porque, aunque el contenido no tiene nada que ver, ambos tienen un envase parecido: altos, esbeltos y estilosos.
Pero claro, ¿cómo se guardan un clip, un sacapuntas y un tapón? Pues si no los puedo emparejar, me veo obligada a inventar «el cajón de las familias desestructuradas». En este cajón multirracial te puedes encontrar una llave huérfana que no acabas de recordar qué abre, un céntimo acomplejado y subestimado por sus compañeros, una pila aturdida que no sabe si está gastada o no, una chincheta lisiada pero con esperanza y un tapón que no quieres tirar porque sabes que corresponde a algo que encontrarás en cuanto decidas tirarlo a la basura, al igual que los tickets de compra. Yo tengo algunos de hace seis años que no me atrevo a tirar por si justo el día que me deshago de ellos descubro que los necesito más que nunca (con este mismo argumento algunas parejas aguantan toda una vida).
Y así, poquito a poquito, dejándose llevar por el trastorno compulsivo, debió de empezar Noé: «Huy, mira, un conejo junto a una gallina… ¿Por qué me siento tan crispado? Espera, ¿y si pongo al conejo con la coneja y a la gallina con el gallo? ¡Mucho mejor!». El caso es que el tío siguió así con la vaca y el toro, con el caballo y la yegua… Total, tanto emparejar animales que al final, como ya no le cabían en casa, construyó un arca (que debía de ser como mi cajón pero a lo bestia). Y ahora, por primera vez, intuyo que si Noé me hubiera encontrado a mí habría tenido que dejarme en tierra (mejor sola en tierra firme que en pareja a la deriva).
Pero no importa que tú lo tengas más o menos asumido, porque siempre habrá alguien cerca que te trate como si fueras una enferma:
«Tengo un amigo que te va a gustar» (tengo una pastilla que puede calmar tu dolor).
«Sé de un bar al que van hombres muy atractivos» (hay una nueva terapia para tratar lo tuyo).
Y te preguntan cosas como: «¿Por qué no tienes novio con lo maja que eres?». Mujer, nunca pensé que no tuviera novio por no ser maja. O: «¿Por qué no tienes novio, si tú TODAVÍA estás muy bien?».
Hay quien da por hecho que una está soltera porque no encuentra a nadie para dejar de estarlo, y ya que es una circunstancia inevitable mejor sacarle el lado positivo. Los emparejados creen que me paso el día ligando aquí y allá y viviendo experiencias irrepetibles con todo tipo de hombres. Y sí, es cierto que algunas de ellas son irrepetibles, gracias a Dios. La gente debe de pensar que llegas a un bar con tus amigas, se te acerca un tío buenísimo, te pregunta si estás sola, dices que sí, te invita a su casa y mantienes una cinematográfica noche de sexo y pasión. Luego él te llama para quedar pero tú, como puedes estar con quien quieras, le dices que no, porque tienes un montón de tíos con los que todavía no te has acostado y no quieres perder el tiempo repitiendo amante.
Mi experiencia es que salir a ligar no funciona. No sé, igual a vosotras sí, pero a mí me ocurre exactamente lo mismo que el día de mi cumpleaños. Son tantas las expectativas que resulta imposible alcanzar un nivel mínimamente aceptable de satisfacción. O sea, que el día que me propongo ligar es ese en que no me mira nadie, ni se me acerca nadie, ni los camareros me atienden.
Hace un montón de años quedé con una amiga en su casa para salir por su barrio a «ligar». Nos arreglamos juntas en esa época en la que te prestas ropa y compartes maquillajes como parte del plan. Cuando te pones a hablar delante de un espejo no te das cuenta de que ya te has aplicado el rímel y te has repasado diez veces los labios con una barra muy llamativa, pero como estás de cháchara pues ahí que sigues. Nos lo pusimos todo, todos los accesorios posibles: que si pendientes, que si collares, que si pañuelos, que si un chaleco, que si una gorra, que si no me queda espacio para nada más… Una vez tuneadas, salimos a la calle muy seguras de nosotras mismas, pensando que estábamos guapísimas. Cuando abrimos el portal, un grupo de chicos pasó por delante y uno de ellos soltó sin ningún pudor: «VAYA CUADRO». Nos miramos, nos captamos y volvimos a entrar.
Ésta es un poco mi idea de «salir a ligar».
La gente cree (o sabe) que ser soltera no es un estado sino una forma de ser. No «estás soltera», «ERES soltera», y cuando encuentras pareja, de alguna manera continúan viéndote como soltera, con alguien a tu lado pero soltera, fuera de tu hábitat natural. Por eso, cuando te ven te preguntan: «¿Sigues con éste?». «Sigues», o sea, que están esperando que en cualquier momento recuperes tu posición de solitaria. Y yo, claro, por no decepcionarlos, eso acabo haciendo.
Lo mejor de tener novio, poniéndome en plan bastante simplista, es que pase lo que pase sabes que existe al menos un hombre en el mundo que piensa que eres estupenda, o eso dice. Pero cuando esto no sucede alimentas esa pequeña parcela de ego con detalles insignificantes. Hasta que de repente pasas por delante de una obra, nadie te grita nada y los detalles pasan de ser insignificantes a resultar decisivos. Yo sé que ya no soy tan joven como para gustarles a los jóvenes, ni tan joven como para gustarles a los hombres maduros, aunque hasta ahora con los obreros no era cuestión de edad sino de gremio. He intentado llegar a una conclusión realista y he pensado que puede que estos obreros fueran todos ciegos, por esto de la integración, o que los obreros fueran todos gays, o puede que los obreros fueran todos gays ciegos, por esto del surrealismo. Esto puede pasar perfectamente.
Hay algo que conviene recordar. Es una obviedad, pero creo que se nos olvida. Nuestro atractivo, como mujeres en particular o como seres humanos en general, no depende de la respuesta de los demás. Una cosa es el ego, que necesita alimentarse de opiniones y valoraciones ajenas, y otra cosa somos nosotras en esencia, y nuestra parte esencial, cada uno que lo entienda como pueda, no consiste sólo en esa parcela bulímica y frágil que nos hace sentirnos una mierda cuando no nos hacen caso. Somos únicas y extraordinarias más allá de lo que otros vean en nosotras. Esto, que parece sacado de un libro de autoayuda barato, no deberíamos perderlo nunca de vista. Porque a veces, el único problema que encontramos en nuestra soledad es la sensación de que no valemos la pena, pero es que nadie tiene el derecho a decidir si valemos la pena o no. Así que vamos a tratarnos bien y a respetarnos un poco al margen de que un tío no nos llame o acabe eligiendo a otra.
Nuestros cuerpos, mentes o (inserte aquí su opción espiritual en caso de haberla) son individuales, y por eso deberíamos evitar dejarnos arrastrar por las corrientes mayoritarias y dedicarnos a buscar nuestro propio cauce.
RIESGOS DE VIVIR SOLA
Hubo un año en el que me dio por reivindicar todo esto y culminé mi discurso de independencia buscando un viaje para irme SOLA. Tanto que hablaba de estar sola, pues oye, a por todas.
Es curioso, pero cenar sin compañía en un lugar público te crea mucha inseguridad. Piensas que todos hacen sus cábalas sobre por qué estás sola, como si no tuvieran nada mejor que hacer que hablar de ti, pero claro, como yo no tenía nada mejor que hacer que hablar conmigo misma por esto de estar sola, pues me entregué a la paranoia.
Era una casa rural muy agradable, con sus suites de lujo que incluían jacuzzi o chimenea… Pero eso si vas con alguien, si vas sola te fastidias, guapa. ¿Que tienes frío? Tápate. ¿Que quieres darte un baño relajante? Bájate a la piscina con todos esos matrimonios y mil niños pequeños gritando y haciendo la bomba justo cuando tú pasas cerca.
Por las mañanas me daba mis paseos por el campo, siempre temiendo perderme porque no tengo sentido de la orientación. Aunque, conociendo mi trayectoria, eso habría estado bien: me voy sola de incógnito porque todos mis amigos se han ido con sus novios y novias, me invento que viajo con un hombre imaginario, incluso cuando alguien me llama por teléfono yo finjo hablar con él: «Cariño, pide otra botella de vino… ¿Sí, dígame?». Entonces, en uno de esos paseos solitarios voy y me pierdo, tienen que venir a buscarme, revuelo en la casa rural, revuelo en el pueblo, y la noticia acaba saliendo en los telediarios, en esa edición que ven justo todos mis exnovios y los hombres que me gustan.
La joven presentadora, felizmente casada, da la noticia con una irónica sonrisa: «Una SEÑORA que se alojaba SOLA en una casa rural se ha perdido SOLA en los alrededores de la zona, por los que paseaba SOLA. Finalmente, no ha habido que lamentar ningún daño, ya que UNA PAREJA de JÓVENES la ha encontrado SOLA y la ha llevado de vuelta a la habitación que alquilaba SOLA durante todas las vacaciones».
No he viajado mucho sola, pero cuando lo he hecho, siempre ha habido alguien que me anima un montón recordándome las violaciones y asesinatos que se cometen en el mundo. Yo agradezco una barbaridad este recordatorio, sobre todo cuando estoy a punto de embarcar. Y si consiguen meterte ese miedo en la cabeza, en el momento en el que se te acerca alguien en un vagón de metro neoyorquino porque te ve desorientada con un plano en la mano y pretende ayudarte, tú te visualizas inmediatamente a trocitos en su congelador. Por eso animo a la gente que le tiene miedo a todo a que se lo guarden para ellos y no nos salpiquen a los demás con sus temores.
Cuando me fui a vivir sola era muy joven, que quede esto claro antes de relatar lo siguiente. ERA MUY JOVEN. La primera noche que me tocaba dormir sola volví a casa en metro desde el trabajo y me bajé en mi estación. Al salir del vagón veo que un chico me mira mucho. En circunstancias normales podría hasta agradarme que un hombre se fije en mí, pero en aquel momento, y debido a MI JUVENTUD, tenía la sensación de llevar escrito en la frente: «Sí, estoy sola, podéis venir a atracarme y lo que surja».
Ya en mi calle, puse en marcha la clásica estrategia de entrar en una tienda 24 horas a comprar pan para comprobar si este hombre me seguía. Un rato después, salgo y descubro que el tío continúa fuera como hablando por el móvil. EL VIEJO TRUCO DE LOCO. No cabía duda: me seguía y quería matarme (una cosa lleva a la otra).
Lejos de mantener la calma, eché a correr, llegué a mi portal con las doscientas llaves que necesitaba mi nuevo y práctico hogar y protagonicé una secuencia de thriller en la que él se acercaba peligrosamente y yo no daba con la llave correcta hasta que por fin conseguí abrir. Subí las escaleras atropellada, como si llevara una manada de leones detrás, llegué a mi puerta, se me atascó el cerrojo (cómo no) y, tras sudar nerviosísima durante unos minutos, conseguí entrar.
Cerré rápidamente las contraventanas y me quedé a oscuras para que el asesino no supiera dónde vivía. Y así, en penumbra, me senté en el sofá aterrada, confiando en aplacar la psicopatía. La suya, digo; la mía es otro tema.
Luego mi vecino llamó a la puerta. TENSIÓN. Abrí lentamente con cara de loca y él me preguntó si tenía una BATIDORA. ¡Ja! ¿Crees que soy tonta? ¿Y por qué no me pides directamente una motosierra y acabamos con esto?
Le miré con suspicacia; el pobre sólo quería hacer una crema de puerros y se le había estropeado la suya, pero yo vi claro que me preguntaba por la batidora para matarme y batirme. (Os he comentado que era MUY JOVEN, ¿verdad?).
No os preocupéis, la anécdota acaba aquí porque ni el señor de la calle —que yo sepa— era un asesino, ni mi vecino batió mi cuerpo aquella noche. De haberlo hecho, a duras penas podría estar escribiendo esto. Conclusión: otra cosa no, pero aburrirme no me aburro.
Pero ésta no es la única historia de sugestión en soledad que puedo contar. Hace tiempo tuve uno de esos momentos en los que suena el telefonillo mientras salgo de la ducha mientras además me llaman por teléfono mientras con los nervios me voy enganchando en las puertas, tirando cosas a mi paso y dejándome los deditos en las esquinas. Y es que si estás esperando que te traigan la cena, lo normal es que el repartidor llegue justo cuando te viene mal. Oí el telefonillo, salí corriendo de la ducha embadurnada de jabón, cogí el auricular casi sin aire y le advertí al chico que traía la comida que la puerta de abajo se encasquillaba y que le diera fuerte al abrir. Ésa es mi versión, pero la del chico podría haber sido: Llego a una casa, toco el timbre y un instante después escucho una voz femenina en el telefonillo que me grita jadeante «empuja fuerte… más fuerte, más… así, así».
Al colgar, a la espera de que subiera, fui consciente de golpe de la escena de película porno que acababa de desencadenar y empecé a ponerme nerviosa. Estaba sola, en albornoz, con el pelo mojado, a punto de recibir en mi propia casa a un desconocido cuyas fantasías habían podido dispararse por unas frases aparentemente inofensivas. Todo esto no tiene mayor importancia, pero se trata de mí.
Cuando llegó hasta mi puerta sentí la necesidad de hacerle entender que no estaba sola, así que en el silencio total que reinaba en mi casa, antes de abrir grité para que me oyera: «¡Ya abro yo!». Le abrí con cara de «tengo novio y además está aquí y además está muy cachas y tiene mucha mala leche».
El chico, ajeno a mi perturbación momentánea (sí, fue momentánea), me entregó la cena, y mientras iba a por el dinero continué mi farsa sola por la casa con mi novio invisible. «¿Tienes algo suelto? A ver, pásame tu cartera…». Sólo me faltó decir «quieto, Satán, no muerdas», o «no, chicos, no os asustéis, no hace falta que saquéis la escopeta», y mientras pagaba podría haber aclarado: «Es que tengo a los hooligans hambrientos, que están pasando aquí unos días…».
Y cuando el repartidor se marchó estuve tentada de seguir hablando con mi novio invisible durante un rato.
Éstos son algunos de los riesgos de vivir sola mucho tiempo. Otros son todavía peores. Por ejemplo, morir. No quiero ponerme dramática, pero hay que valorar todas las posibilidades. Si vives sola, quítale SIEMPRE la piel al fuet antes de comértelo. Un día me encontré a mí misma ahogándome porque la piel se había quedado atascada en la garganta y empezó a faltarme el aire. Y mientras creía morirme de la forma más estúpida del mundo me miré en el espejo pensando cómo era posible acabar mi vida SOLA atragantada con una piel de fuet. ¿Que por qué me miré en el espejo mientras creía morir? Pues no lo sé, no creo que tuviera intención de ver qué aspecto tenía sino más bien de comprobar si mis ojos anunciaban una muerte segura.
Aunque quién sabe. Mi tía abuela, cuando ya era muy mayor y se encontraba mal, se iba a la peluquería, se maquillaba, se hacía la manicura y se postraba en la cama con sus mejores galas esperando a la muerte. Al cabo de un rato, cuando ya se encontraba mejor y comprendía que iba a seguir viva, se levantaba y volvía a su ritmo normal.
La segunda forma estúpida de morir sola es enfundarte en un vestido muy estrecho, darte cuenta de que no te deja respirar porque ya no tienes la misma talla que cuando lo compraste y no poder quitártelo. Bien, esta situación sí que es patética. Primero intentas sacártelo por las piernas y no. Luego por la cabeza, consiguiendo así que el vestido se atasque en la clavícula, que ni palante ni patrás, mientras vas ciega perdida dándote contra las sillas y las paredes, gritando tú sola: «¡Sal, quita, socorro!». En esos momentos también echo de menos un alguien cerca que me socorra.
Lo malo es que el día del vestido fue empeorando, empecé a preparar la cena y cuando me di cuenta estaba llorando, primero por cortar cebolla, y luego ya porque me sentía sola, supersola, solísima. Y entonces me rendí, me entregué al sofá y cogí una revista para cambiar mi estado de ánimo, con los ojos rojos y las lágrimas todavía descendiendo por mis mejillas, y como soy imbécil, me detuve en el horóscopo, que decía así:
Leo (o sea, Leo es mi signo del Zodíaco, se entiende. FESTIVAL DEL HUMOR):
Amor: éste es sin duda el mejor momento de tu vida, ya es hora de que te entregues a esa persona que tienes tan cerca.
Miré a mi alrededor, no fuera a ser que hubiera una persona cerca y yo tan concentrada en mí misma no la hubiera visto. Pero no. Se confirmaba que seguía SOLA. Así que no podía entregarme a nadie, y menos con los ojos hinchados y los arañazos en la cara de haberme arrancado el vestido violentamente.
UNA LATA DE MAÍZ
Cuando vives sola también debes aprender a calcular las cantidades a la hora de cocinar. Los primeros años te los pasas haciendo macarrones como para alimentar a todo un comedor infantil. Te justificas internamente: «Lo hago a propósito porque luego lo congelo y no tengo que cocinar más». Hasta que descubres que la pasta descongelada es tan apetecible como una cucharada de Cola Cao a palo seco.
Y por fin los fabricantes de conservas se dieron cuenta de que no se podía vender una lata de maíz para familias numerosas habiendo tanta gente que vive sola, pero hasta entonces sabías que en cuanto abrieras una lata te ibas a pasar varios meses comiendo cosas con maíz. Y entonces se convertía en una decisión trascendente: «Bien, ¿de verdad quiero echarle maíz a la ensalada? ¿Lo he pensado bien? ¿Es ésta mi decisión final? Bárbara, esto es importante, sabes lo que estás haciendo, ¿verdad?». Y una vez que accedías a tus deseos culinarios ya no había marcha atrás: ensalada con MAÍZ, arroz con un poquito de MAÍZ, pechuga de pollo con guarnición de MAÍZ. «¿Queréis un café?… Bien, ¿con cuántas cucharadas de MAÍZ lo tomáis?».
Para mí, otro de los inconvenientes de vivir sola es que no sé hacer casi nada. No sé de bricolaje, no sé de electricidad, no sé nada más allá de cambiar bombillas… Y me da tanta pereza que puedo estar con el baño medio a oscuras durante meses con tal de no comprarlas. O sea, que el mundo doméstico me aburre bastante y soy completamente dependiente. El terreno de la informática también es un mundo impenetrable para mí. No sólo no lo entiendo, sino que me tiene sin cuidado.
Mi habilidad informática consiste en mentir al marcar la casilla de «he leído y acepto las condiciones» y luego darle al «siguiente», «siguiente» y «finalizar» para instalar cualquier cosa, y no leer nunca lo que estoy aceptando. «Si pulsa el botón de siguiente morirá», siguiente, siguiente… También sé apagar y encender el ordenador cuando la situación se me va de las manos y no tengo a quien acudir. Rezo en silencio o lo amenazo verbalmente para que al encenderlo de nuevo todo vuelva a funcionar.
Aunque algunas veces tengo arrebatos de autosuficiencia y me empeño en que algún amigo me explique lo que le está haciendo a mi ordenador para no tener que acudir a él la próxima vez. Pero, curiosamente, existe un triángulo de las Bermudas desde que empiezan a explicarme algo de informática hasta que dicen: «¿Lo has entendido?». Según comienzo a oír la explicación, mi cerebro empieza a repasar tareas pendientes y dudas existenciales: «Ahora pongo una lavadora, ¿qué nos espera después de la muerte?, tengo las puntas abiertas, ¿existen las almas gemelas?, ¿he apagado el gas?…, un momento, ¿yo tengo gas?, ¿no era todo eléctrico?». Por eso, a estas alturas, podría asegurar que han pasado más hombres por mi ordenador que por mi cama. ¿Quiere decir todo esto que necesito un hombre? Pues no. ¿Por qué conformarme con uno si puedo tener muchos?
Hace unas semanas dediqué la mañana a arreglar cosas. Es decir, a contratar a gente para que arregle cosas. Como me da tanta pereza el universo doméstico los cité a todos el mismo día y a la misma hora y que se apañaran. Primero llegó el fontanero, que ya venía cabreadito de casa, así que le enseño dónde está el problema y me dirijo a abrir al electricista, que viene con un gran entusiasmo a arreglarme unos enchufes. Luego llega el que repara el horno. Por alguna razón todos me tratan como si yo fuera idiota y hacen un esfuerzo sobrehumano para comunicarse conmigo, abren mucho la boca al hablar, como si tuviera que leerles los labios para llegar a distinguir una base de enchufe mixta de una base de enchufe americana.
El reparador de hornos (que parece el título de una película de acción de los noventa) me dice muy serio, compungido, con un gran dolor en su corazón: «Me temo que se han fundido las resistencias». Me habla como si yo hubiera perdido a un familiar en quirófano y él fuera el cirujano encargado de darme la noticia, y luego me dice: «¿Sabes lo que son las resistencias?». Pues mire, no, pero ¿acaso sabe usted lo que es una alegoría, una aliteración, una anáfora, un anagrama? (Me extendería más, pero todavía no he pasado de la A). La frase estrella de los reparadores de cualquier cosa es: «¿Y esto quién se lo ha hecho?», como diciendo «usted sólo ha contratado chapuzas hasta ahora, menos mal que estoy yo aquí». (Estoy por hacerles esta misma pregunta a todos mis amantes a partir de hoy).
El fontanero me grita: «¿Te arreglo esto también? Aunque te va a salir un poquito más caro». Yo en cuanto oigo «un poquito más caro» se me disparan las alarmas y me centro repentinamente en su discurso. El del horno farfulla cabreado: «¿Cómo está esto así? ¿Aquí viven vándalos o qué?». Sí, mire, no se lo había dicho pero han pasado por aquí esos típicos vándalos que hacen la guerra a base de gratinar a diestro y siniestro, ¡como bestias!
Y cuando me encuentro en este tipo de situaciones me pregunto qué es eso que tanto valoro de la autosuficiencia. ¿Alguien es autosuficiente? ¿Acaso no nos necesitamos todos a todos? Quiero decir, ¿qué sentido tendría vivir en un planeta con millones de personas si uno pudiera prescindir de todas ellas? Yo necesito personas que sepan arreglar cosas, pero también personas que me quieran y me comprendan y que algunas veces me aguanten.
LA COSA ESA
Si uno se siente solo, tiende a pensar que debería buscar a alguien para paliar su soledad. Esta práctica es tan triste como habitual. Triste para el que busca un compañero con desesperación, y triste para la víctima que se deja atrapar por la desesperación del otro. Me temo que calmar la soledad no consiste en esto; disimularla puede que sí. Tengo la certeza de que sentirse solo está relacionado con lo que nos distancia de esa parte de nosotros que, por alguna razón, ha comenzado a alejarse. Entiendo este sentimiento como una llamada de socorro enviada desde el subconsciente que intenta hacernos despertar; hacernos ver que estamos mirando en la dirección equivocada.
Imagino que todo lo que sugiera que sólo hay un camino que seguir, una persona a la que amar o una forma de vivir es un atraso. Desechamos cualquier posibilidad que no se encuentre de antemano en nuestra cabeza. Pero quizá en nuestra cabeza no haya saltado todavía la chispa que nos hará ver un mundo ahí fuera que dentro de nosotros ni habíamos llegado a imaginar.
Es como ir por la vida con un molde de galletas navideñas con forma de corazón e intentar que las personas que encontramos a nuestro paso se adapten a ese molde. «Ah, pues no, no eres tú… ¡Siguiente!». A veces hacernos por adaptarnos a ese molde y otros hacen por adaptarse al nuestro, por incómodo y antiorgánico que resulte; todo por intentar seguir creyendo en ese amor perfecto del que podría estar hecho sólo para ti. Si hay que cortarse los dedos de los pies para que encajen en el zapato de cristal, pues se cortan; total, tampoco es que los usemos tanto.
A veces el miedo a no tener pareja radica en la palabra «incondicional». Uno se cree que tener novio es sinónimo de contar con alguien pase lo que pase, y esto, lo siento, pero también nos lo hemos inventado. Conozco parejas que, efectivamente, parecen haberlo conseguido, pero también la amistad puede cubrir esos temores. Aunque hemos decidido que un novio es para siempre y los amigos pueden desaparecer en cualquier momento. Pues mira, todo el mundo puede desaparecer en cualquier momento, incluidos nosotros mismos.
Una amiga que lleva una racha extenuante de desencuentros con el sexo opuesto se preguntaba hace días si volverá a enamorarse en el futuro, y ya si eso, de alguien que también esté enamorado de ella. Yo le dije que la siguiente relación no tiene por qué salir mal y ella me contestó que sí, pero que tampoco tiene por qué salir bien. Y tiene razón.
La acumulación de desencuentros no tiene por qué desembocar en un encuentro. La acumulación de desgracias no tiene por qué desembocar en una gran alegría. Sé que esto es desesperanzador, pero la suerte, el destino o lo que sea que hay es un misterio del que apenas tenemos claves. Entonces, ¿de qué depende encontrar o no a alguien?
De entrada, creo que utilizamos mal la palabra «amor» (sí, sí, vosotras también). Llamamos amor a la necesidad, al parche que momentáneamente disipa la soledad, a la consecuencia de un proceso hormonal, al afecto, pero estoy segura de que el amor trasciende todos estos estados que enumero. Así que para ser coherente con mi discurso, en vez de llamarlo «amor» pasaré a llamarlo «la cosa ésa». Bien, pues empiezo a sospechar que «la cosa ésa» hay que ganársela.
La cosa ésa no viene porque sí, al igual que no debería desaparecer porque sí. ¿Y por qué pienso esto? Me alegro de hacerme esta pregunta. Lo pienso porque a veces la vida se encauza para situarte frente a ese ser humano que parece sacar lo mejor de ti. Ese ser humano con el que sientes que comienzas a desplegarte. Ese ser humano cuyo solo recuerdo te hace sonreír en los momentos más dramáticos, porque sólo su existencia de alguna manera espolea la tuya. Y entonces comienza el declive: queremos atraparlo porque no nos han enseñado otra forma de relacionarnos. Y como toda persona que nos guste tiene que acabar siendo nuestra PAREJA, la cosa ésa a menudo da paso a la inseguridad, a los celos, a la elucubración sobre los movimientos del otro y a intentar recuperar todo lo que por decisión propia has depositado en el otro. Y ahí se acabó. La vida te da la oportunidad de volar, pero uno se boicotea hasta quedarse con dos muñones que por un momento fueron alas.
Todos nos encontraremos con la posibilidad de experimentar la cosa ésa, pero no todos estaremos a la altura para que permanezca, ya sea en forma de relación, o en forma de impulso incluso cuando el otro ya ha desaparecido de nuestra vista.
Soñamos con encontrar la cosa ésa, adentrarnos en la cosa ésa, vivir la cosa ésa hasta que algún día seamos capaces de mirarla a los ojos y empezar a llamarla amor.
Y ese día llegará.
EL TEST DE LAS SOLTERAS
Para cerrar este capítulo os propongo un test en el que debéis elegir la opción A o la opción B (la dinámica se me ha ocurrido a mí, ¿a que es original?) para descubrir si estáis preparadas para una vida de solteras. Finalmente, teniendo en cuenta las opciones que hayáis elegido, emitiré un juicio totalmente inventado que pretenderá desvelaros vuestro rumbo sentimental sin credibilidad alguna.
1. ¿Te da miedo estar sola?
A. No, y dependiendo de quién sea «él», a veces me da más miedo estar acompañada.
B. Sí, sobre todo si estoy en una casa de campo por la noche y aparece un hombre con careta de payaso empuñando un hacha. Estas cosas pasan.
2. Llega el viernes por la noche. ¿Qué haces?
A. Llamo a mis amigos, y si no hay plan me quedo en casa tan contenta; tengo un montón de cosas que hacer.
B. Llamo a mis amigos, y si no hay plan me quedo en casa deprimida; tengo un montón de canales de Teletienda.
3. ¿Vas sola al cine?
A. Sí, y me encanta.
B. Ni hablar, temo que la gente que va acompañada piense que estoy sola porque no me quiere nadie.
4. Una amiga, hasta ahora soltera, comienza una relación de pareja.
A. ¡Salimos a celebrarlo!
B. ¿Cómo ha podido hacerme esto a mí?
5. Cuando alguien te pregunta si tienes novio…
A. Le digo que no, sin dar más explicaciones.
B. Me pongo a la defensiva, me justifico durante mucho rato y luego pregunto si tienen un amigo para mí.
6. ¿Cómo te ves en el futuro?
A. Bien. Rodeada de amigos y haciendo las cosas que me gustan.
B. Bien. Rodeada de gatos que acabarán comiéndose mi cuerpo sin vida.
Si has elegido la opción B en casi todas tus respuestas, siéntate, tenemos que hablar. Si, por el contrario, has elegido la opción A, bienvenida al Club de Solteras.
¡Esto es todo, amigas! Y recordad, si queréis que vuestras relaciones funcionen, nunca, nunca sigáis mis consejos.