

XVII
Le tomé un miedo terrible
después que lo vi al dijunto—
llamé al Alcalde, y al punto,
acompañado se vino
de tres o cuatro vecinos
a arreglar aquel asunto.
«Ánima bendita—dijo
un viejo medio ladiao—
que Dios lo haiga perdonao,
es todo cuanto deseo—
le conocí un pastoreo
de terneritos robaos.
»Ansina es—dijo el alcalde—,
con eso empezó a poblar—
yo nunca podré olvidar
las travesuras que hizo;
hasta que al fin fue preciso
que le privasen carniar.
»De mozo fue muy jinete,
no lo bajaba un bagual—
pa ensillar un animal
sin necesitar de otro,
se encerraba en el corral
y allí galopiaba el potro.
»Se llevaba mal con todos—
era su costumbre vieja
el mesturar las ovejas,
pues al hacer el aparte
sacaba la mejor parte
y después venía con quejas.
»Dios lo ampare al pobrecito,
—dijo en seguida un tercero—
siempre robaba carneros,
en eso tenía destreza—
enterraba las cabezas,
y después vendía los cueros.
»Y qué costumbre tenía:
cuando en el jogón estaba—
con el mate se agarraba
estando los piones juntos—
"yo tayo—decía—y a punto[79]",
y a ninguno convidaba.

»Si ensartaba algún asao,
¡pobre!, ¡cómo si lo viese!
poco antes de que estuviese
primero lo maldecía,
luego después lo escupía
para que naides comiese.
»Quien le quitó esa costumbre
de escupir el asador,
fue un mulato resertor
que andaba de amigo suyo—
un diablo muy peliador
que le llamaban Barullo.
»Una noche que les hizo
como estaba acostumbrao,
se alzó el mulato enojao
y le gritó: "Viejo indino,
yo te he de enseñar, cochino,
a echar saliva al asao".
»Lo saltó por sobre el juego
con el cuchillo en la mano;
¡la pucha, el pardo liviano!
en la mesma atropellada
le largo una puñalada
que la quitó otro paisano.
»Y ya caliente Barullo,
quiso seguir la chacota;
se le había erizao la mota
lo que empezo la reyerta:
el viejo ganó la puerta
y apeló a las de gaviota[80].
»De esa costumbre maldita
dende entonces se curó—
a las casas no volvió,
se metió en un cicutal
y allí escondico pasó
esa noche sin cenar».

Esto hablaban los presentes—
Y yo que esta a su lao,
al oir lo que he relatao,
aunque él era un perdulario,
dije entre mí: «¡Qué rosario
le están rezando al finao!».
Luego comenzó el Alcalde
a registrar cuanto había,
sacando mil chucherías
y guascas y trapos viejos,
temeridá de trebejos
que para nada servían.
Salieron lazos, cabrestos,
coyundas y maniadores—
una punta de arriadores;
cinchones, maneas, torzales[81],
una porción de bozales
y un montón de tiradores.
Había riendas de domar,
frenos y estribos quebraos;
bolas, espuelas, recaos,
unas pavas[82], unas ollas,
y un gran manojo de argollas
de cinchas que había cortao.
Salieron varios cencerros—
alesnas, lonjas[83], cuchillos,
unos cuantos cojinillos[84],
un alto de jergas viejas,
muchas botas desparejas
y una infinidá de anillos.
Había tarros de sardinas,
unos cueros de venao—
unos ponchos aujeriaos—
y en tan tremendo entrevero
apareció hasta un tintero
que se perdió en el Juzgao.
Decía el Alcalde muy serio:
«Es poco cuanto se diga;
he de darle parte al Juez—
y que me venga después
con que no se los persiga”.
Yo estaba medio azorao
de ver lo que sucedía—
entre ellos mesmos decían
que unas prendas eran suyas,
pero a mi me parecía
que esas eran aleluyas.
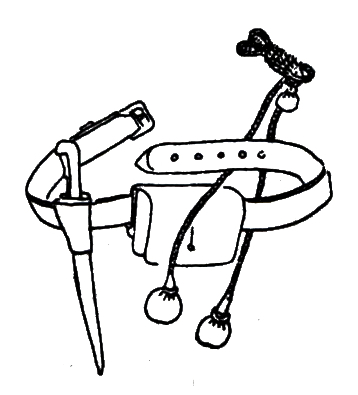
Y cuando ya no tuvieron
rincón donde registrar,
cansaos de tanto huroniar
y de trabajar de balde—
«Vamonós—dijo el alcalde—,
“luego lo haré sepultar».
Y aunque mi padre no era
el dueño de ese hormiguero,
él allí muy cariñero
me dijo con muy buen modo:
«Vos serás el heredero
y te harás cargo de todo».
“Se ha de arreglar este asunto
como es preciso que sea;
voy a nombrar albacea
uno de los circustantes—
las cosas no son como antes,
tan enredadas y feas”.
«¡Bendito Dios!», pensé yo;
ando como un pordiosero,
y me nuembran heredero
de toditas estas guascas—
¡Quisiera saber primero
lo que se han hecho mis vacas!