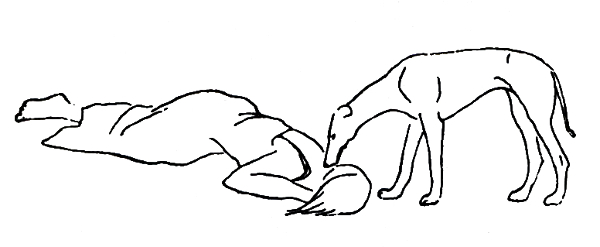VII
Aquel bravo compañero
en mis brazos espiró;
hombre que tanto sirvió;
varón que fue tan prudente,
por humano y por valiente
en el desierto murió.
Y yo, con mis propias manos,
yo mesmo lo sepulté—
a Dios por su alma rogué,
de dolor el pecho lleno—
Y humedeció aquel terreno
el llanto que derramé.
Cumplí con mi obligación;
no hay falta de que me acuse,
ni deber de que me escuse,
aunque de dolor sucumba—
allí se señala su tumba
una cruz que yo le puse.
Andaba de toldo en toldo
y todo me fastidiaba—
el pesar me dominaba,
y entregao al sentimiento,
se me hacía cada momento
oir a Cruz que me llamaba.
Cual más, cual menos, los criollos
saben lo que es amargura—
en mi triste desventura
no encontraba otro consuelo
que ir a tirarme en el suelo,
al lao de su sepoltura.
Allí pasaba las horas
sin haber naides conmigo—
teniendo a Dios por testigo—
y mis pensamientos fijos
en mi mujer y mis hijos,
en mi pago y en mi amigo.
Privado de tantos bienes
y perdido en tierra agena—
parece que se encadena
el tiempo y que no pasara,
como si el sol se parara
a contemplar tanta pena.
Sin saber qué hacer de mí
y entregado a mi aflición,
estando allí una ocasión
del lado que venía el viento
oí unos tristes lamentos
que llamaron mi atención.
No son raros los quejidos
en los toldos del salvaje,
pues aquel es vandalaje
donde no se arregla nada
sinó a lanza y puñalada,
a bolazos y a coraje.
No precisa juramento,
deben crerle a Martín Fierro—
he visto en ese destierro
a un salvaje que se irrita,
degollar una chinita
y tirársela a los perros.
He presenciado martirios,
he visto muchas crueldades—
crímenes y atrocidades
que el cristiano no imagina;
pues ni el indio ni la china
sabe lo que son piedades.
Quise curiosiar los llantos
que llegaban hasta mí—
al punto me dirigí
al lugar de ande venían—
¡Me horroriza todavía
el cuadro que descubrí!
Era una infeliz mujer
que estaba de sangre llena—
y como una Madalena
lloraba con toda gana—
conocí que era cristiana
y esto me dio mayor pena.
Cauteloso me acerqué
a un indio que estaba al lao,
porque el pampa es desconfiao
siempre de todo cristiano,
y vi que tenía en la mano
el rebenque ensangrentao.