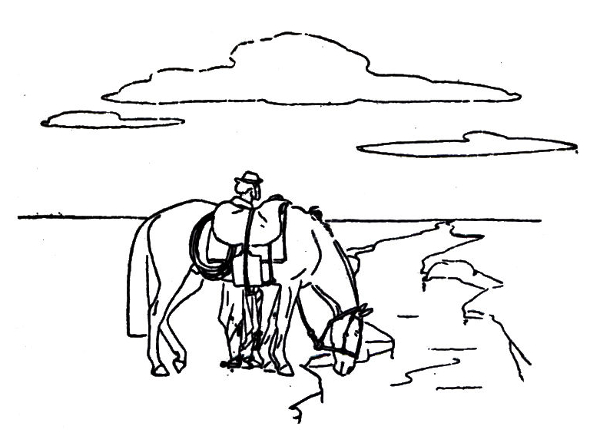
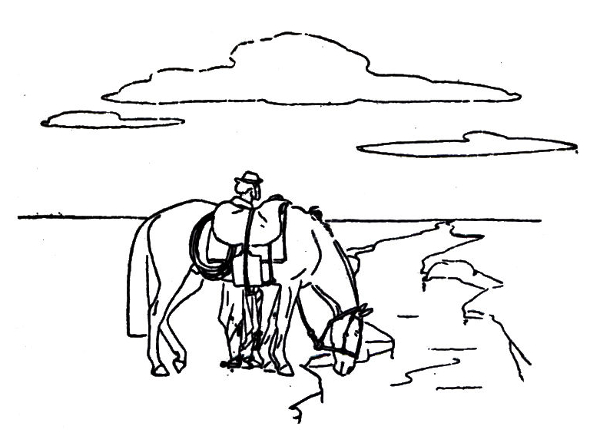
II
Triste suena mi guitarra
y el asunto lo requiere—
ninguno alegrías espere,
sinó sentidos lamentos,
de aquel que en duros tormentos
nace, crece, vive y muere.
Es triste dejar sus pagos
y largarse a tierra agena
llevándose la alma llena
de tormentos y dolores—
mas nos llevan los rigores
como el pampero[6] a la arena.
¡Irse a cruzar el desierto
lo mesmo que un foragido,
dejando aquí en el olvido,
como dejamos nosotros,
su mujer en brazos de otro
y sus hijitos perdidos!
¡Cuántas veces al cruzar
en esa inmensa llanura,
al verse en tal desventura
y tan lejos de los suyos,
se tira uno entre los yuyos[7]
a llorar con amargura!
En la orilla de un arroyo
solitario lo pasaba—
en mil cosas cavilaba,
y a una güelta repentina,
se me hacía ver a mi china
o escuchar que me llamaba.
Y las aguas serenitas
bebe el pingo, trago a trago—
mientras sin ningún halago
pasa uno hasta sin comer,
por pensar en su mujer,
en sus hijos y en su pago.
Recordarán que con Cruz
para el desierto tiramos—
en la pampa nos entramos,
cayendo por fin del viaje
a unos toldos de salvajes,
los primeros que encontramos.
La desgracia nos seguía,
llegamos en mal momento—
estaban en parlamento
tratando de una invasión,
y el indio en tal ocasión
recela hasta de su aliento.
Se armó un tremendo alboroto
cuando nos vieron llegar—
no podíamos aplacar
tan peligroso hervidero—
nos tomaron por bomberos[8]
y nos quisieron lanciar.
Nos quitaron los caballos
a los muy pocos minutos—
estaban irresolutos,
quien sabe qué pretendían—
por los ojos nos metían
las lanzas aquellos brutos.
Y déle en su lengüeteo[9]
hacer gestos y cabriolas—
uno desató las bolas
y se nos vino enseguida—
ya no creíamos con vida
salvar ni por carambola.
Allá no hay misericordia
ni esperanza que tener—
el indio es de parecer
que siempre matar se debe—
pues la sangre que no bebe
le gusta verla correr.
Cruz se dispuso a morir
peliando y me convidó—
aguantemos, dije yo,
el fuego hasta que nos queme—
menos los peligros teme
quien más veces los venció.
Se debe ser más prudente
cuando el peligro es mayor—
siempre se salva mejor
andando con alvertencia,
porque no está la prudencia
reñida con el valor.
Vino al fin el lenguaraz
como a tráirnos el perdón—
nos dijo: “La salvación
se la deben a un cacique,
me manda que les esplique
que se trata de un malón”.
«Les ha dicho a los demás
que ustedes queden cautivos—
por si cain algunos vivos
en poder de los cristiano,
rescatar a sus hermanos
con estos dos fugitivos».
Volvieron al parlamento
a tratar de sus alianzas,
o tal vez de las matanzas;
y conforme les detallo
hicieron cerco a caballo
recostándose en las lanzas.
Dentra al centro un indio viejo
y allí a lengüetiar se larga—
quien sabe qué les encarga;
pero toda la riunión
lo escuchó con atención
lo menos tres horas largas.
Pegó al fin tres alaridos
y ya principia otra danza—
para mostrar su pujanza
y dar pruebas de jinete
dio riendas rayando el flete[10]
y revoliando la lanza.
Recorre luego la fila,
frente a cada indio se para,
lo amenaza cara a cara,
y en su juria, aquel maldito
acompaña con su grito
el cimbrar de la tacuara.
Se vuelve aquello un incendio
más feo que la mesma guerra—
entre una nube de tierra
se hizo allí una mezcolanza
de potros, indios y lanzas,
con alaridos que aterran.
Parece un baile de fieras,
sigún yo me lo imagino—
era inmenso el remolino,
las voces aterradoras—
hasta que al fin de dos horas
se aplacó aquel torbellino.
De noche formaban cerco,
y en el centro nos ponían—
para mostrar que querían
quitarnos toda esperanza,
ocho o diez filas de lanzas
alrededor nos hacían.
Allí estaban vigilantes
cuidándonos a porfía;
cuando roncar parecían
«Güincá[11]», gritaba cualquiera,
y toda la fila entera
«Güincá», «Güincá», repetía.
Pero el indio es dormilón
y tiene un sueño projundo—
es roncador sin segundo,
y en tal confianza es su vida,
que ronca a pata tendida,
aunque se le dé güelta el mundo.
Nos averiguaban todo
como aquel que se previene—
porque siempre les conviene
saber las juerzas que andan,
dónde están, quiénes las mandan,
qué caballos y armas tienen.
A cada respuesta nuestra,
uno hace una esclamación—
y luego, en continuación,
aquellos indios feroces—
cientos y cientos de voces,
repiten el mismo son.
Y aquella voz de uno solo,
que empieza por un gruñido—
llega hasta ser alarido
de toda la muchedumbre—
y ansí adquieren la costumbre
de pegar esos bramidos.
