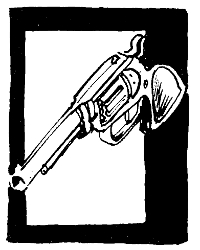
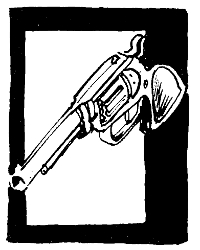
Se produjo un instante de silencio. Luego Moriol habló lentamente, con prudencia, no sabiendo siquiera quien le amenazaba.
—Vamos, niña, calma. No se ponga nerviosa. Ante todo, dígame, ¿de dónde sale?
—No se mueva.
—Ya ve que no me muevo.
—Salgo de uno de los armarios de su habitación. Me metí en el aprovechando el barullo de hace una hora. El barullo lo organicé yo, poniendo una carga de plástico debajo de la tubería de la señora Ruggiero y separando dos tablones del suelo. Y he cogido la pistola en el almacén. Claro como el día. He aprovechado sus lecciones, señor Moriol.
Sin coronel. Ya no era mas que el señor Moriol. La intimidación jerárquica, que le había servido un momento antes con el gran insensato, no le serviría de nada con la pequeña insensata.
—Vamos —dijo Moriol—. Por lo menos, deje que me incorpore. Mi posición es muy incómoda; le aseguro que no seré más peligroso contra la pared.
—Está bien. Apóyese; pero con los brazos en alto o se llevará un chasco.
Moriol obedeció. Se puso de espaldas contra la pared, con las manos a la altura de los hombros.
Ya se lo imaginaba: la chica que le amenazaba con una Colt era Corinne Levasseur.
—Ha renunciado usted a su audiencia oficial, por lo que veo —observó.
—Sí; estaba segura de que Bertrand se tiraría una plancha, que eso le pondría en guardia y que tendría usted ventaja si yo venía frente a frente.
—Gracias por el cumplido, hija mía. Así que se falla la prueba de fin de curso y se vuelve una contra su coronel, ¿no? Le falta mucho dominio de sí misma.
—No se haga el listo, señor Moriol. Sabe muy bien que no es usted más coronel que yo. Por lo menos, del Ejército francés.
—¡Verdaderamente! ¿De dónde saca usted todos esos informes?
—¿No lo adivina?
Él vaciló.
—Sí —dijo por fin—. Lo adivino.
—Bueno. Entonces ganamos tiempo. ¿Qué ha hecho del verdadero Moriol?
—¡Oh! Está alimentando las amapolas desde hace casi un año. No habló, el muy imbécil. Nos obligó a enterrarle sin haberle sacado una palabra.
—¿Cuando se realizó la substitución?
—En el momento en que salía de su casa para dirigirse al helipuerto. Con la complicidad de su chófer; un hombre innoble, que no nos será ya de ninguna utilidad. Podéis cogerlo, nos proporcionaréis un placer.
—Y todas las informaciones que necesitaba usted para sustituirle, ¿de dónde las ha sacado?
—Señorita, de mi Servicio. Ignoro como las obtenía el Servicio…
Ella proseguía el interrogatorio, con aparente indiferencia.
—¿Y Pichenet? ¿Qué piensa hacer con él?
Interiormente temblaba. ¿Qué iba a responder Moriol? que seguramente ya le habían cortado el cuello.
Si contestaba eso, no podría contenerse y dispararía. No al corazón: al abdomen.
—Pichenet es un excelente muchacho —dijo Moriol—. Seguramente, llegaremos a convencerle y a utilizarle contra ustedes.
—¿Imagina que le harán traicionar a su país?
—¡Bah! —dijo Moriol—. Francia es un país sin porvenir. Ya está muerta. No se traiciona a los cadáveres.
Corinne sacudió la cabeza:
—Francia no está muerta: lo probamos nosotros, los del S.N.I.F.
Moriol dijo:
—¡Bah! Por unas excepciones… —y añadió—: Ahora es mi turno de hacer preguntas. ¿Por qué se ha encargado de mi arresto a dos novatos como Bris y usted?
La joven rió secamente.
—No me haga tan tonta, señor Moriol. Soy yo quien tiene la pistola. Y soy yo quien hace las preguntas. Por otra parte, ya no me queda más que una. ¿El submarino no atacará mientras esté usted a bordo?
—Eso espero —contestó Moriol.
—Eso es todo lo que quería saber. Ahora, tenga la bondad de callar.
Él trató de obligarla a bajar los ojos bajo su mirada de águila, pero a ella su angustia por la suerte de Langelot le daba una energía nueva: ni siquiera parpadeó.
Siguieron así media hora larga, frente a frente, en pie.
—¿Qué estamos esperando? —preguntó por fin Moriol.
—¡Le he dicho que se calle! —replicó Corinne.
Pero la verdad es que su posición era menos fuerte que media hora antes. Moriol había comprendido que su arresto no había sido seriamente preparado. Aunque la pistola seguía estando en manos de la muchacha, el reparto de las fuerzas cambiaba: el hombre iba ganando ventaja.
De repente, Moriol preguntó con tono apremiante:
—¿Está convencida de haber quitado el seguro?
Por un momento, Corinne bajó los ojos hacia su arma. No estaba bastante acostumbrada al Colt. Con el pulgar buscó el seguro y lo puso, de nuevo, en su sitió en lugar de dejarlo quitado.
Y aquel momento bastó a Moriol para lanzarse sobre ella.
De un manotazo, hizo volar el arma. Con la otra mano golpeó el aire: Corinne, rápida como el rayo, se le había deslizado bajo el brazo.
Al pasar, trató de propinarle un puntapié en la tibia, pero no consiguió hacerle perder el equilibrio.
Él giró sobre sí mismo, saltó sobre la pistola y puso el pie en la culata.
Entonces, Corinne, en lugar de correr hacia la puerta —como hubiera podido intentar—, saltó hacia el interfono, apoyó el dedo en el botón y gritó:
—¡El coronel Moriol es un espía!
Esperaba recibir una bala por la espalda. Pero no se oyó ninguna detonación. Se volvió. Moriol avanzaba hacia ella, que apenas le reconoció: tanta era la crueldad que aparecía en sus ojos inyectados de sangre.
—No se canse, señorita «Snif» —dijo Moriol—. Quizás no se ha fijado en que he arrancado el cordón de la pared antes de que usted apretara el botón.
Por reflejo, ella se puso en guardia. Él sonrió ferozmente.
—Sí, ha comprendido bien. No voy a disparar porque haría ruido. Voy a estrangularla.
Aún no había terminado de hablar cuando ella le saltó encima, cogiéndole el brazo derecho y mordiéndole fuertemente la mano. Al mismo tiempo, se tiró al suelo, intentando una presa que no consiguió hacerle. Rodaron juntos por la alfombra. Pero un segundo después. Moriol estaba sobre la chica y levantaba el brazo.