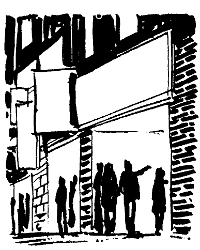
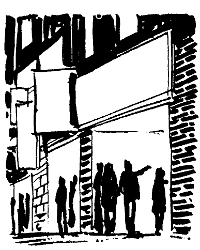
Entre la masa blanca del Palacio Chaillot, que se recortaba netamente sobre el cielo crepuscular de julio y todos los automóviles que pasaban zumbando, llevando gentes alegres a restaurantes y espectáculos, Langelot, disfrazado con su traje de hombre-rana, decidió despreciar la curiosidad y la indiferencia que le rodeaban.
Y decidió razonar.
Después de todo, nada probaba que dos emisiones hubieran sido suficientes a los radiogoniómetros enemigos para descubrir al Monsieur de Tourville. Además, era probable que el enemigo no actuara, de una forma u otra, antes de que la señora Ruggiero pudiera abandonar el barco. Finalmente, no era imposible que esperara al día siguiente para enviar al fondo del mar al jefe del S.N.I.F., o a su representante, y al delegado del Gobierno, que asistirían a la entrega de carnets.
Por tanto, podía ser que no hubiera ocurrido nada irremediable. Pero era preciso actuar sin tardanza.
Fue entonces cuando Langelot se acordó de la placa de identidad y, sacándola de su bolsillo, leyó el nombre grabado en ella. En un segundo, aquel nombre transformó toda la idea que se hacía de la situación. El nombre era:
HENRI MORIOL
Hasta entonces Langelot había estado ciego, pero aquel simple nombre grabado en aquella sencilla placa le abrió los ojos.
Comprendió que el plan enemigo era más sutil y más peligroso de lo que había imaginado. Comprendió que, si no actuaba antes de las diez de la noche, nuevos peligros se añadirían a los que corría Corinne. Y comprendió también que le era imposible actuar por vía oficial. Porque, aun suponiendo que por un extraño prodigio consiguiera hacerse recibir, antes de las once de la noche, por el ministro de Defensa, el propio ministro sería probablemente incapaz de salvar el Monsieur de Tourville.
Todo parecía perdido.
Y sin embargo…