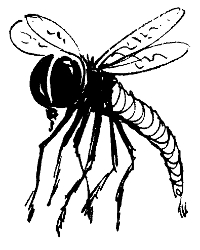
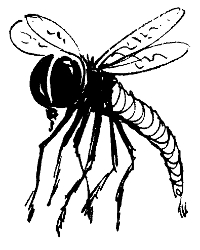
El sol de mediodía pegaba duro. Innumerables insectos zumbaban en los matorrales. No pasaba ni un soplo de aire… Y Langelot llevaba su traje de caucho negro, que no era precisamente aislante ni particularmente cómodo para andar.
Y, sin embargo, anduvo:
Poco antes, en el helicóptero, había tratado de descubrir dónde estaba. Orientarse no presentaba dificultades, porque tenía su reloj-brújula. Se dirigió, a través de los bosques, hacia el nordeste: creía haber visto una carretera en aquella dirección.
Había una, en efecto, pero como Langelot lo ignoraba todo de la región, trotó por extraños caminos que se perdían en terrenos baldíos, se vio obligado a atravesar tupidos bosques, a saltar taludes, casi al buen tuntún, hasta que, pasada una hora, llegó por fin a lo alto de una colina desde donde, por fin, descubrió la carretera.
Corrió hacia ella. El asfalto resultó cómodo para sus pies, destrozados por el duro terreno.
El primer indicador kilométrico le informó que estaba a 8 kilómetros de Tréguier. ¿Tréguier? Entonces, estaba en Bretaña. No conocía a nadie en aquella región. Una vez más, estaba solo. Libre, sin duda, pero completamente impotente para salvar a sus compañeros.
Reanudó la marcha, porque no hubiera servido de nada quedarse allí, pero caminar tampoco servía para nada.
El primer vehículo que pasó fue el camión de un carnicero. Langelot se plantó en medio de la calzada. El conductor tocó la bocina, pareció que iba a cargar contra él. Langelot permaneció inmóvil. El carnicero frenó en el último momento: su parachoques casi había derribado a Langelot.
—¡Pedazo de…! —empezó el hombre.
No pudo seguir. Langelot había abierto la portezuela y se sentó a su lado.
—Vamos, en marcha, en lugar de cantarme La Traviata.
—¿Quién es usted?
—Un marciano.
—¡Baje inmediatamente!
—No pienso hacerlo.
El carnicero levantó el puño derecho. Langelot le cogió el pulgar izquierdo. El carnicero lanzó un grito, como si le estuvieran degollando.
—Ya le decía que no perdiera el tiempo —observó tranquilamente Langelot—. Si vuelve a empezar me veré obligado a torcérselo del todo, y tendrá gastos de veterinario.
El hombre no insistió. Langelot había aprendido —además de las presas dolorosas— a imponer una cierta autoridad, impropia de su edad. Además, su traje de hombre-rana le daba un aspecto temible…
—¡Más aprisa! —dijo.
Eran más de las tres cuando el camión se detuvo en Guingamp; más de las cuatro cuando Langelot, a la salida de la ciudad, detuvo un Mercedes que se dirigía a París.
Una familia numerosa ocupaba el automóvil. Langelot fue acogido con gritos de júbilo por los niños y con benevolencia por los padres.
—Sin duda es usted un hombre-rana —dijo el padre—, yo soy abogado.
—En el mundo ha de haber de todo —comentó la señora.
—Supongo que va a París, al Salón náutico, ¿no es así? —preguntó el hombre.
—Estamos encantados de llevarle. Nos contará sus inmersiones —concluyó la señora.
Los niños preguntaban:
—¿Y hasta cuantos metros ha descendido?
Y las niñas:
—¿Se encuentran muchas perlas en el fondo del mar?
Langelot, cómodamente instalado en el asiento del Mercedes, dio rienda suelta a su imaginación.
—De todas maneras, es curioso que no lleve equipaje —comentó el propietario del coche.
Langelot inventó una historia de un tren que se le había escapado. ¿Qué le importaba que le creyeran o no? Por aprisa que fuera el Mercedes, no tenía la menor esperanza de llegar a París antes de las ocho de la tarde. En efecto, a las ocho y diez, después de atravesar difícilmente los alrededores de la ciudad, el Mercedes dejó a Langelot en la plaza de Trocadero.
—¡Ha sido un viaje estupendo! —dijo el abogado.
—Los embotellamientos han estado muy bien —reconoció Langelot.
Después de dar las gracias por el paseo y de rechazar una invitación para acompañarles a cenar, el hombre-rana se encontró, pues, entre el Museo de la Marina y el de las Provincias de Francia, llevando como única posesión terrenal una plaquita de identidad, que aún no había tenido tiempo de mirar.
Langelot estaba desesperado.