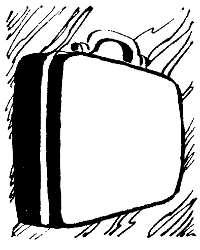
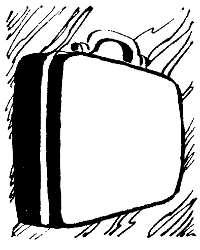
En cuanto salió la señora Ruggiero, Langelot saltó de la cama. No tenía tiempo que perder. El enemigo acababa de hacer una falsa maniobra y había de aprovecharla a toda costa.
Rápidamente, se vistió el traje de hombre-rana, tras haber comprobado, a la luz de su linterna de bolsillo, que el contenido de la maleta correspondía exactamente al inventario hecho por la señora Ruggiero. Luego, llevando el resto del material en la mano, y aprovechando la oscuridad total de los pasillos, se deslizó hasta el camarote de Corinne, en cuyo número se había fijado más de una vez.
Los agentes especiales omiten, a veces, el respeto debido a las conveniencias y Langelot lo omitió aquella noche. Entró sin llamar y avanzó hacia la litera, cuchicheando:
—Sin ruido, no hagas ruido. Soy yo, Pichenet.
En verdad, mientras la señora Ruggiero le hacía el discurso, él había sacado unas conclusiones que ni siquiera entreveía media hora antes. Y, de todas maneras, ¿qué arriesgaba? El sistema de escucha no funcionaba. Corinne, si era una «snifiana» honesta, le guardaría el secreto por amistad; si, en realidad, era una espía, estaría encantada de ver que sospechaba de otra persona y se callaría aún más.
—Corinne, ¿no duermes?
La muchacha preguntó:
—No, ¿qué pasa?
—Escucha. Tengo tres minutos para explicarte una situación pasablemente embrollada. La señora Ruggiero es un agente enemigo. ¿Te parece increíble? Por desgracia, no hay muchas probabilidades de que me equivoque. Ella me envía en este momento a cumplir una misión que me parece absurda y que no estaba prevista. Así pues, una de dos: o bien me he vuelto loco, y en ese caso no hablarás a nadie de mi visita de esta noche…
—¿Y las cámaras, Pichenet? ¿Y los micrófonos?
—Ciegos y sordos, durante doce minutos más exactamente. Continúo. O bien estoy loco, o bien de aquí a mañana por la noche, habré tenido tiempo de hacerme interrogar por un servicio enemigo y de juzgar si es agradable. Pero no es preciso en absoluto que las cosas queden así. Dicho de otra forma, si mañana, viernes, a las once de la noche, no he vuelto, te vas a ver al coronel, le pides una entrevista a solas y le explicas: primero, la curiosa misión que la señora Ruggiero te confió al principio del curso; segundo, la mía. Yo me marcho para llevar un pliego a no sé quién. Encontraré al destinatario a bordo de un helicóptero. ¿Has comprendido?
—¿Cómo te vas, Pichenet?
—Como los pececitos.
Hizo gestos de nadar.
—Entonces, ¿prometido?
En la sombra casi absoluta, los jóvenes apenas se veían. Langelot distinguía solamente los ojos brillantes de Corinne, reflejando la pálida luz que entraba por el ojo de buey.
—Prometido —cuchicheó ella. Se inclinó hacia él—. ¡Pichenet!
—¿Sí, Corinne?
—Antes de partir, dime tu verdadero nombre… Te lo ruego.
Él vaciló. La voz que suplicaba era muy dulce. Además, sabía que, con toda probabilidad, marchaba para no volver. Le hubiera gustado que Corinne se acordara de él más adelante y que le diera su verdadero nombre…
Pero, igual que partía por respeto al deber, le era imposible revelar lo que había prometido callar. El coronel Moriol lo había dicho claramente: «Los oficiales de los servicios especiales son los caballeros de los tiempos modernos: luchan solos, contra un enemigo siempre superior en número y en poder; no les alcanzan nunca las recompensas públicas; resisten, sin cesar, las tentaciones más insidiosas; sus misiones exigen de ellos un imperio soberano y constante sobre ellos mismos; su código moral, si bien no es completamente idéntico al de la masa, es el más exigente de todos los códigos conocidos. Otros luchan a la luz de las grandes pasiones patrióticas o humanitarias. Nosotros, sólo por el honor».
Después, el coronel Moriol sonreía y añadía:
«¡Y también por el placer, porque nos gusta esto!».
Sin duda. Pero, de momento, lo que Langelot deseaba más que nada en el mundo era acceder al ruego de Corinne…
Sin embargo, resistió:
—Corinne, tú me despreciarías…
Ella bajó la cabeza. Luego, haciendo un esfuerzo de voluntad, la alzó de nuevo. En la sombra, Langelot no vio que sonreía.
—Entonces —dijo la muchacha, sacudiendo la cabeza—, buena suerte de todos modos, señor Pichenet.
Le cogió la mano y la apretó con todas sus fuerzas, como a un camarada que se fuera de patrulla, simplemente.
Él hubiera querido decir aún mil cosas. Pero se las calló. Apretó la mano de Corinne, como si quisiera romperla.
Corinne, que había comprendido. Corinne, también ella oficial de S.N.I.F.