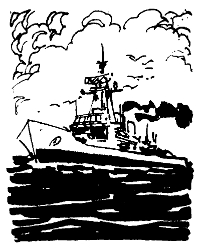
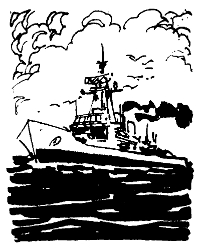
El curso llegaba a su fin.
Los treinta jóvenes, escogidos con atención, pero, a pesar de todo, un poco desmañados, un tanto ingenuos, que habían embarcado diez meses antes en el Monsieur de Tourville, se habían convertido, si no en agentes especiales confirmados, por lo menos en chicos y chicas curtidos por la soledad y tan instruidos en lo referente a su profesión como es posible estarlo.
Sus instructores, en cambio, se sentían inquietos: el espía enemigo no había sido descubierto y por mucho que se burlaran del S.D.E.C.E. y dijeran que sus informaciones eran siempre falsas, no estaban tan persuadidos de ello como querían aparentar.
Ninguna de las investigaciones había llegado a su fin.
Por lo menos, la de Langelot.
Habían transcurrido más de siete meses desde la noche en que había estado a punto de moler las costillas de Corinne y de estrangularla. ¡Ah, no se había andado con chiquitas! Una sorda cólera se apoderó de él ante la idea de que Corinne, su Corinne, fuera el agente enemigo.
—¿Qué haces tú aquí? —preguntó sin aflojar la sujeción. Y el «tú», que empleaba por primera vez, no tenía nada de tierno ni de afectuoso.
Corinne contestó con un tono cansado:
—Bien, bien, tú ganas, «Pichenette». No hace falta que te consideres el Gran Inquisidor. A papá le costará una enfermedad, eso es todo.
—Contesta a mis preguntas, ¿quieres? ¿Qué haces aquí?
—¡Palabra, «Pichenette», te tomas muy en serio! Acabo de dejar en el agua una boya con una estación emisora con modulación de amplitud. Después de todo, papá no tenía por qué obligarme a venir.
Langelot se había burlado.
—¡Ah! ¡Es papá quien te ha obligado! ¡Pobrecilla! Pero dime, ¿para qué has puesto a flote esa estación emisora?
—Parece que es lo que habría hecho un agente enemigo. Es una estación que emite sola, durante un cierto número de horas, en una determinada amplitud de onda.
—¿Qué emite?
—No importa qué. Una señal. Será localizada por un submarino, lo que permitirá al enemigo saber que a tal hora, estábamos más o menos en tal sitio.
—¿Y qué se supone que ha de hacer el submarino?
—No lo sé. Torpedearnos, por ejemplo.
—¿Torpedearnos? ¿Tienes deseos de morir?
—Sabes muy bien que es un juego.
—¡Cómo! ¿Un juego?
—Pues claro. El agente enemigo ficticio, ¿no es un juego?
—¡Ah! ¿Tú eres el falso agente enemigo?
Si Langelot aún abrigaba dudas, éstas acababan de disiparse. ¡Corinne era, decididamente, una espía experimentada! Ella no podía saber que Langelot sabía, ella misma lo ignoraba, que aquel año no se había nombrado el falso agente enemigo. Y, por lo tanto, asumía su papel con una admirable oportunidad.
—Claro —dijo ella—. ¿No lo habías adivinado?
—¿Y desde cuándo eres el agente enemigo, si puede saberse? ¿Desde el principio del curso, sin duda?
—No; desde hace tres días.
—¿Tres días?
Aquello lo cambiaba todo.
—Escucha, «Pichenette», no te comprendo. ¿Por qué me aplastas así? Ya te he tirado la pimienta que tenía, te lo aseguro. No me queda más. Hace tres días, la señora Ruggiero me llamó a su habitación y me dijo que aún no se había nombrado al agente enemigo ficticio, pero que, a partir de aquel momento, lo sería yo. No me divertía en absoluto, puedes creerlo. Ya me siento bastante sola así. Pero, en fin, no me imaginas negándome, ¿verdad?
Langelot había aflojado la tensión de sus manos y piernas. No sabía qué creer.
—¿Y después, qué? Después me dio la boya y la estación emisora para que los lanzara al agua. Tenía que descender al nivel de las olas para que la estación no se sumergiera. Al parecer, es estanca, pero vale más ser prudentes. Eso es todo.
—¿La pimienta fue también idea de la señora Ruggiero?
—No; la pimienta fue cosa mía. Yo pensaba que algún idiota vendría a pasar la noche en el puente. Y como no podemos ir armados…
—¡Menos mal! —dijo Langelot levantándose y ayudando a Corinne a hacer lo mismo—. Ven a ver a la señora Ruggiero; vamos a comprobar tu historia en seguida.
—Es inútil que se molesten —anunció, de repente, un altavoz invisible—. La historia de Corinne es perfectamente exacta. Y usted, señor Pichenet, tendrá una buena nota por haber desenmascarado al agente enemigo sólo tres días después de haber sido nombrado.
—¡Oh, señora! —exclamó Corinne—. ¿Es verdaderamente preciso que papá sepa lo tonta que he sido?
—Eso, pequeña, no depende de mí —contestó el altavoz—. De todas maneras, será mejor no hablar a nadie de esta aventura. Y yo pediría al señor Pichenet, al enérgico señor Pichenet, que hiciera lo mismo.
—Puede contar con nosotros, señora.
—Bien; entonces vayan a acostarse como unos niños buenos.
La voz de la señora Ruggiero calló. Corinne y Langelot cambiaron una mirada. Luego regresaron, cada uno a su habitación.