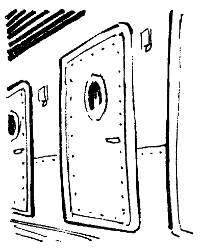
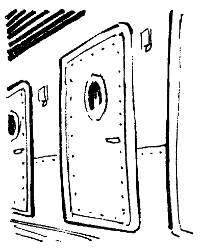
Un día, en plena «sesión de trabajos prácticos por iniciativa de los alumnos», Langelot, que hacía con Pierre Comte un ejercicio de contacto con un agente, necesitó el pequeño magnetófono que había dejado en su camarote.
—Espera, voy a buscarlo.
Salió corriendo. ¿Y a quién encontró, ocupado en registrar meticulosamente el armario? A Gil Valdés.
—Mi pobre Gil, vas a perderte en mi caos —dijo amablemente Langelot—. Un cerdo no encontraría aquí a sus lechones. Así que tú no tienes ninguna posibilidad. Hubieras debido pedirme ayuda.
—Ya está bien, «Pichenette» —dijo Gil que no tenía un aire muy astuto, cogido con la mano en el armario—. No vale la pena de que te cobres mi cabeza. No es la primera vez que hago un registro, pero ¡te juro que es la primera vez que me dejo pescar!
—¿Vas a decirme qué es lo que buscabas?
—¿No lo adivinas?
—Lo adivino, probablemente, pero me gustaría que me lo explicaras, de todas formas.
Aquel tono arrogante, hiriente, no era propio de Langelot, pero le parecía conveniente para el personaje de Auguste Pichenet.
—¡Qué desagradable puedes llegar a ser, «Pichenette»! Sabes muy bien que buscaba pruebas contra ti…
Desde su aventura en las habitaciones del coronel. Langelot no se sentía seguro. Hizo un esfuerzo para no parecer inquieto.
—¿Pruebas contra mí?
—Pues sí. ¿Y qué? ¡Es prácticamente seguro que tú eres el agente enemigo!
«Yo querría que tú fueras el agente enemigo» —pensó Langelot, a quien Gil no le era simpático. Pero se calló.
En aquel momento se oyó la voz del capitán Montferrand, amplificada por el altavoz.
«¡Me sorprende, señor Valdés! Si buscaba pruebas contra Pichenet, no tenía que decirlo en ningún caso. Podía haber afirmado que había entrado a buscar una aspirina o una novela policíaca. ¡No confiese jamás! Deje que subsista siempre una duda en el espíritu del adversario. Sin embargo, se lo repito con bastante frecuencia».
Un destello de cólera pasó por los ojos negros de Valdés, pero se apagó en seguida.
—Mi capitán, sabe usted muy bien que si fuera verdad… Pero la comedia para nada no va con mi temperamento.
—Van a hacerme el favor —cortó Montferrand— de repetir esta escena como es debido.
Pusieron manos a las obra. Langelot salió y volvió a entrar. Esta vez. Valdés pretendió que había venido a buscar tinta: su estilográfica estaba vacía.
—No es muy buena idea —observó Montferrand—. Pichenet puede comprobarlo.
—Estoy muy tranquilo, mi capitán. Mi pluma está realmente vacía.
—En ese caso, la idea era excelente. Ya puede hacer lo que quiera.
Valdés esbozó un saludo ante el altavoz; luego se volvió a Langelot.
—Los militares no serán nunca más que aficionados —observó—, ¡y tanto peor si la máquina me escucha!
Parecía profundamente vejado por su derrota.
Langelot, pensativo, le dejó marchar.
Hasta entonces no había conseguido obligar a Valdés a contradecirse ni en los detalles de su vida, Valdés afirmaba ser emigrado español, ni en sus conocimientos de equitación. Pero hoy, herido por la reciente escena, ¿quizás su guardia sería menos segura?
Langelot decidió prepararle una pequeña trampa.