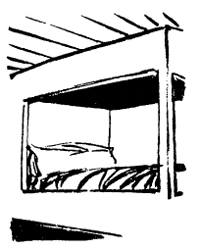
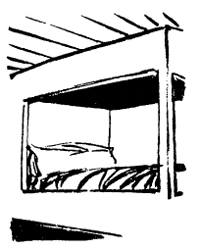
Aquella noche. Langelot se tendió en la litera, se subió las mantas hasta más arriba de la nariz y se puso a reflexionar seriamente. El hilillo de voz que se deslizaba por el altavoz y recitaba el curso hipnótico núm 27, sobre los soporíferos, no le molestaba ya: se había habituado.
—Alcanzan mi subconsciente, pero mi conciencia queda libre —pensó.
Empezó por decirse que no existe organización sin fallos. Los instructores del S.N.I.F., por poderosos y astutos que fueran, no podían ser infalibles. Corinne había descubierto un micrófono, lo había reducido a la impotencia. Así pues, sin duda existían medios para escapar a la vigilancia oficial. Se trataba de encontrarlos.
Otro punto: había que descubrir al «agente enemigo». Pero el método que consistía en observar anomalías de comportamiento no era bueno, ya que aquí todo el mundo representaba un papel. En realidad, lo necesario es averiguar el secreto remontándose a su origen, es decir arrancando el nombre del agente a los mismos que lo habían nombrado.
Enfrentarse con el coronel Moriol y su estado mayor no le daba miedo a Langelot: ¿no había dicho el coronel que todas las artimañas eran válidas en el juego?
Llegado a este punto, Langelot se sintió muy reanimado: la ofensiva le iba mucho mejor a su carácter.
«¡Pero pensemos! —se dijo—. Es evidente que los camarotes, las clases, las crujías del barco e incluso el puente están vigilados. Pero las dependencias del personal instructor…».
Había allí una idea en la que profundizar. Langelot se durmió después de haber decidido que el punto débil de la organización «snifiana» resultaba ser la sala de los instructores, una especie de despacho que ocupaban al capitán Montferrand, la señora Ruggiero y algunos de sus ayudantes durante los intervalos entre las clases; dicha sala comunicaba a la vez con la parte del barco reservada a los instructores y con aquella en la que se alojaban y trabajaban los aspirantes.
Los aspirantes tenían derecho a entrar en aquella sala cuando querían: era allí donde sorteaban las mesas del comedor, donde dejaban sus deberes escritos y donde acudían a visitar a sus instructores, si necesitaban verles.
Al día siguiente, Langelot se dirigió al almacén, donde retiró un magnetófono de bolsillo y un amplificador en miniatura. En efecto, los aspirantes tenían la posibilidad de tomar prestados todos los elementos de equipo necesarios para sus sesiones de trabajo colectivo o para sus trabajos personales. Después encontró dos o tres pretextos plausibles para dirigirse a la sala de los instructores. En su segunda visita, la sala estaba vacía.
En tres zancadas, Langelot estaba detrás de la mesa de despacho del capitán Montferrand. Abrió los cajones, uno tras otro. El de más abajo estaba vacío. Langelot deslizó en él el magnetófono, tras haber puesto en marcha el mecanismo. Se trataba de un instrumento de cinta que, al máximo de lentitud, no tenía un sonido muy claro, pero grababa durante cuatro horas consecutivas y se detenía automáticamente al final de la bobina.
Langelot salió de la sala, tranquilo, como había entrado.
Corinne, a quien vio al otro lado del comedor, le hizo un gesto amistoso. Parecía un poco más alegre que la víspera. Así pues, su conversación había escapado, efectivamente, a la vigilancia de los instructores.
Después de la sesión de tomas fotográficas con «Minox», durante la cual los alumnos se ejercitaban, fotografiándose uno a otros con la máxima discreción posible. Langelot consiguió deslizarse, de nuevo, en la sala de los instructores.
El magnetófono seguía en el mismo sitio, y tampoco el cajón, que Langelot dejara ligeramente entreabierto, había sido cerrado. Solamente habían transcurrido tres horas, de manera que el carrete seguía pasando. Langelot detuvo el mecanismo, se deslizó el aparato en el bolsillo y vaciló una fracción de segundo; luego empujó la puerta de las dependencias reservadas a los instructores en la que se leía una advertencia, escrita en gruesas letras negras:
PROHIBIDA LA ENTRADA A LOS ASPIRANTES