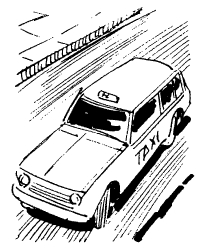
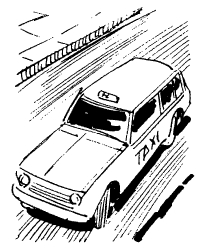
A las doce y cinco, «Roger Noel» salió del cuartel De-Lattre-de-Tassigny, con aspecto preocupado. Roger Noel era un hombre de acción; detestaba vacilar y, sin embargo, no conseguía decidirse. ¿Iba a hacer de aquel rubito independiente un agente de S.N.I.F.?
Pasó delante del centinela, planteándole, como hacía cuatro veces al día, un dramático caso de conciencia: ¿tenía que saludar o no a aquel paisano a quien los oficiales trataban como a uno de ellos?
Anduvo unos cuantos metros a pie mientras buscaba un taxi. Si se hubiera vuelto, hubiese reconocido a su «rubito», que le seguía desde el local de la Comisión a distancia muy respetuosa, y a quien el centinela impedía pasar.
—¡Prohibido, recluta! No puedes salir.
—Por mi, no hay inconveniente. Pero tendrás complicaciones: el coronel me ha enviado a llevar este sobre al señor que acaba de salir.
—¿A qué señor?
—Al señor de paisano, que forma parte de la Comisión. No sé cómo se llama.
—Se llama Montferrand —aclaró el centinela.
—¿Es un civil o un oficial disfrazado?
—No se nada, pero si tienes que darle un sobre, procura darte prisa en alcanzarle.
En las novelas, cuando se necesita seguir a alguien que acaba de tomar un taxi, siempre llega otro detrás, al que se salta impetuosamente, gritando al chófer: «¡siga a ese coche!». En la vida, no es siempre tan fácil.
Sí que pasó un taxi ante el cuartel de De-Lattre, y Noel-Montferrand subió a él, pero Langelot se quedó en la acera, con su sobre en la mano.
El joven no se desconcertó por ello. El sobre, utilizado para burlar la vigilancia del centinela, sirvió por segunda vez. Langelot anotó en él el número de la matrícula del vehículo y el número del teléfono de la emisora de radio de la que dependía el taxi.
Después, sin apresurarse, se dirigió a un barrio más frecuentado, donde tendría posibilidad de encontrar un teléfono público.
«Le doy media hora para llegar a su casa. Después…».
En realidad, apenas habían pasado veinte minutos, y Montferrand estaba instalado en su habitación y telefoneaba a su superior jerárquico directo.
—Entonces, ese muchacho, ¿qué le parece? —preguntó una voz metálica al otro extremo del hilo.
—Bien, desde todos los puntos de vista, «Snif».
—En resumen, es lo que buscamos ¿verdad?
—Verdaderamente tiene el aspecto de un jovencito. Astuto, desde luego, pero jovencito —vaciló.
—Montferrand, no le reconozco. ¿La máquina computadora era terminante?
—No creo mucho en las máquinas. Ya lo sabe. «Snif»: no creo más que en la experiencia.
—Amigo mío, le dejo en entera libertad: decida usted mismo. No obstante, le advierto que tenemos gran necesidad de personal. ¿Quizá no está al corriente de los últimos acontecimientos?
—Cuales.
—Ellos saben que existimos y han decidido aniquilarnos. ¿No le dice nada esto?
Montferrand-Noel emitió un ligero silbido:
—¡Nada menos! Entonces, ¿la edad de oro del S.N.I.F. ha terminado? ¿No jugaremos ya sobre seguro?
—Usted lo ha dicho. Ya no es la edad de oro, sino la edad de hierro, Montferrand, de hierro y de fuego. Decidida en consecuencia, y que siga usted bien.
Montferrand colgó con gesto pensativo. Hasta entonces, los servicios de información extranjeros no sospechaban la existencia del S.N.I.F., lo que simplificaba mucho el trabajo de sus agentes. Aparentemente, las cosas iban a cambiar. ¿Había de arriesgar en la guerra cruel que estaba a punto de empezar la vida de un muchacho rubio de aspecto tan inocente? Noel-Montferrand se inclinaba por la negativa…