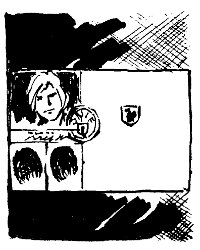
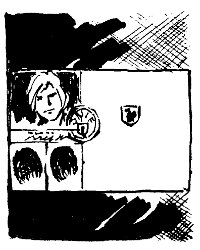
—¡Te digo que es mi palangana! —gritó el corpulento pelirrojo, a la vez que agitaba sus largos brazos.
—¡Estás equivocado! ¡Es la mía! —replicó el rubito encorvándose un poco, preparado para atacar.
—¡Prepárate! ¡Que te aplasto! —amenazó el corpulento.
—¡Inténtalo! —le desafió el más bajo.
Se encontraban en uno de los cuarteles siniestros y malolientes que el mariscal De Lattre se proponía hacer demoler.
Y éste —se hubiera dicho una ironía— se llamaba, precisamente, cuartel De-Lattre-de-Tassigny. Estaba situado en las afueras de París, y albergaba, entre otros servicios y unidades, la «Comisión de preselección anticipada». Este organismo, de nombre extravagante, se encargaba de orientar a los jóvenes de dieciocho años, debidamente alistados, hacia los cuerpos en los que dos años más tarde, prestarían su servicio militar.
Y aún hacía más la Comisión. Sus medios, muy perfeccionados, le permitían descubrir en algunos muchachos —que no habían tenido la oportunidad de continuar sus estudios— una capacidad intelectual poco corriente, en cuyo caso los dirigían hacia los centros especializados que les convertirían más tarde en hombres de provecho.
Pero ¡ay!, la jurisdicción moderna y, eficaz de la Comisión no se extendía más allá de sus propios locales. Resultado: dos de los jóvenes acogidos por ella durante tres días para realizar diversos tests y exámenes, ¡se estaban peleando por una palangana modelo 14, modificación 39! En efecto el «grandullón» había perdido la suya y pretendía apropiarse de la del «pequeñajo», para no tener problemas con el furriel el día que se marcharan de allí.
—Vamos, devuélveme mi palangana y no digas historias, si no quieres que te muela a palos —amenazó el grandullón—. Peso 60 kilos y …
—¡Y me estás fastidiando con tus discursos! —replicó el otro—. Se te va la fuerza por la boca.
—¡Venga, grandullón!
—¡Anímate pequeñajo!
Cuarenta y ocho muchachos blandiendo sus palanganas (modelo 14, modificación 39) animaban excitados a los dos contendientes.
—Pues tanto peor para ti —declaró el grandullón.
Y lanzó el puño hacia delante.
Pasaba al otro toda la cabeza, tenía una espalda doble de ancha y los brazos casi el doble de largos que el rubito.

Uno o dos de los espectadores, de alma sensible, cerraron los ojos para no ver caer al suelo a su camarada… Cuando volvieron a abrirlos, vieron al grandullón tendido en el suelo, con la nariz contra la grava y un brazo retorcido detrás de la espalda. El más bajo, que cabalgaba sobre él, le preguntaba amablemente:
—Dime, ¿te rompo el antebrazo o te lo dejo sano?
Hay que confesar que las apariencias engañaban. El sargento encargado de la disciplina, a quien había alertado los gritos de los muchachos, difícilmente podía adivinar que el culpable se encontraba debajo y el pilluelo que saltaba sobre su espalda no había cometido más delito que el querer conservar su palangana y saber un poco de judo. Y, además, en aquel caso se trataba de un sargento especializado en la inspección de botones de polainas y suelas de botas, que no había combatido en su vida, ni había ejercido el mando, y se había contentado con una carrera gloriosa tenazmente labrada durante treinta años en ese mismo cuartel.
—¿Qué es esto? —tronó—. Aún no es mi recluta y ya quiere imponer su ley. ¡Bárbaro! ¡Yo te enseñaré a pelear en el patio del cuartel! Igual me da que seas paisano o militar. Si no estás contento, se lo dices al coronel. ¡Al agujero, y sin discutir!
Con gran sorpresa de los espectadores, el vencedor no opuso la menor resistencia, ni siquiera la menor justificación. Se levantó despacio.
—Me llevo mi palangana ¿Me lo permite?
Y, con la cabeza alta, siguió al sargento hasta el calabozo, donde empezó inmediatamente una partida de dominó con los soldados que allí estaban recluidos.