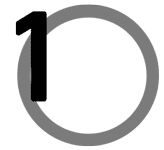
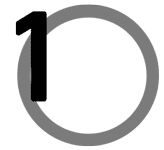
THOMAS HIZO galopar al sudoroso alazán negro por el valle arenoso y subió la apacible cuesta. Envainó su espada ensangrentada, agarró las riendas con ambas manos, y se inclinó sobre el pescuezo del caballo. Veinte combatientes cabalgaban alineados a su izquierda y su derecha, ligeramente detrás. Estos eran indudablemente los más grandes guerreros de toda la tierra y corrían hacia la cima que tenían al frente con una pregunta retumbando en la mente de cada uno.
¿Cuántos?
El ataque de las hordas había venido de las tierras del cañón, por la brecha Natalga. Eso no era poco común. Los ejércitos de moradores del desierto habían atacado desde el oriente una docena de veces en los últimos quince años. Sin embargo, lo poco común era la cantidad de personas que los hombres de Thomas acababan de destrozar a poco más de un kilómetro hacia el sur. No más de cien.
Muy pocos. Demasiado pocos.
Las hordas nunca atacaban en pequeñas cantidades. Thomas y su ejército dependían de su velocidad y sus destrezas superiores, las hordas habían dependido siempre de su número. Se había desarrollado un tipo de equilibrio natural. Uno de sus hombres podía derrotar a cinco de los de las hordas en un día malo, una ventaja atenuada solo por el hecho de que el poderoso ejército de las hordas se acercaba a los quinientos mil. El ejército de Thomas ascendía a menos de treinta mil, incluyendo los aprendices. El enemigo estaba enterado de eso. Sin embargo, habían enviado a la muerte segura solo a esta pequeña banda de encapuchados guerreros de la brecha.
¿Por qué?
Cabalgaban en silencio. Los cascos retumbaban como tambores, un sonido extrañamente consolador. Todos sus caballos eran sementales. Todos los combatientes usaban la misma clase de coraza de cuero endurecido con protección en antebrazos y muslos. Esta les dejaba las articulaciones libres para el movimiento requerido en los combates cuerpo a cuerpo. Sujetaban los cuchillos a las pantorrillas y los látigos a la cintura, y llevaban las espadas en los caballos. Estas tres armas, además de un buen caballo y una bota de cuero llena de agua, era todo lo que cualquiera de los guardianes del bosque requería para sobrevivir una semana y matar a cien. Y la fuerza regular de pelea no estaba muy atrás.
Thomas voló sobre la cima de la colina, se inclinó hacia atrás y paró al corcel en seco. Los otros se alinearon a lo largo de la cresta. Todavía sin pronunciar palabra.
Difícilmente se podía expresar en palabras lo que vieron.
El cielo se estaba poniendo rojo, rojo sangre, como se ponía siempre en las tardes en el desierto. A la derecha se extendían las tierras del cañón, dieciséis kilómetros cuadrados de precipicios y rocas que formaban una barrera natural entre los desiertos rojizos y la primera de las siete selvas. La de Thomas. Más allá de los precipicios del cañón, la arena matizada de rojo se internaba en un interminable desierto. Ese paisaje era tan conocido para Thomas como su propio bosque.
Pero no lo que veía ahora.
A primera vista, incluso para un ojo bien adiestrado, el sutil movimiento del suelo del desierto se pudo haber confundido con titilantes olas de calor. Apenas era más que una decoloración beige ondulando a través de la enorme sección plana de arena que se adentraba en los cañones. Pero eso no era nada tan inofensivo como el calor del desierto.
Ese era el ejército de las hordas.
Usaban túnicas beige con capuchas para tapar su carne grisácea cubierta de costras y montaban caballos de color habano claro que pasaban inadvertidos en la arena. Una vez, Thomas había cabalgado ante cincuenta sin distinguirlos de la arena del desierto.
—¿Cuántos, Mikil?
Su segunda al mando escudriñó el horizonte hacia el sur. Él le siguió la mirada. Una docena de contingentes más pequeños subían la brecha, ejércitos de unos cuantos centenares cada uno, no mayores que el que acababan de destruir treinta minutos antes.
—Cien mil —contestó la joven.
Una tira de cuero le separaba el cabello oscuro de una frente bronceada. Una pequeña cicatriz blanca en la mejilla derecha le estropeaba el cutis, por lo demás terso. Para reafirmarle su superioridad, la cortada no se la habían infligido las hordas sino su propio hermano, que un año atrás peleara con ella. La muchacha lo había dejado ileso, en el suelo y aparentemente derrotado.
El hermano murió seis meses después en una refriega.
—Esto será un reto —comentó Mikil escrutando el desierto con sus ojos verdes.
Thomas lanzó un gruñido ante la insinuación. A todos los habían endurecido docenas de batallas, pero nunca se habían enfrentado a un ejército tan numeroso.
—El grueso principal se está moviendo hacia el sur, a lo largo de los desfiladeros.
Ella tenía razón. Esta era una nueva táctica para las hordas.
—Intentan atraernos a la brecha Natalga mientras la fuerza principal nos ataca por los costados —opinó Thomas.
—Y parecen conseguirlo —terció su teniente William.
Ninguno discrepó. Ninguno habló. Ninguno se movió.
Thomas examinó otra vez el horizonte y volvió a revisar los movimientos de las hordas. El desierto terminaba hacia el occidente en el mismo valle forestal que él había protegido de la amenaza de las hordas durante los últimos quince años, incluso desde que el niño los guiara al pequeño paraíso en medio del desierto.
Al norte y al sur había otras seis selvas similares, ocupadas como por cien mil habitantes del bosque.
Thomas y Rachelle no se toparon con el primer morador de su propia selva hasta casi un año después de hallar el lago. Su nombre era Ciphus del Sur, porque vino del gran Bosque Sur. Ese fue el año en que ella dio a luz a su primer vástago, una niña a quien le pusieron el nombre de Marie. Marie de Thomas. Quienes originalmente habían venido del bosque colorido tomaron su nombre según las selvas en que vivían, como pasó con Ciphus del Sur. Los niños que nacieron después del gran engaño tomaron sus nombres de sus padres. Marie de Thomas.
Tres años después, Thomas y Rachelle tuvieron un hijo, Samuel, un chico fuerte, ahora de casi doce años. Él ya blandía la espada y Thomas debía hablarle con voz fuerte para evitar que se les uniera en las batallas.
Cada bosque tenía su propio lago y los fieles de Elyon se bañaban todos los días para impedir que la enfermedad de la piel les invadiera los cuerpos. Ese ritual de limpieza era lo que los separaba de los encostrados.
Cada noche, después del baño, los habitantes del bosque danzaban y cantaban en celebración del Gran Romance, como lo llamaban. Y cada año las personas de las siete selvas, aproximadamente cien mil ahora, hacían el peregrinaje al bosque más grande, llamado Bosque Intermedio: la selva de Thomas. La Concurrencia anual se debía llevar a cabo dentro de siete días. Thomas no quería imaginar cuánta gente del bosque viajaba ahora desprotegida a través del desierto.
Los encostrados se podían convertir en habitantes del bosque, por supuesto… un simple baño en el lago les limpiaría la piel y les quitaría la nauseabunda fetidez. Con los años una pequeña cantidad de encostrados se había convertido en habitantes de la selva, pero los guardianes del bosque tenían la costumbre tácita de desalentar las deserciones en las hordas.
Sencillamente no tenían suficientes lagos para acomodarlos a todos.
Es más, Ciphus del Sur, el anciano del Consejo, había calculado que los lagos podían funcionar de manera adecuada para solo trescientas mil personas. Estaba claro que no tenían suficiente agua para las hordas, que ya sobrepasaban el millón. Era evidente que los lagos eran un regalo de Elyon solo para los habitantes de los bosques.
Desalentar del baño a las hordas no era difícil. El dolor intenso que les producía la humedad en su carne enferma era suficiente para llenar a los encostrados con una profunda repulsión por los lagos, y Qurong, su líder, había jurado destruir las aguas cuando conquistara los muy codiciados recursos de las tierras forestales.
Los moradores del desierto atacaron por primera vez trece años atrás, descendiendo sobre una pequeña selva a poco más de trescientos kilómetros al suroeste. Aunque los torpes atacantes fueron derrotados con rocas y palos, asesinaron a más de cien de los seguidores de Elyon, en su mayoría mujeres y niños.
A pesar de preferir la paz, Thomas decidió entonces que la única manera de asegurarla para los habitantes de las selvas era crear un ejército. Con la ayuda de Johan, el hermano de Rachelle, Thomas fue en busca de metal, sacando sus recuerdos de las historias. Necesitaba cobre y estaño, que al fundirlos formaban bronce, un metal bastante fuerte para hacer espadas.
Construyeron un horno y luego calentaron piedras de todas las variedades hasta que encontraron la clase que hacía surgir el revelador mineral. Como resultó, las tierras del cañón estaban llenas de mineral. Thomas aún no tenía la total seguridad de que el material del cual formó la primera espada fuera realmente bronce, pero era bastante suave para afilar y suficientemente duro para decapitar a un hombre de un solo tajo.
Las hordas regresaron, esta vez con una fuerza mayor. Armados con espadas y cuchillos, Thomas y cien combatientes, sus primeros guardianes del bosque, destrozaron a los agresores moradores del desierto.
Por el desierto y las selvas se extendió el rumor de un poderoso guerrero llamado Thomas de Hunter. En los tres años posteriores las hordas solo ofrecieron escaramuzas esporádicas, siempre para caer terriblemente derrotados.
Pero la necesidad de conquistar la fértil selva resultó ser muy fuerte para las crecientes hordas. Lanzaron su primera campaña importante por la brecha Natalga armados con nuevas armas, armas de bronce: largas espadas, afiladas guadañas y grandes bolas soldadas a cadenas, las cuales hacían oscilar. Aunque entonces fueron derrotados, a partir de ese momento había seguido creciendo la fortaleza de ellos.
Fue durante la campaña de invierno tres años atrás cuando Johan desapareció. Ese año, en la Concurrencia, los habitantes del bosque habían lamentado su pérdida. Algunos rogaron a Elyon que recordara su promesa de liberarlos de la esencia del mal, de la maldición de las hordas, en un sensacional soplo. Thomas tenía fe en que iba a llegar ese día, porque el niño lo había formulado antes de desaparecer dentro del lago.
Lo mejor para Thomas y sus guardianes sería que ese día fuera hoy.
—Estarán al alcance de nuestras catapultas a lo largo de los precipicios del sur en tres marcas del dial —informó Mikil, refiriéndose a los relojes de sol que Thomas había presentado para medir el tiempo; luego añadió—: Tres horas.
Thomas observó el desierto. El ejército de hordas enfermas entraba a los cañones como miel batida. Al anochecer la arena estaría negra con sangre. Y esta vez sería tanto de ellos como de las hordas.
La mente se le llenó con una imagen de Rachelle, la joven Marie y su hijo Samuel. Se le hizo un nudo en la garganta. Los demás también tenían hijos, muchos hijos, en parte para igualar proporciones con las hordas. ¿Cuántos niños había ahora en los bosques? Casi la mitad de la población. Cincuenta mil.
Tenían que hallar una forma de derrotar a este ejército, aunque solo fuera por los niños.
Thomas bajó la mirada hacia la línea de sus tenientes, todos maestros en combate. En lo más íntimo creía que cualquiera de ellos podría dirigir esta guerra de manera competente, pero no dudaba que fueran leales a él, a los guardianes y a las selvas. Incluso William, que estaba más que dispuesto a señalar las faltas de Thomas y a desafiar sus razonamientos, daría su vida. En asuntos de suprema lealtad, Thomas había establecido la norma. Él preferiría perder una pierna antes que perder a uno de ellos, y todos lo sabían.
También sabían que Thomas era entre todos quien tenía menos probabilidades de perder una pierna o cualquier otra parte del cuerpo en un combate, aunque tenía cuarenta años y muchos de ellos apenas más de veinte. La mayor parte de sus conocimientos los aprendieron de él.
Si bien no había soñado ni una vez con las historias en los últimos quince años, recordaba algunas cosas: su último recuerdo de Bangkok, por ejemplo. Recordaba que se quedó dormido en una habitación de hotel después de no lograr convencer a funcionarios gubernamentales clave de que la variedad Raison estaba en el umbral.
Además recordaba fragmentos de las historias y se inspiraba en su perdurable aunque borroso conocimiento de guerras y tecnología, una habilidad que le daba considerable ventaja sobre los demás. Pero en gran parte sus recuerdos de las historias desaparecieron cuando los shataikis de alas negras arrasaron el bosque colorido. Thomas sospechaba que ahora únicamente el roush, que desapareció después del gran engaño, recordaba realmente algo de las historias.
—William, tú tienes el caballo más veloz —dijo Thomas pasando las riendas a la mano izquierda y estirando los dedos—. Regresa del cañón al bosque y trae los refuerzos del perímetro delantero.
Eso dejaría desprotegida la selva, pero no les quedaba más remedio.
—Perdóname por señalar lo obvio —objetó William—, pero traerlos aquí es una terrible equivocación.
—El terreno elevado en la brecha nos favorece —explicó Thomas—. Los atacaremos allí.
—Entonces los enfrentarás antes de que lleguen los refuerzos.
—Podemos contenerlos. No tenemos alternativa.
—Siempre tenemos alternativa —cuestionó William.
Así era siempre con él, siempre desafiando. Thomas había previsto esta discusión y, en este caso, estaba de acuerdo.
—Dile a Ciphus que prepare la tribu para la evacuación a uno de los poblados del norte. Él objetará, porque no está acostumbrado a la posibilidad de perder una batalla. Y con la Concurrencia a solo una semana, gritará que es sacrilegio, por tanto quiero que se lo digas estando Rachelle presente. Ella se asegurará de que él escuche.
—¿Yo, al poblado? —volvió a objetar William, enfrentándolo—. Envía a otro mensajero. ¡No me puedo perder esta batalla!
—Regresarás a tiempo para gran parte de la batalla. Dependo de ti, William. Ambas misiones son importantísimas. Tú tienes el caballo más veloz y eres el más indicado para viajar solo.
Aunque William no necesitaba elogios, eso lo calló delante de los demás.
Thomas se dirigió a Suzan, su exploradora más confiable, una joven de veinte años que podía detener por sí sola a diez hombres adiestrados. Tenía la piel oscura, como casi la mitad de los habitantes del bosque. Sus variadas tonalidades de piel también los distinguían de los miembros de las hordas, que eran blancos por la enfermedad.
—Lleva a dos de nuestros mejores exploradores y corre a los desfiladeros del sur. Te uniremos con la fuerza principal en dos horas. Quiero posiciones y ritmo cuando yo llegue. Deseo saber quién dirige ese ejército aunque tengas que bajar y arrancarle tú misma la capucha. En particular necesito saber si se trata del hechicero Martyn. Quiero saber cuándo se alimentaron por última vez y cuándo esperan volver a alimentarse. Todo, Suzan. Dependo de ti.
—Entendido, señor —asintió ella y fustigó el caballo—. ¡Arreeee!
El semental se desbocó colina abajo con William en veloz persecución.
Thomas miró fijamente las hordas.
—Bien mis amigos, siempre hemos sabido que esto iba a llegar. Ustedes se dispusieron para la pelea. Parece como si Elyon nos hubiera traído nuestra lucha.
Alguien se burló. Todos aquí morirían por las selvas. No todos morirían por Elyon.
—¿Cuántos hombres en este escenario? —preguntó Thomas a Mikil.
—Sin las escoltas que fueron a traer a las otras tribus para la Concurrencia, sólo diez mil, pero cinco mil de ellos están en el perímetro de la selva —respondió Mikil—. Tenemos menos de cinco mil para entrar a la batalla en los desfiladeros del sur.
—¿Y cuántos para interceptar estas bandas más pequeñas que tratan de distraernos?
—Tres mil —anunció Mikil encogiendo los hombros—. Mil en cada paso.
—Enviaremos mil, trescientos para cada paso. El resto irá con nosotros a los desfiladeros.
Todos se quedaron en silencio por un momento. ¿Qué posible estrategia podría anular probabilidades tan increíbles? ¿Qué palabras de sabiduría podría brindar el mismo Elyon en un momento de tanta seriedad?
—Tenemos seis horas antes de que se ponga el sol —añadió Thomas, haciendo girar su caballo—. Corramos.
—No estoy seguro de que veamos la puesta del sol —comentó uno de ellos.
Ninguna voz discutió.