
creo que ahora es un buen momento para decir un par de cosas sobre los monos.

No sé si me habrás seguido en mis últimas aventuras, pero en caso afirmativo, me parece que hay ciertas posibilidades de que hayas intuido el hecho de que yo tengo, bueno, cómo decirlo… bastante mala opinión de los monos.
O sea, para decirlo sencillamente: ¿para qué sirven los monos? En serio.
Es una pregunta que, me imagino, te costará responder, porque yo mismo llevo luchando con ella desde la llegada de Colegui al Castillo de Otramano, y no he encontrado aún una respuesta satisfactoria.
¿Son útiles? No.
¿Son bonitos? Para nada.
¿Resulta agradable oírlos? No.
¿Huelen bien? Todo lo contrario.
Más aún: si hay que guiarse por ese espécimen con el cerebro en escabeche que nos ha tocado en suerte, los monos parecen ser unos auténticos maestros en lo de resultar estridentes, irritantes, apestosos, feos y groseros.
¿Cómo? ¿Qué dices?
Ya. Tú dices que, desde el punto de vista de un mono, quizá los cuervos también sean inútiles, feos e irritantes. Vale, también yo he considerado esa posibilidad. Y lo único que tengo que decir es:

Espero que eso te aclare las cosas.
Además, no me cambies de tema: es de los monos de lo que estamos hablando. ¿Por dónde iba?
¡Sí! Inútiles, irritantes, groseros, apestosos, lerdos, estúpidos y cortos de entendederas, estridentes, apestosos, agresivos, feos, peludos y apestosos. ¿La he mencionado ya? ¿La peste? Qué aroma más atroz. Qué tufo tóxico. Qué fragancia putrefacta. Qué hedor más increíble.
 Aunque, a decir verdad, su olor es quizás el único rasgo de Colegui que me resulta útil, porque me ha funcionado en numerosas ocasiones como sistema de detección anticipada, cuando el muy asesino estaba solo a medio metro de mí, y acercándose… Tan brutal es su tufillo. Y me ha permitido levantar el vuelo a tiempo y evitar que sus dedos esqueléticos me estrangularan inesperadamente.
Aunque, a decir verdad, su olor es quizás el único rasgo de Colegui que me resulta útil, porque me ha funcionado en numerosas ocasiones como sistema de detección anticipada, cuando el muy asesino estaba solo a medio metro de mí, y acercándose… Tan brutal es su tufillo. Y me ha permitido levantar el vuelo a tiempo y evitar que sus dedos esqueléticos me estrangularan inesperadamente.
Desde que Colegui llegó al castillo, no ha pasado un solo día sin que se produjera algún alboroto disparatado, algún trastorno del orden natural y algún estropicio en la alfombra.
Y tampoco ha pasado un día sin que ese animal sin seso hiciese algún intento desesperado de atentar contra mi vida. O mejor, no había pasado ninguno hasta aquel último jaleo.
Desde el día del terremoto, a decir verdad, Colegui no había sido el de siempre.
Eso estaba bien claro, pero cuando Silvestre le quitó con cuidado la pipa de las manos y Solsticio lo ayudó a sacarse el vestido de novia, me parece que todos pensábamos lo mismo. O sea, que Colegui se había superado y había hecho el número más estrafalario de su carrera.
Había algo, quizás un pensamiento, que se removía en mi mollera como un ratón atrapado bajo un viejo suéter de lana: algo que daba tirones, pero no acababa de salir. Todo había empezado el día del terremoto, y Colegui tenía alguna relación con ello, de eso estaba seguro. Pero por más que lo intentaba, no conseguía poner en orden mis pensamientos ni hacer que mis neuronas se comportasen como es debido.

—¿Qué córcholis está pasando aquí? —le preguntó Silvestre a su hermana.
—Apaga esa pipa. Eso es, hermanito —dijo Solsticio doblando pulcramente el vestido en cuatro—. ¿Y de dónde narices ha salido esto? —añadió.
Silvestre se encogió de hombros.
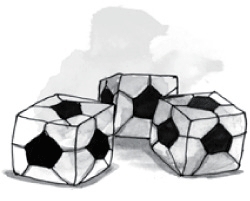 —¿Del mismo sitio que la remesa de balones cuadrados que llegó ayer? —apuntó él.
—¿Del mismo sitio que la remesa de balones cuadrados que llegó ayer? —apuntó él.
Imagínate. ¿Dónde habríamos metido cuarenta y dos balones de esos?
—Hmm —murmuró Solsticio, reflexionando—. No lo sé.

—¡Aaark! —grité.
—Sí —asintió Solsticio—. Sí, Edgar, es rematadamente raro.
Colegui se había quedado sentado en la alfombra, con sus flacuchas piernas extendidas y sus ridículos pinreles apuntando hacia el cielo. Estaba cabizbajo y, en conjunto, parecía un chimpancé derrotado. Un mono apaleado y tristón.
Casi me compadecí de él. Pero solo casi.
—¡Ay, Solsticio! —gimoteó Silvestre—. ¿Qué vamos a hacer?
Ella meneó la cabeza.

—No lo sé. Pero se me acaba de pasar por la cabeza una idea aún más inquietante. Es más, ahora que lo pienso, ¡grito!
Silvestre se mordió el labio y empezó a temblar.
—¿Qué… qué pasa? —preguntó, temiéndose la respuesta.
—Sencillamente esto: ¡nos está dando clases un hombre lobo! Quizá nos hayamos librado esta noche de su peluda amenaza, pero mañana por la mañana habrá que subir a clase otra vez. Y entonces, ¡tendremos de profesor a un hombre lobo! ¡Imagínate! ¡En cualquier momento podría transformarse ante nuestros ojos en un enorme canino carnívoro y engullirnos a los dos incluso antes de que le entregásemos los deberes de Francés!
Silvestre se estremeció, pero permaneció callado.
—Aunque… —dijo Solsticio, animándose un poquito de repente—. Aunque, bien mirado, quizás estemos a salvo por ahora.
—¿Y eso por qué? —preguntó Silvestre.
—¡Por la luna, claro! Lo hemos visto convertirse en lobo con la luna llena, ¿verdad? Eso ha sido esta noche; lo cual, si es un hombre lobo normal, quiere decir que no entrará en fase peluda hasta dentro de un mes.
—Sí —dijo Silvestre, más animado también. Pero enseguida volvió a ponerse mustio—. Entonces… lo que estás diciendo es que nos queda un mes de vida. Y luego… ya nos veo convertidos en comida para perros.
—Sí —dijo Solsticio—. No. Lo que estoy diciendo es que tenemos un mes para librarnos de él.
Silvestre se quedó callado. No parecía muy contento.
—No te preocupes —le dijo Solsticio para tranquilizarlo—. Tengo un plan.
