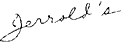
Era nuestro último curso en Gravesend Academy y teníamos diecinueve años —como mínimo uno más que nuestros condiscípulos—, cuando Owen me dijo, sin ambages, lo que me había expresado simbólicamente a los once años, mutilando mi armadillo.
—DIOS SE HA LLEVADO A TU MADRE —dijo cuando me estaba quejando de la práctica del tiro; yo pensaba que jamás lograría el mate en menos de cuatro segundos y estaba hasta la coronilla de nuestros intentos—. MIS MANOS FUERON EL INSTRUMENTO. DIOS SE HA LLEVADO MIS MANOS. YO SOY EL INSTRUMENTO DE DIOS.
Yo podía entender que hubiese pensado algo semejante —que pensara cualquier cosa— a los once años, cuando los impresionantes resultados de esa pelota fuera nos afectaron tanto, cuando fuera cual fuese el AGRAVIO INCALIFICABLE que habían sufrido sus padres sumió su educación religiosa en la confusión y la rebelión. ¡Pero no a los diecinueve! Me dejó tan pasmado el modo objetivo en que se limitó a anunciar su delirante convicción —«DIOS SE HA LLEVADO MIS MANOS»—, que cuando saltó a las mías lo dejé caer. El balón rodó fuera de la pista. Caído, Owen no parecía un INSTRUMENTO DE DIOS: se apretaba la rodilla, que se había golpeado al caer, y se retorcía en el suelo del gimnasio, bajo la canasta.
—Si eres el instrumento de Dios, Owen, ¿cómo es que necesitas mi ayuda para hacer un mate con el balón?
Transcurrían las vacaciones de Navidad de 1961 y estábamos solos en el gimnasio… con excepción de nuestro viejo amigo (y único público) el bedel retrasado, que ponía en marcha el reloj oficial cada vez que Owen se ponía serio en el cronometraje del tiro. Lamento no recordar su nombre; solía ser el único portero de guardia durante las vacaciones escolares y los fines de semana estivales, y existía un acuerdo unánime en que era retrasado o tenía una «lesión cerebral»; Owen había oído decir que padecía las secuelas de una «neurosis de guerra». Ni siquiera sabíamos de qué guerra… ni siquiera sabíamos qué era una «neurosis de guerra».
Owen se sentó en la cancha, sin dejar de frotarse la rodilla.
—SUPONGO QUE HAS OÍDO DECIR QUE LA FE PUEDE MOVER MONTAÑAS —dijo—. EL PROBLEMA CONTIGO ES QUE NO TIENES NINGUNA FE.
—El problema contigo es que estás loco —repliqué, pero recuperé el balón—. Es una irresponsabilidad que alguien de tu edad y tu educación vaya por el mundo pensando que es un instrumento de Dios.
—HABÍA OLVIDADO QUE ESTABA HABLANDO CON MISTER RESPONSABILIDAD —dijo.
Había empezado a llamarme Mr. Responsabilidad en el otoño del 61, cuando estábamos padeciendo la agonía del último curso, normalmente llamado solicitudes y entrevistas para el ingreso al college. Como yo había presentado mi solicitud sólo para la universidad estatal, Owen afirmaba que había asumido una responsabilidad cero de mi propio progreso. Naturalmente, él pretendía Harvard y Yale; en cuanto a la universidad estatal, la de New Hampshire le había ofrecido una beca de la Sociedad de Honor… y Owen ni siquiera había presentado una solicitud. La Sociedad de Honor de New Hampshire concedía todos los años una beca especial a alguien que seleccionaban como el mejor estudiante de un instituto o una escuela preparatoria estatal. Tenías que ser residente bona fide del estado, y la preciada beca solía otorgarse a un alumno de una escuela pública que ocupase el primer lugar en su promoción, pero Owen ocupaba el primer lugar en nuestra promoción de Gravesend Academy y era la primera vez que un residente nuestro lograba semejante distinción. «¡En competencia con los mejores del país, gana un nativo de Gravesend!», decía el titular de The Gravesend News-Letter, la historia apareció en muchos periódicos de New Hampshire. La Universidad de New Hampshire no pensó en ningún momento que Owen aceptaría la beca; en realidad, la Sociedad de Honor se la ofrecía todos los años al «mejor» de New Hampshire, en el trágico entendimiento de que el agraciado iría probablemente a Harvard o a Yale, o a otra facultad «mejor». Para mí era obvio que Owen sería aceptado —y que le ofrecerían becas completas en Harvard y en Yale; la única razón por la que podría aceptar la beca de la Universidad de New Hampshire era Hester… ¿y qué sentido tendría? Él iniciaría su carrera universitaria en el otoño del 62 y Hester se graduaría en la primavera del 63.
—PODRÍAS POR LO MENOS INTENTAR EL INGRESO EN UNA UNIVERSIDAD MEJOR —me dijo Owen.
Yo no le estaba pidiendo que renunciara a Harvard o a Yale para hacerme compañía en la Universidad de New Hampshire. Me parecía injusto por su parte pretender que hiciera todo lo necesario para presentarme en Harvard y en Yale, sólo para que me rechazaran. Aunque Owen había mejorado considerablemente mi capacidad de estudio, era muy poco lo que podía hacer para mejorar mis mediocres calificaciones; yo no tenía madera para Harvard ni para Yale, sencillamente. Había llegado a ser un buen alumno en los cursos de Literatura y de Historia; era un lector lento pero concienzudo y estaba en condiciones de escribir un artículo legible y bien organizado; pero Owen todavía me llevaba de la mano en los cursos de Matemáticas y Ciencias, y yo aún iba a tientas en idiomas extranjeros; nunca sería lo que era Owen: un estudiante nato. Sin embargo, se enfadaba conmigo por aceptar que no podía hacer nada mejor que ir a la Universidad de New Hampshire; de hecho, me gustaba la Universidad de New Hampshire. Durham, la ciudad, no era más amenazadora que Gravesend, y estaba lo bastante cerca de mi lugar de nacimiento como para seguir viendo a menudo a Dan y a mi abuela… incluso podía seguir viviendo con ellos.
—ESTOY SEGURO DE QUE YO TAMBIÉN TERMINARE EN DURHAM —dijo Owen, con un levísimo matiz de autocompasión en la voz, pero a mí me enfureció—. NO VEO COMO PUEDO DEJAR QUE TE LAS ARREGLES SOLO —agregó.
—Soy perfectamente capaz de arreglármelas solo. E iré a visitarte a Harvard o a Yale.
—NO, LOS DOS HAREMOS OTRAS AMISTADES, NOS SEPARAREMOS… ASÍ OCURRE SIEMPRE —dijo filosóficamente—. Y TU NO ERES UN ESCRITOR EPISTOLAR… NI SIQUIERA LLEVAS UN DIARIO.
—Si bajas de nivel y vas a la Universidad de Hampshire por mí, te mataré —le advertí.
—TAMBIÉN DEBO PENSAR EN MIS PADRES. SI FUERA A LA UNIVERSIDAD DE DURHAM, PODRÍA SEGUIR VIVIENDO EN CASA… Y CUIDARLOS.
—¿Para qué necesitas cuidarlos? —le pregunté; a mí me parecía que pasaba con sus padres el menor tiempo posible.
—Y TAMBIÉN DEBO PENSAR EN HESTER —agregó.
—Pongamos las cosas claras —le dije—. Tú y Hester… a mí me parece una relación ocasional. ¿Te acuestas siquiera con ella? ¿Te has acostado con ella alguna vez?
—PARA ALGUIEN DE TU EDAD Y TU EDUCACIÓN, ERES TREMENDAMENTE ORDINARIO —me dijo.
Cuando se levantó de la cancha, cojeaba. Le pasé el balón y me lo devolvió. El bedel idiota volvió a ajustar el cronómetro: los números brillaban, enormes.
00:04
Eso decía el reloj. ¡Me tenía harto!
Retuve el balón; Owen me tendió las manos.
—¿LISTO? —dijo. Al oír esa palabra, el portero puso en marcha el cronómetro. Le pasé el balón a Owen; él saltó a mis brazos; lo alcé; se elevó cada vez más alto y —pivotando en el aire— hizo un mate con el estúpido balón. Fue tan preciso que no tocó el aro. Estaba en el aire, regresando a la tierra, con las manos todavía por encima de su cabeza, pero vacías, y los ojos fijos en el reloj del centro de la cancha, cuando gritó—: ¡TIEMPO! —El bedel paró el reloj.
En ese momento me volví para mirar; habitualmente, nuestro tiempo había expirado.
00:00
Pero esta vez, cuando miré, quedaba un segundo en el reloj.
00:01
¡Había logrado hacer el mate en menos de cuatro segundos!
—¿VES LO QUE PUEDE HACER UN POCO DE FE? —dijo Owen Meany. El descerebrado bedel estaba aplaudiendo—. ¡PONGA EL CRONOMETRO A tres SEGUNDOS! —le indicó.
—¡Caray! —exclamé.
—SI PODEMOS HACERLO EN MENOS DE CUATRO SEGUNDOS, PODEMOS HACERLO EN MENOS DE TRES. SOLO REQUIERE UN POCO MÁS DE FE.
—Requiere más práctica —contesté, más que irritado.
—LA FE REQUIERE PRACTICA —sentenció Owen Meany.
El año 1961 fue el primero de nuestra amistad que se vio enturbiado por críticas hostiles y rencillas. Nuestra discusión fundamental comenzó con el otoño, cuando volvimos a la academia para nuestro último curso y uno de los privilegios que se nos acordaban en Gravesend originó una disputa que nos dejó especialmente molestos. En nuestra condición de alumnos del último curso, se nos permitía coger el tren a Boston los miércoles o los sábados por la tarde, que no teníamos clases. Si informábamos en el decanato adónde íbamos, nos permitían regresar tarde a Gravesend, en el Boston & Maine, a las diez de la noche. Como estudiantes externos, en realidad Owen y yo podíamos no regresar a la escuela hasta la reunión matinal del jueves o, si decidíamos ir a Boston en sábado, el servicio dominical en Hurd’s Church.
Los sábados, Dan y mi abuela arrugaban la frente ante la idea de que pasáramos gran parte de la noche en la «temible ciudad»; había un tren lechero que partía de Boston a las tres de la madrugada —paraba en todas las poblaciones entre Boston y Gravesend, y nos dejaba en casa a las seis y media de la mañana (aproximadamente la hora en que abrían el comedor de la escuela para desayunar)—, pero Dan y mi abuela insistían en que Owen y yo sólo debíamos vivir tan «desordenadamente» en ocasiones muy especiales. Mr. y Mrs. Meany no imponían ninguna regla a Owen; él se contentaba con ceñirse a las pautas que Dan y mi abuela me marcaban a mí.
Pero no se contentaba pasando el tiempo en la temible ciudad a la manera en que lo pasaban casi todos los estudiantes del último curso de la academia. Muchos graduados de Gravesend Academy asistían a Harvard. Una salida típica de un alumno del último curso comenzaba por un viaje en metro hasta Harvard Square; allí —mediante una cartilla de reclutamiento falsa, o con la ayuda de un graduado de Gravesend mayor de edad (ahora alumno de Harvard)— se compraba alcohol en abundancia que consumía tranquilamente. En ocasiones —aunque rara vez— conocían a chicas. Fortalecidos por el primero (y nunca en compañía de las últimas), a continuación nuestros condiscípulos volvían en el metro a Boston, donde —una vez más falsificando la edad— accedían a los espectáculos de striptease, muy admirados por nuestros contemporáneos, en un local conocido como Old Freddy’s.
Yo no veía nada moralmente reprensible en este rito de transición. A los diecinueve años, era virgen. Caroline O’Day ni siquiera había permitido los avances de mi mano, al menos no más de dos o tres centímetros por encima del dobladillo de su falda plisada o de sus calcetines borgoña a juego. Y aunque Owen me había dicho que sólo el catolicismo de Caroline era lo que me impedía acceder a sus favores —«¡ESPECIALMENTE CON SU BENDITO UNIFORME DE SAINT MICHAEL!»—, no había tenido más éxito con Loma —la hija del jefe de policía Ben Pike—, que no era católica y no llevaba ningún tipo de uniforme cuando me enganché el labio en los aparatos de sus dientes. Aparentemente fue mi sangre o mi dolor —o ambas cosas— lo que la llevó a rechazarme. A los diecinueve años, experimentar la lujuria —incluso en su forma más lamentable, en Old Freddy’s— era experimentar al menos algo; y si habíamos imaginado por primera vez lo que era el amor en The Idaho, yo no veía nada de malo en la lascivia de un espectáculo de variedades. Suponía que Owen no era virgen; ¿cómo podía seguir siéndolo con Hester? De modo que me parecía pura hipocresía de su parte etiquetar de REPUGNANTE y DEGRADANTE Old Freddy’s.
A los diecinueve años, yo casi nunca bebía, y si lo hacía sólo era por la emoción maduradora de emborracharme. Pero Owen Meany no probaba una gota de alcohol; rechazaba tajantemente la pérdida del autocontrol. Asimismo, había interpretado la exhortación de Kennedy en su discurso inaugural —la de hacer algo por el país— en su estilo típicamente unidimensional y literal. No falsificaría más cartillas de reclutamiento; no produciría más identificaciones falsas para ayudar a que sus pares asistieran a un espectáculo de strip-tease y bebieran ilegalmente; con respecto a esta cuestión, comunicó a voz en grito tan santurrona decisión. Las cartillas de reclutamiento falsas eran AMORALES, decidió.
En consecuencia, paseábamos sobrios por Harvard Square, una zona de Cambridge no necesariamente destacada por su sobriedad. Sobrios mirábamos a nuestros antiguos compañeros de Gravesend… y sobrio yo imaginaba a la comunidad de Harvard (y cómo se vería alterada su ética) con el ingreso de Owen Meany. Uno de nuestros antiguos compañeros nos dijo, incluso, que Harvard era una experiencia deprimente… en estado de sobriedad. Pero Owen se empeñaba en que nuestras excursiones a la temible ciudad se cumplieran como una investigación sin deleites, y así se desarrollaban.
Mantener la sobriedad y presenciar el strip-tease en Old Freddy’s era una forma de tortura insólita; las mujeres de Old Freddy’s sólo podían ser contempladas por alguien borracho como una cuba. Dado que Owen había falsificado cartillas de reclutamiento para él y para mí antes de su noble resolución de inspiración kennediana, las usamos para entrar en Old Freddy’s.
—¡ESTO ES REPUGNANTE! —dijo Owen.
Vimos a una cuarentona de pecho generoso quitarse los parches que cubrían sus pezones con los dientes y luego escupirlos hacia el anhelante público.
—¡ESTO ES DEGRADANTE! —dijo Owen.
Presenciamos cómo otra desafortunada recogía una mandarina del suelo polvoriento del escenario; la levantó casi hasta el nivel de las rodillas, cogiéndola del suelo con los labios de la vulva… pero no llegó más alto. Se le cayó la mandarina, que rodó por el escenario hasta la multitud; dos o tres de nuestros condiscípulos lucharon por apropiársela. Por supuesto era REPUGNANTE y DEGRADANTE: estábamos sobrios.
—BUSQUEMOS UNA ZONA BONITA DE LA CIUDAD —propuso Owen.
—¿Para hacer qué? —le pregunté.
—PARA MIRARLA —respondió.
Ahora se me ocurre que la mayor parte de los alumnos del último curso de Gravesend Academy habían crecido mirando las zonas bonitas de las ciudades, pero al margen de motivos más profundos, Owen Meany estaba interesado en saber cómo era eso.
De este modo, fuimos a parar a Newbury Street… un miércoles por la tarde, en el otoño del 61. Hoy sé que no fue CASUAL que termináramos allí.
En Newbury Street había unas cuantas galerías de arte, algunos lujosos anticuarios que vendían artículos costosísimos, y tiendas de moda muy elegantes. A la vuelta de la esquina, en Exeter Street, había un cine en el que ponían una película extranjera… no del estilo de las que se anunciaban normalmente en las proximidades de Old Freddy’s; en The Exeter daban películas subtituladas, que había que leer.
—¡Caray! —protesté—. ¿Qué vamos a hacer aquí?
—ERES MUY POCO OBSERVADOR —dijo Owen.
Estaba con la vista clavada en un maniquí de un escaparate, un maniquí sin rostro, sumamente perturbador y muy moderno para la época, en el sentido de que era calvo. Llevaba una blusa de seda que le llegaba a la cadera; la blusa era de color rojo coche de bomberos y su corte seguía las líneas sexy de un justillo. El maniquí no tenía puesto nada más; Owen no le quitaba la vista de encima.
—Esto es fantástico —le dije—. ¡Viajamos dos horas en tren, viajaremos otras dos para volver, y tú te quedas embobado delante de un maniquí! ¡Si eso es todo lo que quieres hacer, ni siquiera tienes que salir de tu dormitorio!
—¿NO NOTAS NADA FAMILIAR? —me preguntó.
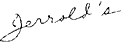
—Jerrold’s —dije—. ¿Qué tiene de «familiar»?
Metió su manita en el bolsillo y sacó la etiqueta que había descosido del viejo vestido rojo de mi madre; en realidad del vestido rojo del maniquí, porque mi madre lo odiaba. Era FAMILIAR… lo que decía la etiqueta.
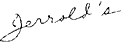
El nombre de la tienda, «Jerrold’s», estaba pintado en letras de un rojo intenso a través del escaparate, en un florido estilo manuscrito.
Todo lo que logre detectar en el interior de la tienda era del mismo tono intenso de rojo flor de Pascua y coche de bomberos.
—Dijo que la tienda se había incendiado, ¿no? —le pregunté a Owen.
—TAMBIÉN DIJO QUE NO RECORDABA EL NOMBRE DE LA TIENDA, QUE HABÍA TENIDO QUE PREGUNTÁRSELO A LA GENTE DEL BARRIO —respondió mi amigo—. PERO EL NOMBRE ESTABA EN LA ETIQUETA… SIEMPRE ESTUVO COSIDO AL VESTIDO.
Estremecido, recordé la aseveración de tía Martha de que mi madre era algo simplona; nadie había dicho jamás que fuera mentirosa.
—Dijo que había un abogado que le aseguró que podía quedarse el vestido —recalqué—. Dijo que todo se había quemado, ¿no?
—SE QUEMARON LAS FACTURAS, SE QUEMO EL INVENTARIO, SE QUEMARON LAS EXISTENCIAS… ESO ES LO QUE DIJO —contestó Owen.
—Se derritió el teléfono… ¿te acuerdas de eso? —le pregunté.
—SE DERRITIÓ LA CAJA REGISTRADORA… ¿RECUERDAS ESO? —me preguntó.
—Quizá la reconstruyeron… después del incendio —sugerí—. Quizás había otra tienda… quizás era una cadena de tiendas.
No replicó, pero los dos sabíamos que era inverosímil que el interés del público por el color rojo pudiera sustentar una cadena de tiendas como Jerrold’s.
—¿Cómo sabías que la tienda estaba aquí? —le pregunté.
—VI UN ANUNCIO EN EL BOSTON HERALD DEL DOMINGO. ESTABA BUSCANDO LAS TIRAS CÓMICAS Y RECONOCÍ LA CALIGRAFÍA: ERA IGUAL A LA DE LA ETIQUETA.
Era lógico que Owen reconociera la caligrafía; probablemente había estudiado durante tantos años la etiqueta del vestido rojo de mi madre, que él mismo podría haberla imitado para escribir «Jerrold’s».
—¿A QUE ESPERAMOS? —me preguntó—. ¿POR QUÉ NO ENTRAMOS Y AVERIGUAMOS SI LA TIENDA SE INCENDIO ALGUNA VEZ?
Dentro nos vimos enfrentados a una frugalidad tan excéntrica como el destellante color de todas las prendas que había a la vista; podría decirse, si hubiese que definir la inclinación temática de Jerrold’s, que ésta consistía en tener un solo artículo de todo: un sostén, un camisón, una combinación de cintura, un vestido de fiesta corto, un traje de noche largo, una falda larga, una falda corta, la única blusa que habíamos visto en el maniquí del escaparate, y un mostrador cuadrilátero de cristal que contenía un solo par de guantes de cuero rojo, un par de zapatos rojos de tacón alto, un collar de granates (con un par de pendientes a juego), y un delgado cinturón (también rojo, probablemente de caimán o de lagarto). Las paredes eran blancas, las tulipas de las luces indirectas eran negras, y el único hombre que estaba detrás del único mostrador tenía aproximadamente la edad que tendría mi madre de no haber muerto.
El hombre nos observó despectivamente: vio a dos adolescentes que no iban ataviados al estilo de Newbury Street, probablemente (y patéticamente) haciendo compras para una madre o una novia; dudo de que hubiésemos podido permitirnos siquiera la versión más barata de color rojo que había en Jerrold’s.
—¿ALGUNA VEZ HAN TENIDO UN INCENDIO? —le preguntó Owen.
Ahora el hombre pareció menos seguro de nuestra misión; pensó que éramos demasiado jóvenes para vender seguros, pero la pregunta de Owen —para no hablar de su voz —lo desarmó.
—Habría ocurrido en los años cuarenta —apunté.
—O A PRINCIPIOS DE LOS CINCUENTA —apostilló Owen Meany.
—Quizás usted no lleva tanto tiempo aquí, en esta tienda —dije.
—¿USTED ES JERROLD? —le preguntó Owen; como un policía en miniatura, Owen Meany deslizó por el mostrador acristalado la etiqueta arrugada del vestido de mi madre.
—Esa es nuestra etiqueta —dijo el hombre, tocando la prueba con mucha prudencia—. Estamos aquí desde antes de la guerra, pero creo que jamás hemos sufrido un incendio. ¿A qué clase de incendio se refiere? —preguntó a Owen… porque, naturalmente, precia ser el que llevaba la voz cantante.
—¿ES usted JERROLD? —repitió Owen.
—Es mi padre… Giordano —respondió—. Se llamaba Giovanni Giordano, pero le deformaron el nombre cuando desembarcó.
Esa era una historia de inmigrantes, pero no la que nos interesaba a Owen y a mí, de modo que le pregunté amablemente:
—¿Su padre vive?
—¡Eh, Poppa! —gritó el hombre—. ¿Estás vivo?
Se abrió una puerta blanca, tan nivelada con la pared blanca que Owen y yo no habíamos notado su existencia. Apareció un anciano con una cinta métrica alrededor del cuello y muchos alfileres adornando las solapas de su chaleco.
—¡Claro que estoy vivo! —dijo—. ¿Esperabas un milagro? ¿Tienes prisa por heredarme? —su acento era fundamentalmente bostoniano, con un deje italiano.
—Poppa, estos jóvenes quieren hablar con «Jerrold» sobre un incendio —informó de forma lacónica el hijo, con un acento más virulentamente bostoniano que el del padre.
—¿Qué incendio? —nos preguntó Mr. Giordano.
—Nos han dicho que su tienda se incendió… en los cuarenta o en los cincuenta —dije.
—¡Para mí es una novedad! —exclamó Mr. Giordano.
—Mi madre debió de equivocarse —expliqué, mostrándole la vieja etiqueta—. Compró un vestido en su tienda… en los cuarenta o los cincuenta —no sabía qué más decir—. Era rojo —agregué.
—¿En serio? —ironizó el hijo.
—Ojalá tuviese una foto de ella… si puedo volveré con una foto. La recordaría si le mostrara una foto —dije.
—¿Ella quiere que le reformemos el vestido? —me preguntó—. No me molesta hacer arreglos… pero tiene que venir personalmente. ¡No hago reformas a partir de fotografías!
—HA MUERTO —dijo Owen Meany. Volvió a hundir la manita en el bolsillo. Sacó un sobre cuidadosamente plegado; dentro estaba la foto que mi madre le había regalado… una foto de la boda en la que se veía muy bonita y que no desfavorecía a Dan. Mi madre había incluido la foto con una nota de agradecimiento a Owen y el padre por su original regalo de casamiento— CASUALMENTE HE TRAÍDO UNA FOTO —Owen entregó el sagrado objeto a Mr. Giordano.
—¡Frank Sinatra! —gritó el viejo; su hijo le arrebató la foto.
—A mí no me parece Frank Sinatra —dijo el hijo.
—¡No! ¡No! —gritó el viejo y recuperó la foto—. A ella le encantaban las canciones de Sinatra… y las cantaba maravillosamente. Solíamos hablar de «Frankie Boy»… tu madre decía que como tenía una voz tan bonita debería haber sido mujer —concluyó Giovanni Giordano.
—¿SABE POR QUÉ COMPRO EL VESTIDO? —preguntó Owen.
—¡Claro que lo sé! —nos dijo el viejo—. ¡Siempre cantaba con ese vestido! «Necesito un vestido para cantar», dijo cuando entró. «Necesito algo distinto a mi estilo», dijo. Nunca la olvidaré. Pero no sabía quién era… cuando entró aquí no lo sabía.
—¿Quién cuernos era? —inquirió el hijo. Me eché a temblar al oírlo: acababa de ocurrírseme que yo tampoco sabía quién era mi madre.
—Era «La dama de rojo». ¿No la recuerdas? —preguntó Mr. Giordanno a su hijo—. Todavía cantaba en ese local cuando volviste de la guerra. ¿Cómo se llamaba el local?
El hijo volvió a arrebatarle la foto.
—¡Es ella! —gritó.
—«¡La dama de rojo!». —gritaron los Giordano al alimón.
Yo estaba temblando. Mi madre era cantante… en un antro. ¡Era alguien a quien llamaban «La dama de rojo»! ¡Había tenido una profesión… noctámbula! Miré a Owen, que parecía extrañamente tranquilo, casi sedado y sonriente.
—¿NO ES MÁS INTERESANTE QUE OLD FREDDY’S? —me preguntó.
Los Giordano nos contaron que mi madre había sido vocalista en un club de Beacon Street, «un lugar perfectamente correcto», se apresuró a asegurarnos el viejo. Había un pianista negro que tocaba un piano anticuado, lo que significaba (nos explicaron los Giordano) que interpretaba viejas melodías, discretamente, «para lucimiento de la cantante».
No era un local en que se permitiera la entrada de mujeres ni de hombres solos; no era un bar; era un club-restaurante, y un club-restaurante, insistieron los Giordano, era un lugar donde se cenaba y donde ofrecían un espectáculo en vivo, «algo relajado para acompañar la digestión». Alrededor de las diez de la noche, la cantante y el pianista ofrecían música más adecuada para bailar que para conversar en la mesa… y entonces se bailaba hasta medianoche; los hombres con sus esposas, o al menos con acompañantes «serias». No era «un lugar para llevar a una mujer ligera de cascos… ni para encontrarla». Y casi todas las noches había «una especie de vocalista famosa, alguien de quien habías oído hablar», aunque Owen Meany y yo no conocíamos el nombre de ninguna de las que mencionaron los Giordano. «La dama de rojo» sólo cantaba una noche por semana; los Giordano habían olvidado qué noche, pero Owen y yo estábamos en condiciones de proporcionarles esa información. Tenía que ser los miércoles… siempre los miércoles. Supuestamente, el maestro de canto de mi madre era tan renombrado que sólo tenía tiempo para ella los jueves por la mañana, y tan temprano que tenía que pasar la noche anterior en la «temible» ciudad.
Los Giordano no sabían por qué nunca cantó con su nombre, por qué siempre fue «La dama de rojo». Tampoco recordaban el nombre del club; sólo sabían que ya no existía. Siempre había tenido la apariencia de una casa particular; de hecho, ahora se había convertido en una casa particular, «en algún lugar de Beacon Street», eso es todo lo que recordaban. Era una casa particular o una clínica. En cuanto al dueño del club, era un judío de Miami. Los Giordano habían oído decir que había vuelto a su ciudad. «Supongo que allí todavía hay algún restaurante-espectáculo», conjeturó Mr. Giordano. Se impresionó y entristeció al saber que mi madre había muerto; «La dama de rojo» había llegado a ser bastante popular entre los clientes del club… «no famosa, no como otras, pero sí una especie de figura del local».
Los Giordano recordaban que había llegado, había desaparecido «durante una temporada» y luego había vuelto. Más adelante, desapareció para siempre; pero los asiduos no lo creían y estuvieron años diciendo que algún día volvería. Cuando desapareció «durante una temporada» me estaba teniendo a mí, por supuesto.
Los Giordano tenían en la punta de la lengua el nombre del pianista negro; «estuvo tanto tiempo como el local», dijeron. Pero no consiguieron pasar de un nombre: «Buster».
—¡Big Black Buster! —dijo Mr. Giordano.
—No creo que él fuera de Miami —apostilló el hijo.
—EVIDENTEMENTE —dijo Owen Meany cuando salimos a Newbury Street—, «BIG BLACK BUSTER» NO ES TU PADRE.
Pensé en preguntarle si conservaba el nombre y el domicilio —incluso el número de teléfono— del maestro de canto y vocalización; sabía que mi madre se los había dado y dudaba de que Owen hubiese tirado nada que viniera de ella.
Pero no tuve que preguntárselo. Una vez más, hundió su manita en el bolsillo.
—ESTA EN ESTE BARRIO —me informó—. HE CONCERTADO UNA CITA PARA «ANALIZARME» LA VOZ; CUANDO EL TIPO OYÓ MI VOZ, POR TELÉFONO, DIJO QUE ME RECIBIRÍA CUANDO YO QUISIERA.
Así había ido Owen Meany a Boston, la temible ciudad: había ido preparado.
Había algunas casas elegantes en la parte más densamente bordeada de árboles de Commonwealth Avenue, donde vivía Graham McSwiney, el maestro de vocalización y canto. Pero Mr. McSwiney tenía un apartamento pequeño y atestado en una de las casas viejas menos restauradas, sin ascensor, que había sido dividida y subdividida casi tantas veces como la renta colectiva de los diversos inquilinos se había atrasado o retenido. Dado que era temprano para la cita de Owen, nos quedamos en el pasillo del apartamento de Mr. McSwiney, en cuya puerta había un cartel (sujeto por una chincheta) escrito a mano.
¡¡¡¡No!!!! ¡¡¡¡No llame ni toque
el timbre si oye cantar!!!!
No era precisamente «cantar» lo que oímos al otro lado de la puerta cerrada del apartamento de Mr. McSwiney, pero sí un ejercicio, de manera que no llamamos ni tocamos el timbre; nos sentamos en un mueble cómodo pero poco corriente —no era un sofá; parecía un asiento arrancado de un autobús— y escuchamos la lección de canto o de vocalización que no estábamos autorizados a interrumpir.
—Una voz de hombre poderosa y resonante dijo:
—¡Me-me-me-me-me-me-me-me!
Una voz de mujer tremendamente emocionante repitió:
—¡Me-me-me-me-me-me-me-me!
A renglón seguido el hombre dijo:
—¡No-no-no-no-no-no-no-no!
Y la mujer respondió:
—¡No-no-no-no-no-no-no-no!
Entonces el hombre cantó una sola estrofa de una canción, una canción de My Fair Lady, la que dice:
—«Sólo quiero un lugar en algún sitio…».
Y la mujer entonó:
—«Lejos del aire frío de la noche…».
Y al unísono cantaron:
—«Con una silla enorme…».
Y la mujer atacó, sola:
—«¡Sería ma-ra-vi-llo-so!».
—¡Me-me-me-me-me-me-me-me! —dijo otra vez el hombre; intervino un piano, una sola tecla.
Sus voces, aun en ese tonto ejercicio, eran las más adorables que Owen Meany y yo habíamos oído en nuestra vida; incluso cuando ella cantó «¡No-no-no-no-no-no-no-no!», su voz era mucho más bella que la de mi madre.
Me alegré de que tuviésemos que esperar, porque me dio tiempo a sentirme agradecido al menos por esta parte de nuestro descubrimiento: Mr. McSwiney era realmente un maestro de vocalización y canto, que parecía tener una voz absolutamente maravillosa y con una discípula de mejor voz aún que mi madre… Esto al menos significaba que era cierto algo de lo que yo creía conocer de mi madre. Se necesitaba tiempo para asimilar lo que habíamos descubierto en Jerrold’s.
No me sorprendió que el embuste de mi madre sobre el vestido rojo fuese una especie de falsedad devastadora; que hubiese sido cantante —¡una artista de verdad!— no me sorprendió como algo tan horrible como para habérmelo ocultado, o incluso habérselo ocultado a Dan (si es que tampoco se lo había dicho). Lo que me impresionó fue mi memoria de lo fácil y graciosamente que nos contó la mentirijilla del incendio de la tienda, lo convincentemente preocupada que estaba por el vestido. Con toda probabilidad, pensé, había sido mejor mentirosa que cantante. Y si había mentido respecto del vestido, y nunca le había dicho a nadie de Gravesend lo de «La dama de rojo», ¿en qué más había mentido?
Además de no saber quién era mi padre, ¿qué más ignoraba?
Owen Meany, que pensaba a mucha mayor velocidad que yo, lo expresó muy simplemente; me susurró al oído, para no perturbar la lección de Mr. McSwiney.
—AHORA TAMPOCO SABES QUIEN ES TU MADRE.
Tras la salida de una mujer menuda y llamativamente vestida, Owen y yo entramos en el atiborrado cuchitril del maestro; las dimensiones decepcionantemente pequeñas del pecho de la mujer que salió estaban en contradicción con la potencia que habíamos oído en su voz… pero nos impresionó el aire de desorden profesional que nos recibió en el estudio de Graham McSwiney. No había puerta en el cubículo del lavabo, donde la bañera parecía haber sido puesta deprisa, incluso cómicamente; estaba separada de las cañerías, llena de juntas de tubos en codo y sus accesorios: evidentemente allí se había puesto en marcha un proyecto de fontanería que avanzaba a paso de tortuga.
No había pared (o había sido derribada) entre el cubículo de la cocina y la sala; los armarios de la cocina no tenían puertas y en ellos se veía muy poco además de tazas y vasos de café, lo que sugería que Mr. McSwiney se limitaba a una dieta de cafeína o que comía en otro sitio. Tampoco había ninguna cama en la sala —la única estancia de verdad en el diminuto y atestado apartamento—, lo que sugería que el sofá, cubierto de pentagramas, ocultaba una cama plegable. Pero la disposición de las hojas de música parecía de una especificidad meticulosa, y su mero volumen indicaba que nadie se sentaba en el sofá ni lo abría, lo que sugería que Mr. McSwiney tampoco dormía allí.
Se veían souvenirs por doquier: programas de ópera y conciertos; recortes periodísticos sobre cantantes; menciones enmarcadas y medallas colgadas de cintas, sugiriendo premios a gargantas de oro en un reconocimiento de categoría casi atlética. También por doquier había dibujos enmarcados, tamaño poster, del tórax y la garganta, tan clínicos en sus detalles como los dibujos de la Anatomía de Gray, y tan simplistas en su disposición alrededor del apartamento como los diagramas educativos de algunos consultorios. Debajo de estos dibujos anatómicos aparecían los lemas de tipo optimista que suelen colgar los entrenadores entusiastas en los gimnasios:
¡Empiece por el esternón!
¡Mantenga la parte superior del pecho llena de aire todo el tiempo!
¡El diafragma es un músculo de una dirección… sólo puede inhalar!
¡Practique la respiración separadamente del canto!
¡Nunca levante los hombros!
¡Nunca contenga el aliento!
Una pared entera estaba dedicada a órdenes instructivas respecto a las vocales; sobre el dintel de la puerta del baño una única exclamación: ¡Suavemente! Dominando el apartamento desde el taciturno centro de la sala —grande, negro, perfectamente lustrado y, es de suponer, de un valor que doblaba la renta anual del estudio de Mr. McSwiney—, estaba el piano.
Mr. McSwiney era completamente calvo. Unos agitados mechones blancos brotaban de sus orejas, como si quisieran protegerlo del volumen de su propia voz. Era un hombre de aspecto campechano, sesentón (quizá setentón), bajo y musculoso, cuyo pecho descendía hasta su cinturón, o cuya tripa redonda y dura consumía su pecho y descansaba bajo su mentón, como esa especie de canto rodado que lucen los bebedores de cerveza.
—¡Bien! ¿Cuál de vosotros tiene la voz? —nos preguntó Mr. McSwiney.
—¡YO! —dijo Owen Meany.
—¡Sin duda! —gritó Mr. McSwiney, quien me prestó muy poca atención, aunque Owen se esforzó personalmente en presentarme poniendo un énfasis inconfundible en mi apellido, considerando que podía sonarle familiar al maestro de canto y vocalización.
—ESTE ES MI AMIGO, JOHN WHEELWRIGHT —dijo, pero Mr. McSwiney no veía la hora de echar un vistazo a su nuez; aparentemente «Wheelwright» no le decía nada.
—Es lo mismo, se le llame como se le llame —dijo Mr. McSwiney—. Nuez, laringe, caja de la voz: la parte más importante del aparato vocal —explicó, haciendo sentar a Owen en lo que llamó «asiento del cantante», que era una silla simple y de respaldo recto, situada directamente delante del piano. Mr. McSwiney apoyó el pulgar y el índice a ambos lados de la nuez de Owen—. ¡Traga! —indicó. Owen tragó. Cuando puse mis dedos a los lados de mi nuez y tragué, sentí que la nuez saltaba cuello arriba; pero la de Owen apenas se movió—. ¡Bosteza! —indicó Mr. McSwiney. Cuando bostecé, mi nuez bajó por mi cuello, pero la de Owen se quedó casi exactamente donde estaba—. ¡Grita! —indicó Mr. McSwiney.
—¡AAAAAHHHHH! —gritó Owen Meany y su nuez apenas se movió.
—¡Asombroso! —exclamó Mr. McSwiney—. Tienes la laringe permanentemente fija. Rara vez he visto algo semejante. Tu caja de la voz nunca reposa; tu nuez está aposentada allí en la posición de un grito permanente. Te podría recomendar algunos ejercicios, pero tal vez te convenga ver a un médico especialista; es posible que tengas que operarte.
—NO QUIERO OPERARME Y NO NECESITO EJERCICIOS —replicó Owen Meany—. SI DIOS ME HA DADO ESTA VOZ, TENDRÍA SUS RAZONES.
—¿Cómo es que su voz no cambia? —pregunté a Mr. McSwiney, que parecía a punto de hacer una observación satírica respecto al papel jugado por Dios en la caja de la voz de Owen—. Creía que todos los chicos cambian la voz… en la pubertad —agregué.
—Si esta voz no ha cambiado todavía, probablemente nunca cambiará —afirmó Mr. McSwiney—. Las cuerdas vocales no conforman las palabras… se limitan a vibrar. En realidad, las cuerdas vocales no son «cuerdas» sino labios. La abertura entre esos labios se denomina «glotis». El acto de respirar sobre los labios cerrados es lo que produce un sonido. El cambio de la voz masculina sólo es una parte de la pubertad… se llama «desarrollo sexual secundario». Pero no creo que tu voz cambie —dijo Mr. McSwiney a Owen—. Si tuviera que cambiar, ya lo habría hecho.
—ESO NO EXPLICA POR QUÉ NO LO HA HECHO —dijo Owen Meany.
—No sabría explicártelo —reconoció Mr. McSwiney—. Pero puedo darte algunos ejercicios —repitió— o recomendarte un médico.
—YO NO ESPERO QUE MI VOZ CAMBIE —insistió Owen Meany.
Percibí que Mr. McSwiney estaba aprendiendo lo exasperante que podía ser la fe de Owen en los planes de Dios.
—¿Por qué has venido a verme, hijo? —le preguntó el maestro.
—PORQUE USTED CONOCE A SU MADRE —dijo Owen, señalándome. Graham McSwiney me miró de hito en hito, como si temiera que le planteara un juicio por paternidad.
—Tabitha Wheelwright —dije—. La llamaban Tabby. Era de New Hampshire, y estudió con usted en los cuarenta y los cincuenta… desde antes de mi nacimiento hasta que tuve ocho o nueve años.
—O DIEZ —aclaró Owen Meany; volvió a meter la manita en el bolsillo y le tendió la foto a Mr. McSwiney.
—«¡La dama de rojo!». —exclamó Mr. McSwiney—. Lo siento, había olvidado su nombre —me dijo.
—¿Pero la recuerda?
—Claro que la recuerdo —dijo—. Era muy bonita y muy simpática… yo le conseguí ese estúpido trabajo. No era ningún chollo, pero ella se divertía; tenía la idea de que alguien podía «descubrirla» si cantaba allí… aunque yo le dije que nadie era descubierto nunca en Boston. ¡Y menos en ese club!
Mr. McSwiney nos explicó que solían llamarlo del club para encontrar talentos locales entre sus estudiantes; tal como nos habían informado los Giordano, el club contrataba a vocalistas conocidas para presentar espectáculos que duraban algo más de un mes, pero las estrellas del club descansaban el miércoles, día en que presentaban «talentos locales». Mi madre se había ganado una pequeña fama vecinal y el club la había transformado en costumbre. Nunca quiso figurar con su nombre… una forma de timidez o de provincianismo que Mr. McSwiney consideraba tan tonta como su idea de que alguien podía «descubrirla».
—Pero era encantadora —retomó—. Como cantante era pura «cabeza», no tenía «pecho», además de ser bastante holgazana. Le gustaba interpretar canciones sencillas y populares; no era muy ambiciosa y no practicaba.
Nos habló de los dos juegos de músculos implicados en una «voz de falsete» (o de cabeza) y en una «voz de bajo» (o de pecho); aunque no era eso lo que nos interesaba acerca de mi madre, Owen y yo fuimos corteses y dejamos que Mr. McSwiney expusiera su opinión de ella como maestro. La mayoría de las mujeres cantan con la laringe en posición elevada, o sólo con lo que Mr. McSwiney denominaba «voz de falsete»; dichas mujeres carecen de potencia vocal desde el Mi por encima del Do medio hacia abajo, y cuando tratan de dar las notas altas audiblemente, lo hacen con tono agudo. En las mujeres es muy importante el desarrollo de una «voz de pecho». En el caso de los hombres, lo que necesita desarrollo es la «voz de cabeza». Ambas necesitan horas de práctica.
Mi madre, cantante de un día a la semana, era lo que Mr. McSwiney etiquetaba como «equivalente vocal de un tenista dominguero». Tenía una voz bonita —tal como ya la he descrito—, pero la evaluación de Mr. McSwiney era coherente con mi recuerdo; su voz no era fuerte, nunca fue tan potente como la de la alumna que Owen y yo habíamos escuchado a través de la puerta cerrada.
—¿A quién se le ocurrió el nombre de «La dama de rojo»? —pregunté al viejo maestro, en un esfuerzo por retrotraerlo a lo que nos interesaba.
—Encontró un vestido rojo en una tienda —dijo Mr. McSwiney—. Me dijo que quería «cambiar de personalidad»… pero sólo una vez por semana —rió—. Nunca fui a escucharla. Era un restaurante-espectáculo. Francamente, ninguna de las que cantaban allí era muy buena. Entre las mejores, algunas trabajaban conmigo, de manera que las escuchaba aquí, pero nunca puse un pie en ese local. Conocía a Meyerson por teléfono; no recuerdo haberlo visto personalmente. Creo que fue él quien le dio el nombre de «La dama de rojo».
—¿Meyerson? —inquirí.
—Era el dueño del club, un viejo bondadoso… de Miami, me parece. Sincero y poco pretencioso. Todas las cantantes que le envié congeniaron con él, decían que las trataba respetuosamente —nos informó Mr. McSwiney.
—¿RECUERDA EL NOMBRE DEL CLUB? —le preguntó Owen.
Se llamaba The Orange Grove; mi madre se había mofado con Mr. McSwiney de la decoración, salpicada por todas partes de naranjos en tiestos y peceras con peces tropicales… y maridos y esposas celebrando sus aniversarios. ¡A pesar de todo, imaginaba que alguien podía «descubrirla» allí!
—¿TENÍA NOVIO? —preguntó Owen a Mr. McSwiney, quien se encogió de hombros.
—¡Lo único que sé es que yo no le interesaba! —me sonrió afectuosamente—. Lo sé porque le tiré los tejos —explicó—. Ella manejó muy bien la situación y nunca volví a intentarlo.
—Había un pianista en The Orange Grove, un pianista negro —apunté.
—Seguro, pero estaba en todas partes… tocó de un lado a otro de la ciudad, durante años, antes de terminar allí. Y cuando se fue de allí, volvió a tocar por toda la ciudad —explicó Mr. McSwiney—. ¡Big Black Buster Freebody! —dijo y rió.
—Freebody —repetí.
—Un nombre tan inventado como «La dama de rojo» —aclaró Mr. McSwiney—. Y tampoco puede haber sido el novio de tu madre… Buster era un marica con plumas.
Graham McSwiney también nos contó que Meyerson se había vuelto a Miami… pero agregó que era anciano ya en los cuarenta y los cincuenta; era tan viejo que ahora tenía que estar comido por los gusanos, «o al menos viendo crecer las malvas». En cuanto a Buster Freebody, Mr. McSwiney no recordaba dónde había tocado el piano después de los tiempos de The Orange Grove.
—Me lo encontraba en muchos sitios. Estaba tan acostumbrado a tropezar con él, que lo veía como quien ve una lámpara —Big Black Buster interpretaba el piano en un estilo que Mr. McSwiney llamaba «realmente suave»; las cantantes simpatizaban con él porque dejaba que se oyeran sus voces.
—Tuvo algún problema… me refiero a tu madre —rememoró Mr. McSwiney—. Desapareció durante una temporada y luego regresó. Después desapareció para siempre.
—EL PROBLEMA ERA ÉL —Owen Meany me señaló.
—¿Estás buscando a tu padre? —me preguntó el maestro de canto—. ¿Se trata de eso?
—Sí.
—No te molestes, hijo —dijo Mr. McSwiney—. Si él te estuviera buscando, te habría encontrado.
—DIOS LE DIRÁ QUIEN ES SU PADRE —terció Owen; Graham McSwiney se encogió de hombros.
—Yo no soy Dios —Mr. McSwiney se dirigió a Owen—. Ese Dios que tú conoces… debe de estar bastante ocupado.
Le di mi número de teléfono en Gravesend, por si alguna vez recordaba el último lugar en el que tocaba el piano Buster Freebody. Mr. McSwiney me advirtió que también Buster Freebody tenía edad suficiente para estar «viendo crecer las malvas». Le pidió su teléfono a Owen Meany, por si alguna vez se enteraba de alguna teoría que explicara por qué su voz no había cambiado todavía.
—DA IGUAL —contestó Owen, pero le dejó el número.
—Tu madre era una excelente mujer, una buena persona… una mujer respetable —me dijo Mr. McSwiney.
—Gracias —dije.
—The Orange Grove era un lugar estúpido —prosiguió—, pero no un tugurio. Allí no podía ocurrirle ninguna bajeza a tu madre.
—Gracias —repetí.
—Lo único que cantó en su vida fueron canciones de Sinatra… que para mí eran un soporífero —admitió Mr. McSwiney.
—CREO QUE PODEMOS SUPONER QUE A ALGUIEN LE GUSTABAN —concluyó Owen Meany.
Toronto: 30 de mayo de 1987. Tendría que saber que no debo leer siquiera un titular del The New York Times’, sin embargo, como a menudo he señalado a mis alumnas de la Bishop Strachan, el empleo que este periódico hace del punto y coma es ejemplar.
Reagan declara
Firmeza en el Golfo;
Planes poco claros
¿No es un clásico? No me refiero al punto y coma; quiero decir si no es precisamente eso lo que necesita el mundo. ¡Firmeza poco clara! La típica política de los Estados Unidos: ¡No seas claro, pero sé firme!
En noviembre de 1961 —después de que Owen Meany y yo nos enteramos de que su caja de la voz nunca reposaba, y de que mi madre había disfrutado (o sufrido) una vida más secreta de la que conocíamos—, el general Maxwell Taylor informó al presidente Kennedy que el apoyo militar, económico y político estadounidense podía asegurarle la victoria a los sudvietnamitas sin que los Estados Unidos se implicaran en la guerra. (En privado, el general recomendó el envío de una tropa de combate de ocho mil soldados a Vietnam).
Aquella Nochevieja, que Owen, Hester y yo celebramos en 80 Front Street —con la irregularidad típica de las costumbres festivas de finales de la adolescencia (Hester tenía veinte años), y de forma relativamente tranquila (porque abuela se había ido a acostar)—, sólo había 3205 soldados estadounidenses en Vietnam.
Hester entró en el nuevo año más enfáticamente que Owen o yo; saludó al Año Nuevo de rodillas… en la nieve, en la rosaleda, donde mi abuela no la oiría vomitar su Coca-cola con ron (o cubalibre, un brebaje al que se había aficionado en los florecientes tiempos de su idilio en Tórtola). Yo era menos entusiasta con respecto al cruce de la línea divisoria anual; me quedé dormido viendo los padecimientos de Charlton Heston en Ben-Hur; en algún momento entre la carrera de cuadrigas y la colonia de leprosos, empecé a dar cabezadas. Owen miró toda la película; durante los anuncios, volcaba su desabrida atención en la ventana que daba a la rosaleda, donde se discernía la pálida silueta de Hester en el espectral destello de la luz de la luna contra la nieve. Me maravilla que el cambio de año tuviese tan poco efecto en Owen Meany… sobre todo si pienso que él creía «saber», en aquel momento, exactamente cuántos años le quedaban. Sin embargo, parecía darse por contento viendo Ben-Hur y viendo vomitar a Hester; eso es fe: esa complacencia, incluso de cara al porvenir.
En nuestra siguiente Nochevieja juntos, la de 1962, había 11 300 soldados estadounidenses en Vietnam. Y una vez más, la mañana del día de Año Nuevo, mi abuela notaría la salpicadura helada del vómito de Hester en la nieve… afeando la zona normalmente prístina que circundaba la pila para pájaros del centro de la rosaleda.
—¡Cielos misericordiosos! —dijo mi abuela—. ¿Qué es esa asquerosidad de la pila?
Y como el año anterior, Owen Meany dijo:
—MISSUS WHEELWRIGHT, ¿NO OYÓ ANOCHE A LOS PÁJAROS? IRÉ A ECHAR UN VISTAZO A LO QUE PONE ETHEL EN LOS COMEDEROS.
Owen habría respetado un libro que leí hace apenas dos años: Almanaque de la guerra de Vietnam, del coronel Harry G. Summers, un oficial subalterno veterano de Corea y de Vietnam, un autor que no se anda por las ramas, como decíamos en Gravesend. He aquí la primera frase de su excelente libro: «Una de las grandes tragedias de la guerra de Vietnam es que aunque las fuerzas armadas de los Estados Unidos derrotaron a los norvietnamitas y al Vietcong en todas las batallas importantes, sufrieron la mayor derrota de su historia». ¡Fíjate en eso! En la primera página, el coronel Summers relata una historia sobre el presidente Franklin D. Roosevelt en la Conferencia de Yalta, en 1945, cuando las potencias aliadas intentaban decidir la composición del mundo posbélico. El presidente Roosevelt quería ceder Indochina al dirigente chino, general Chiang Kai-shek, pero éste conocía algo de la historia y la tradición vietnamitas; Chiang Kai-shek entendía que los vietnamitas no eran chinos, y que jamás permitirían que el pueblo chino los absorbiera fácilmente. A la generosa oferta de Roosevelt de cederle Indochina, Chiang respondió: «No la queremos». El coronel Summers señala que a los Estados Unidos les llevó treinta años —y una guerra que costó casi cincuenta mil vidas estadounidenses— descubrir lo que Chiang Kai-shek explicó al presidente Roosevelt en 1945. ¡Imagínate eso!
¿Es de extrañar que el presidente Reagan prometa «firmeza» en el Golfo Pérsico, y que sus «planes sean poco claros»?
En breve concluirá el curso; pronto ya no estarán aquí las chicas de Bishop Strachan. El verano en Toronto es caluroso y húmedo, pero me gusta observar los aspersores que riegan la hierba en St. Clair Reservoir; mantienen Winston Churchill Park verde como una jungla a lo largo de todo el verano. La familia de Katherine Keeling tiene una isla en Georgian Bay; Katherine siempre me invita a visitarla —habitualmente voy como mínimo una vez cada verano— y así satisfago mi cuota de práctica de la natación en agua dulce y de hacer el tonto con los hijos de otros. Montones de chalecos salvavidas, montones de canoas que hacen agua, efluvios de hojas de pino y conservantes de la madera: un poco de todo esto dura largo tiempo para un solterón melindroso como yo.
En los veranos voy a Gravesend y también visito a Dan. Heriría sus sentimientos si no fuera a ver una representación de sus estudiantes de la escuela de verano; entiende que rehúya asistir a una puesta en escena de los Gravesend Players. Mr. Fish es bastante viejo pero sigue actuando; muchos de los antiguos aficionados siguen actuando para Dan, pero yo prefiero no volver a verlos. Y ya no me interesa ver al público que en una época —más de veinte años atrás— nos intrigaba a Owen y a mí.
«¿ESTA AQUÍ ESTA NOCHE?», me susurraba Owen. «¿LO VES?».
En 1961, Owen y yo observábamos a la concurrencia en busca de esa cara especial de las gradas… tal vez una cara conocida, tal vez no. Estábamos buscando al hombre que respondió —o no— al saludo de mi madre. Teníamos la certeza de que era una cara que habría registrado alguna expresión al presenciar las consecuencias del contacto del bate de Owen Meany con esa pelota. Una cara, sospechábamos, que mi madre había visto en muchos encuentros con anterioridad… no sólo en los partidos de la liguilla, sino contemplándola desde los naranjos en tiestos y las peceras con peces tropicales en The Orange Grove. Estábamos buscando una cara para la que «La dama de rojo» hubiera cantado… al menos una vez, si no muchas.
—¿Lo ves tú? —preguntaba yo a Owen Meany.
—ESTA NOCHE NO —respondía Owen—. O NO ESTA AQUÍ, O NO ESTA PENSANDO EN TU MADRE —dijo una noche.
—¿Qué quieres decir?
—SUPÓN QUE DAN DIRIGIERA UNA OBRA REFERENTE A MIAMI. SUPÓN QUE LOS GRAVESEND PLAYERS MONTARAN UNA OBRA ACERCA DE UN RESTAURANTE-ESPECTÁCULO EN MIAMI QUE SE LLAMARA THE ORANGE GROVE, DONDE ACTUARA UNA CANTANTE LLAMADA «LA DAMA DE ROJO», Y QUE SOLO CANTARA LAS VIEJAS CANCIONES DE SINATRA.
—Pero no existe una obra así —respondí.
—¡SUPONLO! USA TU IMAGINACIÓN. DIOS PUEDE DECIRTE QUIEN ES TU PADRE, PERO TU TIENES QUE CREERLO… TIENES QUE AYUDAR UN POCO A DIOS. ¡SOLO TE PIDO QUE SUPONGAS QUE EXISTE ESA OBRA!
—Vale. Lo supongo.
—Y LA OBRA SE TITULA THE ORANGE GROVE O LA DAMA DE ROJO. ¿NO SUPONES QUE TU PADRE IRÍA A VER ESA OBRA? ¿Y NO SUPONES QUE ENTONCES LO RECONOCERÍAMOS? —me preguntó Owen Meany.
—Lo supongo.
El problema era que Owen y yo no nos atrevíamos a hablarle a Dan de The Orange Grove ni de «La dama de rojo»; no estábamos seguros de que no lo supiera ya. A mí me parecía que le dolería saber que no era suficiente padre para mí, pues temía que interpretara mi curiosidad respecto a mi padre biológico como un indicativo de que él (Dan) era menos que adecuado como padre adoptivo.
Y si no sabía nada de The Orange Grove ni de «La dama de rojo», ¿no le dolería eso? Hacía que el pasado de mi madre —antes de su llegada— pareciera más romántico de lo que yo nunca había pensado. ¿Para qué iba a abismarse Dan Needham en el pasado enigmático de mi madre?
Owen insinuó que había una forma de lograr que The Gravesend Players montaran una obra sobre una vocalista en un club de Miami sin involucrar a Dan en nuestro descubrimiento.
—YO PODRÍA ESCRIBIR LA OBRA —dijo Owen Meany—. LA SOMETERÍA A LA CONSIDERACIÓN DE DAN COMO LA PRIMERA PRODUCCIÓN ORIGINAL DE LOS GRAVESEND PLAYERS. EN UN SEGUNDO ME DARÍA CUENTA DE SI YA CONOCÍA LA HISTORIA.
—Pero tú no la conoces —le recordé—. No tienes ninguna historia, sólo cuentas con un ambiente y un grupo incompleto de personajes desdibujados.
—NO PUEDE SER MUY DIFÍCIL INVENTAR UNA BUENA HISTORIA —replicó—. ES EVIDENTE QUE TU MADRE TENÍA TALENTO PARA ELLO… Y NI SIQUIERA ERA ESCRITORA.
—Y supongo que tú eres escritor —dije; Owen se encogió de hombros.
—NO PUEDE SER MUY DIFÍCIL —repitió.
Pero le advertí que no quería que lo intentara, arriesgándose a hacerle daño a Dan; si él ya conocía la historia —incluso si sólo conocía el «ambiente»—, sufriría.
—NO CREO QUE SEA DAN QUIEN TE PREOCUPA —dijo Owen Meany.
—¿Qué quieres decir? —le pregunté; se encogió de hombros… a veces pienso que Owen Meany inventó el encogimiento de hombros.
—SOSPECHO QUE TIENES MIEDO DE DESCUBRIR QUIEN ES TU PADRE.
—Owen, vete a la mierda —le dije y volvió a encogerse de hombros.
—ENFOQUÉMOSLO DE OTRA MANERA —propuso Owen Meany—. TE HA SIDO DADA UNA PISTA SIN REQUERIR NINGÚN ESFUERZO DE TU PARTE. DIOS TE HA DADO UNA PISTA. AHORA TIENES UNA OPCIÓN: USAS EL DON DE DIOS O LO DESAPROVECHAS. CREO QUE SE REQUIERE CIERTO ESFUERZO TUYO.
—Pienso que a ti te importa más que a mí saber quién es mi padre —le dije; asintió.
Era la víspera de Año Nuevo, el 31 de diciembre de 1961, alrededor de las dos de la tarde; estábamos sentados en la sucia sala de estar del apartamento de Hester en Durham, New Hampshire; compartíamos rutinariamente la sala con las compañeras de residencia de Hester, dos universitarias que casi igualaban a mi prima en la falta de aseo, aunque lamentablemente estaban a mil millas de distancia de ella en cuanto a sex-appeal. Aquel día las chicas no estaban; habían ido a pasar las vacaciones de Navidad en casa de sus padres. Tampoco estaba Hester; Owen y yo jamás habríamos hablado de la vida secreta de mi madre delante de ella. Aunque sólo eran las dos de la tarde, Hester ya había consumido varios cubalibres; dormía como un tronco en su dormitorio… tan ajena a nuestra conversación como mi madre.
—VAYAMOS AL GIMNASIO A PRACTICAR EL TIRO —sugirió Owen Meany.
—No tengo ganas —contesté.
—MAÑANA ES AÑO NUEVO —me recordó Owen—. EL GIMNASIO ESTARÁ CERRADO.
Oíamos la respiración de Hester en su dormitorio, aunque la puerta estaba cerrada. La respiración de mi prima, cuando había bebido, era algo entre un ronquido y un gemido.
—¿Por qué bebe tanto? —pregunté a Owen.
—HESTER SE ADELANTA A SU ÉPOCA.
—¿Qué significa eso? ¿Nos espera una generación de borrachos?
—NOS ESPERA UNA GENERACIÓN DE AIRADOS —dijo Owen—. Y TAL VEZ DOS GENERACIONES DE INDIFERENTES —añadió.
—¿Cómo lo sabes?
—NO SE COMO LO SÉ. SOLO SE QUE LO SÉ.
Toronto: 9 de junio de 1987. Después de un fin de semana con un clima maravilloso, soleado, de ciclos despejados y fresco como en el otoño, capitulé y compré The New York Times; gracias a Dios, no me vio ninguno de mis conocidos. Una de las chicas Brocklebank se casó este fin de semana en la capilla de Bishop Strachan School; nuestras exalumnas suelen hacerlo: vuelven a la vieja escuela para rematar el vínculo, incluso las que eran desdichadas cuando estudiaron aquí. A veces me convidan a la boda —Mrs. Brocklebank me invitó a la de este fin de semana—, pero esta hija concreta había logrado salvarse de mis clases, y yo sentía que su madre sólo me había invitado porque tropecé con ella cuando recortaba ferozmente su seto. Nadie me envió una invitación formal. Me gusta presenciar una ceremonia pequeña; sentí que aquél no era mi lugar. Además, la niña Brocklebank se casaba con un estadounidense. Sospecho que compré The New York Times porque me crucé con un coche repleto de estadounidenses en Russell Hill Road.
Estaban perdidos; no encontraban la Bishop Strachan School ni la capilla; el coche tenía matrícula de Nueva York y sus ocupantes no sabían pronunciar Strachan.
—¿Dónde está Bishop Stray-chent? —me preguntó una mujer.
—Bishop Strohan —la corregí.
—¿Qué? —Se volvió hacia su marido, el conductor—. No le entiendo. Me parece que habla francés.
—Estaba hablando en inglés —informé a esa idiota—. Francés hablan en Montreal. Usted está en Toronto. Aquí hablamos inglés.
—¿Sabe dónde está Bishop Stray-chen? —gritó el marido.
—¡Bishop Strohan! —grité.
—¡No, Stray-chen! —gritó la mujer.
Intervino uno de los chicos del asiento trasero.
—Creo que os está diciendo cómo se pronuncia —dijo a sus padres.
—No me interesa saber cómo se pronuncia —dijo el padre—, sólo quiero saber dónde está.
—¿Sabe dónde está? —me preguntó la mujer.
—No —respondí—. Jamás la he oído nombrar.
—¡Jamás la ha oído nombrar! —se asombró la mujer. Sacó una carta del bolso y la abrió—. ¿Sabe dónde está Lonsdale Road? —me preguntó.
—Por ahí —dije—. Creo que ésa sí la he oído nombrar.
Se alejaron… en dirección a St. Clair y el embalse; en sentido equivocado, por supuesto. Sin duda sus planes eran poco claros, pero exhibían una ejemplar firmeza estadounidense.
De modo que debí de sentir cierta añoranza; de vez en cuando me pongo así. ¡Y qué día para comprar The New York Times! No creo que nunca sea un buen día para comprarlo. ¡Pero qué artículo leí!
Audiencias no afectaron al
Presidente, dice Nancy Reagan
Vaya. Mrs. Reagan afirmó que las vistas sobre la operación Irán-Contra en el Congreso no habían afectado al presidente. Mrs. Reagan estaba en Suecia como observadora de un programa sobre drogadicción en un instituto de un suburbio de Estocolmo; conjeturo que esta señora sólo es una entre muchos adultos estadounidenses de cierta edad avanzada, que creen que la raíz de todo mal se genera en la esfera de la adicción juvenil. Alguien debería decirle a Mrs. Reagan que los jóvenes —incluyendo a los jóvenes toxicómanos— no son responsables de los graves problemas que asolan al mundo.
Las esposas de los presidentes estadounidenses siempre han sido activistas en la erradicación de sus motivos de fastidio; Mrs. Reagan está muy preocupada por el consumo de drogas. Me parece que fue Mrs. Johnson quien quiso librar al país de los cementerios de coches, esa chatarra que ya no podía conducir a ningún lado, aunque permanecía, oxidando el paisaje: se dedicó apasionadamente a su eliminación. Y hubo otra esposa de presidente —tal vez fuera esposa de vicepresidente— que consideraba una «desgracia» que la nación, en su conjunto, prestara tan poca atención al «arte»; he olvidado qué era lo que quería hacer al respecto.
Pero no me sorprende que el presidente «no esté afectado» por las audiencias en el Congreso; tampoco se ha sentido demasiado «afectado» por lo que el Congreso le dice que puede o no puede hacer. Dudo de que estas vistas vayan a «afectarlo» mucho.
¿A quién le importa que «supiera» —exacta o inexactamente— que el dinero recaudado mediante la venta secreta de armas a Irán era desviado para apoyar a los rebeldes nicaragüenses? No creo que a muchos estadounidenses les interese.
Los estadounidenses estaban cansados de oír hablar de Vietnam antes de salir de Vietnam; los estadounidenses se hartaron de oír hablar de Watergate, y de lo que Nixon hacía o no hacía… incluso antes de que se presentaran todas las pruebas. Los estadounidenses ya están hastiados de Nicaragua; cuando concluyan estas audiencias sobre el asunto Irán-Contra, los estadounidenses no sabrán (ni les importará) qué piensan… salvo que estarán hartos de la cuestión. Al cabo de un tiempo, también estarán hartos del Golfo Pérsico. Ya están hasta las narices de Irán.
Este síndrome me es tan familiar como los vómitos de Hester en Nochevieja. Era la víspera del primer día de 1963; mi prima vomitaba en la rosaleda, Owen y yo mirábamos la tele. Había 16 300 soldados estadounidenses en Vietnam. La víspera del Año Nuevo de 1964, había allí un total de 23 300; Hester estaba vomitando hasta el alma. Creo que el deshielo de enero llegó temprano ese año; creo que fue el año en que Hester vomitó bajo la lluvia, aunque quizás el deshielo temprano haya sido el de la Nochevieja de 1965, cuando había 184 300 soldados estadounidenses en Vietnam. Hester vomitó sin parar. Era violentamente contraria a la guerra de Vietnam; era radicalmente contraria. Era tan ferozmente antibelicista que Owen Meany solía decir que conocía un solo método capaz de sacar a todos esos estadounidenses de Vietnam.
—DEBERÍAMOS ENVIARLES A HESTER —solía decir— HESTER BEBERÍA TODO A SU PASO POR VIETNAM DEL NORTE, COMO UNA ESPONJA —decía Owen— TENDRÍAMOS QUE ENVIAR A HESTER A HANOI —me dijo—. HESTER, TENGO UNA IDEA FABULOSA —le dijo—. ¿POR QUÉ NO VAS A VOMITAR A HANOI?
En la Nochevieja de 1966 había 385 300 soldados estadounidenses en Vietnam; 6644 habían muerto en acción. Ese año, Hester, Owen y yo no pasamos juntos la víspera de Año Nuevo. Yo miré solo la tele, en 80 Front Street. Estaba seguro de que Hester vomitaba en algún sitio, aunque yo no sabía dónde. En el 67, había 485 600 soldados estadounidenses en Vietnam; 16. 021 habían muerto allí. Miré la tele en 80 Front Street, otra vez solo. Había bebido un poquitín de más; intenté recordar cuándo había comprado mi abuela el televisor en colores, pero no pude. Estaba achispado y fui yo quien vomitó en la rosaleda; hacía el frío suficiente como para hacerme abrigar la esperanza de que Hester estuviese vomitando en un clima más cálido.
Owen estaba en un clima más cálido.
No recuerdo dónde estaba yo, ni qué hice, la Nochevieja de 1968. Había 536 100 soldados estadounidenses en Vietnam; aún faltaban alrededor de 10 000 para alcanzar nuestro récord. Sólo habían muerto en acción 30 610, unos 16 000 menos del número total de estadounidenses que morirían allí. Estuviera donde estuviese en la Nochevieja de 1968, tengo la certeza de que estaba borracho y vomitando; estuviera donde estuviese Hester, tengo la certeza de que estaba borracha y vomitando.
Como ya he dicho, Owen no me mostraba su diario; fue mucho más tarde —después de todo, después de casi todo— cuando vi lo que había escrito. Hay una anotación concreta que lamento no haber leído cuando la escribió. Es una de las primeras, no distante de su exaltado optimismo posterior a la toma de posesión de Kennedy, no distante de su agradecimiento a mi abuela por haberle regalado el diario y de su anunciada intención de hacer que se sintiera orgullosa de él. Esta anotación me parece importante; está fechada el primero de enero de 1962 y dice así:
SE TRES COSAS. SE QUE MI VOZ NO CAMBIA Y SE CUANDO MORIRÉ. OJALÁ SUPIERA POR QUÉ MI VOZ NO CAMBIA, OJALÁ SUPIERA COMO VOY A MORIR; PERO DIOS ME HA PERMITIDO SABER MÁS QUE LA MAYORÍA DE LA GENTE… DE MODO QUE NO ME ESTOY QUEJANDO. LO TERCERO QUE SE ES QUE SOY UN INSTRUMENTO DE DIOS; TENGO FE EN QUE ÉL ME HARÁ SABER LO QUE SE SUPONE QUE DEBO HACER, Y CUANDO SE SUPONE QUE DEBO HACERLO. ¡FELIZ AÑO NUEVO!
Era el enero de nuestro último curso en Gravesend Academy; si yo hubiese sabido entonces que ésta era su fatalista aceptación de lo que él «sabía», habría comprendido mejor por qué se comportó como lo hizo… cuando el mundo parecía volverse en su contra y apenas movió una mano en su propia defensa.
Deambulábamos por la redacción de The Grave —ese año La Voz también era jefe de redacción—, cuando Larry Lish, un antipático condiscípulo, nos dijo a Owen y a mí que el presidente Kennedy «se tiraba» a Marilyn Monroe.
Larry Lish —Herbert Lawrence Lish, Jr. (su padre era el productor cinematográfico Herb Lish)— era el estudiante más cínico y decadente de Gravesend. En su primer curso, había dejado embarazada a una chica del lugar y su madre —recién divorciada de su padre— maniobró tan hábilmente y arregló con tanta premura el aborto, que ni siquiera Owen y yo supimos quién era la chica; Larry Lish le había malogrado la diversión a muchas chicas. Se decía que su madre estaba dispuesta a meter a sus amiguitas en un avión con destino a Suecia, en menos que canta un gallo; se rumoreaba que además las acompañaba… para cerciorarse de que abortaban. Y después de estos trayectos de ida y vuelta a Suecia, las chicas no querían volver a ver a Larry. Era un sociópata seductor, ese tipo de cretino que causa una primera buena impresión en la pobre y triste gente que se deslumbra con las jergas de la alta sociedad y las camisas a medida.
Era ingenioso —hasta Owen estaba impresionado por la inteligencia de sus escritos para The Grave—, y lo odiaban cordialmente estudiantes y profesores; digo «cordialmente», en el caso de los estudiantes, porque ninguno habría rechazado una invitación a las fiestas de su padre o de su madre. En el caso de los profesores, odiaban «cordialmente» a Lish porque su padre era tan famoso que muchos le temían… y porque su madre, la divorciada, era una beldad y una coqueta putona. Estoy seguro de que algunos docentes se desvivían por echarle un vistazo el Día de los Padres; muchos estudiantes también sentían lo mismo por la madre de Larry Lish.
Owen y yo nunca habíamos sido invitados a ninguna fiesta de Mr. o Mrs. Lish; normalmente los nativos de New Hampshire no suelen tener a su alcance Nueva York, para no hablar de Beverly Hills. Herb Lish vivía en Beverly Hills; sus fiestas eran de Hollywood, y los condiscípulos de Harry Lish que tenían la suerte de ser oriundos de la zona de Los Ángeles afirmaban que habían conocido a verdaderas «estrellas» en esas pródigas francachelas.
Las fiestas de Mrs. Lish en la Quinta Avenida no eran menos provocativas; la seducción e intimidación de los jóvenes era una actividad de la que disfrutaban ambos Lish. Y las chicas de Nueva York —aunque no siempre eran aspirantes a actrices— tenían fama de «hacerlo» interponiendo menor resistencia aún que la variedad californiana con sus leves protestas.
Tras su divorcio, Mr. y Mrs. Lish competían por el dudoso afecto del joven Larry; para llegar a su corazón habían elegido un camino sembrado de excesivas fiestas y sexo de lujo. Larry dividía sus vacaciones entre Nueva York y Beverly Hills. En una y otra costa, el segmento social que «conocían» Mr. y Mrs. Lish estaba compuesto por el tipo de gente a los que muchos alumnos del último curso de Gravesend Academy consideraban la gente más fascinante del mundo; sin embargo, Owen y yo jamás habíamos oído nombrar a la mayoría. Pero sí habíamos oído hablar del presidente John F. Kennedy y habíamos visto, ciertamente, todas las películas de Marilyn Monroe.
—¿Sabéis lo que me contó mi madre en las vacaciones navideñas? —nos preguntó Larry Lish.
—Deja que lo adivine —dije—. Te comprará un avión.
—Y CUANDO TU PADRE SE ENTERO —apuntó Owen Meany—, DIJO QUE TE COMPRARÍA UNA VILLA EN FRANCIA… ¡EN LA COSTA AZUL!
—Este año no —replicó maliciosamente Larry Lish—. Mi madre me contó que el presi se está tirando a Marilyn Monroe… y a muchas más —agregó.
—¡ESO ES UNA MENTIRA DE AUTENTICO MAL GUSTO! —le refutó Owen Meany.
—Es la pura verdad —dijo Larry Lish con sonrisa afectada.
—¡QUIEN DIFUNDE ESE TIPO DE RUMORES TENDRÍA QUE ESTAR EN LA CÁRCEL! —sentenció Owen Meany.
—¿Te imaginas a mi madre en la cárcel? —preguntó Lish—. No es ningún rumor. La verdad es que el presi hace que Mujeriego Meany parezca casto… el presi consigue a cualquier mujer.
—¿CÓMO LO SABE TU MADRE?
—Conoce a todos los Kennedy —dijo Lish, después de un silencio moderadamente tenso—. Y mi papi conoce a Marilyn Monroe.
—Y SUPONGO QUE «LO HACEN» EN LA CASA BLANCA, ¿NO? —inquirió Owen.
—Sé que lo han hecho en Nueva York —respondió Lish—. Ignoro dónde más lo han hecho… sólo sé que llevan años haciéndolo. Y cuando el presi deje de interesarse por ella, se la quedará Bobby.
—¡ERES REPULSIVO! —exclamó Owen Meany.
—¡El mundo es repulsivo! —dijo alegremente Larry Lish—. ¿Crees que estoy mintiendo?
—SI.
—Mi madre vendrá a buscarme para llevarme a esquiar… el próximo fin de semana. Puedes preguntárselo a ella —propuso Lish.
Owen se encogió de hombros.
—¿Crees que ella miente? —preguntó Lish; Owen volvió a encogerse de hombros. Detestaba a Lish y a su madre; al menos detestaba al tipo de mujer que, imaginaba, era la madre de Larry Lish. Pero Owen Meany no habría llamado mentirosa a la madre de nadie—. Permíteme decirte, Maestro Sarcasmo, que mi madre es una cotilla y una zorra, pero no es mentirosa. ¡No tiene imaginación suficiente para inventar nada!
Ese era uno de los aspectos más dolorosos de nuestros compañeros de Gravesend Academy; a Owen y a mí nos hacía daño oír cómo muchos de nuestros condiscípulos solían poner a sus padres por los suelos. Cogían su dinero y se aprovechaban de sus casas de verano y refugios de fin de semana… ¡cuando sus padres ni siquiera sabían que los hijos tenían la llave! Y con frecuencia éstos hablaban de sus padres como si los consideraran una lacra, o al menos unos ignorantes sin atenuantes.
—¿SABE JACKIE LO DE MARILYN MONROE? —preguntó Owen a Larry Lish.
—Puedes preguntárselo a mi madre.
La perspectiva de conversar con la madre de Larry Lish no tranquilizó a Owen Meany. Rumió el asunto toda la semana. Evitó la redacción de The Grave, una guarida en la que normalmente era el rey. Al fin y al cabo, Owen había sido inspirado por J. F. K.; aunque el tema de la moral personal (o sexual) del presidente no habría empañado el entusiasmo de nadie por sus ideales u objetivos políticos, Owen Meany no era «nadie», ni tampoco lo bastante mundano para hacer distinciones entre la moral pública y la privada. Dudo de que mi amigo hubiese llegado a ser alguna vez lo bastante «mundano» para establecer esa distinción… ni siquiera hoy, que los únicos inflexibles en su reivindicación de que la moral pública es inseparable de la privada, son esos telepredicadores pelotilleros que profesan «saber» que Dios prefiere los capitalistas a los comunistas, la energía nuclear al pelo largo.
¿Dónde encajaría Owen hoy? Le chocó que J. F. K. —¡un hombre casado!— pudiera estar «tirándose» a Marilyn Monroe, para no hablar de «a muchas más». Pero Owen jamás habría pretendido «saber» lo que quería Dios; siempre odió el sermón que formaba parte del oficio… de cualquier oficio. Odiaba a todo el que pretendiera «saber» cuál era la opinión de Dios sobre los acontecimientos actuales.
Hoy, el hecho de que el presidente Kennedy gozara del conocimiento carnal de Marilyn Monroe y de «muchas más» —incluso durante su presidencia— sólo impresiona como moderadamente impropio, e incluso elegante, en comparación con la reserva y el engaño deliberados, y los chanchullos ilegales ampliamente practicados por toda la Administración Reagan. La idea de que el presidente Reagan folle —¡con CUALQUIERA!— sólo significaría un alivio bienvenido y cómico en comparación con sus OTROS enredos.
Pero 1962 no era hoy; las esperanzas puestas por Owen Meany en la Administración Kennedy rebosaban con las expectativas y el optimismo de un muchacho de diecinueve años que deseaba servir a su país… ser útil. La primavera anterior, la invasión de Bahía de Cochinos, en Cuba, lo había perturbado, pero aunque era un error perturbador, no era adulterio.
—SI KENNEDY PUEDE RACIONALIZAR EL ADULTERIO, ¿QUÉ MÁS ES CAPAZ DE RACIONALIZAR? —me preguntó. Entonces se enfureció y añadió—: ¡ESTABA OLVIDANDO QUE ES UN DEPREDADOR DE CABALLAS! SI LOS CATÓLICOS PUEDEN CONFESAR CUALQUIER COSA, TAMBIÉN PUEDEN PERDONARSE A SI MISMOS CUALQUIER COSA. LOS CATÓLICOS NI SIQUIERA PUEDEN DIVORCIARSE; TAL VEZ ESE SEA EL PROBLEMA. ¡ES MORBOSO NO PERMITIR QUE LA GENTE SE DIVORCIE!
—Enfócalo de otra manera —le dije—. Eres presidente de los Estados Unidos; tienes muy buena pinta. Muchísimas mujeres quieren acostarse contigo, muchísimas mujeres hermosas harán lo que tú les pidas. ¡Incluso introducirse en la Casa Blanca por la entrada de servicio después de medianoche!
—¿LA ENTRADA DE SERVICIO? —preguntó Owen Meany.
—Ya sabes lo que quiero decir. Si pudieras joder con cualquier mujer a la que desearas, ¿lo harías o no?
—¡NO PUEDO CREER QUE TU CRIANZA Y TU EDUCACIÓN NO TE HAYAN SERVIDO PARA NADA! ¿PARA QUE ESTUDIAR HISTORIA O LITERATURA… SIN HABLAR DE RELIGIÓN, SAGRADAS ESCRITURAS Y ÉTICA? ¿POR QUÉ NO HACER ALGO… SI LA ÚNICA RAZÓN PARA NO HACERLO ES QUE NO TE PESQUEN? —me preguntó— ¿LLAMAS MORAL A ESO? ¿OPINAS QUE ESO ES SER RESPONSABLE? EL PRESIDENTE ES ELEGIDO PARA HACER RESPETAR LA CONSTITUCIÓN; DICHO EN UN SENTIDO MÁS AMPLIO, ES ELEGIDO PARA HACER RESPETAR LA LEY… NO SE LE CONCEDE LICENCIA PARA ACTUAR POR ENCIMA DE LA LEY. ¡SE SUPONE QUE DEBE DARNOS EJEMPLO!
¿Recuerdas eso? ¿Recuerdas entonces?
También recuerdo lo que dijo Owen del «Proyecto 100 000». ¿Lo recuerdas? Era un programa de reclutamiento pergeñado por el secretario de Defensa, Robert McNamara, en 1966. De los primeros 240 000 llamados a filas entre 1966 y 1968, el 40 por ciento tenía un nivel de lectura que no pasaba del sexto curso, el 41 por ciento eran negros, el 75 por ciento pertenecía a familias de bajos ingresos, el 80 por ciento había abandonado la enseñanza secundaria. «Los pobres de Estados Unidos no han tenido la oportunidad de ganarse su parte en la abundancia de este país», dijo el secretario McNamara, «pero se les puede dar una oportunidad de que sirvan a la defensa de su patria».
Esto hizo que Owen se subiera por las paredes.
—¿CREE QUE LES ESTA HACIENDO UN FAVOR A «LOS POBRES DE ESTADOS UNIDOS»? —chilló—. ¡LO QUE ESTA DICIENDO ES QUE NO TIENES QUE SER BLANCO, NI SABER LEER, PARA MORIR! ¡VAYA «OPORTUNIDAD»! ¡APUESTO A QUE «LOS POBRES DE ESTADOS UNIDOS» SE SENTIRÁN REALMENTE AGRADECIDOS POR ESTO!
Toronto: 11 de julio de 1987. Hoy ha hecho tanto calor que lo único que quería era que Katherine me invitara a la isla de su familia en Georgian Bay; pero tiene una familia tan numerosa que creo que ya tiene cubierta su cuota de huéspedes. Aquí he caído en una mala costumbre: casi todos los días compro The New York Times. Desconozco exactamente por qué quiero o necesito saber nada más.
Según este periódico, una nueva encuesta ha puesto de relieve que la mayoría de los estadounidenses creen que el presidente Reagan está mintiendo. Lo que habría que averiguar es si les importa.
He escrito a Katherine preguntándole cuándo me invitará a Georgian Bay. «¿Cuándo vas a rescatarme de mis malas costumbres?», le preguntaba. No sé si es posible comprar The New York Times en Pointe au Baril Station; espero que no.
Mitzy Lish —la madre de Larry— tenía el pelo color miel, de aspecto ligeramente pegajoso —llevaba un peinado ahuecado—, y su tez se veía muy mejorada por el bronceado; en los meses invernales, salvo que acabara de regresar de su peregrinaje anual a Round Hill, Jamaica, su piel adquiría un matiz cetrino. Como con el frío extremo se estropeaba aún más su piel por el enrojecimiento, y dado que sus excesos con el tabaco habían perjudicado su circulación, un fin de semana invernal esquiando en Nueva Inglaterra —aunque fuese para contribuir a la causa de su competición por el cariño de su hijo— no favorecía su aspecto ni su estado de ánimo. No obstante, era imposible no verla como a una atractiva mujer «mayor»; Mitzy Lish no estaba a la altura de los patrones del presidente Kennedy, pero era una belleza para los de Owen y mío.
El floreciente erotismo precoz de Hester, por ejemplo, no se había visto mejorado por su dejadez ni por el alcohol; aunque Mrs. Lish fumaba como una chimenea y su pelo rubio era teñido (porque tenía encanecidas las raíces), se veía más sexy que Hester.
Llevaba encima demasiado oro y demasiada plata para New Hampshire; estoy seguro de que iba a la moda neoyorquina, pero su atuendo, sus joyas y su peinado ahuecado eran más idóneos para el tipo de hoteles y ciudades donde son corrientes las ropas formales o «de noche». En Gravesend destacaba, y es difícil imaginar que en New Hampshire o en Vermont hubiese un pequeño alojamiento para esquiadores a su altura. Sus ambiciones iban más allá del simple lujo de un baño privado; era una mujer que necesitaba servicio de habitaciones, que quería fumar su primer cigarrillo, beber su primer café y leer The New York Times antes de levantarse. Y también necesitaría suficiente luz y un espejo de maquillaje adecuado, delante del cual pasar una buena cantidad de tiempo; si alguien le daba prisas, seguramente se irritaría.
Su vida cotidiana en Nueva York, antes de almorzar, consistía únicamente en pitillos, café y The New York Times, y la paciente y amorosa tarea de acicalarse. Era una mujer impaciente, aunque jamás cuando se estaba aplicando el maquillaje. Luego almorzaba con otra chismosa, o ahora, después del divorcio, con su abogado o con un amante en potencia. Por la tarde se hacía peinar o salía de compras; como mínimo, compraba algunas revistas nuevas o veía una película. Más tarde se encontraba con alguien para tomar una copa. Poseía toda la información actualizada que suele pasar por inteligencia entre la gente que hace una costumbre diaria del The New York Times —y de los cotilleos más benignos—, y que dispone de cantidad de tiempo para consumir estas novedades contemporáneas. Nunca había trabajado.
También se demoraba bastante en su baño vespertino, y además debía aplicarse un nuevo maquillaje; le irritaba hacer planes para cenar que exigieran su presencia antes de las ocho… aunque le irritaba más aún no tener planes para cenar. No cocinaba… ni siquiera un par de huevos. Era demasiado perezosa para hacer café de verdad; el instantáneo iba bien con sus cigarrillos y su periódico. Habría sido una de las primeras seguidoras de esas bebidas dietéticas sin alcohol ni azúcar… porque los kilos la obsesionaban (y era contraria al ejercicio).
Culpaba de su problemático cutis al exmarido, con quien la convivencia había sido tensa, y su divorcio la había alejado de California, donde prefería pasar los meses invernales, como convenía a su piel. Juraba que sus poros eran los más grandes de Nueva York. Pero mantenía el apartamento de la Quinta Avenida a todo tren; su pensión alimenticia incluía los gastos de su peregrinaje anual a Round Hill, Jamaica —siempre en una época del invierno en que su propia piel se le había vuelto intolerable— y una casa de verano —de alquiler— en los Hampton (porque en julio y agosto ni siquiera la Quinta Avenida era divertida). Una mujer de su sofisticación —y acostumbrada a los niveles de vida a los que se había acostumbrado como esposa de Herb Lish y madre de su único hijo— necesitaba, sencillamente, el sol y el aire salobre.
Sería una divorciada popular durante unos cuantos años; daría la impresión de no tener ninguna prisa en volver a casarse… de hecho, rechazaría algunas propuestas. Pero algún año empezaría a prever que su aspecto estaba desmejorando, o notaría que había desmejorado; pasaría cada vez más tiempo delante del espejo de maquillaje… con el único propósito de salvar lo que solía ver allí. Entonces cambiaría; se volvería bastante agresiva en la cuestión de su segundo matrimonio; advertiría que había llegado la hora. El novio que tuviera en ese momento sería digno de lástima, al que culparía de engañarla… y, peor aún, de no haberle permitido desarrollar una carrera. Al tipo, fuera quien fuese, no le quedaría otra actitud honorable que la de casarse con la mujer a la que había hecho tan dependiente de él. Ella diría, también, que nunca había dejado de fumar por su culpa: al no casarse con ella, la ponía demasiado nerviosa para abandonar el vicio. Y su cutis graso, antes responsabilidad de su exmarido, ahora también era culpa del novio: si era cetrina, lo era por causa de él.
Él también era la causa de su anunciada depresión. Si la dejaba —si la abandonaba, si no se casaba con ella—, podía al menos asumir la carga financiera de mantener a su psiquiatra. A fin de cuentas, si él no la hubiese agravado, ella nunca habría necesitado un psiquiatra.
Quizá alguien se pregunte cómo sé, o sabía, tanto sobre Mitzy Lish, la desdichada madre de mi condiscípulo. Te he dicho que los estudiantes de Gravesend Academy —muchos de ellos— eran muy mundanos, y ninguno era más «sofisticado» que Larry Lish. Él le contaba a todo el mundo todo lo que sabía sobre su madre. ¡Imagínate eso! Larry pensaba que su madre era cosa de risa.
Pero en enero de 1962, Owen Meany y yo le teníamos miedo a Mrs. Lish. Llevaba un abrigo de pieles que era responsable de la muerte de innumerables pequeños mamíferos, unas gafas de sol que ocultaban por completo su opinión de nosotros… aunque de alguna manera teníamos la certeza de que ella nos consideraba unos palurdos incapaces de asimilar nuestra eventual educación; estábamos seguros de que Mrs. Lish prefería sufrir la tortura de renunciar al tabaco antes que padecer el aburrimiento de una tarde en nuestra compañía.
—HOLA, MISSUS LISH —la saludó Owen Meany—. ES UN PLACER VOLVER A VERLA.
—¡Hola! —dije—. ¿Cómo está?
Era el tipo de mujer que sólo bebía tónica con vodka, porque cuidaba su aliento; dado lo mucho que fumaba, no tenía más remedio que mimarlo. Hoy en día, sería de esas mujeres que llevan vaporizadores refrescantes en el bolso, y se pulverizaría el día entero, por si acaso alguien se sentía espontáneamente movido a besarla.
—Venga, díselo —indicó Larry Lish a su madre.
—Mi hijo me ha comentado que no crees que el presidente ande divirtiéndose —dijo Mrs. Lish a Owen. Cuando dijo «divirtiéndose», se abrió las pieles, su perfume nos embistió y aspiramos a fondo—. Bien, permíteme decirte que se divierte… y mucho.
—¿CON MARILYN MONROE? —le preguntó Owen.
—Con ella… y con infinitas más —dijo Mitzy Lish; se había puesto demasiado lápiz de labios, incluso para 1962, y cuando sonrió a Owen Meany vimos una mancha roja en uno de sus grandes dientes.
—¿LO SABE JACKIE? —preguntó Owen.
—Ya debe de estar acostumbrada —dijo Mrs. Lish; parecía paladear la desazón de Owen—. ¿Qué te parece eso? —le preguntó; Mitzy Lish también pertenecía a ese tipo de mujeres que intimidaban a los jóvenes.
—ME PARECE QUE ESTA MAL —dijo Owen Meany.
—¿Habla en serio? —preguntó Mrs. Lish a su hijo. ¿Recuerdas eso? ¿Recuerdas cuando la gente solía preguntar si hablabas «en serio»?
—¿No es un clásico? —preguntó Larry Lish a su madre.
—¿Y éste es el jefe de redacción de tu periódico escolar? —preguntó Mrs. Lish a su hijo, riendo.
—Así es —respondió Larry; su madre lo volvía loco.
—¿Éste es el que pronunciará el discurso de despedida de tu promoción? —preguntó Mitzy Lish a Larry.
—¡Sí! —Larry no podía parar de reír. Owen se tomaba tan en serio lo de ser representante de nuestra promoción que ya estaba preparando su discurso de la ceremonia de entrega de diplomas… y sólo estábamos en enero. En muchas escuelas, ni siquiera saben quién es el que pronunciará el discurso hasta el trimestre de primavera; pero el promedio de Owen era perfecto y las calificaciones de ningún otro seguían de cerca las suyas.
—Deja que te diga algo —dijo Mrs. Lish a Owen—. Si Marilyn Monroe quisiera acostarse contigo, ¿se lo permitirías? —Creí que Larry Lish se caería, por la forma en que se descoyuntaba de risa. Owen parecía bastante sereno. Ofreció un pitillo a Mrs. Lish, pero ella prefirió coger uno de su marca; Owen se lo encendió y luego encendió el suyo. Daba la impresión de estar pensando muy atentamente la respuesta—. ¿Y? ¡Venga! —dijo seductoramente Mrs. Lish—. ¡Estamos hablando de Marilyn Monroe… estamos hablado del trozo de carne más perfecto que puedas imaginar! ¿O no te gusta Marilyn Monroe? —se quitó las gafas de sol; tenía unos ojos preciosos y lo sabía—. ¿Lo harías o no lo harías? —le guiñó un ojo a Owen; a continuación, con la uña pintada de su largo dedo índice, le tocó la punta de la nariz.
—NO SI FUERA EL PRESIDENTE. ¡E INDUDABLEMENTE NO SI ESTUVIERA CASADO!
Mrs. Lish rió; emitió algo que estaba entre el grito de una hiena y los sonidos que producía Hester durmiendo cuando estaba con una trompa de órdago.
—¿Éste es el futuro? —inquirió Mitzy Lish—. ¿Éste es el jefe de la clase de la jodida escuela más prestigiosa del país? ¿Esto es lo que podemos esperar de nuestros futuros líderes?
No, Mrs. Lish… puedo responderle ahora. Eso no era lo que podíamos esperar de nuestros líderes futuros. No nos conduciría a eso nuestro futuro; nuestro futuro nos conduciría a otro sitio… y a líderes que no guardan el menor parecido con Owen Meany.
Pero en aquel entonces yo no era lo bastante audaz para contestarle. Owen, sin embargo, no era de los que se dejan amedrentar… Owen Meany aceptaba lo que consideraba su destino, pero no aguantaba que lo trataran a la ligera.
—POR SUPUESTO, NO SOY EL PRESIDENTE —dijo Owen tímidamente—. Y TAMPOCO ESTOY CASADO. NI SIQUIERA CONOZCO A MARILYN MONROE, POR SUPUESTO. Y CON TODA PROBABILIDAD ELLA JAMAS QUERRÍA ACOSTARSE CONMIGO. PERO… ¿SABE UNA COSA? —preguntó a Mrs. Lish que, lo mismo que su hijo, reía a mandíbula batiente—. SI USTED QUISIERA ACOSTARSE CONMIGO… QUIERO DECIR AHORA, QUE NO SOY PRESIDENTE Y NO ESTOY CASADO… ¡DEMONIOS! —dijo Owen a Mitzy Lish— SUPONGO QUE LO INTENTARÍA.
¿Has visto alguna vez a un perro atragantarse con comida? Los perros inhalan la comida… se sofocan dramáticamente. Nunca vi a nadie dejar de reír tan rápido como lo hicieron Mrs. Lish y su hijo. Pararon en seco.
—¿Qué me has dicho? —preguntó Mrs. Lish a Owen.
—¿Y? ¡VENGA! —dijo Owen Meany—. ¿LO HARÍA O NO LO HARÍA? —no esperaba respuesta; se encogió de hombros. Estábamos rodeados de la seca y polvorienta peste del humo de cigarrillos que era el aire normal en la redacción de The Grave; Owen se acercó al perchero y cogió su gorra de cazador a cuadros rojos y negros, su chaqueta de la misma tela gastada y salió al frío, que tanto afectaba la problemática tez de Mrs. Lish. Larry Lish era tan cobarde que no le dijo una sola palabra a Owen: ni le saltó sobre la espalda ni le golpeó la cabeza contra el montón de nieve más cercano. O Larry era un cobarde, o sabía que el «honor» de su madre no merecía tan vigorosa defensa; en mi opinión, Mitzy Lish no merecía ninguna clase de defensa.
Pero nuestro director, Randy White, era un caballero… un elegante de la vieja escuela cuando se trataba de defender al sexo débil. Naturalmente, se indignó al oír las insultantes observaciones que había hecho Owen a Mrs. Lish; naturalmente, estaba agradecido por el apoyo que prestaban los Lish a la «campaña de provisión de fondos». «Naturalmente», aseguró Randy White a Mrs. Lish, «haría algo» con respecto a la indignidad de que había sido víctima.
Cuando Owen y yo fuimos citados al despacho del director, no sabíamos todo lo que Mitzy Lish había contado del «incidente», como decía Randy White.
—Tengo la intención de llegar al fondo de este desgraciado incidente —nos dijo el director—. ¿Hiciste o no una proposición deshonesta a Missus Lish en la redacción de The Grave? —preguntó Randy White a Owen.
—ERA UNA BROMA —respondió Owen Meany—. EN ESE MOMENTO ELLA SE ESTABA RIENDO DE MI… EXPRESANDO CON TODA CLARIDAD QUE PENSABA QUE YO ERA SU HAZMERREÍR. DE MANERA QUE DIJE ALGO QUE CONSIDERE APROPIADO.
—¿Cómo pudiste pensar que era «apropiado» hacerle una proposición deshonesta a la madre de un compañero? —le preguntó Randy White—. ¡Y en el recinto escolar! —agregó.
Más adelante Owen y yo nos enteramos de que el hecho de que la proposición deshonesta hubiese tenido lugar en el recinto escolar había sacado de sus casillas a Mrs. Lish; le había dicho al director que sin duda era «motivo de expulsión». Fue Larry Lish quien nos lo contó; no le caíamos bien, pero se sentía un tanto avergonzado de que su madre siguiera empeñada en que expulsaran a Owen Meany de la escuela.
—¿Cómo pudiste pensar que era «apropiado» hacerle una proposición deshonesta a la madre de un compañero? —repitió Randy White.
—ME REFERÍA A QUE MIS OBSERVACIONES ERAN «APROPIADAS» A SU COMPORTAMIENTO —explicó Owen.
—Ella se mostró grosera con él —tercié.
—SE RIÓ DE MÍ PORQUE YO PRONUNCIARÍA EL DISCURSO DE GRADUACIÓN.
—Se rió a carcajadas —dije al director—. Se rió en la cara de Owen… lo intimidó.
—FANFARRONEO SEXUALMENTE CONMIGO —aclaró Owen.
En esa época, ni Owen ni yo éramos capaces de poner en palabras la descripción correcta del tipo de provocadora sexual que era Mrs. Lish; quizás hasta Randy White habría entendido nuestra animosidad hacia una mujer que nos había impuesto tan cruelmente su sofisticación sexual… en particular a Owen. Había coqueteado con él, lo había atormentado, lo había humillado, lo había trastornado… o había intentado hacerlo. ¿Qué derecho tenía a sentirse insultada por la ruda respuesta de Owen?
Pero yo no supe expresar todo esto a los diecinueve años, nervioso, en la dirección de la escuela.
—¡Le preguntaste a la madre de otro alumno si se acostaría contigo… en presencia de su propio hijo! —le recordó Randy White.
—USTED NO ENTIENDE EL CONTEXTO —replicó Owen Meany.
—Explícame el «contexto» —dijo Randy White.
Owen parecía acongojado.
—MISSUS LISH NOS REVELO UN COTILLEO ESPECIALMENTE DAÑINO Y ABOMINABLE. PARECÍA CONTENTA POR LA FORMA EN QUE ME AFECTO LA NATURALEZA DE ESE COTILLEO.
—Es verdad, señor —intervine.
—¿Cuál era el cotilleo? —quiso saber Randy White. Owen guardó silencio.
—Owen… en defensa propia. ¡Por Dios! —exclamé.
—¡CALLA! —me ordenó.
—Cuéntame lo que te dijo ella, Owen —le pidió el director.
—ERA ALGO MUY FEO —respondió Owen Meany. ¡Realmente creía estar protegiendo al presidente de los Estados Unidos! ¡Owen Meany estaba protegiendo la reputación de su comandante en jefe!
—¡Díselo, Owen! —imploré.
—ES INFORMACIÓN CONFIDENCIAL —dijo Owen—. TENDRÁ QUE CONFIAR EN MI PALABRA… MISSUS LISH SE MOSTRO MUY DESAGRADABLE. MERECÍA UNA BROMA… A SU PROPIA COSTA.
—Missus Lish afirma que te le insinuaste groseramente delante de su hijo; «groseramente», repito —dijo Randy White—. Dijo que estuviste insultante, libidinoso, obsceno… y antisemita.
—¿MISSUS LISH ES JUDÍA? —me preguntó Owen— ¡NI SIQUIERA SABÍA QUE LO FUERA!
—Dice que evidenciaste tu antisemitismo —insistió el director.
—¿HACIÉNDOLE UNA PROPOSICIÓN?
—¿Entonces admites que les has hecho una «proposición deshonesta»? —le preguntó Randy White—. ¿Y si te hubiera respondido afirmativamente?
Owen Meany se encogió de hombros.
—NO SE —dijo con tono reflexivo—. SUPONGO QUE LO HABRÍA HECHO… ¿NO LO HABRÍAS HECHO TÚ? —me preguntó. Asentí—. ¡SE QUE USTED NO LO HABRÍA HECHO! —dijo al director—. PORQUE ESTA CASADO —añadió—. ESO ES LO QUE YO QUERÍA DEMOSTRAR… CUANDO ELLA EMPEZÓ A REÍRSE DE MÍ. ME PREGUNTO SI YO «LO HARÍA» CON MARILYN MONROE —explicó—. RESPONDÍ QUE NO LO HARÍA «SI ESTUVIERA CASADO», Y ELLA SOLTÓ UNA CARCAJADA.
—¿Marilyn Monroe? —preguntó el director—. ¿Qué tiene que ver Marilyn Monroe con todo esto?
Pero Owen no dijo una palabra más. Después, me comentó:
—¡PIENSA EN EL ESCANDALO! ¡PIENSA LO QUE OCURRIRÍA SI UN RUMOR SEMEJANTE SE FILTRARA A LA PRENSA!
¿Creía que la ruina del presidente Kennedy podía originarse en un editorial de The Grave?
—¿Quieres que te echen a patadas de la escuela por proteger al presidente? —le pregunté.
—ÉL ES MÁS IMPORTANTE QUE YO —se limitó a contestar Owen Meany. Hoy no estoy tan seguro de que Owen tuviera razón en eso; tenía razón en casi todas las cosas… pero me siento inclinado a pensar que Owen Meany merecía tanto ser protegido como J. F. K.
¡Fíjate en la sarta de majaderos que en estos tiempos tratan de proteger al presidente!
Pero fue imposible convencer a Owen Meany de que se protegiera a sí mismo; le dijo a Dan Needham que la naturaleza de la incitación de Mrs. Lish constituía «UNA AMENAZA PARA LA SEGURIDAD NACIONAL»; ni siquiera para salvarse de las iras de Randy White repetiría el rumor difamatorio que había llegado a sus oídos.
En la reunión del claustro, el director argumentó que este tipo de falta de respeto con los adultos —¡con padres de condiscípulos!— no podía tolerarse. Mr. Early observó que no había ninguna regla escolar contraria a hacerle proposiciones a las madres; Owen, dijo Mr. Early, no había quebrantado ninguna regla.
El director intentó derivar la cuestión al Comité Ejecutivo; pero Dan Needham sabía que las probabilidades de supervivencia de Owen serían escasas con ese grupo de secuaces (en gran parte) del director… al menos componían la mayoría en cualquier votación, como ya había señalado La Voz. No era un asunto que compitiera al Comité Ejecutivo, argumentó Dan; Owen no había cometido ninguna transgresión de una categoría que la escuela considerara «motivo de expulsión».
¡Cómo que no!, dijo el director. ¿Y qué pasa con la «conducta censurable con las chicas»? Varios profesores se apresuraron a señalar que Mitzy Lish no era «ninguna chica». Entonces el director leyó un telegrama que le había enviado Herb, el exmarido de Mrs. Lish. El productor de Hollywood decía que abrigaba la esperanza de que el insulto sufrido por su exesposa —y la consiguiente turbación de su hijo— no quedara impune.
—Sometamos a Owen a disciplina vigilada —propuso Dan Needham—. Es un castigo y lo considero más que suficiente.
Pero Randy White afirmó que había contra Owen una acusación más grave que la mera proposición a la madre de un compañero. ¿Acaso los miembros del claustro no consideraban «grave» el antisemitismo? ¿Podía la escuela de una población étnica tan amplia tolerar este tipo de «discriminación»?
Pero Mrs. Lish no formalizó en ningún momento la acusación de que Owen se había mostrado antisemita. Ni siquiera Larry Lish, cuando lo interrogaron, pudo recordar una sola observación de Owen que pudiera interpretarse como antisemita. De hecho, Larry admitió que su madre tenía la costumbre de etiquetar de antisemita a todos los que la trataban con algo menos que una reverencia absoluta… como si a sus ojos, la única razón posible para encontrarla antipática fuese que era judía. Owen, subrayó Dan Needham, ni siquiera sabía que los Lish eran judíos.
—¿Cómo podía no saberlo? —gritó Randy White.
Dan sugirió que la observación del director era más antisemita que cualquiera de las atribuidas a Owen.
Así fue como se libró; lo sometieron a disciplina vigilada —por el resto del trimestre— con la advertencia, entendida por todos, de que cualquier transgresión de cualquier tipo se consideraría «motivo de expulsión», en cuyo caso, sería juzgado por el Comité Ejecutivo y ninguno de sus amigos del claustro podría salvarlo.
El director propuso —además de la disciplina vigilada— que apartaran a Owen de su cargo como jefe de redacción de The Grave, o que La Voz fuera silenciada hasta finales del trimestre de invierno, o ambas cosas, pero los miembros del profesorado no aprobaron su moción.
En verdad, la acusación de antisemitismo de Mrs. Lish resultó un tiro por la culata entre algunos profesores, que eran bastante beligerantemente antisemitas. En cuanto al director, Dan, Owen y yo sospechábamos que era tan antisemita como cualquiera de aquéllos.
De este modo, el incidente se zanjó con Owen Meany recibiendo el castigo de una disciplina vigilada mientras durara el trimestre de invierno; aparte del riesgo que ello implicaba —con respecto a cualquier otro conflicto en que pudiera meterse—, no era un gran correctivo, sobre todo para un alumno externo. Perdió fundamentalmente el privilegio de ir a Boston los miércoles y los sábados por la tarde; si hubiese sido interno, habría perdido el derecho a pasar los fines de semana fuera de la escuela; pero como era externo, igualmente pasaba todos los fines de semana en su casa o conmigo.
Sin embargo, Owen no sintió ninguna gratitud por la indulgencia que le brindó la escuela; de hecho, le enfureció que le hubiesen impuesto un castigo. La hostilidad que mostró, a su vez, no fue apreciada por el claustro… incluyendo a muchos de sus defensores. Querían ser felicitados por su generosidad y por haberse resistido al director; Owen, en cambio, los ignoraba en los senderos del patio. No saludaba a nadie; ni siquiera levantaba la vista. No hablaba —¡ni siquiera en clase!— a menos que le dirigieran la palabra, en cuyo caso, sus respuestas eran sumamente breves, algo poco característico en él. En cuanto a sus obligaciones como redactor en jefe de The Grave, dejó de contribuir con el artículo de fondo que había dado nombre y fama a La Voz.
—¿Qué le ha ocurrido a La Voz, Owen? —le preguntó Mr. Early.
—LA VOZ HA APRENDIDO A MANTENER LA BOCA CERRADA —respondió.
—Owen, no fastidies a tus amigos —le dijo Dan Needham.
—LA VOZ HA SIDO CENSURADA. DILE A LOS PROFESORES Y AL DIRECTOR QUE LA VOZ TIENE MUCHAS OCUPACIONES… ESTA REVISANDO SU DISCURSO DE DESPEDIDA. ¡SUPONGO QUE NADIE PODRA EXPULSARME DE LA ESCUELA POR LO QUE DIGA EN LA GRADUACIÓN!
Así respondió Owen Meany a su castigo: amenazando al director y a los profesores con La Voz, que sólo estaba momentáneamente silenciada, aunque sin duda echando chispas por los ojos.
Fue el lelo de Zurich, el Dr. Dolder, quien propuso al claustro que conminaran a Owen Meany a hablar con él.
—¡Cuánta hostilidad! —exclamó el Dr. Dolder—. Tiene talento para hablar… ¿no? Y ahora nos priva de su talento, negándose a sí mismo el placer de expresarse… ¿por qué? Carente de expresión, su hostilidad irá en aumento… ¿no? Lo mejor será que le dé la oportunidad de desahogar su hostilidad… conmigo —dijo el médico—. Al fin y al cabo, nadie quiere que se repita el incidente con otra señora mayor. La próxima vez puede ser la mujer de un profesor… ¿no?
En consecuencia, le dijeron a Owen Meany que tenía que ir a ver al psiquiatra de la academia.
—«PADRE, PERDONALOS, PORQUE NO SABEN LO QUE HACEN» —fue SU respuesta.
Toronto: 14 de julio de 1987… todavía esperando la invitación a Georgian Bay; no veo la hora de que llegue. The New York Times parece haber reducido el asunto Irán-Contra a la única duda de si el presidente Reagan «sabía» que los beneficios de la venta secreta de armas a Irán se desviaban para el apoyo a los contras nicaragüenses. ¡Caray! ¿No es suficiente «saber» que el presidente quería continuar y tenía la intención de continuar su apoyo a los contras después de que el Congreso le dijera que ya era suficiente?
Me enferma oír las monsergas que le echan al teniente coronel Oliver North. ¿Para qué lo sermonean? El coronel quiere ayudar a la contra «por amor a Dios y a la patria»; ya ha testimoniado que haría cualquier cosa que le pidiera su comandante en jefe. Y ahora tenemos que escuchar a los senadores y diputados que se presentan a la reelección; ellos le informan al coronel de todo lo que él ignora sobre la Constitución de los Estados Unidos; le indican que el patriotismo no se define, necesariamente, como una devoción ciega a los planes personales del presidente… y que discutir una política presidencial no es, necesariamente, antipatriótico. ¡Podrían agregar que Dios no es un derechista probado! ¿Por qué endosan lo obvio al coronel North? ¿Por qué no tienen los huevos de decirle esto a su bendito comandante en jefe?
Si Hester está prestando atención a algo de todo esto, seguro que está vomitando; apuesto a que tiene el estómago y los sesos revueltos. Recordará, por supuesto, aquellos poco atractivos adhesivos de la época de Vietnam… esas artificiosas banderas patrias, y las letras rojas, blancas y azules con el nombre de nuestra amada nación. Apuesto a que el coronel North los recuerda. Decían así:
¡Estados Unidos!
¡Amalo o déjalo!
Tenían mucho sentido, ¿verdad? ¿Los recuerdas?
Y ahora tenemos que asistir a una clase de educación cívica: los funcionarios electos del país instruyen a un teniente coronel del Cuerpo de Infantería de Marina sobre el tema de que el amor al país y el amor a Dios (y el odio al comunismo) pueden expresarse, en una democracia, mediante diferentes puntos de vista. El coronel no da señales de conversión. ¿Por qué estos baluartes del fariseísmo gastan saliva en él? Tampoco creo que fuera posible convertir al presidente Reagan a la democracia.
Sé lo que solía decir mi abuela cada vez que veía o leía algo que sólo era basura. Owen copió la frase de ella y era letal en su aplicación mientras cursábamos el último año en Gravesend. Cada vez que alguien decía algo que para él era un montón de basura, Owen Meany solía decir: «¿SABES LO QUE ES ESO? ESO ESTA HECHO PARA LA TELEVISIÓN». Y eso es lo que habría dicho Owen acerca de las audiencias Irán-Contra… concernientes a lo que el presidente Reagan «sabía» o «no sabía».
«HECHO PARA LA TELEVISIÓN», habría dicho.
De la misma forma se refería a sus sesiones con el Dr. Dolder; la escuela lo obligaba a visitarlo dos veces por semana, y cuando le pedí que describiera sus diálogos con el idiota suizo, me contestó:
—HECHOS PARA LA TELEVISIÓN.
No me contó mucho más sobre las sesiones, pero le gustaba mofarse de algunas preguntas que le hacía el Dr. Dolder, exagerando su acento.
—¡AJÁ! TE ZIENTES ATGRAIDO POGR LAS ZEÑOGRAS MAYOGRES… ¿CÓMO ES ESO?
Yo me preguntaba si le contestaría que siempre le había atraído mi madre… quizá que había estado enamorado de ella. Estoy seguro de que esta respuesta habría provocado una gran excitación en el Dr. Dolder.
—¡AJÁ! LA ZEÑOGRA QUE MATASTE CON LA PELOTA DE BÉISBOL… ELLA TE HIZO DESEAGR A LAS MADGRES DE LOS OTGROS… ¿NO?
—¡Eh, no es tan estúpido! —le dije a mi amigo.
—¡AJÁ! ¿EN CUAL ESPOSA DE PGROFESOGR HAS PUESTO LOS OJOS?
—¡Venga! —le pedí—. ¿Qué clase de preguntas te hace realmente?
—¡AJÁ! ¡TU CGREES EN DIOS… ESO ES MUY INTEGRESANTE!
Owen nunca me contó lo que ocurría realmente en esas sesiones. Yo sabía que el Dr. Dolder era un papanatas, pero también sabía que hasta un papanatas podía descubrir algunos elementos de perturbación en Owen Meany. Por ejemplo, el Dr. Dolder —por papanatas que fuera— tenía que conocer, aunque fuera poco, el tema del INSTRUMENTO DE DIOS; hasta él tenía que haber detectado el turbio y sorprendente anticatolicismo de Owen. Y la índole particular de su fatalismo habría sido un desafío incluso para un buen psiquiatra; estoy seguro de que le tenía pavor. ¿Habría llegado Owen tan lejos como para hablarle de la tumba de Scrooge? ¿Habría sugerido que SABÍA cuánto tiempo le quedaba en este mundo?
—¿Qué le dices? —pregunté a Owen.
—LA VERDAD —dijo—. RESPONDO SINCERAMENTE… Y SIN SENTIDO DEL HUMOR —agregó— A TODAS LAS PREGUNTAS QUE ME HACE.
—¡Dios! —exclamé—. ¡Te podrías meter en dificultades!
—MUY GRACIOSO.
—Pero, Owen, ¿le cuentas todo lo que piensas y todo lo que crees? Al menos no le dirás todo lo que crees, ¿verdad?
—TODO. TODO LO QUE ME PREGUNTA.
—¡Caray! ¿Y qué dice él? ¿Qué te ha dicho?
—QUE HABLARA CON EL PASTOR MERRILL… DE MODO QUE TAMBIÉN TENGO QUE VERLO A ÉL DOS VECES POR SEMANA —dijo Owen—. Y CON CADA UNO DE ELLOS HABLO DE LO QUE YA HABLE CON EL OTRO. SOSPECHO QUE ESTÁN DESCUBRIENDO MUCHAS COSAS EL UNO DEL OTRO.
—Comprendo —dije, pero no comprendía.
Owen había seguido todas las clases del reverendo Lewis Merrill en la academia; había consumido tan vorazmente todos los cursos de Religión y Sagradas Escrituras que no le quedó ninguno para el último año, y Mr. Merrill lo había autorizado a seguir estudios independientes en ese campo. Owen estaba especialmente interesado en el milagro de la resurrección; le atraían los milagros en general y la vida después de la muerte en particular; estaba escribiendo un ensayo trimestral interminable que relacionaba estas cuestiones con el viejo tópico de Isaías 5:20, que nos encantaba. «¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo!». La opinión de Owen sobre el pastor Merrill había mejorado considerablemente desde aquellos tiempos en que las dudas del clérigo habían molestado su lado dogmático; Mr. Merrill tenía que conocer —aunque fuera por encima— el papel que había desempeñado La Voz en su nombramiento como pastor de la escuela. Cuando se sentaban juntos en la sacristía del pastor Merrill, imaginaba yo, ninguno de los dos estaba del todo cómodo; no obstante, parecían respetarse mutuamente.
Owen no tenía un efecto tranquilizador en nadie, y nadie que yo conociera era menos relajado que el reverendo Mr. Merrill; en consecuencia, yo imaginaba que Hurd’s Church chirriaba excesivamente durante sus entrevistas… o como las llamaran. Sin duda los dos estaban nerviosos; Mr. Merrill abriría y cerraría los viejos cajones, y deslizaría la vieja silla con ruedas de un extremo a otro del escritorio, mientras Owen Meany haría crujir sus nudillos, cruzaría y descruzaría sus piernecitas, se encogería de hombros y suspiraría y alargaría las manos hasta el escritorio, aunque sólo fuera para coger un pisapapeles o un libro de oraciones, y volver a dejarlo.
—¿De qué hablas con Mister Merrill? —le pregunté.
—CON EL PASTOR MERRILL HABLO DEL DOCTOR DOLDER Y CON EL DOCTOR DOLDER HABLO DEL PASTOR MERRILL —respondió.
—No, yo sé que te gusta el pastor Merrill… o algo así. ¿No es cierto? —le pregunté.
—HABLAMOS DE LA VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE —dijo Owen Meany.
—Comprendo —dije, pero no comprendía. No comprendía hasta qué punto Owen Meany nunca se cansaba de hablar de eso.
Toronto: 21 de julio de 1987. Un día abrasador. Me estaba haciendo cortar el pelo en la barbería de costumbre, cerca de la esquina de Bathurst y St. Clair, y la peluquera (¡algo a lo que jamás me acostumbraré!) me hizo la pregunta habitual:
—¿Cómo lo quiere?
—Corto como el de Oliver North —dije.
—¿Quién? —me preguntó. ¡Oh, Canadá! Pero estoy seguro de que en los Estados Unidos hay jovencitas cortando el pelo que tampoco saben quién es el coronel North, y dentro de unos años, nadie se acordará de él. ¿Cuánta gente recuerda a Melvin Laird? ¿Cuánta gente recuerda al general Creighton Abrams o al general William Westmoreland… para no hablar de quién sustituyó a quién? ¿Y quién reemplazó al general Maxwell Taylor? ¿Quién reemplazó al general Curtis LeMay? ¿Y a quién sustituyó Ellsworth Bunker? ¿Lo recuerdas? ¡Claro que no!
Fuera de la barbería, en la esquina de Bathurst y St. Clair, había una obra en construcción que producía un terrible estrépito, pero yo estaba seguro de que mi peluquera me había oído.
—Oliver North —repetí—. Teniente coronel Oliver North, Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos.
—Supongo que lo quiere realmente corto —conjeturó.
—Sí, por favor —dije. ¡He dejado de leer The New York Times, sencillamente! No trae ninguna noticia que valga la pena recordar. ¿Por qué, entonces, me cuesta tanto olvidarlo?
Nadie tenía la memoria de Owen Meany. A finales del trimestre de invierno del 62, apuesto a que ni una sola vez confundió lo que le había dicho al Dr. Dolder con lo que le había dicho al reverendo Lewis Merrill. ¡Pero apuesto a que ellos estaban confundidos! A finales del trimestre de invierno, apuesto a que pensaban que tendrían que haber expulsado a Owen de la escuela o que tendrían que haberlo nombrado director. A finales de todos los trimestres de invierno en Gravesend Academy, el clima de New Hampshire había vuelto medio loco a todo el mundo.
¿Quién no se harta de levantarse en la oscuridad? Y Owen tenía que levantarse más temprano que la mayoría; debido a su trabajo de camarero de los profesores, en su condición de becario, las mañanas que le tocaba servir debía llegar a la cocina del comedor como mínimo una hora antes del desayuno. Los camareros tenían que poner las mesas —y desayunar en la cocina— antes de que llegaran los demás estudiantes y los profesores; luego tenían que sacar las mesas entre la terminación oficial del desayuno y el principio de la reunión matinal… como había etiquetado tan exitosamente el director a lo que solía ser nuestro servicio matinal.
Aquella mañana de un sábado de febrero, la camioneta tomate no quiso ponerse en marcha y hacía tanto frío que Owen tuvo que cebar el camión con remolque de la Meany Granite Company y hacerlo rodar Maiden Hill abajo hasta que arrancó. No le gustaba estar de guardia —como decía él— en el comedor los fines de semana; se sumaba el problema añadido de que era alumno externo y tenía que recorrer esa distancia extra hasta la escuela. Supongo que cuando llegó estaba de mal humor. Había otro coche en la rampa circular del edificio principal, donde siempre aparcaba. El camión con remolque era tan inmenso que la presencia de un solo coche en la rampa lo obligaría a aparcar en Front Street… pero en los meses invernales una ordenanza municipal imponía restricciones al aparcamiento en Front Street para permitir la tarea de los quitanieves, y probablemente también eso influyó en el ánimo de Owen. El coche que le impedía aparcar el camión en la rampa circular adyacente al edificio principal era el Volkswagen Escarabajo del Dr. Dolder.
En consonancia con la delicada y exasperante pulcritud de sus compatriotas, el Dr. Dolder era preciso y previsible en cuanto a su pequeño VW. Su apartamento de soltero estaba en Quincy Hall, una residencia en el extremo más alejado del campus de Gravesend; daba la impresión de estar en el «extremo más alejado» de cualquier parte, pero en verdad lo estaba tanto del edificio principal como era posible estarlo sin salir del campus. El Dr. Dolder sólo aparcaba su VW junto al edificio principal cuando había bebido.
Randy y Sam White lo invitaban a cenar a menudo; aparcaba junto al edificio principal cuando comía con ellos… y cuando bebía demasiado dejaba el coche allí y volvía andando a su casa. El campus no era tan extenso como para que no pudiera (o no debiera) caminar en ambos sentidos —para ir y volver de cenar—, pero el Dr. Dolder era uno de esos europeos enamorados de una peculiaridad de los Estados Unidos: ningún estadounidense irá andando a ningún sitio si puede ir en coche. Tengo la certeza de que en Zurich, el Dr. Dolder caminaba a donde fuese, pero conducía su pequeño VW de un lado a otro del campus como si estuviera de excursión por los estados de Nueva Inglaterra.
Siempre que el Escarabajo del Dr. Dolder estaba aparcado en la rampa circular junto al edificio, todos sabían que se limitaba a ejercitar su prudencia específicamente suiza; no era un borracho, y los pocos caminos pequeños que habría debido recorrer para volver a Quincy Hall después de cenar con los White, no le habrían dado oportunidad de mutilar a muchos residentes sobrios e inocentes de Gravesend. Con toda probabilidad no habría encontrado a nadie; pero el Dr. Dolder adoraba su VW y era un hombre prudente.
Una vez —sobre la nieve recién caída en el parabrisas del Volkswagen— un estudiante del primer curso de alemán había escrito con el dedo: Herr Doktor Dolder hat zu viel betrunken! Normalmente yo sabía —cuando veía a Owen, ya fuera durante el desayuno o en la reunión matinal— si el Dr. Dolder había bebido demasiado la noche anterior; si era invierno y veía a Owen malhumorado, sabía que se había visto enfrentado a un problema de aparcamiento a primera hora de la mañana. Sabía si no había podido poner en marcha la camioneta —y no había tenido lugar para aparcar el camión— con sólo mirarlo.
—¿Qué pasa? —le preguntaba.
—¡EL BICHO DE ESE SUIZO PIRIPI Y CAGÓN! —respondía Owen Meany.
—Ya veo —decía yo.
Imagino cuánto debió de afectarlo el Escarabajo del psiquiatra aquella mañana de febrero.
Supongo que Owen estaba sentado en la gélida cabina del camión —podías viajar allí una hora seguida antes de percibir siquiera que la calefacción estaba encendida— y apuesto a que estaba fumando, y probablemente mascullando para sus adentros, cuando siguió con la vista la luz de los faros y vio a unos cuantos jugadores del equipo de baloncesto que iban en su misma dirección. En pleno aire helado, la respiración de los baloncestistas debió de hacerle pensar que también ellos estaban fumando… aunque los conocía a todos y sabía que ninguno fumaba; los invitaba como mínimo dos o tres veces por semana a compartir su devoción en la práctica del tiro.
Más adelante me contó que eran ocho o diez… no la totalidad del equipo. Todos vivían en la misma residencia, una de las tradicionales del campus; como jugarían en una escuela distante, iban camino del comedor para desayunar temprano con los camareros que estaban de guardia. Eran muchachotes robustos y felices que avanzaban a zancadas, a los que no molestaba abandonar la cama antes de que clareara: no asistirían a las clases matinales del sábado, y consideraban el día entero como una aventura. Owen Meany no estaba tan contento; bajó la ventanilla de la escarchada cabina del camión y los llamó.
Fueron cordiales y —como siempre— se alegraron mucho al verlo; saltaron a la plataforma del remolque y se zarandearon mutuamente, empujándose y echándose los unos a los otros de la plataforma.
—PARECE QUE HOY ESTÁIS MUY FUERTES —dijo Owen Meany y todos silbaron para mostrar su acuerdo. A la luz de los faros del camión, se alzaba la inocente silueta del Escarabajo del Dr. Dolder, envuelta en hielo y ligeramente empolvada con la nieve caída durante la noche—. APUESTO A QUE NO TANTO COMO PARA LEVANTAR ESE VOLKSWAGEN.
Pero eran lo bastante fuertes, por supuesto; no sólo lo bastante fuertes para levantar el Escarabajo del Dr. Dolder… sino para sacarlo de los límites de la ciudad. El capitán del equipo era un gigante simpatiquísimo; cuando Owen practicaba el tiro con él, lo levantaba con una sola mano.
—Ningún problema —le dijo a Owen—. ¿Dónde quieres que lo dejemos?
Owen me juró que sólo en ese momento se le ocurrió LA IDEA.
Para mí es evidente que Owen nunca se sobrepuso a su irritación con Randy White por haber trasladado el servicio matinal de Hurd’s Church al edificio principal de la academia y por llamarlo reunión matinal, que todavía seguía pensando que el director GALLEABA. Los decorados de la obra invernal de Dan ya habían sido desmantelados; el escenario de la Gran Sala estaba desnudo. Y la amplia escalinata de mármol que llevaba a las dobles puertas triunfantes de la Gran Sala… Owen estaba seguro, era lo bastante grande para permitir que el Volkswagen del Dr. Dolder pasara fácilmente. Y sería interesante aparcar ese descarado cochecito en el centro del escenario: una especie de mensaje alegre e inofensivo para recibir al director y al cuerpo estudiantil; algo para hacerles sonreír mientras llegaba la canícula de marzo y no veíamos la hora de que vinieran a salvarnos las largamente esperadas vacaciones de primavera.
—LLEVADLO AL EDIFICIO PRINCIPAL —pidió Owen al capitán del equipo de baloncesto—. SUBIDLO A LA GRAN SALA Y APARCADLO EN EL ESCENARIO —dijo La Voz—. PONEDLO EXACTAMENTE EN EL CENTRO, DE FRENTE… JUSTO AL LADO DEL PODIO DEL DIRECTOR. MUCHO CUIDADO CON HACERLE UN SOLO ARAÑAZO… Y NO LO DEJÉIS CAER, POR FAVOR. NO DAÑÉIS NADA —advirtió a los baloncestistas—, NO CAUSÉIS NINGÚN PERJUICIO… NI AL COCHE NI A LAS ESCALERAS, NI A LAS PUERTAS DE LA GRAN SALA NI AL ESCENARIO. ¡QUE DE LA IMPRESIÓN DE HABER VOLADO HASTA ALLÍ! ¡QUE PAREZCA QUE UN ÁNGEL LO CONDUJO HASTA EL ESCENARIO! —concluyó Owen Meany.
Cuando los jugadores de baloncesto acarrearon el Volkswagen del Dr. Dolder, Owen sopesó a fondo la idea de utilizar el espacio ahora disponible para aparcar el camión, pero decidió que era más sensato conducir hasta Waterhouse Hall y dejarlo junto al coche de Dan. Ni siquiera Dan lo vio aparcar allí, y si alguien lo hubiese visto correr por el campus, ya que estaba amaneciendo, no le habría parecido extraño: era un camarero de guardia que se apresuraba para no llegar tarde.
Desayunó en la cocina con los demás camareros, y con un puñado de baloncestistas extraordinariamente hambrientos y regocijados. Owen estaba poniendo la mesa de los profesores cuando el capitán del equipo se despidió de él.
—Ni el más mínimo daño… a nada —le aseguró.
—¡BUEN PARTIDO! —les deseó Owen.
Quien descubrió el Escarabajo en escena fue uno de los bedeles del edificio principal, cuando estaba levantando las persianas de las ventanas altas que dejaban pasar tanta luz en la Gran Sala. Llamó al director, naturalmente. Desde la ventana de la cocina de su obstructora casa, directamente al otro lado del edificio principal, Randy White vio el pequeño rectángulo de calzada sin nieve ni hielo donde había pasado la noche el Volkswagen del Dr. Dolder.
Dan Needham nos informó que el director le telefoneó cuando salía de la ducha; la mayoría de los profesores se preparaban el desayuno en su casa, o se lo saltaban, con tal de no tomarlo en el comedor de la escuela. El director le dijo a Dan que estaba reuniendo a todos los profesores forzudos con el propósito de sacar el Volkswagen del Dr. Dolder del escenario de la Gran Sala, antes de la reunión matinal. Los estudiantes, le aseguró el director a Dan, no «reirían los últimos». Dan contestó que no se sentía especialmente forzudo, aunque trataría de ayudar. Cuando colgó el teléfono, rió para sus adentros… hasta que se asomó a la ventana de Waterhouse Hall y vio el camión con remolque de la Meany Granite Company aparcado junto a su coche. De pronto pensó que LA IDEA de poner el Escarabajo del Dr. Dolder en el escenario de la Gran Sala llevaba la firma de Owen.
Eso fue exactamente lo que dijo el director, cuando él y aproximadamente una docena de miembros del claustro no muy forzudos, junto con unas pocas esposas fornidas, hacían esfuerzos con el Escarabajo.
—¡Esto lleva la firma de Owen Meany! —exclamó el director.
—No creo que Owen pueda levantar un Volkswagen —aventuró cautamente Dan Needham.
—¡Me refiero a la idea! —replicó el director.
Tal como describe la escena Dan, los profesores estaban mal entrenados para levantar cualquier cosa; ni los de tipo atlético eran tan fuertes y flexibles como unos jóvenes baloncestistas… y para cumplir su tarea tendrían que haber tenido en cuenta algo elemental: es mucho más fácil subir que bajar por una escalera algo pesado y poco manejable.
Mr. Tubulari, el entrenador de atletismo, se entusiasmó demasiado al bajar los peldaños del escenario; se cayó y aterrizó en el duro banco de madera de la primera fila de asientos; afortunadamente un libro de himnos amortiguó el golpe en la cabeza que, de lo contrario, lo habría dejado sin sentido. Dan Needham afirmó que a Mr. Tubulari «ya le faltaba el sentido antes de la caída», pero el entrenador se dislocó el tobillo en el accidente y tuvieron que llevarlo a la enfermería Hubbard. A raíz de ello quedaron menos profesores menos que forzudos —y algunas esposas fornidas— para ocuparse del infortunado Volkswagen, que ahora estaba de culo, el extremo más pesado de un Escarabajo, donde está el motor. El cochecito, en tan extraña posición vertical, parecía saludar o aplaudir a los agotados profesores que con tan poca gracia lo habían dejado caer del escenario.
—Es una suerte que el Dr. Dolder no esté aquí —observó Dan.
Como el director estaba tan exasperado, nadie quiso manifestar lo obvio: habrían hecho bien dejando que los estudiantes «rieran los últimos», ordenado a un grupo de los más fuertes y saludables que sacaran sano y salvo el coche del escenario. Si los estudiantes lo estropeaban al retirarlo del edificio principal, ellos habrían sido los responsables. Pero tal como se desarrollaron los acontecimientos, las cosas fueron de mal en peor, como suele ocurrir cuando unos aficionados se entrometen en una actividad que realizan con mal humor y a toda prisa.
Los estudiantes llegarían en diez o quince minutos para la reunión matinal; un Volkswagen de culo y aplastado en la Gran Sala podía producir una risotada más altisonante y prolongada que un coche en buen estado e indemne en el escenario. Pero esto se discutió muy poco o nada. El director, con la cara arrebatada por el esfuerzo de levantar la pequeña y sólida maravilla alemana de las carreteras, instó a los docentes a poner músculos a la obra y a ahorrarle sus comentarios.
Pero había hielo y un poco de nieve en el VW, y ahora se estaba derritiendo. El coche estaba húmedo y resbaladizo. Se formaron charcos de agua en el suelo. Una de las esposas —de prolífica progenie, y cuya consecuente gordura maternal era más abundante que coordinada— se deslizó debajo del Volkswagen cuando lo estaban poniendo sobre sus ruedas; aunque no se hizo daño, quedó encajada como una cuña bajo el porfiado cochecito. La empresa Volkswagen fue pionera en el cierre hermético de los bajos de sus coches, y la pobre mujer descubrió que no había un solo hueco que le permitiera algún contoneo para liberarse.
Esto significó —a menos de diez minutos de la reunión matinal— una nueva humillación para el director: el ahora averiado Escarabajo del Dr. Dolder goteaba aceite del motor y de la transmisión sobre el cuerpo postrado de la esposa de un profesor atrapada; la mujer tampoco era muy popular entre los estudiantes.
—¡Jodido Cristo! —blasfemó Randy White.
Ya estaban llegando algunos «pelotas madrugadores». Los «pelotas madrugadores» eran los estudiantes tan ansiosos por empezar el día escolar que llegaban a la reunión matinal mucho antes de la hora. No sé cómo los llaman hoy, pero tengo la certeza de que no es un apelativo simpático.
Algunos de los «pelotas madrugadores» se sobresaltaron cuando el director les gritó que volvieran «a la hora que corresponde». Entretanto, al ladear el VW —lo suficiente para permitir el rescate de la corpulenta esposa de profesor—, los inexpertos manipuladores lo inclinaron demasiado; cayó sobre el lado del conductor (perdiendo la ventanilla y el espejo lateral de ese lado; los restos, junto con el cristal de los faros traseros de la torpe caída del Escarabajo desde el escenario, fueron rápidamente barridos bajo el banco de madera donde se había lesionado Mr. Tubulari).
Alguien sugirió que llamaran al Dr. Dolder; si éste lo abría, el resistente vehículo podía rodarse, o conducirse, hasta lo alto de la amplia escalinata de mármol. ¿No sería más fácil bajar la escalera con alguien dentro, al volante?
—¡Que nadie llame a Dolder! —chilló el director. Alguien señaló que dado que la ventanilla estaba rota, de cualquier manera era un paso innecesario. Además, señaló otro alguien, el Volkswagen no podía conducirse, ni hacerse rodar, de costado; mejor sería resolver ese problema. Pero según Dan, los incapacitados profesores no tenían conciencia de sus propias fuerzas; cuando intentaron enderezar el coche y posarlo sobre sus ruedas, empujaron demasiado: en lugar de quedar asentado del lado del conductor, pasó a estabilizarse del lado del acompañante… aplastando el banco de madera de la primera fila (y perdiendo la ventanilla de ese costado y el otro retrovisor lateral).
—¿No deberíamos suspender la reunión matinal? —sugirió prudentemente Dan Needham. Pero en ese momento el director, para asombro de todos, enderezó solo el Volkswagen. ¡Supongo que sus glándulas suprarrenales bombeaban a todo gas! Entonces Randy White se cogió la región lumbar con ambas manos y cayó, echando maldiciones, de rodillas.
—¡No me toquéis! —gritó—. ¡No me pasa nada! —hizo una mueca y logró ponerse de pie… aunque inestablemente. Le dio una buena patada al parachoques del Escarabajo. A continuación metió la mano a través del hueco de la ventanilla del lado del conductor y destrabó la portezuela. Se sentó al volante —con evidentes sacudidas de incomodidad en los riñones— y ordenó a los profesores que lo empujaran.
—¿Hacia dónde? —le preguntó Dan Needham.
—¡A bajar la jodida escalera! —vociferó el director White. Lo empujaron; no tenía sentido tratar de razonar con él, nos explicó después Dan Needham.
Estaba sonando la campana de la reunión matinal cuando Randy White inició su zarandeado descenso por la amplia escalinata de mármol; varios estudiantes —normales además de los «pelotas madrugadores»— se estaban arremolinando en el vestíbulo del edificio principal, al pie de la escalera.
¿Quién puede en realidad montar todas las piezas de un caso semejante? Quiero decir, ¿quién puede poner en orden lo que ocurrió exactamente en todos sus detalles? Fue un momento emotivo para el director. Y no debemos sobrestimar el dolor en su región lumbar; había levantado él solo el coche, y sería bizantino discutir si los músculos de su espalda sufrieron espasmos mientras intentaba conducir el VW escaleras abajo, o si los espasmos lo atacaron después de su espectacular accidente… ¿verdad?
Baste decir que los estudiantes del vestíbulo huyeron despavoridos del pequeño vehículo que se aproximaba hecho una fiera. Sin duda también había nieve y hielo derretidos en los neumáticos… y el mármol, como todo el mundo sabe, es resbaladizo. El dinámico cochecito bajó la escalera dando botes, patinando de un lado a otro; grandes trozos de mármol parecían desprenderse de los lustrados pasamanos de la escalinata, pues el Escarabajo arrancó trozos de mármol en su deslizamiento de aquí para allá.
Hay una vieja expresión de New Hampshire destinada a expresar el colmo de la fragilidad y del daño: «Como un huevo de petirrojo rodando por el tubo de desagüe de una alcantarilla».
Así bajó el director la escalinata de mármol de la Gran Sala hasta el vestíbulo del edificio principal de Gravesend Academy… pero no llegó a destino. El coche pegó un respingo y aterrizó panza arriba, atascándose de lado —e invertido— en mitad de la escalera. No lograron abrir las puertas… ni sacar al director de entre las ruinas; Randy White se vio asaltado por unos espasmos tan dolorosos en la región lumbar que no le fue posible contorsionarse hasta adoptar la postura conveniente para salir del cochecito a través del hueco donde antes estaba el parabrisas. Sentado patas arriba y aferrado al volante, gritó que había una «conspiración de alumnos y profesores» que estaban —evidentemente— «en contra» de él. Pronunció numerosas expresiones impublicables acerca de los «malditos hábitos de bebida» del Dr. Dolder, acerca de todos los coches de fabricación alemana, de la cantidad de «alfeñiques y escuchimizados» entre los profesores —¡y sus mujeres!— que se enmascaraban como «forzudos», y se desgañitó gritando que la espalda lo estaba «matando» hasta que apareció Sam en el lugar de los hechos, se arrodilló en los peldaños de mármol desportillados y proporcionó a su invertido marido el consuelo que pudo. Llamaron a unos profesionales para sacarlo del estropeado Volkswagen; más tarde —mucho después de que concluyera la reunión matinal— rescataron al director, finalmente, quitando la puerta del lado del conductor con ayuda de un soplete.
El director quedó confinado en la enfermería Hubbard el resto del día. Las enfermeras y el médico de la escuela insistieron en que pasara allí la noche —en observación—, pero él amenazó con despedirlos a todos si no lo soltaban.
Se oyó repetidas veces a Randy White chillando, gritando o murmurando a su mujer:
—¡Esto lleva la firma de Owen Meany!
Aquella reunión matinal fue sumamente interesante. Tardamos más del doble que nunca en sentarnos, porque sólo disponíamos de una escalera para subir a la Gran Sala, y además estaba el problema del banco de la primera fila roto; los chicos que normalmente se sentaban allí tuvieron que buscar sitio en el suelo o en el escenario. Había vidrio triturado, pintura desportillada, y charcos de aceite del motor y de la transmisión por todas partes; con excepción de los himnos del principio y el final, que ahogaron los gritos del director inmovilizado, no tuvimos más remedio que oír el drama que seguía su curso en la escalinata. Sospecho que esto nos distrajo de la oración del reverendo Mr. Merrill y de la estimulante charla anual que daba Mr. Early a los alumnos del último curso. No debíamos permitir que nuestras angustias por la admisión (o el rechazo) pendiente del college nos impidieran pasar unas buenas vacaciones de primavera, nos aconsejó Mr. Early.
—¡Condenado y jodido Cristo… apartad ese soldador de mi cara! —oímos gritar al director.
Y al final de la reunión matinal, Sam —su mujer— gritó a los estudiantes que trataban de bajar la bloqueada escalera trepando por el destartalado Volkswagen —en el cual seguía aprisionado el director:
—¿Dónde están vuestros modales?
Sólo después de la reunión matinal tuve oportunidad de hablar con Owen Meany.
—Supongo que tú no habrás tenido nada que ver con todo eso —le espeté.
—FE Y ORACIÓN —dijo—. FE Y ORACIÓN… REALMENTE FUNCIONAN.
Toronto: 23 de julio de 1987. Katherine me ha invitado a la isla; basta de estúpidos periódicos. ¡Iré a Georgian Bay! Otro día abrasador.
Entretanto, leí —en la primera plana del Globe and Mail (tiene que ser un día escaso en noticias)— un artículo en el que decía que la Corte Suprema sueca pasará a la «historia legal»; la Corte Suprema está viendo una apelación en un caso de custodia que involucra a un gato muerto. ¡Qué mundo! ¡HECHO PARA LA TELEVISIÓN!
Hace más de un mes que no voy a la iglesia: demasiados periódicos. Los diarios son una mala costumbre, una lectura equivalente a la comida-basura. Lo que me pasa es que me dejo atrapar por alguna noticia: el tema suele ser el equivalente moral/filosófico, político/intelectual de una hamburguesa con todo encima; pero mientras dura mi interés en la cuestión, el resto de mis intereses son consumidos por ella, y cualquier apetito y capacidad de objetividad y reflexión se ven repentinamente subordinados a esta hamburguesa de mi vida. Lo planteo como autocrítica, pero ser «un animal político» significa abrir los brazos a estas obsesiones con hamburguesas… a costa del resto de tu vida.
Recuerdo el estudio independiente que estaba haciendo Owen Meany con el reverendo Merrill en el trimestre de invierno de 1962. Me pregunto si aquellas hamburguesas de la Administración Reagan estarán familiarizadas con Isaías 5:20. Como diría La Voz: «¡AY DE LOS QUE A LO MALO DICEN BUENO, Y A LO BUENO MALO!».
El pastor Merrill fue el primero —después de mí— en preguntarle a Owen si había tenido algo que ver con el «accidente» del Escarabajo del Dr. Dolder; el malaventurado cochecito pasó todas las vacaciones de primavera en el taller.
—¿DEBO ENTENDER QUE EL TEMA DE NUESTRA CONVERSACIÓN ES CONFIDENCIAL? —preguntó Owen al pastor Merrill—. YA SABE LO QUE QUIERO DECIR… COMO SI USTED FUERA EL CONFESOR Y YO EL CONFESO. Y QUE, SALVO EN CASO DE ASESINATO, NO REPETIRÁ NADA DE LO QUE LE DIGA.
—Entiendes correctamente, Owen —respondió el reverendo Mr. Merrill.
—¡FUE IDEA MIA! —dijo Owen—. PERO NO LEVANTE UN DEDO Y NI SIQUIERA PUSE UN PIE EN EL EDIFICIO… PARA VER COMO LO HACÍAN.
—¿Quiénes fueron? —preguntó Mr. Merrill.
—CASI TODO EL EQUIPO DE BALONCESTO. PASABAN CASUALMENTE POR ALLÍ.
—¿Fue un impulso?
—OCURRIÓ COMO POR ENSALMO… PURA IMPROVISACIÓN. UN FOGONAZO, COMO EL INCENDIO DEL MONTE.
—Bien, no exactamente, me parece. —El reverendo Merrill le aseguró que sólo quería conocer los pormenores tendentes a disipar las presunciones del director respecto a él, que era su primer sospechoso—. Será útil que esté en condiciones de decirle que sé, a ciencia cierta, que no tocaste el coche del Dr. Dolder, ni pusiste un pie en el edificio… como dices tú.
—TAMPOCO SE CHIVE DE LOS BALONCESTISTAS.
—¡Por supuesto! —respondió Mr. Merrill y agregó que esperaba que Owen no fuese tan cándido con el Dr. Dolder… en caso de que le preguntara si sabía algo del «accidente». Aunque estaba claro que los temas de conversación entre un psiquiatra y su paciente también eran «confidenciales», Owen debía entender cuánto cariño sentía por su coche el delicado caballero suizo.
—ENTIENDO LO QUE QUIERE DECIR —respondió Owen Meany.
Dan Needham, quien le dijo a Owen que no quería oír una sola palabra acerca de lo que sabía o no sabía sobre el coche del Dr. Dolder, nos contó que el director hablaba al claustro de «falta de respeto por la propiedad privada» y «vandalismo»; ambos hechos entraban en la categoría de «punible de expulsión».
—FUERON EL DIRECTOR Y LOS PROFESORES QUIENES ESTROPEARON EL VOLKSWAGEN —señaló Owen—. A ESE COCHE NO LE PASABA ABSOLUTAMENTE NADA HASTA QUE EL DIRECTOR Y ESOS PATOSOS LE PUSIERON LAS MANOS ENCIMA.
—Dado que soy uno de «esos patosos», no quiero saber cómo estás enterado de eso, Owen —le dijo Dan—. ¡Te advierto que debes tener mucho cuidado con lo que dices… a cualquiera!
Faltaban unos pocos días para que concluyera el trimestre de invierno, que también sería el final de la «disciplina vigilada» para Owen Meany. Una vez iniciado el trimestre de primavera, Owen podría permitirse algún que otro desliz en su sometimiento a las reglas escolares; de todos modos, no era un transgresor habitual.
El Dr. Dolder, naturalmente, interpretó lo ocurrido a su coche como un ejemplo supremo de la «hostilidad» que solían mostrarle los estudiantes. Era un hombre sumamente sensible a la hostilidad, tanto real como imaginaria, porque no se sabía de un solo estudiante de Gravesend Academy que buscara de buena voluntad el consejo del psiquiatra; sus únicos pacientes eran aquéllos a quienes la escuela obligaba, o sus padres imponían.
En la primera sesión posterior a la destrucción de su VW, el Dr. Dolder empezó diciéndole a Owen:
—Sé que me odias… ¿no? ¿Pero por qué me odias?
—DETESTO TENER QUE HABLAR CON USTED —reconoció Owen—, PERO NO LO ODIO… NADIE LO ODIA, DR. DOLDER.
—¿Y qué dijo cuando oyó eso? —le pregunté a Owen.
—ESTUVO LARGO RATO CALLADO… CREO QUE ESTABA LLORANDO.
—¡Cristo! —exclamé.
—CREO QUE LA ACADEMIA ESTA EN UN MOMENTO BAJO DE SU HISTORIA —observó Owen. Muy típico: en una situación precaria sugería, como tema de crítica, algo que no tenía nada que ver con él.
Pero no había pruebas fehacientes en su contra. Ni siquiera el empeño del director consiguió culpar a Owen Meany del estropicio sufrido por el Escarabajo. Luego, en cuanto esa espada de Damocles dejó de pender sobre su cabeza, surgió un problema más grave. Pillaron a Larry Lish tratando de comprar cerveza en una tienda de comestibles; el dueño de la tienda confiscó la identificación de Lish —la cartilla de reclutamiento que falseaba su edad— y llamó a la policía. Lish admitió que había sido impresa a partir de una tarjeta en blanco, en la redacción de The Grave… su identificación ilegal había sido inventada en la fotocopiadora. Según Lish, «incontables» estudiantes de Gravesend Academy habían adquirido cartillas falsificadas con este sistema.
—¿Y de quién fue la idea? —le preguntó el director.
—Mía no —dijo Larry Lish—. Yo compré mi cartilla… como todo el mundo.
Corre por cuenta de mi imaginación, pero estoy seguro de que el director temblaba de emoción; el interrogatorio tuvo lugar en el despacho del jefe de policía de Gravesend… nuestro viejo conocido «instrumento del delito» y «arma homicida». Jefe Ben Pike, quien ya había informado a Larry Lish que falsificar una cartilla de reclutamiento conllevaba una «acusación penal».
—¿Quién estuvo vendiendo y falsificando estas cartillas de reclutamiento, Larry? —preguntó Randy White.
No me cabe la menor duda de que Larry Lish hizo que su madre se enorgulleciera de él.
—Owen Meany —contestó.
Así, las vacaciones de primavera de 1962 no llegaron a tiempo. El director llegó a un acuerdo con el jefe de policía: no se presentaría ninguna «acusación penal» contra ningún miembro de la academia si White entregaba a Jefe Pike todas las cartillas falsas que había en la escuela. Le resultó fácil. El director dijo a todos los asistentes a la reunión matinal que dejaran sus carteras en el escenario antes de salir de la Gran Sala; quienes no las llevaban encima debían volver inmediatamente a sus residencias y entregárselas a un miembro del claustro acompañante. Las carteras serían devueltas a cada estudiante en su apartado de correos.
No hubo clases aquella mañana; los profesores estaban demasiado ocupados registrando las carteras y retirando las cartillas de reclutamiento falsas.
En la reunión extraordinaria que convocó Randy White, Dan Needham dijo:
—¡Lo que usted está haciendo ni siquiera es legal! ¡Cada padre de cada estudiante de esta escuela debería querellarse contra usted!
Pero el director argumentó que estaba ahorrando a la escuela la ignominia de que presentaran una «acusación penal» contra los estudiantes de Gravesend Academy. La reputación de la academia como buena escuela no se resentiría tanto por esta confiscación como se resentiría si se presentaba una «acusación penal». En cuanto al delincuente que había fabricado y vendido las cartillas falsas —«¡para obtener beneficios!»—, el destino de ese estudiante, naturalmente, sería decidido por el Comité Ejecutivo.
Así fue como lo crucificaron… así de rápido. Les dio igual que les dijera que había abandonado su empresa ilegal; les dio igual que dijera que se había sentido inspirado a corregir su conducta por el discurso inaugural de J. F. K.… o que sabía que las cartillas de reclutamiento se usaban para comprar alcohol ilegalmente, y que él desaprobaba la bebida; les dio igual que nunca probara una gota de alcohol. Larry Lish y todos los que poseían una cartilla de reclutamiento falsa fueron sometidos a disciplina vigilada por el resto del trimestre de primavera. Pero el Comité Ejecutivo crucificó a Owen Meany: lo liquidaron, le dieron una patada en el culo, lo expulsaron.
Dan intentó obstaculizar la expulsión de Owen solicitando una votación especial entre los miembros del claustro, pero el director afirmó que la decisión del Comité Ejecutivo era irrevocable… «con o sin votación». Mr. Early telefoneó a cada uno de los miembros del Consejo de Administración; pero sólo faltaban dos días para que terminara el trimestre… era imposible reunirlos antes de las vacaciones de primavera y no revocarían una decisión del Comité Ejecutivo sin una reunión irreprochable.
La decisión de expulsar a Owen Meany de la escuela fue tan impopular que el antiguo director —el viejo Archibald Thorndike— surgió de su retiro para expresar su desaprobación; el viejo Archie dijo a uno de los estudiantes que escribía para The Grave y a un reportero del periódico de la ciudad, The Gravesend News-Letter, que «Owen Meany es uno de los mejores ciudadanos que ha producido nunca la academia; espero grandes cosas de ese chiquillo». El viejo Thorny también mostró su disconformidad con los que denominó «métodos propios de la Gestapo al retener los billeteros de los estudiantes» y cuestionó la táctica de Randy White sobre la base de que «enseñaba muy poco respeto por la propiedad privada».
«Ese viejo pedo de monja…», comentó Dan Needham. «Sé que lo hace con buenas intenciones, pero nadie le prestó la menor atención cuando era director y nadie se la prestará ahora». En opinión de Dan, era autogratificante adjudicar a la academia el mérito de «producir» estudiantes, y en el caso de Owen Meany menos que en el de nadie. En cuanto a los méritos de enseñar «respeto por la propiedad privada», era una idea anticuada y la palabra «billeteros», en opinión de Dan, estaba pasada de moda… aunque coincidía con Archibald Thorndike en que la táctica de Randy White era del más puro estilo «Gestapo».
Pero nada de esto fue útil para Owen. El reverendo Lewis Merrill nos llamó a Dan y a mí para preguntarnos si sabíamos dónde estaba Owen: él lo había estado buscando sin encontrarlo. Cada vez que alguien llamaba a casa de los Meany, el teléfono comunicaba —probablemente estaba descolgado— o atendía Mr. Meany diciendo que creía que su hijo estaba «en Durham». Eso significaba que estaba con Hester; pero cuando llamé a mi prima, no quiso reconocer que estuviese allí.
—¿Tienes alguna noticia buena para él? —me preguntó—. ¿Esa jodida escuela de mierda le permitirá graduarse?
—No —respondí—. No tengo ninguna buena noticia.
—Entonces déjalo en paz —me sugirió.
Más tarde, oí que Dan hablaba por teléfono con el director.
—Usted es lo peor que le haya ocurrido jamás a esta escuela —le dijo a Randy White—. Si sobrevive a este desastre, yo me iré de aquí… y no me iré como si nada. Usted se ha tomado el lujo de caer en una autocomplacencia fatal y pueril, ha hecho algo que podría hacer un chico, se ha enzarzado en una especie de combate con un estudiante… ha estado compitiendo con un chico. Usted mismo es tan infantil, que se ha sentido menoscabado por Owen Meany. Como un chico le cogió antipatía, decidió pagarle con la misma moneda, un pensamiento digno de un chico. Usted no es lo bastante adulto para dirigir una escuela. ¡Y era un becario! —chilló Dan en el auricular del teléfono—. Un estudiante que también irá a un college con una beca… o que no irá. ¡Si Owen Meany no obtiene el mejor trato posible de la mejor universidad de los alrededores… usted también será responsable de eso!
Supongo que en ese momento el director colgó; al menos, yo tenía la impresión de que Dan Needham quería decir muchas más cosas, pero de pronto se interrumpió y, lentamente, colgó el receptor.
—Mierda —dijo.
Más entrada la noche, mi abuela nos llamó para decirnos que ella tenía noticias de Owen.
—¿MISSUS WHEELWRIGHT? —le había dicho Owen por teléfono.
—¿Dónde estás, Owen? —le preguntó.
—ESO NO IMPORTA —contestó él—. SOLO QUERÍA DECIRLE QUE LAMENTO HABERLE FALLADO. NO QUIERO QUE PIENSE QUE SOY UN DESAGRADECIDO CON LA OPORTUNIDAD QUE ME BRINDO… DE IR A UNA BUENA ESCUELA.
—A mí no me parece tan buena escuela… ya no, Owen —dijo mi abuela—. Y tú no me has fallado.
—LE PROMETO QUE HARÉ QUE SE SIENTA ORGULLOSA DE MI.
—¡Estoy orgullosa de ti, Owen! —replicó mi abuela.
—¡HARÉ QUE SE SIENTA MÁS ORGULLOSA TODAVÍA! —dijo Owen y luego… casi como si fuera una ocurrencia tardía, agregó—: POR FAVOR, DÍGALES A DAN Y A JOHN QUE NO DEJEN DE IR AL OFICIO MATINAL.
Era muy propio de él llamarle «oficio» cuando todos los demás lo habían convertido en la reunión matinal.
—Debemos impedir que haga lo que piensa hacer, sea lo que sea —me dijo Dan—. No debe hacer nada que empeore la situación… tiene que concentrarse en ingresar en la universidad y conseguir una beca. Estoy seguro de que el instituto de Gravesend le dará un diploma, pero no debe hacer ninguna locura.
No pudimos localizarlo, por supuesto. Mr. Meany dijo que estaba «en Durham»; Hester afirmó que ignoraba dónde se encontraba… pensaba que estaba haciendo algún trabajo para su padre porque lo había visto con el camión, no con la camioneta, y acarreaba todo un equipo en el remolque.
—¿Qué clase de equipo? —le pregunté.
—¿Cómo puedo saberlo? —replicó mi prima—. Un montón de cosas que parecían pesadas.
—¡Por Dios! —exclamó Dan— ¡Con toda probabilidad tiene la intención de dinamitar la casa del director!
Dimos vueltas por la ciudad y por el campus, aunque no encontramos huellas de él ni del camión. Entramos y salimos de la ciudad un par de veces… y subimos Maiden Hill, hasta las minas, sólo para ver si el remolque había vuelto sano y salvo. No estaba allí. Nos pasamos la noche dando vueltas de un lado a otro con el coche.
—¡Piensa! —me ordenó Dan—. ¿Qué quiere hacer?
—No sé.
Volvíamos a la ciudad, pasando por la gasolinera de al lado de St. Michael’s School. La claridad previa al amanecer tenía un efecto halagador sobre el mísero patio de juegos parroquial; las primeras luces bañaban los baches del macadán resquebrajado haciendo que toda la superficie del patio pareciera tan lisa como la de un lago no agitado por ninguna brisa. La casa donde vivían las monjas estaba completamente a oscuras; entonces salió el sol: un roja rosa de luz cayó sobre el patio. La arcada de piedra recién encalada que albergaba la estatua de la bendita María Magdalena me devolvió el reflejo rosa. El único problema era que la bendita guardameta no estaba en su portería.
—Para el coche —dije a Dan. Paró y retrocedió. Nos metimos en el aparcamiento de detrás de St. Michael y Dan hizo avanzar el coche poco a poco por el patio; condujo hasta la arcada de piedra ahora vacía.
Owen había hecho un trabajo impecable. Entonces yo no estaba seguro del equipo que había usado… quizás esos raros cinceles y destornilladores, las cosas que él llamaba cuñas y biseles; pero el tap-tap-tap del metal sobre la piedra habría despertado a las siempre vigilantes monjas. Tal vez utilizó una sierra especial para granito, cuya hoja está tachonada de diamantes: tengo la certeza de que había hecho un trabajo impecable separando a María Magdalena de sus pies… de hecho, había separado sus pies del pedestal. Hasta es posible que hubiera recurrido a un toque de dinamita… ingeniosamente colocado, por supuesto. No me extrañaría que hubiese ideado la forma de volar a la bendita María Magdalena para separarla de su base; estoy seguro de que había amortiguado tan hábilmente la explosión, que las monjas no se habían despertado. Más adelante, cuando le pregunté cómo lo había hecho, me dio la respuesta acostumbrada.
—FE Y ORACIÓN. FE Y ORACIÓN… FUNCIONAN REALMENTE.
—¡Esa estatua tiene que pesar entre ciento cincuenta y ciento ochenta kilos! —se asombró Dan Needham.
Sin duda el pesado equipo que había visto Hester incluía algún tipo de grúa o cabria neumática, aunque eso no lo habría ayudado a subir a María Magdalena por la larga escalinata del edificio principal… ni al escenario de la Gran Sala. Para eso tendría que haber usado una plataforma rodante manual, y aun así no habría sido fácil.
—HE MOVIDO LAPIDAS MÁS PESADAS —diría, más adelante; pero no creo que estuviese habituado a trasladar lápidas escaleras arriba.
Cuando Dan y yo llegamos al edificio principal de la academia y subimos a la Gran Sala, el bedel ya estaba sentado en uno de los bancos de la primera fila, con la vista fija en la santa figura; el hombre daba la impresión de pensar que María Magdalena le hablaría si tenía paciencia… aunque Dan y yo notamos de inmediato que no era exactamente la misma de siempre.
—Fue él, ¿no? El pequeñín que expulsaron, ¿no le parece? —preguntó el bedel a Dan, que estaba mudo.
Nos sentamos detrás del portero, bajo las primeras luces del alba. Como siempre en el caso de Owen Meany, había que considerar los símbolos. Le había amputado los brazos a María Magdalena, más arriba del codo, de modo que su gesto de implorar al público reunido pareciera mucho más suplicante… y mucho más impotente. Dan y yo sabíamos que Owen sufría una obsesión con los lisiados de las extremidades superiores: eso era el tótem familiar de Watahantowet, eso era lo que Owen había hecho a mi armadillo. Al maniquí de mi madre también le faltaban los brazos.
Pero ni Dan ni yo estábamos preparados para ver a María Magdalena decapitada… su cabeza había sido limpiamente serrada o cincelada o volada. Como el maniquí de mi madre también era acéfalo, pensé que María Magdalena guardaba con ella cierto parecido en ciento cincuenta o ciento ochenta kilos de piedra; mi madre tenía mejor figura, pero María Magdalena era más alta. También era más alta que el director, incluso sin cabeza; comparada con Randy White, la descabezada María Magdalena era algo más voluminosa: sus hombros y el muñón de su cuello sobresalían más que los del director por encima del podio del escenario. Y Owen no había subido a la bendita guardameta en ningún pedestal. La había atornillado al suelo del escenario. Y la había sujetado con las mismas abrazaderas de acero que usan los canteros para sujetar los bloques de granito a la plataforma del remolque; la había amarrado al podio y sujetado al suelo, cerciorándose de que retirarla del escenario no resultara tan fácil como retirar el Volkswagen del Dr. Dolder.
—Supongo que esas bandas metálicas están bien sujetas —dijo Dan al bedel.
—¡Sí!
—Supongo que esos pernos atraviesan el podio y atraviesan el escenario —dijo Dan—, y apuesto a que esas tuercas están bien apretadas.
—¡No! —respondió el bedel—. Está todo soldado.
—Eso significa bien apretado.
—¡Sí! —dijo el portero.
No me acordaba: Owen había aprendido a soldar. Mr. Meany quería que como mínimo uno de sus canteros fuera soldador y Owen —un aprendiz nato de todas las cosas— era el que había aprendido.
—¿Se lo ha dicho al director? —preguntó Dan al portero.
—¡No! Y no pienso hacerlo… esta vez.
—Supongo que no le haría ningún bien saberlo, de todos modos —comentó Dan.
—¡Eso es lo que pensé! —dijo el portero.
Dan y yo fuimos al comedor escolar, donde no éramos caras muy conocidas a la hora del desayuno; pero teníamos mucha hambre, después de haber dado vueltas toda la noche… y además yo quería transmitir el recado: «Dile a todo el mundo que llegue temprano a la reunión matinal», pedí a mis amigos. Oí que Dan hacía lo mismo con algunos amigos del claustro: «Si vas a una sola reunión matinal más el resto de tus días, creo que tiene que ser la de hoy».
Salimos juntos del comedor. No había tiempo de volver a Waterhouse Hall para darnos una ducha antes de la reunión matinal, aunque la necesitábamos. Los dos estábamos ansiosos por Owen, y agitados… sin saber que su presentación de la mutilada María Magdalena haría que su expulsión de la academia pareciera más justificada de lo que era; nos preocupaba que su profanación de la estatua de una santa produjera cierta reticencia en los colleges y universidades que sin duda lo aceptarían.
—Para no hablar de lo que le hará la Iglesia Católica… Saint Michael, quiero decir. Creo que lo mejor será que vaya a hablar con el que manda allí… el padre Nosecuántos —dijo Dan.
—¿Lo conoces? —le pregunté.
—No, pero creo que es un tipo amable… padre O’Alguien, me parece. Ojalá recordara su nombre… O’Malley, O’Leary, O’Rourke, O’Alguien.
—Seguro que el pastor Merrill lo conoce —dije. Por eso Dan y yo fuimos andando hasta Hurd’s Church antes de la reunión matinal; a veces el reverendo Lewis Merrill decía allí sus oraciones antes de dirigirse al edificio principal; a veces se levantaba temprano y esperaba en la sacristía a que llegara la hora. Vimos el camión de la Meany Granite Company aparcado detrás. Owen estaba sentado en el despacho de la sacristía… en el asiento habitual de Mr. Merrill, detrás del escritorio, inclinando hacia atrás la vieja silla crujiente y haciéndola rodar de un lado a otro sobre sus ruedas chirriantes. No había indicios del pastor Merrill.
—TENGO UNA CITA —nos explicó Owen—. EL PASTOR MERRILL SE HA RETRASADO UN POCO.
Parecía estar muy bien… quizás un poco cansado, un poco nervioso, o sólo impaciente. No podía quedarse quieto en la silla y toqueteaba los cajones del escritorio, abriéndolos y cerrándolos, aparentemente sin prestar atención a lo que había dentro, sólo abriéndolos y cerrándolos porque los tenía a mano.
—Has tenido una noche de mucho trajín, Owen —le dijo Dan.
—BASTANTE —respondió.
—¿Cómo estás? —le pregunté.
—BIEN. QUEBRANTE LA LEY, ME PILLARON, PAGARE… ASÍ SON LAS COSAS.
—¡Te han puteado! —le dije.
—UN POQUITÍN —asintió… y se encogió de hombros— NO TANTO COMO SI FUERA DEL TODO INOCENTE —añadió.
—Lo importante es que pienses en ingresar en un college —le dijo Dan—. Lo importante es que ingreses y consigas una beca.
—HAY COSAS MÁS IMPORTANTES —sentenció Owen Meany. Abrió en rápida sucesión los tres cajones de la derecha del escritorio del reverendo Mr. Merrill y los cerró con la misma rapidez. En ese instante entró el pastor en la sacristía.
—¿Qué estás haciendo? —le preguntó Mr. Merrill.
—NADA —replicó Owen Meany—. LO ESTABA ESPERANDO.
—En mi escritorio, me refiero… estás ocupando mi escritorio —aclaró el pastor; Owen lo miró sorprendido.
—LLEGUE TEMPRANO —explicó—. SOLO ME HABÍA SENTADO EN SU SILLA… NO ESTABA HACIENDO NADA. —Se levantó, rodeó el escritorio y se sentó en su silla habitual… al menos supongo que era su silla «habitual»; me recordó el «asiento del cantante» del extravagante estudio de Graham McSwiney. Yo estaba decepcionado porque no había tenido noticias suyas; pensaba que Mr. McSwiney no había sabido nada de Big Black Buster Freebody.
—Owen, disculpa si te hablé con brusquedad —dijo el pastor Merrill—. Sé que debes estar muy alterado.
—ESTOY BIEN —respondió Owen.
—Me alegró que me llamaras —dijo Mr. Merrill.
Owen se encogió de hombros. Nunca lo había visto burlarse antes, pero tuve la impresión de que casi se estaba burlando del reverendo Mr. Merrill.
—¡Bien! —dijo el pastor mientras se sentaba en su silla crujiente—. Bien, Owen, lo siento mucho… todo —tenía una forma de entrar en los sitios… un aula, la Gran Sala, Hurd’s Church, o su propia sacristía, como si se disculpara con todos. Al mismo tiempo, se esforzaba tan sinceramente que no querías interrumpirlo. Te caía bien y sólo deseabas que se relajara; sin embargo, te hacía sentir culpable por irritarte con él, a causa de la forma ardua y fracasada en que intentaba que te sintieras cómodo.
—He venido a preguntarle si sabe cómo se llama el que manda en Saint Michael —dijo Dan—. Es el mismo tipo en la iglesia y en la escuela, ¿no?
—Así es —dijo el pastor Merrill—. El padre Findley.
—Me parece que no lo conozco. Creía que era el padre O’Alguien.
—No, es O’Nadie —dijo Mr. Merrill—. Se trata del padre Findley —el reverendo Merrill aún no sabía por qué Dan quería saber quién era el que «mandaba» a los católicos. Por supuesto Owen comprendió en qué andaba Dan.
—DAN, NO TIENES QUE HACER NADA POR MÍ —dijo.
—Puedo tratar de impedir que te metan preso —dijo Dan—. Quiero que vayas a la universidad… y que consigas una beca. Pero puedo, como mínimo, tratar de evitar que te acusen de robo y vandalismo.
—¿Qué has hecho, Owen? —le preguntó Mr. Merrill.
Owen bajó la cabeza; por un momento pensé que se echaría a llorar… pero enseguida se encogió de hombros. Miró a los ojos al reverendo Merrill.
—QUIERO QUE DIGA UNA ORACIÓN POR MÍ —dijo Owen Meany.
—¿Una o-o-o-oración… por ti? —tartamudeó el reverendo Merrill.
—CUALQUIER COSA… SI NO ES MUCHO PEDIR. ESE ES SU TRABAJO, ¿NO?
El reverendo Lewis Merrill lo pensó.
—Sí —dijo con tono prudente—. ¿En la reunión matinal?
—HOY… DELANTE DE TODOS.
—De acuerdo —aceptó el reverendo Mr. Merrill, pero parecía a punto de tener un ataque de pánico.
Dan me cogió del brazo y me llevó hacia la puerta de la sacristía.
—Os dejaremos solos, si queréis hablar —dijo a Mr. Merrill y a Owen.
—¿Quería algo más? —preguntó Mr. Merrill a Dan.
—No, sólo el nombre del padre Findley.
—¿Y tú sólo querías verme por eso… por la oración? —preguntó Mr. Merrill a Owen, quien pareció pensarlo detenidamente… o esperar a que Dan y yo nos alejáramos.
Salimos de la sacristía; en el oscuro pasillo había dos filas de perchas de madera —para abrigos— a todo lo largo de dos paredes; vimos colgados varios abrigos perdidos u olvidados, como viejos practicantes que se habían rezagado tanto como para haberse quedado dormidos contra las paredes. Y había algunos pares de chanclos, pero no directamente debajo de los abrigos abandonados, de modo que en la oscuridad los practicantes parecían haber sido separados de sus pies. En la percha de madera más cercana a la puerta del despacho, estaba la chaqueta cruzada y extrañamente juvenil de la Marina, perteneciente a Mr. Merrill, y en la percha contigua, su gorro de marinero de guardia. Justo al pasar por allí, Dan y yo oímos decir al pastor Merrill.
—¡Owen! ¿Es el sueño? ¿Has vuelto a tener ese sueño?
—SI —dijo Owen Meany y se echó a llorar… comenzó a sollozar como un niño. Yo no lo había oído emitir esos sonidos desde las vacaciones de Acción de Gracias en que se había meado… encima de Hester.
—¿Owen? Owen, escúchame —dijo Mr. Merrill—. ¡Owen! Sólo es un sueño… ¿me oyes? Sólo es un sueño.
—¡NO!
Entonces Dan y yo salimos al aire frío y gris de febrero; las viejas huellas en el aguanieve surcada estaban congeladas: fósiles de las muchas almas que habían entrado y salido de Hurd’s Church. Todavía era muy temprano; aunque Dan y yo habíamos visto salir el sol, su luz había sido absorbida por el cielo bajo, uniformemente gris.
—¿Qué sueño? —me preguntó Dan Needham.
—No sé —respondí.
Owen no me había hablado del sueño, todavía. Me lo contaría… y yo le respondería lo mismo que el reverendo Merrill: «Sólo es un sueño».
He aprendido que las consecuencias de nuestras acciones pasadas siempre son interesantes; he aprendido a ver el presente con la mirada hacia delante. Pero entonces no era así; en aquel momento, Dan y yo no pensábamos mucho más allá de la reacción de Randy White ante la decapitada y manca María Magdalena… cuya acerada sujeción al podio del escenario, en la Gran Sala, obligaría al director a dirigirse a los estudiantes desde una posición más desprotegida.
Directamente enfrente del edificio principal, el director se estaba poniendo su abrigo de pelo de camello; su mujer le cepillaba la parte de atrás del cuello y se despedía de su marido con un beso. Sería un mal día para el director —un día PREDESTINADO, habría dicho Owen Meany—, pero estoy seguro de que aquella mañana no tenía los ojos puestos en el futuro. Creía que había acabado con Owen Meany. No sabía que en última instancia Owen lo derrotaría; no sabía nada del voto de «censura» que le interpondría el claustro, ni de la decisión del Consejo de Administración de no renovar su contrato como director. No podía imaginar la parodia que serían los ensayos de la ceremonia de entrega de diplomas a causa de la ausencia de Owen Meany, ni cómo un estudiante tímido, más bien soso y casi totalmente ignorado por todos —que fue el representante sustituto de nuestra clase— encontraría coraje para decir, como discurso de despedida, únicamente estas palabras: «No soy el primero de esta clase. El líder de esta clase es Owen Meany; él es La Voz de nuestra clase… y la única voz que queremos oír». Entonces ese chico asustado se sentaría… ante un tumultuoso pandemonio: nuestros compañeros de clase levantaron sus voces por La Voz, sábanas y estandartes más artísticos exhibieron su nombre en mayúsculas (por supuesto), y el cántico ahogó los intentos del director por llamarnos al orden.
«¡Owen Meany! ¡Owen Meany! ¡Owen Meany!», lo ovacionó la promoción del 62.
Pero aquella mañana de febrero, mientras se ponía el abrigo de pelo de camello, el director no podía saber que Owen Meany sería su ruina. ¡Qué frustrado e impotente se veía Randy White el día de la graduación, cuando amenazó con retener nuestros diplomas si no cesábamos en nuestro alboroto! Entonces ya debió de comprender que había perdido… porque Dan Needham y Mr. Early, además de un tercio o la mitad del claustro, se levantaron para aplaudir nuestro clamoroso apoyo a Owen; y se unieron a nosotros varios miembros bien informados del Consejo de Administración, para no hablar de todos los padres que habían escrito cartas indignadas al director por la ilegalidad de haber confiscado nuestras carteras. Lamento que Owen no estuviera presente para verlo; pero no estaba, por supuesto: no se graduó.
Y no estuvo en la reunión matinal de aquel día de febrero, poco antes de las vacaciones de primavera, aunque la sustituta que dejó en el escenario era lo bastante grotesca como para captar toda nuestra atención. La sala estaba de bote en bote, dado que muchos miembros del claustro decidieron aparecer en esa ocasión. Y allí estaba María Magdalena para recibirnos: manca, pero alargando los brazos hacia nosotros; acéfala, pero elocuente… con el muñón perfectamente perfilado de su cuello, que había sido cortado a la altura de la nuez y expresaba dramáticamente lo mucho que tenía que decirnos. Permanecimos en absoluto silencio aguardando la llegada del director a la Gran Sala.
¡Qué elemento execrable era Randy White! En las «buenas» escuelas existe una tradición: cuando expulsas a un alumno del último curso —a pocos meses de su graduación—, planteas la menor cantidad posible de inconvenientes para su ingreso en la universidad. Por supuesto, informas a los college acerca de lo que tienen que saber; ya lo has perjudicado: lo has expulsado y no intentas impedirle, además, su entrada en la universidad. Pero Randy White pretendió poner punto final a la carrera universitaria de Owen Meany antes de que empezara.
Owen fue aceptado en Harvard; fue aceptado en Yale… y ambas instituciones le ofrecieron becas completas. Pero además de lo que consignaba el expediente de Owen —que había sido expulsado de Gravesend Academy por imprimir cartillas de reclutamiento falsas y vendérselas a otros estudiantes—, el director informó de mucho más a Harvard y a Yale (y a la Universidad de New Hampshire). Dijo que Owen Meany era «tan virulentamente antirreligioso» que había desencadenado una «campaña profundamente anticatólica» en el campus de Gravesend, con la cobertura de que no estaba de acuerdo en que los viernes, en el comedor de la escuela, sólo se sirviera pescado; también agregó que se habían presentado contra él «acusaciones de antisemitismo».
En cuanto a la Sociedad de Honor de New Hampshire, retiró su oferta de una beca de honor; un estudiante con los logros académicos de Owen Meany sería bien recibido si quería asistir a la Universidad de New Hampshire, pero la Sociedad de Honor —«a la luz de tan desagradable y desgraciada información»— no podía concederle una beca; si asistía a dicha universidad, tendría que costearse los estudios.
Harvard y Yale fueron más indulgentes, pero también más complicadas. Yale volvió a entrevistarlo; inmediatamente comprendieron que las «acusaciones» de antisemitismo eran un embuste, pero sin duda Owen fue demasiado sincero en cuanto a sus sentimientos hacia (mejor dicho, contra) la Iglesia Católica. Yale propuso aplazar un año su aceptación. En ese lapso, sugirió el director de admisiones, Owen debía «encontrar algún empleo significativo», y su empleador debía escribir periódicamente a Yale para informar sobre su «carácter y empeño». Dan Needham le dijo a Owen que esta era una actitud razonable, justa y no poco común… tratándose de una universidad de tanta calidad como Yale. Owen no discrepó; se limitó a rechazar la oferta.
—ES LO MISMO QUE ESTAR EN LIBERTAD CONDICIONAL —dijo.
Harvard también fue justa y razonable… aunque ligeramente más exigente y creativa que Yale. También dijeron que aplazarían su aceptación, pero fueron más específicos respecto al tipo de «trabajo significativo» que debía desempeñar. Querían que colaborara de alguna manera con la Iglesia Católica; podía ofrecerse como voluntario para los Servicios de Socorro Católico, podía ser una especie de asistente social para alguna de las organizaciones benéficas católicas, o incluso podía trabajar para la mismísima escuela parroquial cuya estatua de María Magdalena había estropeado. El padre Findley, de St. Michael, resultó ser un hombre bondadoso; no sólo no presentó ninguna acusación contra Owen Meany, sino que después de hablar con Dan Needham accedió a contribuir a su causa (respecto de la admisión en la universidad) por todos los medios a su alcance.
Incluso algunos estudiantes de la parroquia habían defendido a Owen. Buzzy Thurston —que lanzó aquella pelota rasa, la que tendría que haber sido la última fuera de línea, la que tendría que haber impedido que Owen Meany llegara a batear—, hasta Buzzy Thurston, intervino en favor de Owen, diciendo que éste había pasado «un mal momento», que «tenía sus motivos» para estar alterado. El director White y el jefe de policía Ben Pike eran partidarios de «crucificar» a Owen Meany por el robo y la mutilación de María Magdalena. Pero St. Michael’s School y el padre Findley fueron clementes.
Dan dijo que el padre Findley «conocía a la familia» y se mostró muy comprensivo cuando cayó en la cuenta de quiénes eran los padres de Owen: había tenido tratos con ellos; aunque no quiso entrar en detalles relacionados con esos «tratos», prometió que haría todo lo que pudiera para ayudar a Owen.
—¡Y desde luego no levantaré un solo dedo para herirlo! —dijo el padre Findley.
Dan Needham le comentó a Owen que la idea de Harvard no era mala.
—Muchos católicos hacen un sinfín de cosas buenas, Owen. ¿Por qué no analizar algunas?
Durante unos días, pensé que Owen aceptaría la propuesta de Harvard, «EL CONVENIO CATÓLICO», como lo llamaba él. Incluso fue a ver al padre Findley, pero aparentemente lo confundió… ver lo auténticamente preocupado que estaba el cura por su bienestar. Quizás a Owen le gustó el padre Findley, lo que también debió de confundirlo.
Por último, descartó EL CONVENIO CATÓLICO.
—MIS PADRES NUNCA PODRÍAN ENTENDERLO. ADEMAS, QUIERO IR A LA UNIVERSIDAD DE NEW HAMPSHIRE… QUIERO ESTAR CONTIGO, QUIERO IR DONDE TU VAYAS —me dijo.
—Pero ellos no te ofrecen ninguna beca —le recordé.
—NO TE PREOCUPES POR ESO. —No me dijo, al principio, cómo había conseguido una «beca» allí.
Acudió a las oficinas de reclutamiento del Ejército de los Estados Unidos en Gravesend; se acordó todo «en familia», como decíamos en New Hampshire. Ya sabían quién era él: el mejor de su promoción en Gravesend Academy, aunque terminara obteniendo un diploma, por los pelos, en el instituto de Gravesend. Fue admitido en la Universidad de New Hampshire… donde también sabían quién era: lo habían leído en The Gravesend News-Letter. Más aún, era una especie de héroe local; a pesar de su ausencia, logró trastornar la ceremonia de entrega de diplomas de la academia. En cuanto a fabricar y vender cartillas de alistamiento falsas, los reclutadores del Ejército de los Estados Unidos sabían de qué se trataba: era una cuestión relacionada con la bebida… y no una falta de respeto con la institución. ¿Y qué estadounidense joven y vigoroso no se entregaba de vez en cuando a un pequeño acto de vandalismo?
Así consiguió Owen Meany su «beca» para la universidad; se enroló en el Cuerpo de Instrucción de Oficiales de Reserva, el ROTC, al que llamábamos «sede podrida».[5] ¿Lo recuerdas? Asistías al college universitario a expensas del Ejército de los Estados Unidos, y mientras estudiabas seguías unos pocos cursos que impartían ellos: Historia Militar y Táctica de Unidades Reducidas, o asignaturas parecidas, que no exigían grandes esfuerzos. El verano siguiente al primer año, te sometían a una mínima Instrucción Básica, el curso normal de seis semanas. Y al graduarte, te daban el grado de oficial; eras subteniente del Ejército de los Estados Unidos… y debías a tu país cuatro años de servicio activo, además de dos en la Reserva.
—ESO NO PUEDE REPRESENTAR NINGÚN INCONVENIENTE —nos dijo Owen a Dan y a mí. Cuando nos anunció sus planes, sólo estábamos en 1962; había un total de 11 300 soldados estadounidenses en Vietnam, pero ni uno solo participaba en combates.
Aun así, a Dan Needham no le gustó nada la decisión de Owen.
—Me gustaba más la idea de Harvard —dijo Dan.
—PERO AHORA NO TENDRÉ QUE ESPERAR UN AÑO —señaló Owen—. Y ESTARÉ CONTIGO… ¿NO TE PARECE FABULOSO? —me preguntó.
—Sí, es fabuloso. Pero estoy un poco sorprendido, eso es todo —le dije.
Yo estaba más que «un poco sorprendido»: ¡no podía creer que el Ejército de los Estados Unidos hubiese aceptado a Owen!
—¿No hay una exigencia de altura mínima? —me susurró Dan Needham.
—Yo creía que también había una exigencia de peso mínimo —le susurré.
—SI ESTÁIS PENSANDO EN LAS EXIGENCIAS DE ALTURA Y PESO —dijo Owen—, OS INFORMO QUE SON UN METRO CINCUENTA Y TRES Y CUARENTA Y CINCO KILOS RESPECTIVAMENTE.
—¿Mides un metro cincuenta y tres? —le preguntó Dan.
—¿Desde cuándo pesas cuarenta y cinco kilos? —lo interrogué.
—HE ESTADO COMIENDO MONTONES DE PLÁTANOS Y HELADOS —replicó Owen Meany—. Y CUANDO ME MIDIERON, RESPIRE HONDO Y ME PUSE DE PUNTILLAS.
Bien, cabía felicitarlo; estaba encantado con haber arreglado la «beca» universitaria a su manera. Y, en ese momento, parecía haber derrotado por completo a Randy White. En aquel entonces, Dan y yo no conocíamos su «sueño»; creo que si nos lo hubiera contado nos habría preocupado más su compromiso con el Ejército de los Estados Unidos.
Y aquella mañana de febrero, cuando el reverendo Lewis Merrill entró en la Gran Sala y contempló horrorizado a la decapitada y amputada María Magdalena, Dan Needham y yo no pensábamos ni remotamente en el futuro. Sólo nos inquietaba que el reverendo Merrill estuviese demasiado aterrorizado para decir su oración, que el estado de María Magdalena se apoderara de su tartamudeo normalmente leve y volviera incomprensibles sus palabras. Se quedó al pie del escenario, con la vista fija en ella… incluso olvidó, durante largo rato, quitarse su chaqueta de la Marina y su gorro de marinero de guardia; además, como los congregacionalistas no siempre llevan puesto el alzacuello, el reverendo Lewis Merrill se parecía menos a un pastor escolar que a un marinero borracho que finalmente se había resistido, tambaleante, al incentivo de su conversión religiosa.
El reverendo Merrill permanecía sobrecogido cuando el director llegó a la Gran Sala. Si Randy White se asombró al ver tantas caras de profesores en la reunión matinal, no permitió que este hecho alterara sus habituales zancadas agresivas; subió los peldaños del escenario de dos en dos, como de costumbre. Y no se inmutó —ni siquiera dio muestras de sorprenderse ligeramente— al ver que ya había alguien ocupando el podio. A menudo, el reverendo Lewis Merrill anunciaba el himno inicial, y a continuación decía su oración. Luego el director hacía sus observaciones, también nos decía el número de página del himno final, y eso era todo.
Al director le costó unos segundos reconocer al pastor Merrill, que estaba al pie del escenario, con su chaqueta y su gorro de marinero, mirando tontamente a la figura que nos imploraba desde el podio. Randy White era un hombre acostumbrado a tomar el mando, a tomar decisiones. Cuando vio la monstruosidad que ocupaba el podio, hizo lo primero y más directoral que le pasó por la cabeza; de una zancada llegó a la santa, la cogió por la pudibunda túnica a la altura de la cintura e intentó levantarla. No creo que advirtiera las fajas de acero que ceñían sus caderas, ni los pernos de diez centímetros que atravesaban sus pies y estaban soldados a sus respectivas tuercas debajo del escenario. Supongo que todavía tenía la espalda un tanto dolorida después del impresionante esfuerzo realizado con el Volkswagen del Dr. Dolder, pero tampoco prestó la menor atención a su espalda. Cogió a María Magdalena por la cintura, sencillamente, soltó un gruñido… y no pasó nada. No era tan fácil mover a María Magdalena —y a todo lo que representaba— como a un Escarabajo.
—¡Supongo que creéis que esto es gracioso! —dijo el director a los reunidos, aunque nadie reía—. Bien, yo os diré qué es esto. Es un delito —dijo Randy White—. ¡Esto es vandalismo, esto es robo… y profanación! Esto es abuso premeditado de la propiedad privada, incluso sagrada.
Uno de los estudiantes chilló:
—¿Qué himno?
—¿Qué has dicho? —preguntó Randy White.
—¡Que nos diga el número del himno! —gritó otro.
—¿Qué himno? —dijeron unos cuantos más, al unísono.
Yo no había visto al pastor Merrill subir —supongo que tembloroso— al escenario; cuando me di cuenta, estaba de pie junto a la martirizada María Magdalena.
—Es el himno de la página tres ochenta y ocho —dijo con toda claridad el pastor Merrill. El director le habló ásperamente, pero no oímos sus palabras, por el exceso de crujidos de banco y topetazos de libros de himnos cuando nos levantamos para cantar. Ignoro qué influyó en la elección de Mr. Merrill. Si Owen me hubiese hablado de su sueño, habría encontrado el himno especialmente agorero, pero como no era así, me resultó sencillamente familiar, una elección frecuente, con toda probabilidad porque era de tono victorioso y encajaba exactamente en la categoría de «peregrinaje y conflicto» que suele ser tan inspiradora para los jóvenes.
El Hijo de Dios va a la guerra, a ganar su corona de Rey;
A lo lejos ondea su rojo estandarte. ¿Quién sigue su fe?
Quien apure su aflicción y alivie el dolor de la grey,
Quien paciente soporte su cruz, ése seguirá su fe.
A Owen le gustaba ese himno y lo cantamos a voz en grito, con tono más sincero —y desafiante— que de costumbre. El director no tenía dónde colocarse; ocupó el centro del escenario… pero sin nada delante parecía expuesto, inseguro. Mientras atronábamos con el himno, el reverendo Lewis Merrill dio la impresión de ganar confianza… e incluso estatura. Aunque no se veía exactamente cómodo junto a la descabezada María Magdalena, estaba tan cerca de ella que la luz del podio también brillaba sobre él. Cuando concluimos el himno, el reverendo Mr. Merrill dijo:
—Oremos. Oremos por Owen Meany.
Reinó el silencio en la Gran Sala y aunque teníamos las cabezas gachas, no apartamos los ojos del director. Esperamos a que Mr. Merrill comenzara. Tal vez está tratando de comenzar, pensé; luego me di cuenta de que —torpe como siempre— había querido decir que nosotros rezáramos por Owen. Su intención era que ofreciéramos nuestras mudas oraciones por Owen Meany; a medida que se prolongaba el silencio, quedó bien sentado que el pastor no tenía la menor intención de darnos prisas. No es un hombre valiente, pensé, pero está tratando de serlo. Oramos y seguimos orando; si yo hubiese conocido el sueño de Owen, habría rezado mucho más intensamente.
De sopetón, el director dijo:
—Ya es suficiente.
—L-lo s-s-s-siento —tartajeó Mr. Merrill—, pero yo diré cuándo es «suficiente».
Creo que ese fue el momento en que Randy White comprendió que había perdido, que estaba acabado. Porque, ¿qué podía hacer? ¿Decirnos que dejáramos de rezar? Seguimos con la cabeza baja, seguimos orando. Pese a toda su torpeza, el reverendo Lewis Merrill nos había transmitido con toda claridad que la oración por Owen no tenía fin.
Poco después, el director abandonó el escenario; tuvo la sensatez, si no la decencia, de largarse sin ruido… oímos sus pasos cuidadosos en la escalinata de mármol, y el hielo de la madrugada aún estaba tan frágil que llegó a nuestros oídos cómo se quebraba en el sendero del edificio principal. Y cuando dejamos de escuchar sus pisadas en nuestras oraciones silenciosas por Owen Meany, el pastor Merrill dijo «Amén».
Dios mío, cuántas veces lamenté no poder vivir otra vez ese momento; entonces no sabía rezar muy bien… ni siquiera creía en la oración. Si ahora se me brindase la oportunidad de orar por Owen Meany, lo haría mejor; sabiendo lo que ahora sé, sería capaz de rezar con suficiente intensidad.
Por supuesto, me habría ayudado conocer su diario, pero nunca me lo ofreció… lo llevaba para sí mismo. Muchísimas veces escribió en esas páginas su nombre —su nombre completo— en las grandes letras mayúsculas a las que se refería como ESTILO MONUMENTO o ROTULACIÓN GRAVESEND; muchísimas veces transcribió su nombre, en su diario, exactamente igual a como lo había visto en la tumba de Scrooge. Y antes del asunto del ROTC, me refiero, antes aún de que lo expulsaran de la escuela y supiera que el Ejército de los Estados Unidos sería su pasaporte a la universidad. Antes de saber que se enrolaría, quiero decir… Ya entonces había escrito su nombre tal como se leen los que están inscritos en las lápidas.
TENIENTE PAUL O. MEANY, JR.
Así lo escribía; eso era lo que el Espíritu del Futuro había visto en la tumba de Scrooge; eso y la fecha… la fecha también estaba escrita en su diario. Escribió la fecha en el diario muchas, muchísimas veces, pero nunca me dijo cuál era. Tal vez si la hubiese conocido, habría podido ayudarlo. Owen creía saber cuándo moriría; también creía conocer su grado: moriría siendo teniente.
Y después del sueño, creía saber todavía más. La certeza de sus convicciones siempre daban un poco de miedo, y la anotación sobre el sueño, en el diario, no es una excepción.
AYER ME ECHARON DE LA ESCUELA. ANOCHE
TUVE UN SUEÑO. AHORA SÉ CUATRO COSAS. SÉ
QUE MÍ VOZ NO CAMBIA… PERO TODAVÍA NO SÉ
POR QUÉ. SÉ QUE SOY UN INSTRUMENTO DE DIOS. SÉ
CUANDO MORIRÉ… Y AHORA UN SUEÑO ME HA
MOSTRADO COMO MORIRÉ. ¡MORIRÉ COMO UN
HÉROE! CONFÍO EN LA AYUDA DE DIOS, PORQUE
LO QUE SE SUPONE QUE DEBO HACER PARECE MUY DIFÍCIL.