En este capítulo…
 Entender qué son los presupuestos generales del Estado
Entender qué son los presupuestos generales del Estado
 Cómo obtiene el Estado los ingresos que necesita
Cómo obtiene el Estado los ingresos que necesita
 En qué se gasta el Estado nuestro dinero
En qué se gasta el Estado nuestro dinero
 Algunos problemas para el ministro de Economía
Algunos problemas para el ministro de Economía
El Estado somos todos
En este capítulo…
 Entender qué son los presupuestos generales del Estado
Entender qué son los presupuestos generales del Estado
 Cómo obtiene el Estado los ingresos que necesita
Cómo obtiene el Estado los ingresos que necesita
 En qué se gasta el Estado nuestro dinero
En qué se gasta el Estado nuestro dinero
 Algunos problemas para el ministro de Economía
Algunos problemas para el ministro de Economía
En el capítulo 6 te decía lo importante que es la política económica del Estado. Y da igual si es época de vacas flacas o de vacas gordas: una buena política monetaria y fiscal por fuerza redunda en el óptimo funcionamiento del país y en su prosperidad. Y, a la inversa, una disparatada o mala es capaz de hundirlo en la más absoluta miseria.
En aquel capítulo te hablaba también del déficit presupuestario, esa diferencia negativa que hay entre lo que el Estado gasta y lo que ingresa mediante impuestos. Pues bien, el déficit es precisamente uno de los temas por los que más se preocupa mi amigo de San Quirico en esos ya famosos desayunos que nos pegamos.
Como ya sabes, mi amigo es empresario, aunque no hace falta serlo para saber que todo cuesta dinero y que hay que trabajar mucho para conseguirlo. Mi amigo trabaja mucho, y además bien, pero le tiene muy mosqueado el tema de lo que hace el Estado con un dinero que también es suyo, como lo es tuyo y mío. Porque no debemos olvidar que los gobiernos, sean del signo que sean, están formados por empleados nuestros a los que hay que pedirles responsabilidades por ese dinero que nosotros les damos para que lo administren. De hecho, deberíamos exigirles que justificaran hasta el último céntimo de lo que se gastan.
Pero antes de gastarlo, deben recaudarlo. Después, como pasa en cada familia, están obligados a hacer un presupuesto, para luego no darnos un susto y entrar en quiebra.

Los presupuestos generales del Estado (que a partir de ahora llamaremos PGE para acortar un poco ese nombre un poco largo y cansino) son las cuentas que hace un gobierno para ver cuánto dinero tiene para gastar en un año. A escala macroeconómica es lo mismo que hacemos nosotros en casa (a escala micro, para decirlo de modo fino). Da igual que gobiernen los de derecha que los de izquierda, pues todo gobierno necesita siempre unos ingresos y todo gobierno también se los gastará. La ideología de cada cual, en todo caso, se notará en la manera de ingresar y de gastar, pero aquí no voy a entrar en colores políticos, que en esos jardines es fácil perderse.
Como te decía, el Estado es como una familia a lo grande. En uno y en otra, si los gastos son iguales a los ingresos, el presupuesto está equilibrado; más claro, agua. Si los ingresos son superiores a los gastos, entonces se dice que hay superávit y si son inferiores (que es lo que suele pasar), entonces se utiliza esa palabra tan fea que ya ha ido saliendo por aquí: déficit.
Por lo general, los PGE se preparan en el último cuatrimestre del año, de modo que en año nuevo se pueda estrenar un nuevo plan de ingresos y gastos. Sobre el papel, el plan es de lo más sencillo. Sólo hay que tener en cuenta estos dos factores:
 Cuántos ingresos, que procederán de aquí, allí, allá y acullá, conseguiré.
Cuántos ingresos, que procederán de aquí, allí, allá y acullá, conseguiré.
 En qué me voy a gastar ese dinerito.
En qué me voy a gastar ese dinerito.
De hecho, esto lo digo en primera persona del singular porque el Estado (en caso de ser una persona) piensa como puedo pensar yo a la hora de hacerme una idea del presupuesto de que podré disponer el año próximo.
Los resultados de esos cálculos ya los conocemos:
 Equilibrio. O sea que soy una hacha calculando y además me he portado bien, según lo previsto, no gastando por encima de mis ingresos.
Equilibrio. O sea que soy una hacha calculando y además me he portado bien, según lo previsto, no gastando por encima de mis ingresos.
 Superávit. Sea porque he tenido un año con unos buenos ingresos o uno con pocos gastos, o ambas cosas a la vez (todo es posible), he conseguido ahorrar unos eurillos. En este caso se me abren dos posibilidades:
Superávit. Sea porque he tenido un año con unos buenos ingresos o uno con pocos gastos, o ambas cosas a la vez (todo es posible), he conseguido ahorrar unos eurillos. En este caso se me abren dos posibilidades:
 Déficit. He estirado más el brazo que la manga y ahora mismo me encuentro con unas cuantas deudas que debo saldar. Aquí también son dos las cosas que pueden hacerse:
Déficit. He estirado más el brazo que la manga y ahora mismo me encuentro con unas cuantas deudas que debo saldar. Aquí también son dos las cosas que pueden hacerse:
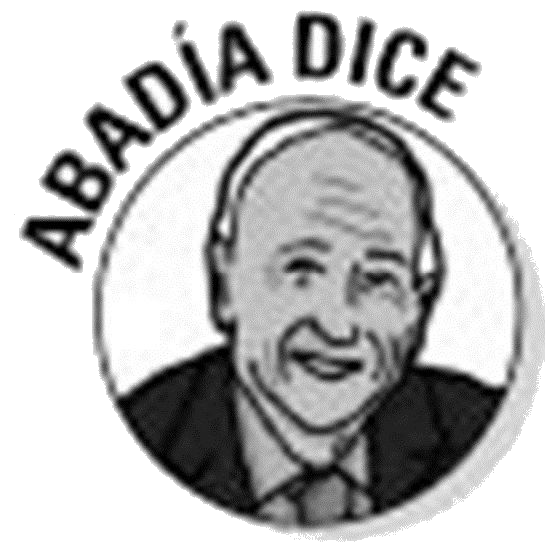
¿Verdad que todo esto te suena de tu propia experiencia? Cuando mi amigo exclamó que no le había explicado nada nuevo, sino que este rollo lo llevaba haciendo él toda su vida, tenía razón. Porque los PGE son, en esencia, como nuestros presupuestos domésticos. Cambia la escala, que ya es mucho cambiar, pero el fondo es el mismo.
Aunque, por supuesto, una familia es más fácil de gobernar que varios millones de familias, empresas, bancos, instituciones financieras y demás. Y si, como en el caso de España, se da la circunstancia de que la Administración está dividida entre un gobierno central, diecisiete comunidades autónomas más Ceuta y Melilla, cada una con su propio gobierno, además de varios miles de ayuntamientos y algunas diputaciones, pues queda claro que la situación se complica ligeramente. Y más teniendo en cuenta que algunas comunidades son más ricas que otras, que a algunas les van las cosas mejor que a otras y que todas quieren recibir del Estado central, como mínimo, lo mismo que las demás. Un buen follón, vamos.
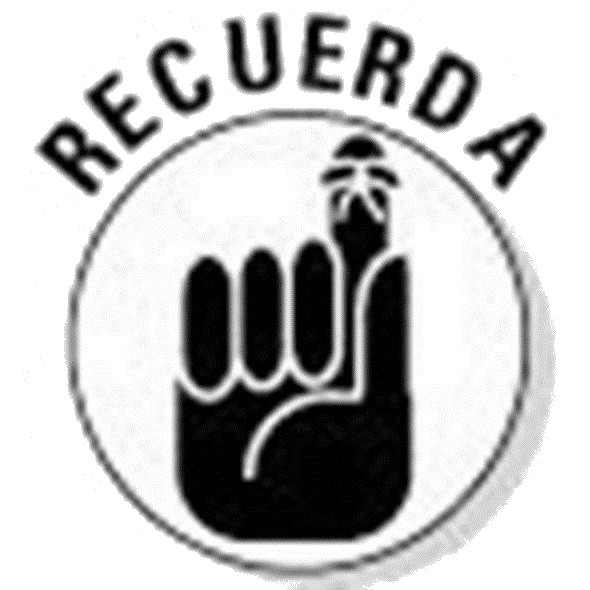
Unos buenos PGE deberían cumplir al menos tres condiciones básicas:
 De donde no hay, no se puede sacar.
De donde no hay, no se puede sacar.
 Cuando se conduce, lo mejor es no distraerse.
Cuando se conduce, lo mejor es no distraerse.
 Estirar el brazo más que la manga puede no ser prudente.
Estirar el brazo más que la manga puede no ser prudente.
Normas, pues, de sentido común que habría que exigir a todos los gobiernos que se grabaran a sangre y fuego. Y da igual si luego algún economista con muchos estudios o algún político gallito de esos que tanto abundan nos dice con desprecio que lo que proponemos no son más que «las cuentas de la vieja». En este caso acertarían. Pero ¿acaso las cuentas de la vieja no funcionan? Lo han hecho siempre porque rebosan sentido común, que es algo que todos deberíamos tener presente siempre.
Lo primero a la hora de preparar un presupuesto es mirar los ingresos de que disponemos; y eso que sirve a escala microeconómica o doméstica, es válido también para la macroeconómica.
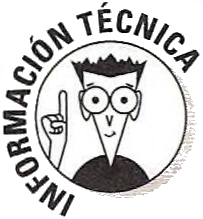
El ministro de Economía tiene varias vías de ingreso en las que ha de fijarse. Una de ellas es la representada por los impuestos directos:
 Lo que todos y cada uno de nosotros ganamos. De nuestro sueldo, nuestras facturas, de los alquileres que cobramos, de los dividendos que recibimos de las acciones del abuelo, de las chapucillas en blanco que vamos haciendo (las que se hacen en negro no las ve nadie, y menos el ministro, que si no, nos multa y con toda la razón del mundo). También cuentan los dineros que ganan los que no viven en España, pero tienen ingresos que se originan aquí. De todo ese dinero que ganamos el ministro nos dice: «Así me gusta, que ganes, pero de todas esas ganancias tienes que darle al Estado un porcentaje», y ese porcentaje será mayor cuanto mayor sea la cantidad que ganas; así de facilón y de simple. Por lo tanto, cuando llegue el momento de la verdad declararemos nuestros ingresos en la declaración de renta anual y un porcentaje de ellos serán los ingresos que el ministro cobrará a través del impuesto sobre la renta de las personas físicas, o IRPF.
Lo que todos y cada uno de nosotros ganamos. De nuestro sueldo, nuestras facturas, de los alquileres que cobramos, de los dividendos que recibimos de las acciones del abuelo, de las chapucillas en blanco que vamos haciendo (las que se hacen en negro no las ve nadie, y menos el ministro, que si no, nos multa y con toda la razón del mundo). También cuentan los dineros que ganan los que no viven en España, pero tienen ingresos que se originan aquí. De todo ese dinero que ganamos el ministro nos dice: «Así me gusta, que ganes, pero de todas esas ganancias tienes que darle al Estado un porcentaje», y ese porcentaje será mayor cuanto mayor sea la cantidad que ganas; así de facilón y de simple. Por lo tanto, cuando llegue el momento de la verdad declararemos nuestros ingresos en la declaración de renta anual y un porcentaje de ellos serán los ingresos que el ministro cobrará a través del impuesto sobre la renta de las personas físicas, o IRPF.
 Lo que ganan las empresas. Como decía un anuncio, «Hacienda somos todos». Y ese todos incluye también a las empresas. Así, el Estado también se lleva un bocado de sus beneficios. Eso mi amigo lo tiene muy claro, pues aunque hay años en que su empresa no gana lo que él querría, sabe que con ese trabajo que lleva a cabo está ayudando al Estado a ingresar. Eso no le importa, al contrario. Lo que le mosquea, y soberanamente, es que esos ingresos sean dilapidados de mala manera. Pero ese es otro tema.
Lo que ganan las empresas. Como decía un anuncio, «Hacienda somos todos». Y ese todos incluye también a las empresas. Así, el Estado también se lleva un bocado de sus beneficios. Eso mi amigo lo tiene muy claro, pues aunque hay años en que su empresa no gana lo que él querría, sabe que con ese trabajo que lleva a cabo está ayudando al Estado a ingresar. Eso no le importa, al contrario. Lo que le mosquea, y soberanamente, es que esos ingresos sean dilapidados de mala manera. Pero ese es otro tema.
 Donaciones y herencias. Cuando heredamos algo o hacemos una donación a los hijos o familia, el Estado también ingresa. Y lo mismo por nuestro patrimonio.
Donaciones y herencias. Cuando heredamos algo o hacemos una donación a los hijos o familia, el Estado también ingresa. Y lo mismo por nuestro patrimonio.
Como has podido ver, los impuestos directos tienen mucho que ver con lo que ganan la gente y las empresas. Por consiguiente, el ministro, a no ser que sea un dinamitero loco, lo tiene bastante fácil para ver con qué ingresos puede contar a la hora de elaborar los PGE.

Pero no se acaba ahí la cosa, sino que además de los impuestos directos hay otros indirectos. Es el impuesto sobre el valor añadido, más conocido como IVA, que grava todo aquello que consumimos. Por ejemplo, el vino que tanto nos gusta tomar en nuestros desayunos a mi amigo y a mí está gravado con un impuesto especial. De modo que el dueño del bar no sólo ha de pagar al Estado por los beneficios que le procure la venta del vino, sino también por el IVA, todo lo cual, por supuesto, redunda en el precio que nosotros, como consumidores, acabamos pagando.
Y esto no sólo pasa con el vino, sino también con el bocadillo de jamón, la libreta en la que mi amigo apunta sus ideas, las camisas que vestimos, la gasolina del coche, el coche, este libro que tienes en la mano (a no ser que lo hayas sacado de la biblioteca). Cosas, pero también servicios. Así, si mi amigo me pasara factura por las cosas inteligentes que me dice, tendría que añadir un tanto por ciento de IVA, tanto por ciento que varía según el tipo de cosa de que se trate.
O sea que, como dice mi amigo, «para vivir hay que pagar al Estado». Bien, quizá sea un pelín exagerado por su parte, pero no hay duda de que por gastar sí hay que pagar al Estado.
Por último, el ministro de Economía cuenta también con algunos otros ingresos que merecen ser tenidos en cuenta:
 Lo que el Estado cobra por otras cosas, como por dejar que se usen propiedades o derechos públicos (o sea, nuestros, del propio Estado), o por prestar algunos servicios.
Lo que el Estado cobra por otras cosas, como por dejar que se usen propiedades o derechos públicos (o sea, nuestros, del propio Estado), o por prestar algunos servicios.
 Los ingresos de las empresas que son propiedad del Estado.
Los ingresos de las empresas que son propiedad del Estado.
 Lo que le envían algunas comunidades autónomas que tienen acuerdos especiales con el Estado en lo referido a la gestión de impuestos.
Lo que le envían algunas comunidades autónomas que tienen acuerdos especiales con el Estado en lo referido a la gestión de impuestos.
 Lo que manda la Unión Europea, partida que fue muy grande hace unos años pero que en los últimos tiempos, y debido a las ampliaciones a nuevos países y a la crisis, ha ido disminuyendo.
Lo que manda la Unión Europea, partida que fue muy grande hace unos años pero que en los últimos tiempos, y debido a las ampliaciones a nuevos países y a la crisis, ha ido disminuyendo.
 Lo que obtiene por las rentas de su patrimonio, los intereses de inversiones financieras, los préstamos que ha hecho, los dividendos y la participación en beneficios, además de lo que saca por vender terrenos, solares y empresas de su propiedad.
Lo que obtiene por las rentas de su patrimonio, los intereses de inversiones financieras, los préstamos que ha hecho, los dividendos y la participación en beneficios, además de lo que saca por vender terrenos, solares y empresas de su propiedad.
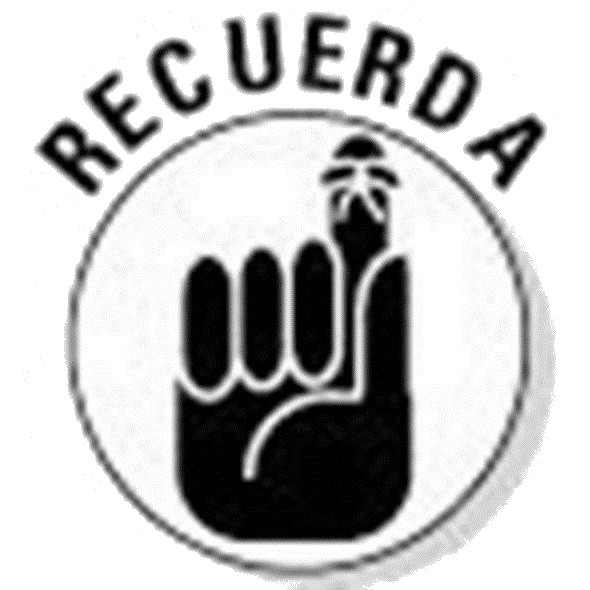
En resumidas cuentas, y simplificando mucho, podemos decir que el Estado ingresa por dos grandes vías:
 Lo que ganamos trabajando y con nuestro patrimonio, esto a través de impuestos directos.
Lo que ganamos trabajando y con nuestro patrimonio, esto a través de impuestos directos.
 Lo que gastamos consumiendo, esto a través de impuestos indirectos.
Lo que gastamos consumiendo, esto a través de impuestos indirectos.
El problema llega en época de recesión, cuando estas dos fuentes dejan de fluir como antes.
Como buen empresario que es, a mi amigo le preocupan no sólo los ingresos sino también el destino de cada euro. No está la cosa para despilfarrar. Y si no lo está en una empresa pequeña, aunque funcione bien, lo está menos aún en el ámbito estatal; sólo hay que revisar las tasas de desempleo para ver la que está cayendo.
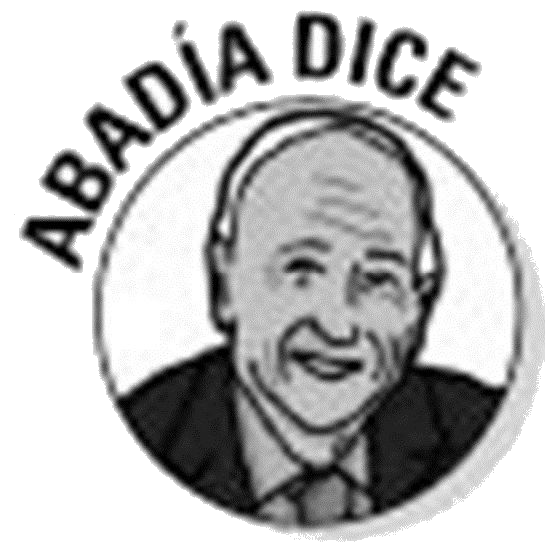
Por lo tanto, cada euro cuenta, y por ello es necesario no tontear, no experimentar, no ejercer de científico excéntrico y enajenado. Porque no lo olvidemos: ese dinero que el Estado ingresa y gasta es nuestro. En su vida privada, los políticos pueden hacer lo que quieran con su patrimonio, pero con el nuestro debemos exigirles responsabilidad. Y si hay que hacerles un marcaje como si fueran Messi (¡ya les gustaría a ellos!), pues adelante.
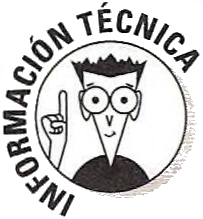
Dicho esto, los desembolsos del Estado son de dos tipos:
 El gasto. Es lo que se gasta. Menuda perogrullada, ¿no? Por eso lo matizo añadiendo que sí, que es lo que se gasta, pero que después deja algo: una corbata, un bolígrafo, un pañuelo de seda, unas gafas Ralph Lauren compradas en el top manta o el último disco de Bisbal comprado en El Corte Inglés. Aunque también puede que no deje nada físico: la comida y bebida, el transporte a un sitio, las cenas fuera de casa, un donativo.
El gasto. Es lo que se gasta. Menuda perogrullada, ¿no? Por eso lo matizo añadiendo que sí, que es lo que se gasta, pero que después deja algo: una corbata, un bolígrafo, un pañuelo de seda, unas gafas Ralph Lauren compradas en el top manta o el último disco de Bisbal comprado en El Corte Inglés. Aunque también puede que no deje nada físico: la comida y bebida, el transporte a un sitio, las cenas fuera de casa, un donativo.
 La inversión. Si el gasto es lo que se gasta, por fuerza la inversión es lo que se invierte. ¿Y en qué se invierte? Pues en un piso, una casa, un cuadro de un pintor espantoso que no nos gusta nada pero que está cotizadísimo y por el que más adelante, cuando lo vendamos, nos pagarán más pasta que la que nos costó.
La inversión. Si el gasto es lo que se gasta, por fuerza la inversión es lo que se invierte. ¿Y en qué se invierte? Pues en un piso, una casa, un cuadro de un pintor espantoso que no nos gusta nada pero que está cotizadísimo y por el que más adelante, cuando lo vendamos, nos pagarán más pasta que la que nos costó.
Pues todo eso que nosotros hacemos en el ámbito familiar lo hace también el Estado, sólo que entonces se le llama macroeconomía. Igual que nosotros tenemos en cuenta cómo está organizada nuestra casa, de dónde viene el dinero, cómo lo gastamos y las cosas que queremos conseguir, otro tanto hace el ministro de Economía.
¿Cómo procede el ministro? Pues, simplificando mucho, estima cuántos ingresos habrá en caja y organiza lo que se va a gastar en diversas secciones, de acuerdo con la estructura del Estado. Se puede decir que, como nosotros en casa, prepara dos montoncitos de dinero:
 Uno para las cosas realmente importantes y que hay que pagar «caiga quien caiga» (como nuestra hipoteca o nuestro recibo de la luz).
Uno para las cosas realmente importantes y que hay que pagar «caiga quien caiga» (como nuestra hipoteca o nuestro recibo de la luz).
 Otro con las cosas que hay que hacer con el dinero que quede después de pagar las cosas realmente imprescindibles, en función de los ingresos esperados y con lo que esté dispuesto a endeudarse. A ese montón podemos llamarlo «montón de las cosas que queremos hacer».
Otro con las cosas que hay que hacer con el dinero que quede después de pagar las cosas realmente imprescindibles, en función de los ingresos esperados y con lo que esté dispuesto a endeudarse. A ese montón podemos llamarlo «montón de las cosas que queremos hacer».
La verdad es que el del ministro no es un trabajo fácil, sobre todo porque siempre surgen imprevistos.
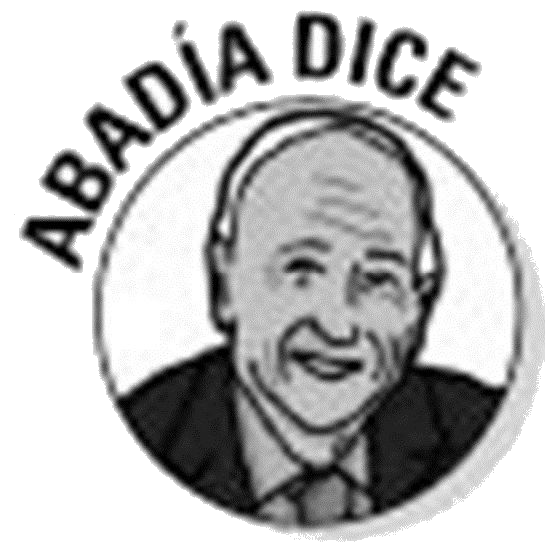
Uno de los imprevistos más usuales en España es el de la relación del Estado central con las comunidades autónomas. La comparación con una familia también funciona aquí; imaginad un padre y una madre con diecisiete hijos (yo, que tengo doce, algo os puedo decir al respecto). Imaginad que ante la propuesta del ministro de Economía de rebajar un poco la asignación presupuestaria resulta que uno de esos «hijos» le sale respondón y le dice que ni crisis ni gaitas, que haber hecho los deberes antes y que si no, no haberle prometido el oro y el moro; que él también ha hecho sus propias cuentas con lo prometido y ahora no puede decirle a su gente que donde dije digo, digo Diego. Y que si no cumple con lo que le prometió, se enfadará y no le ayudará a aprobar los presupuestos. Y que ya les pueden ir dando tila al ministro y a su gobierno, panda de «troleros»; y, de paso, que le den morcilla al resto de hijos (perdón, quería decir comunidades autónomas), que ni son hermanos ni nada, y que yo a lo mío y a mis circunstancias.
 >
>
Un país es como una gran familia
En España nos hemos organizado con un gobierno central y unas comunidades autónomas, cada una con su propio gobierno. A mí me gusta verlo como una gran familia en la que el gobierno central es el padre y las comunidades autónomas son los hijos. Pues bien, este padre ha transferido a su progenie algunas cosas; y no sólo eso, sino también el dinero para que las hagan.
Algo así me ha sucedido a mí no hace mucho, y creo que el caso es extrapolable y suficientemente ilustrativo. Esto es lo que me pasó: en San Quirico tenemos una piscina que siempre ha estado verdosa y sucia. En fin, que no invitaba a darse un baño. Pero este año le dije a un hijo mío: «Tú te encargas de que la piscina esté bien». Y él me contestó: «De acuerdo, pero me darás el dinero que necesito para ello». Me hizo un presupuesto de lo que iba a costar, me pareció razonable y se lo di. Desde entonces, la piscina está maravillosamente limpia y han podido bañarse todos los nietos que este último verano han pasado por allí. Además, por la noche, mi hijo enciende las luces y nos parece que estamos en Beverly Hills. Hablando de forma culta, «le he transferido una responsabilidad, con el dinero correspondiente».
Pero ¿qué hubiera pasado si el dinero que me hubiera pedido no me hubiera parecido bien? Pues habríamos discutido. Si esa cantidad de dinero se hubiera debido a que mi hijo quería traer a seis personas de la familia de su mujer con el fin de que se bañaran todos los días para comprobar que, efectivamente, la piscina estaba bien, y para realizar ese trabajo les hubiera asignado un sueldo, otros hijos míos podrían haber protestado, y con razón. En ese caso, yo no le hubiera transferido esa responsabilidad. Si, además, mi hijo, con la familia de su mujer, hubiera organizado una manifestación delante de mi casa de San Quirico con pancartas que dijeran «La piscina para quien la trabaja», me hubiera molestado bastante. Y si mi casa fuera una democracia y de los votos de ese hijo y de la familia de su mujer dependiera que yo siguiera siendo el cabeza de familia, las cosas se me hubieran complicado bastante. E igual Helmut y yo teníamos que acabar preparando las maletas.
Si, además, todo esto me hubiera sucedido con los doce hijos, el lío sería sublime. ¡Imaginaos, pues, lo que es lidiar con diecisiete comunidades autónomas!
Si realmente el «hijo» tiene la sartén por el mango (y unos votos capaces de inclinar la balanza entre la aprobación o no de unos presupuestos, es tenerla muy bien cogida), no hay ministro ni gobierno que se nieguen a satisfacer sus demandas, por muy injustas que sean para el resto de la «familia».
¿Qué pasa entonces? Pues algo completamente lógico:
 Que hay menos dinero del «montón de cosas que queremos hacer», por lo que habrá que hacer algún que otro recorte en alguna partida.
Que hay menos dinero del «montón de cosas que queremos hacer», por lo que habrá que hacer algún que otro recorte en alguna partida.
 El resto de las comunidades autónomas se enfadan con la que ha conseguido más parte, llamándola desde «chantajista» hasta «insolidaria», y ello sin olvidarse del ministro, al que dedican todo tipo de lindezas, de las cuales «cobarde» y «mentiroso» posiblemente sean las más amables. Claro, al ministro le gustaría no tener una familia tan numerosa, sino un único «hijo» solícito y cariñoso en lugar de diecisiete maleducados, egoístas y respondones como ellos solos.
El resto de las comunidades autónomas se enfadan con la que ha conseguido más parte, llamándola desde «chantajista» hasta «insolidaria», y ello sin olvidarse del ministro, al que dedican todo tipo de lindezas, de las cuales «cobarde» y «mentiroso» posiblemente sean las más amables. Claro, al ministro le gustaría no tener una familia tan numerosa, sino un único «hijo» solícito y cariñoso en lugar de diecisiete maleducados, egoístas y respondones como ellos solos.
Pero vamos a ver ahora qué puntos entran dentro de la consideración de «imprescindibles e inevitables» en los PGE.
Hay cosas en las que el ministro no tiene demasiado margen de maniobra; sea como sea, ha de cumplir y, como mucho, podrá permitirse algún que otro retoque, pero no más.
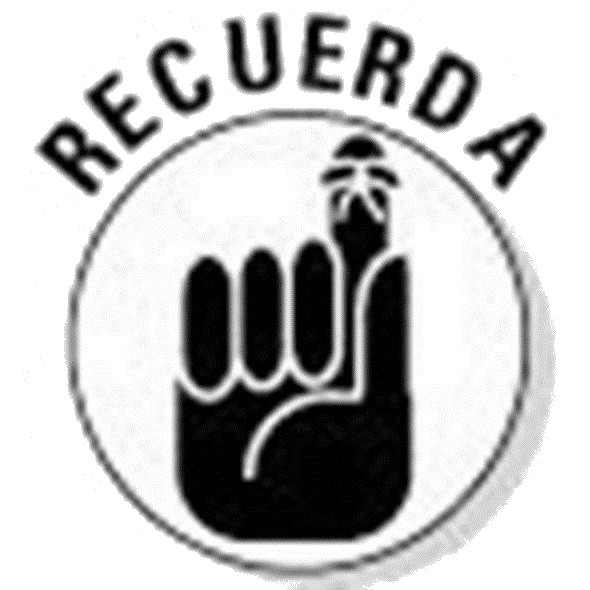
¿Y qué entra en esta partida? Pues gastos como los que siguen:
 El gasto social. Es intocable, y no sólo eso, sino que su volumen es considerable. En él se encuentran, por ejemplo, las pensiones y las ayudas al desempleo; y como cada vez hay más personas mayores y más personas desempleadas, los gastos se incrementan a la vez que disminuyen los ingresos. Pero el gasto social es sagrado, tanto que posiblemente sea una de las razones de la existencia del Estado.
El gasto social. Es intocable, y no sólo eso, sino que su volumen es considerable. En él se encuentran, por ejemplo, las pensiones y las ayudas al desempleo; y como cada vez hay más personas mayores y más personas desempleadas, los gastos se incrementan a la vez que disminuyen los ingresos. Pero el gasto social es sagrado, tanto que posiblemente sea una de las razones de la existencia del Estado.
 Los intereses por la deuda y los bonos del Estado. Este apartado tampoco es pequeño, pues hay que pagar los rendimientos correspondientes a quienes han comprado bonos y deuda del Estado.
Los intereses por la deuda y los bonos del Estado. Este apartado tampoco es pequeño, pues hay que pagar los rendimientos correspondientes a quienes han comprado bonos y deuda del Estado.
 Las transferencias a las comunidades autónomas y demás. Otro pago ineludible si se quiere mantener la paz interna. Se incluyen aquí también los ayuntamientos y diputaciones, aunque la mayor parte de la gente no sepamos para qué sirven estas últimas.
Las transferencias a las comunidades autónomas y demás. Otro pago ineludible si se quiere mantener la paz interna. Se incluyen aquí también los ayuntamientos y diputaciones, aunque la mayor parte de la gente no sepamos para qué sirven estas últimas.
 El funcionamiento del Estado. Aquí entran todas las instituciones representativas del país. Es el caso del rey y su familia, y también el de las Cortes, con independencia de que los hemiciclos estén muchas veces vacíos o muy vacíos, o que, cuando están llenos, parezcan más el recreo de un colegio que un lugar serio en el que se aprueban leyes que afectan al correcto funcionamiento del país. En esta partida tampoco pueden olvidarse los tribunales varios, como el Supremo, el Constitucional o el de Cuentas.
El funcionamiento del Estado. Aquí entran todas las instituciones representativas del país. Es el caso del rey y su familia, y también el de las Cortes, con independencia de que los hemiciclos estén muchas veces vacíos o muy vacíos, o que, cuando están llenos, parezcan más el recreo de un colegio que un lugar serio en el que se aprueban leyes que afectan al correcto funcionamiento del país. En esta partida tampoco pueden olvidarse los tribunales varios, como el Supremo, el Constitucional o el de Cuentas.
 Los ministerios. Aquí el ministro puede respirar un poco, pues distingue entre:
Los ministerios. Aquí el ministro puede respirar un poco, pues distingue entre:
Hay que pagar todos esos gastos, no hay alternativa. Se puede aplicar la tijera, pero para eso hay que negociar y prever las consecuencias de no hacer determinadas cosas. Y eso puede tener determinados efectos, como que:
 Se dé menos dinero a un ministerio encargado de hacer cosas con la inmigración, en un momento en que la inmigración está en boca de todos.
Se dé menos dinero a un ministerio encargado de hacer cosas con la inmigración, en un momento en que la inmigración está en boca de todos.
 Se recorten ayudas al fomento del empleo y a la formación de trabajadores, en un momento en que la tasa de desempleo está por las nubes.
Se recorten ayudas al fomento del empleo y a la formación de trabajadores, en un momento en que la tasa de desempleo está por las nubes.
 Se aumenten las partidas económicas de algún ministerio de relleno por algún compromiso previo e inconfesable, aunque ese ministerio apenas tenga contenido.
Se aumenten las partidas económicas de algún ministerio de relleno por algún compromiso previo e inconfesable, aunque ese ministerio apenas tenga contenido.
 Se le quite dinero a las fuerzas armadas en sus misiones en el extranjero como «misioneros de paz con fusil» en guerras que ponen los pelos de punta.
Se le quite dinero a las fuerzas armadas en sus misiones en el extranjero como «misioneros de paz con fusil» en guerras que ponen los pelos de punta.
Todo eso no sólo puede pasar, sino que pasa, por muy buena voluntad que tenga el ministro. Con todo, lo más fácil es que esos presupuestos generales del Estado se hayan pasado y presenten unas cuentas con déficit. El que ya se había pactado con el presidente y el que le permite la Unión Europea.
Ahora el ministro sólo tiene que comunicárselo a sus conciudadanos de una forma particularmente espesa y confusa para que no lo entiendan. Y eso sabe hacerlo de forma magistral, ayudado también por el hecho de que los PGE tienen suficientes palabras raras como para poder disimular.