En este capítulo…
 Qué es una recesión y qué efectos tiene
Qué es una recesión y qué efectos tiene
 La solución natural a una recesión es que los precios bajen
La solución natural a una recesión es que los precios bajen
 Por qué los precios son demasiado rígidos y se resisten a bajar
Por qué los precios son demasiado rígidos y se resisten a bajar
 Cómo puede un gobierno afrontar una situación de recesión
Cómo puede un gobierno afrontar una situación de recesión
Marcha atrás, como los cangrejos
En este capítulo…
 Qué es una recesión y qué efectos tiene
Qué es una recesión y qué efectos tiene
 La solución natural a una recesión es que los precios bajen
La solución natural a una recesión es que los precios bajen
 Por qué los precios son demasiado rígidos y se resisten a bajar
Por qué los precios son demasiado rígidos y se resisten a bajar
 Cómo puede un gobierno afrontar una situación de recesión
Cómo puede un gobierno afrontar una situación de recesión
Si has leído el capítulo 5, habrás visto que para los economistas la inflación no es buena, pero puede acabar siendo un estímulo para la economía. Un panorama maravilloso, sin duda, si no fuera por el pequeño detalle de que en el mundo real prácticamente no se cumple nunca; y si crees que «nunca» es una palabra excesiva y que hay que darle un voto de confianza a los expertos en economía, la cambiaremos por «casi nunca».
De hecho, tú mismo lo habrás comprobado en tu propio bolsillo. De acuerdo, tu bolsillo no es macroeconomía, sino microeconomía, pero ambas esferas están demasiado relacionadas como para que la una no afecte a la otra. La situación es la siguiente: si suben los precios de las cosas y tu sueldo no sube al mismo ritmo, por mucho que te vayan incrementando el sueldo según el índice de precios al consumo (IPC) del año anterior, por fuerza vas perdiendo poder adquisitivo. Tus euros valen menos que antes, pues con un billete de 20 euros puedes comprar ahora menos bienes y servicios; y si esa evolución sigue para arriba, llegará un punto en que la economía se frenará y se provocará una situación de estancamiento o, incluso, de recesión. Si esa recesión es muy brusca, entonces tenemos, simple y llanamente, una crisis como la que ahora sufrimos.
Pero en este capítulo no te voy a hablar de esta crisis, la que yo llamo crisis ninja. Tiempo habrá de ello en la parte III de este libro. Aquí sólo voy a explicarte cómo y por qué, según los economistas, se dan esas recesiones. En cierto sentido, puedes leer este capítulo como una introducción a lo que luego desarrollaré a partir del capítulo 14.

Para un economista, hablar de recesión es mentar al diablo. Pero no sólo para ellos, también debería ser así para nosotros, los ciudadanos de a pie, que somos quienes vamos a notar sus efectos de una manera más dolorosa e inmediata.
¿Y por qué? Si miras el diccionario de la Real Academia Española lo sabrás. Allí verás una primera acepción que dice: «Acción y efecto de retirarse o retroceder», y no hace falta ser muy listo para comprender que «retroceder», aplicado al ámbito económico, que lo basa todo en el crecimiento, viene a significar «decrecer».
Pero hay otra acepción referida explícitamente a la economía. Es la que dice: «Depresión de las actividades económicas en general que tiende a ser pasajera». Aquí se ve que el académico que ha escrito esta definición es un economista y, como tal, optimista. Lamentablemente una recesión no tiene por qué ser pasajera. Pero la primera parte de la frase es correcta: una recesión es un período durante el cual disminuye la producción de bienes y servicios, con lo que la economía se estanca.
¿Y por qué afecta primordialmente a los ciudadanos de a pie? Pues porque si hay menos producción, las empresas necesitan menos trabajadores, lo que de inmediato se traduce en un aumento del desempleo y el drama que ello conlleva.
En estos casos, la función de los expertos en macroeconomía es la de prevenir las recesiones y, en caso de que se den, poner todo de su parte para que sean lo más breves posibles. En este mismo capítulo te describiré algunas de las herramientas que emplean para ello.
La economía oscila como un péndulo

Los economistas afirman que la economía se mueve entre períodos en que la producción se expande y períodos en que la producción se contrae. Es como un péndulo: ahora estoy aquí y ahora estoy allí, una forma de oscilar que, en un alarde de imaginación extraordinario, han bautizado como ciclo económico, cuyos dos momentos culminantes son:
 Recesión. Es el momento en que la producción total de la economía se contrae. Normalmente se da a partir de acontecimientos inesperados de carácter negativo, como atentados terroristas especialmente virulentos, desastres naturales o aumento inesperado y repentino del precio de algunos recursos naturales básicos, como el petróleo o el gas.
Recesión. Es el momento en que la producción total de la economía se contrae. Normalmente se da a partir de acontecimientos inesperados de carácter negativo, como atentados terroristas especialmente virulentos, desastres naturales o aumento inesperado y repentino del precio de algunos recursos naturales básicos, como el petróleo o el gas.
 Recuperación. Es el período en que la producción total de la economía se expande.
Recuperación. Es el período en que la producción total de la economía se expande.
Sí, me dirás que esto es como inventar la sopa de ajo. Pero es que ya te decía yo que la economía no es tan difícil. Por supuesto, tiene su qué, si no a santo de qué iban a estudiarla en la universidad. Pero muchas veces se complica innecesariamente con palabrejas raras y frases alambicadas que no entienden ni los que las dicen.

El pleno empleo como medida
Para analizar el ciclo económico, los economistas toman como medida base el pleno empleo, un concepto que ojalá se diera en la realidad y no apareciera sólo en forma de promesas en boca de nuestros políticos cuando llegan las elecciones.
Eso sí, no confundas pleno empleo con una situación en la que absolutamente todo el mundo en edad de trabajar tiene un trabajo.
¡Ni siquiera los economistas son tan optimistas! En este caso prefieren referirse a una situación en la que toda aquella persona que quiera un trabajo a jornada completa puede conseguirlo. El matiz no excluye así la posibilidad de que haya desempleados, gente que no tiene trabajo porque ha dejado el que tenía para buscar otro, que no debería tardar en conseguir en un momento de pleno empleo real.
Es como el derecho, que parece escrito para que sólo unos señores lo capten y luego puedan cobrarte una pasta descomunal por descifrártelo. Pero como este libro no se titula Derecho para Dummies, no seguiré por aquí, ¡qué además tengo varios hijos abogados!

En teoría, una recesión debería solucionarse fácilmente mediante el ajuste de precios. Según la teoría económica más ortodoxa, habría que dejar al mercado en libertad para que el propio mercado tomara las decisiones pertinentes y se corrigiera. A mí siempre me ha hecho mucha gracia eso de considerar el mercado o los mercados (me da igual que se use en singular o plural, la gracia es la misma) como a un ente que tiene vida y conocimiento propios, al margen de las decisiones humanas. La crisis que vivimos es una prueba de esa falacia, pues el mercado sólo ha ayudado a enriquecerse a unos cuantos especuladores sinvergüenzas, sin escrúpulos ni decencia, sin corregir nada de nada.
Pero me avanzo a cosas que te explicaré largo y tendido en la parte III de este libro. Aquí me he propuesto comentar solamente aquello que dice la teoría económica, que afirma que lo del ajuste de precios es dogma de fe; amén.
Pues bien, imagina que, por un desastre natural o por lo que sea (no entraré en detalles para no mentar la bicha), la economía deja de crecer. La producción de bienes y servicios disminuye, aumenta el desempleo y, como no hay trabajo ni dinero, la gente y los gobiernos gastan menos. Lo que todavía empeora más la situación de las empresas.
Se llega así a un exceso de oferta, pues hay muchos bienes producidos que esperan en los almacenes que alguien los compre; y la gente quiere cosas, sin duda, porque muchas de ellas son necesarias, no sólo un lujo. Para solucionar ese exceso de oferta el mercado baja los precios, lo cual acaba atrayendo compradores, de modo que:
 Los precios disminuyen de forma generalizada en toda la economía.
Los precios disminuyen de forma generalizada en toda la economía.
 La economía se anima y, con la entrada de dinero fresco, empieza a producir de nuevo a buen ritmo y, consecuentemente, a contratar a gente hasta llegar al nivel de pleno empleo.
La economía se anima y, con la entrada de dinero fresco, empieza a producir de nuevo a buen ritmo y, consecuentemente, a contratar a gente hasta llegar al nivel de pleno empleo.
¿Qué fácil, no? El plan sobre el papel es maravilloso pero, claro, no es perfecto. Porque ¿qué pasa si la empresa vende a precios inferiores de lo que le ha costado producir esos bienes? Pues que pierde dinero. Lógicamente pierde menos que si no vendiera nada, pero perdiendo dinero no se va a ninguna parte y a lo mejor por ello se ve obligada a cerrar sus puertas antes de que la riqueza vuelva a estar al alcance de todos.
El modelo económico prefiere no mirar esto y, en cambio, echarle la culpa a un cambio lento de los precios. Si el cambio es rápido, la recesión desaparece en un abrir y cerrar de ojos; si es lento, se alarga en el tiempo. A fin de cuentas lo de las empresas tampoco es tan importante: si la situación es de recesión, de acuerdo, venderán más barato a lo mejor que el precio de coste, pero también la mano de obra será más barata porque:
 La gente tiene necesidad de trabajo y no va a discutir demasiado el salario.
La gente tiene necesidad de trabajo y no va a discutir demasiado el salario.
 Muchas materias primas son también más baratas porque hay excedentes que deben gastarse.
Muchas materias primas son también más baratas porque hay excedentes que deben gastarse.
De lo que se trata, en suma, es de llegar a lo que se llama nivel de equilibrio de los precios, que, dicho en palabras más fáciles de entender, es el nivel de precios al que los consumidores, tú y yo, queremos comprar un producto («en una situación de pleno empleo», añadirían los especialistas).
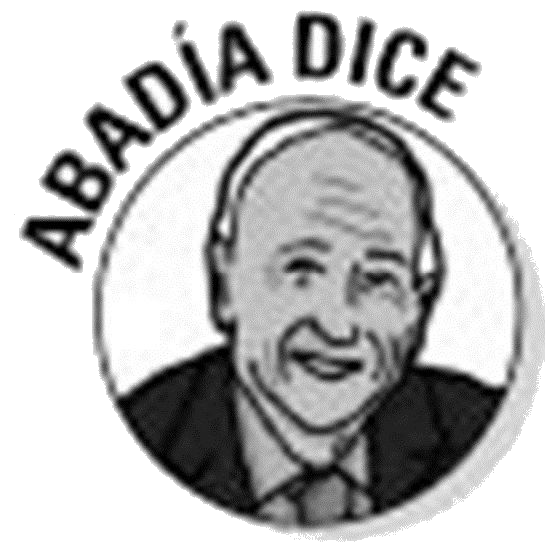
El modelo explicado en el punto anterior tiene un pequeño defecto. Y es que la flexibilidad de los precios es un ideal que no siempre se da en el mundo que pisamos.
Los mismos economistas lo dicen: en la vida real los precios son rígidos. Y otro dato: les es más difícil bajar que subir. Será que somos unos codiciosos.
Pero no, el problema no es de los empresarios, sino de los trabajadores, más en concreto, de sus salarios.

El salario es la paga o remuneración que alguien recibe por su trabajo. Pues bien, desde el punto de vista de un economista, eso también es un precio, el que paga un empleador por el servicio que le prestas. Y este precio es reacio a bajar, no quiere rebajas. Más bien todo lo contrario: quien lo cobra siempre se queja de que es bajo y piensa que merece recibir más. Tiene lógica, ¿no?
Mi amigo de San Quirico lo tiene claro. Tiene su empresa y en ella hay varias personas contratadas, pero él, aunque la cosa no vaya bien, prefiere no tocar los sueldos, porque sabe que si lo hace se expone a que cunda el descontento y, con él, que baje la productividad; y eso es algo que no se puede permitir y menos en una situación no ya de recesión sino de crisis con todas las letras, como esta.
Ante una situación así, muchos empresarios prefieren despedir a parte de su plantilla antes que rebajar salarios. Es una forma radical de reducir los costes laborales, pero al menos los trabajadores que quedan no se ven afectados en la nómina.
Aun así, si una empresa no puede recortar los salarios se hace muy difícil que pueda llegar a bajar los precios. Sobre todo porque los salarios pueden llegar a representar el 70% de los costes de producción, un porcentaje muy alto. Como es lógico, una empresa no puede vender un servicio o un bien a un precio inferior del que le cuesta producirlo; por lo tanto, si no recorta en este apartado salarial difícilmente podrá hacerlo en los precios. Su margen será muy pequeño, insuficiente para adaptarse a la situación de recesión y de descenso de la demanda.
Por supuesto, en una situación de recesión los gobiernos no se quedan cruzados de brazos esperando que el mercado lo arregle todo, en absoluto. En cuanto ven que el producto interior bruto disminuye dos trimestres seguidos suenan todas las alarmas y entran en acción. Para bien o para mal, porque tampoco los políticos son un dechado de sabiduría y virtudes.
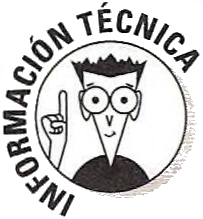
Mediante su política económica los gobiernos de las sociedades modernas tienen varias herramientas para combatir las recesiones. Las principales son:
 La política fiscal. Son los impuestos que el gobierno tiene la potestad de subir o bajar para combatir la recesión. Así, si disminuye los impuestos la gente tiene más dinero a mano para gastar y animar la actividad económica. Y si los sube, es el Estado el que ingresa más dinero, dinero que puede dedicar a comprar bienes y servicios, a construir carreteras, líneas de ferrocarril o lo que sea que anime la economía.
La política fiscal. Son los impuestos que el gobierno tiene la potestad de subir o bajar para combatir la recesión. Así, si disminuye los impuestos la gente tiene más dinero a mano para gastar y animar la actividad económica. Y si los sube, es el Estado el que ingresa más dinero, dinero que puede dedicar a comprar bienes y servicios, a construir carreteras, líneas de ferrocarril o lo que sea que anime la economía.
 La política monetaria. La variación de los tipos de interés (el precio del dinero, para entendernos) también puede estimular la economía. De este modo, si el gobierno provoca que los tipos estén bajos, es más fácil que particulares y empresas obtengan créditos para comprar bienes, de forma que la economía también se anime.
La política monetaria. La variación de los tipos de interés (el precio del dinero, para entendernos) también puede estimular la economía. De este modo, si el gobierno provoca que los tipos estén bajos, es más fácil que particulares y empresas obtengan créditos para comprar bienes, de forma que la economía también se anime.
La teoría, como siempre pasa, es perfecta. El problema llega cuando se trata de llevar todo esto a la práctica, porque un error en la política económica por parte del gobierno puede tener repercusiones desastrosas en la economía de un país. Y lo contrario: una política bien dirigida ayudará, sin duda, a que el país viva un período de prosperidad y riqueza.
Como se trata de temas que tienen su miga, lo mejor es que los veamos con un poco más de calma.
A nadie le gusta pagar impuestos. Pero son necesarios para que el Estado funcione. Lo único que pasa es que debemos ser exigentes en cómo los políticos invierten lo recaudado; para más información sobre esto, te remito al capítulo 7, en el que te comentaré, de una forma práctica y espero que ilustrativa, cómo funcionan los presupuestos estatales.

Pero la política fiscal no se reduce sólo a los impuestos que nos caen encima, sino también a los gastos que lleva a cabo el Estado. ¿Qué gastos son esos? Pongamos que la economía está parada y el Estado, para animarla, se pone a comprar de forma compulsiva algunos bienes; pues bien, el resultado de esta acción será que la demanda de esos productos crecerá, las empresas que los producen empezarán a contratar gente y la gente, por fin con un empleo y con dinero contante y sonante en la mano, comenzará también a gastar, de modo que más pronto que tarde la recesión empezará a ser sólo un mal sueño. Es un ejemplo del papel del Estado como animador de la economía.
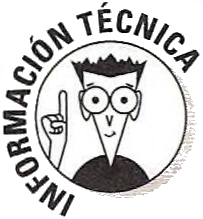
Para que el Estado se ponga a comprar hace falta dinero, y sólo hay tres maneras de conseguirlo:
 Darle a la maquinita de hacer billetes. Ya sabemos, por lo que te explicaba en el capítulo 5, qué peligro hay aquí: la inflación, que a la larga puede ser contraproducente y provocar en lugar de la recuperación deseada una situación de caos y recesión todavía más grave; por lo tanto, es una solución hoy bastante desprestigiada. Además, al menos en lo que respecta a la Unión Europea, tampoco los Estados miembros pueden ponerse a ello sin más, sino que necesitan la aprobación del Banco Central Europeo, que es el que tiene la manija que hace funcionar la máquina de billetes y monedas de euro. Y este Banco Central Europeo ya se sabe que no es demasiado proclive a ello.
Darle a la maquinita de hacer billetes. Ya sabemos, por lo que te explicaba en el capítulo 5, qué peligro hay aquí: la inflación, que a la larga puede ser contraproducente y provocar en lugar de la recuperación deseada una situación de caos y recesión todavía más grave; por lo tanto, es una solución hoy bastante desprestigiada. Además, al menos en lo que respecta a la Unión Europea, tampoco los Estados miembros pueden ponerse a ello sin más, sino que necesitan la aprobación del Banco Central Europeo, que es el que tiene la manija que hace funcionar la máquina de billetes y monedas de euro. Y este Banco Central Europeo ya se sabe que no es demasiado proclive a ello.
 Aumentar los impuestos. No es ni mucho menos la más popular de las soluciones. Sobre todo porque si el país está en una situación de recesión, al gobierno le interesa que la gente tenga cuanto más dinero en mano mejor, para que así se atrevan a gastarlo y contribuyan a animar la economía. Si los impuestos aumentan, lógicamente los particulares tendrán menos dinero para gastar. Por el contrario, el Estado tendrá más que podrá invertir en obras públicas y servicios sociales, aunque posiblemente sin conseguir que el panorama se reactive.
Aumentar los impuestos. No es ni mucho menos la más popular de las soluciones. Sobre todo porque si el país está en una situación de recesión, al gobierno le interesa que la gente tenga cuanto más dinero en mano mejor, para que así se atrevan a gastarlo y contribuyan a animar la economía. Si los impuestos aumentan, lógicamente los particulares tendrán menos dinero para gastar. Por el contrario, el Estado tendrá más que podrá invertir en obras públicas y servicios sociales, aunque posiblemente sin conseguir que el panorama se reactive.
 Pedir dinero prestado. Lo que hace en este caso el Estado es emitir unos bonos que vende, con la promesa de que pasado determinado tiempo (pongamos diez años) devolverá su importe al comprador, aumentado con un interés del 6%. La oferta es, sin duda, jugosa y por eso los bonos estatales se agotan al poco de salir. Sí, de acuerdo, el Estado obtiene así más dinero para gastar sin necesidad de quitárselo a los contribuyentes, pero a cambio se endeuda por unos cuantos años. Todo ello se traduce en un déficit presupuestario. En otras palabras, el Estado tiene deudas que no puede cubrir con los ingresos que obtiene por los impuestos, con lo que corre el peligro de meterse en una preocupante espiral de deudas para subsistir.
Pedir dinero prestado. Lo que hace en este caso el Estado es emitir unos bonos que vende, con la promesa de que pasado determinado tiempo (pongamos diez años) devolverá su importe al comprador, aumentado con un interés del 6%. La oferta es, sin duda, jugosa y por eso los bonos estatales se agotan al poco de salir. Sí, de acuerdo, el Estado obtiene así más dinero para gastar sin necesidad de quitárselo a los contribuyentes, pero a cambio se endeuda por unos cuantos años. Todo ello se traduce en un déficit presupuestario. En otras palabras, el Estado tiene deudas que no puede cubrir con los ingresos que obtiene por los impuestos, con lo que corre el peligro de meterse en una preocupante espiral de deudas para subsistir.
Pedir dinero prestado, o endeudarse, es el principal medio que usan los Estados modernos para obtener dinero en épocas de vacas flacas, y funciona porque el Estado, en principio, parece un deudor fiable, de esos que pagan y no se irán a la bancarrota. Aunque la actual crisis, con casos tan dramáticos como el de Grecia, quizá esté también mermando esa confianza.

Si la política fiscal es una arma poderosa para los gobiernos, todavía lo es más la política monetaria, que se centra en fijar el precio del dinero, es decir, los tipos de interés. Seguro que has oído hablar de ello en más de una ocasión. Más que el precio del dinero, el tipo de interés es el precio que se paga por usar el dinero. Aunque suene raro, el dinero es también una mercancía, un activo, algo que se compra y se vende, y manipular su precio tiene repercusiones inmediatas sobre todo tipo de cosas, por ejemplo la demanda de una hipoteca, que te saldrá más cara o más barata según sea el tipo de interés cuando la pidas.
El principio básico de la política monetaria de un gobierno es que los tipos de interés bajos generan más consumo e inversión, pues de este modo, como el dinero cuesta poco, la gente y las empresas se atreven a pedir préstamos y créditos con los que comprar casas, coches; no sólo eso, sino que favorecen las inversiones y que se inicien más proyectos. En cambio, con tipos altos, nadie se atreve a pedir un crédito que luego tendrá que devolver con intereses draconianos. No sale a cuenta ni siquiera para invertir, por la sencilla razón de que esa inversión tendrá que darte rendimientos muy altos para compensarte esas condiciones, y un negocio así no es tan fácil de encontrar en tiempos de recesión.
No obstante, el papel de los Estados en la macroeconomía no se reduce a estos controles. Responsabilidad suya son, sin ir más lejos, los presupuestos generales del Estado. Si quieres saber de qué van, pasa página y vamos ya a por otro capítulo.