En este capítulo…
 Entender qué son la inflación y la deflación
Entender qué son la inflación y la deflación
 Las repercusiones de la subida de precios en la vida cotidiana
Las repercusiones de la subida de precios en la vida cotidiana
 Aumentar la oferta de dinero comporta problemas
Aumentar la oferta de dinero comporta problemas
 Cómo medir la inflación mediante el IPC
Cómo medir la inflación mediante el IPC
Y los precios suben, suben… y se desploman
En este capítulo…
 Entender qué son la inflación y la deflación
Entender qué son la inflación y la deflación
 Las repercusiones de la subida de precios en la vida cotidiana
Las repercusiones de la subida de precios en la vida cotidiana
 Aumentar la oferta de dinero comporta problemas
Aumentar la oferta de dinero comporta problemas
 Cómo medir la inflación mediante el IPC
Cómo medir la inflación mediante el IPC
El producto interior bruto (PIB) del que te hablaba en el capítulo 4 es sin duda uno de los temas estrella de los expertos en macroeconomía, pero también te he dicho que hay otros dos cuya importancia no puede ser pasada por alto; sobre todo porque son de esos que, cuando menos te lo esperas, te sacuden donde más lo notas: efectivamente, en tu bolsillo. Y en el mío, que esto del negocio editorial tampoco permite retirarse a vivir de rentas.
Me refiero, claro está, a la inflación y a las recesiones, dos temas muy relacionados entre sí (las altas tasas de inflación se presentan asociadas con graves problemas económicos en forma de recesiones profundas) y que están detrás de todas las crisis económicas. La que ahora tenemos encima no es una excepción, pero de ésta, la que yo llamo crisis ninja, habrá tiempo para hablar en el capítulo 14.

La verdad es que la inflación debería provocar más pesadillas a los economistas y a los gobernantes de las que les provoca, y lo mismo cabría decir de su opuesto, pero no por ello mejor: la deflación. Al menos a mi amigo de San Quirico, que es empresario y un trabajador nato, este asunto le preocupa, y mucho, por lo que un día me pidió que se lo explicara con pelos y señales.

Como a mí me gusta hablar a través de ejemplos, intenté explicarle esto de la inflación como si se tratara de una comedia en cuatro actos. Aunque ahora que lo pienso, viendo el truculento desarrollo de la trama, más bien habría que considerarla una tragedia. Pues nada, esta tragedia en cuatro actos podríamos titularla Ascenso y caída de Luis o Las consecuencias de gastar alegremente. Vamos a ello:
 Acto I. Mi amigo Luis, el protagonista de esta tragedia, tenía un trabajo del que no se podía quejar: el ambiente era agradable, no le suponía un gran esfuerzo intelectual y, además, aunque él dijera lo contrario, estaba razonablemente bien pagado. Con su sueldo gastaba lo normal: alimentación, un coche que no era nada del otro mundo, electricidad, teléfono, hipoteca… Gastos normales que le permitían ahorrar.
Acto I. Mi amigo Luis, el protagonista de esta tragedia, tenía un trabajo del que no se podía quejar: el ambiente era agradable, no le suponía un gran esfuerzo intelectual y, además, aunque él dijera lo contrario, estaba razonablemente bien pagado. Con su sueldo gastaba lo normal: alimentación, un coche que no era nada del otro mundo, electricidad, teléfono, hipoteca… Gastos normales que le permitían ahorrar.
 Acto II. La vida sigue y mi amigo Luis, como es un muy buen profesional, se encuentra ganando todavía más dinero. No puede quejarse porque todo le va viento en popa. Además, coincide con un momento de bonanza en el que los bancos dan créditos a todo el mundo con auténtico entusiasmo. Y Luis no es una excepción. El director de la caja de ahorros de San Quirico le llama un día y le ofrece un crédito para que gaste con alegría. Luis, con tanto dinero encima, el que él gana y el crédito, gasta. ¿En qué? Pues, por ejemplo, sigue comiendo como antes, pero un poco mejor; se compra un Hammer, un pedazo de coche que traga gasolina como Helmut, mi perro, de esa comida suya; mantiene la hipoteca; sale más de fiesta; se da caprichos, algún que otro viaje a algún lugar exótico y, no contento con eso, se compra un poni y le habilita una habitación. En definitiva, que Luis está embargado por la alegría de gastar. Pero ¿qué pasa con esa alegría? Pues que los señores que venden cosas la perciben y piensan que como Luis y otros muchos como él tienen tantas ganas de gastar quizá no estaría mal subir un pelín los precios. Nada, cuatro perrillas de nada, pero que sumando de aquí y de allí (un traje, la barra de pan, el jamón y el disco del grupo de moda) dan como resultado un aumento general de los precios. Eso es lo que se llama inflación.
Acto II. La vida sigue y mi amigo Luis, como es un muy buen profesional, se encuentra ganando todavía más dinero. No puede quejarse porque todo le va viento en popa. Además, coincide con un momento de bonanza en el que los bancos dan créditos a todo el mundo con auténtico entusiasmo. Y Luis no es una excepción. El director de la caja de ahorros de San Quirico le llama un día y le ofrece un crédito para que gaste con alegría. Luis, con tanto dinero encima, el que él gana y el crédito, gasta. ¿En qué? Pues, por ejemplo, sigue comiendo como antes, pero un poco mejor; se compra un Hammer, un pedazo de coche que traga gasolina como Helmut, mi perro, de esa comida suya; mantiene la hipoteca; sale más de fiesta; se da caprichos, algún que otro viaje a algún lugar exótico y, no contento con eso, se compra un poni y le habilita una habitación. En definitiva, que Luis está embargado por la alegría de gastar. Pero ¿qué pasa con esa alegría? Pues que los señores que venden cosas la perciben y piensan que como Luis y otros muchos como él tienen tantas ganas de gastar quizá no estaría mal subir un pelín los precios. Nada, cuatro perrillas de nada, pero que sumando de aquí y de allí (un traje, la barra de pan, el jamón y el disco del grupo de moda) dan como resultado un aumento general de los precios. Eso es lo que se llama inflación.
 Acto III. Luis ha oído que hay crisis y empieza a ponerse un poco nervioso. Tiene dinero: su sueldo y lo que le ha dejado el banco, pero empieza a gastar un poquito menos. Gasta un poco menos en alimentación y diversión, saca menos a pasear el Hammer, y cuando va a un hotel se lleva el jabón y el peine, por si acaso.
Acto III. Luis ha oído que hay crisis y empieza a ponerse un poco nervioso. Tiene dinero: su sueldo y lo que le ha dejado el banco, pero empieza a gastar un poquito menos. Gasta un poco menos en alimentación y diversión, saca menos a pasear el Hammer, y cuando va a un hotel se lleva el jabón y el peine, por si acaso.
 Acto IV. Un día, Luis recibe una llamada del director de la caja de ahorros de San Quirico que, sin más preámbulos, le suelta: «Luis, lo sentimos mucho pero ya no podemos darte más crédito». El amigo se queda de piedra porque, encima, su sueldo ha bajado. Pero no es el único en estas circunstancias. El grifo del crédito también se ha cerrado para empresarios y comerciantes, que ahora se encuentran con una mercancía que nadie compra. Para animar a la gente, empiezan a bajar los precios. Pero Luis no se anima. Los precios siguen bajando; y no sólo eso, sino que las empresas empiezan a echar a sus trabajadores a la calle. Eso es la deflación.Y se cierra el telón.
Acto IV. Un día, Luis recibe una llamada del director de la caja de ahorros de San Quirico que, sin más preámbulos, le suelta: «Luis, lo sentimos mucho pero ya no podemos darte más crédito». El amigo se queda de piedra porque, encima, su sueldo ha bajado. Pero no es el único en estas circunstancias. El grifo del crédito también se ha cerrado para empresarios y comerciantes, que ahora se encuentran con una mercancía que nadie compra. Para animar a la gente, empiezan a bajar los precios. Pero Luis no se anima. Los precios siguen bajando; y no sólo eso, sino que las empresas empiezan a echar a sus trabajadores a la calle. Eso es la deflación.Y se cierra el telón.
Seguro que el argumento de esta tragedia en cuatro actos te suena un poco, lógicamente, pues el panorama que pinta es el propio de una crisis como la que ahora vivimos. Pero no hay que avanzarse, porque de ella, como ya te he dicho, hablaremos largo y tendido (expresión que me gusta, aunque cuando yo hablo lo suelo hacer sentado o de pie, pero no tendido), en el capítulo 13.
Conclusiones sobre la debacle inflacionaria
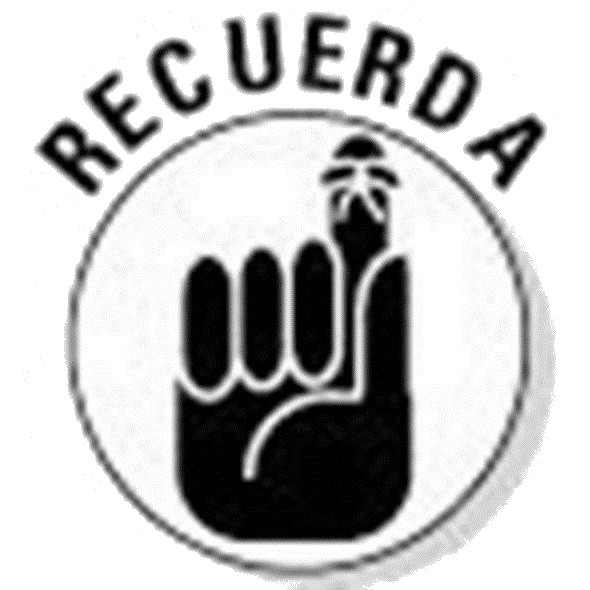
Lo que me interesa es que te quede clara esta idea: que a un período expansivo de crédito, en el que todo el mundo tiene dinero y se dedica a hipotecarse y comprar cosas, generalmente le sigue un período de inflación, en el que los precios de los bienes suben. Y esa inflación lo que hace es mermar el poder adquisitivo de los trabajadores, pues el mismo sueldo da para comprar menos cosas. Así se llega a un momento en que, como nadie gasta, los precios bajan. Es la deflación. Sólo tienes que salir a la calle para ver que los comercios están llenos de ofertas, rebajas y descuentos, o leer las noticias y comprobar que la vivienda y los coches también son hoy más baratos.
Eso es porque todo el mundo está endeudado, incluyendo las empresas y los comercios, que tienen que vender como sea para conseguir algo de dinero. Pero el consumo también ha bajado y ni siquiera esos descuentos acaban de animarlo como se necesita.
Bien, mi tragedia en cuatro actos seguramente no habrá convencido demasiado a los profesionales de la ciencia económica. Incluso mi amigo, cuando acabé de explicársela, me miró con esa cara que pone cuando cree que estoy tomándole el pelo; y, como era de esperar, salieron las preguntas: «Pero, Leopoldo, déjate ya de cuentos y dime por qué, si todo está tan meridianamente claro, no se toman medidas para impedir que cuatro listos revienten el país inflando los precios. Porque yo tengo una pequeña empresa y si, por mi parte, los aumento es porque me suben las materias primas y lo mismo la gasolina. Si dejaran los precios tal cual, tampoco yo tocaría los míos. Pero así, como vamos, no me queda otra si quiero tener dinero para pagar a mis empleados y seguir invirtiendo en mi empresa».
Hay que señalar aquí que la inflación, por sí misma, no es sinónimo de que todos los precios aumenten en masa y a la vez. Esto no es un ejército en el que todo se mueve a la voz de mando del oficial. No. Es más, algunos precios pueden estar incluso disminuyendo. Pero no lo suficiente como para contrarrestar una tendencia general hacia arriba, alcista. Es decir, el pan, las lechugas y las sardinas, por poner algunos ejemplos, son hoy más baratos que ayer, pero la leche, la electricidad y los carburantes, en cambio, se encuentran por las nubes y siguen ascendiendo. Con todos esos datos, los que suben y los que bajan, se elabora un índice que dice cuántas décimas se ha encarecido (o todo lo contrario) la vida.
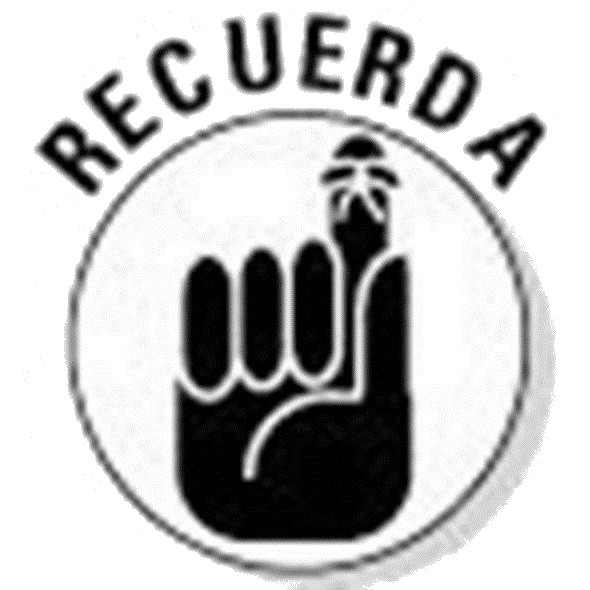
En definitiva, por inflación entendemos esa tendencia a que los precios de los bienes y servicios aumenten. Que pase eso es algo que a la gente no le acaba de gustar. ¿O acaso a ti te gusta pagar más por el pan, el café y el periódico? Porque un día no pasa nada, pero esos poquillos céntimos que pagas de más aquí y allí, sumados a fin de año, tienen como resultado que tu poder adquisitivo ha bajado. Con el dinero que ganas puedes comprar menos cosas.
Si bien es cierto que la mayoría de los convenios laborales incluyen una fórmula de revisión salarial por la cual los sueldos deben subir en el mismo porcentaje que haya aumentado la inflación el año anterior (el famoso índice de precios de consumo, o IPC, es el que mide la evolución del conjunto de precios de los bienes y servicios que consume la población residente en viviendas familiares en España), no es menos cierto que ahora, con la crisis, esos convenios están congelados; tanto como la mayoría de los sueldos.
Ahora bien, ¿por qué suben los precios? Al decir que los suben unos señores que tienen empresas y tiendas para vender así mejor sus productos, en un momento en que el dinero parece que crece en los árboles, pues reconozco que estaba simplificando un poco, pero la idea es esa. Aunque si le preguntáis a un economista profesional, la respuesta será un poco más compleja, sobre todo porque presume de saber qué genera la inflación y qué medidas pueden detenerla. Esto es lo que os diría:
 La causa. Una oferta monetaria que crece demasiado rápido.
La causa. Una oferta monetaria que crece demasiado rápido.
 El problema. Ya lo sabemos, la inflación.
El problema. Ya lo sabemos, la inflación.
 El remedio. Disminuir o parar ese crecimiento.
El remedio. Disminuir o parar ese crecimiento.
Si esperabais una solución mágica, de aquellas que hacen que se nos quede cara de tontos y pensemos «sí que son listos estos tíos, sí», siento decepcionaros.
Para un economista ortodoxo, la culpa de la inflación no es del mercado, sino del gobierno. Por la sencilla razón de que para paliar su déficit presupuestario es incapaz de resistir la tentación de acudir a la maquinita de imprimir billetes y, ¡hala!, a inundar el país con dinero recién salido del horno. Como no podía ser de otra manera, ante tal avalancha de dinero fresco los precios aumentan automáticamente porque los comerciantes quieren compensar la pérdida de valor de cada monedilla o billete; de ahí que se genere inflación. Pero también es un problema lo opuesto: si el gobierno genera muy poco dinero, los precios disminuyen y entonces lo que tenemos es deflación. Como todo en la vida, el equilibrio es la situación ideal.
¿Cómo se determina el valor del dinero? Pues a partir de la oferta y la demanda, un mecanismo que trataré con más detenimiento en el capítulo 9. De momento, y para lo que nos interesa, te avanzo que si la oferta de dinero es escasa, cada unidad de dinero (una moneda de 1 euro, por ejemplo) será preciosa y con ella podrás comprar muchas cosas. Pero si la oferta aumenta mucho, cada unidad de dinero (esa misma moneda de 1 euro) perderá valor porque se trata de algo muy fácil de obtener.
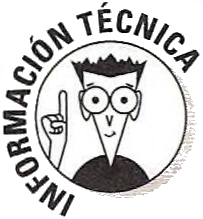
Lo que es indudable es que la demanda de dinero tiende a aumentar sobre todo cuando se trata de economías prósperas o en crecimiento, que producen muchos bienes y necesitan que haya dinero a mano para que la gente pueda comprar. En un panorama así se abren tres situaciones posibles:
¿Parece fácil, no? O al menos de sentido común, pero ya sabes que eso del sentido común no siempre se aplica; y menos aún en el ámbito de la política y la economía.
Otra pregunta: ¿qué empuja a un gobierno a ese frenesí por imprimir billetes y monedas? Aunque a veces lo parezca, no lo hace por fastidiar, sino por alguna de estas tres causas:
 Una falta preocupante, cuando no alarmante, de ingresos tributarios suficientes como para hacer frente a sus obligaciones (sanidad, defensa, interior, infraestructuras, educación…).
Una falta preocupante, cuando no alarmante, de ingresos tributarios suficientes como para hacer frente a sus obligaciones (sanidad, defensa, interior, infraestructuras, educación…).
 La presión de los deudores, que quieren provocar una situación inflacionista para así liquidar sus deudas, aunque sea con dinero menos «valioso».
La presión de los deudores, que quieren provocar una situación inflacionista para así liquidar sus deudas, aunque sea con dinero menos «valioso».
 El deseo de estimular la economía y sacarla de un proceso de recesión.
El deseo de estimular la economía y sacarla de un proceso de recesión.

Precios que no duran ni una comida
A mí me gusta leer. La verdad es que últimamente no tengo mucho tiempo para dedicarme a ello por mi ajetreada vida social y familiar (ni te digo cuando los doce hijos, sus parejas y los cuarenta nietos invaden nuestra casa de San Quirico), pero aun así siempre tengo algún libro que otro empezado. Y, además, como ya he comentado, todos los días leo dos periódicos, uno de información general y otro económico. No te creas que te digo esto para dármelas de persona leída e ilustrada, pero espigando por aquí y por allí te enteras de cosas interesantes, muchas de las cuales me anoto para recordarlas.
Una de esas cosas que tengo apuntadas es la hiperinflación que vivió Alemania al final de la primera guerra mundial. Podríamos decir que fue un caso único de hiperinflación galopante. Para ponernos en situación, piensa que el país había perdido la guerra y que debía pagar a los vencedores una cantidad brutal por daños y perjuicios. ¿Qué hizo el gobierno? Pues ponerse a imprimir marcos a toda máquina. Miles y miles de millones inundaron de un día para otro las calles. ¿Que hay que pagar a alguien mil millones? No hay problema: imprimimos mil millones y deuda cubierta. El problema es que sí había problema, pues el dinero empezó a valer menos y menos; hasta que se perdió totalmente el control y se entró en una escalada tan vertiginosa como grotesca de precios. La situación era tal que podía darse el caso de que entraras a comerte una chuleta en un restaurante por un millón de marcos y cuando acababas de zampártela te cobraran dos millones, ¡porque el precio había subido mientras comías! Ni es una broma ni un error: en 1923 los precios llegaron a cambiar ¡1 300 000 000 000 veces! Un número que produce vértigo. Al final, había que acarrear tantos billetes que era más práctico contarlos por kilos: «¿Qué le debo por la cerveza?», «Dos kilos de marcos».
Ante un panorama así, no es de extrañar que los alemanes se lanzaran a los brazos de un iluminado que les prometía una nueva era de esplendor. Un tal Adolf Hitler.
Ante este último motivo, seguramente pensarás que a qué espera el gobierno para ponerse a imprimir billetes como loco para intentar sacarnos de esta crisis. Hoy día no es tan fácil, sobre todo porque España forma parte de la Unión Europea y de la política monetaria comunitaria se encarga el Banco Central Europeo (BCE), una institución cuya función principal es la de mantener el poder adquisitivo del euro y, con ella, la estabilidad de precios en la zona euro. Su hasta hace poco presidente, Jean-Claude Trichet, tampoco parecía estar mucho por la labor de hacer trabajar a destajo la dichosa máquina. Como mucho, aparecía de vez en cuando en los noticiarios para decir cosas como «no descarto la adopción de medidas heterodoxas», que es como no decir nada. Ahora al frente del BCE está Mario Draghi, pero todo apunta a que las líneas de actuación no cambiarán un ápice.
Obrando así, lo que Trichet quizá quería evitar, además del hundimiento de la zona euro con cada país haciendo la guerra por su cuenta, es que en lugar de una inflación controlada se dé hiperinflación. Eso trastornaría aún más el desarrollo de la vida cotidiana y arrasaría toda posibilidad de inversión. Imagínate lo que sería que cada mes te subiera la barra de pan el 20 o el 30%, mientras tu sueldo sigue como siempre. Pues eso es la hiperinflación, de la que la historia nos ofrece ejemplos realmente delirantes.
Además del aumento de los precios, la consecuencia más destacada de una inflación exagerada es que acaba con las ganas de ahorrar de la gente. Todos queremos ahorrar porque nunca se sabe qué va a pasar mañana. Si tenemos algunos dinerillos en la cuenta corriente que puedan salvarnos de un apuro, mejor eso que ir pidiendo créditos o favores que luego tendremos que devolver, y si es a la caja de ahorros de San Quirico (o a la que tengas más cerca de tu casa) encima con intereses.
Pero si los precios suben y el valor del dinero baja, tener esos ahorros no sirve para nada. Con el paso del tiempo (y en la Alemania de la década de 1920 ese tiempo sencillamente volaba), esos ahorrillos valdrán cada vez menos. En caso de hiperinflación pueden convertirse en papel mojado prácticamente de una semana para otra. Por eso, ante una situación así, lo único que puede hacerse es gastar el dinero antes de que pierda todavía más valor.
Por lo tanto, frente a un panorama así, la gente no ahorra y, si no se ahorra, el problema pasa también al ámbito financiero, pues los bancos no tienen dinero para prestar a las empresas que quieran hacer nuevas inversiones; y sin esas inversiones, está claro que la economía ni avanzará ni, mucho menos, se recuperará.
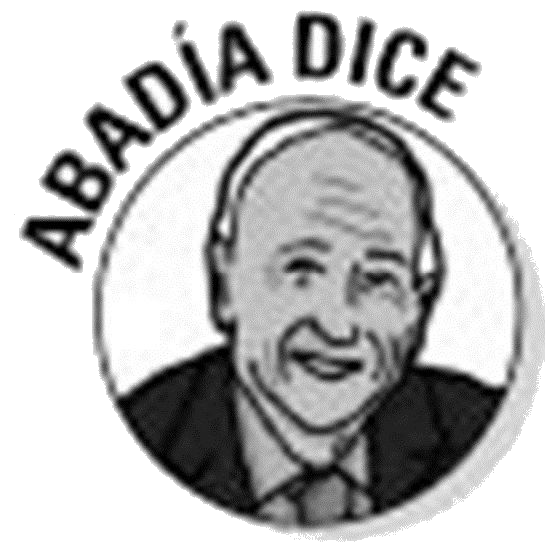
Entonces, ¿cómo volver a la normalidad? Un economista ortodoxo dirá que la inflación puede servir para estimular una economía en crisis o recesión, pues si el gobierno imprime dinero se pueden comprar bienes y servicios que de inmediato animen el panorama. Pero lo que suele pasar es que de estímulo nada de nada, pues a más dinero, precios más altos, con lo que no puedes comprar más, sino como mucho lo mismo. Si antes tenía 10 euros y podía comprarme unas sandalias, y ahora tengo 20 euros, pero las sandalias cuestan 10 euros más, pues no compro más cosas. El dinero disponible se habrá duplicado, pero los precios también lo habrán hecho. Por consiguiente, buenas intenciones sí, pero resultados, cero patatero. En todo caso, y como se puede ver en esta crisis con la postura antiinflacionista del Banco Central Europeo, se trata de una solución ya desfasada.
¿Y su receta, don Leopoldo? Pues trabajar e invertir, y un poco más de decencia en el comportamiento. No hay otra. Aunque sobre ello volveré con más detalle en el capítulo 14 y siguientes, donde hablaré de la crisis que ahora nos azota.

Un poco más arriba te hablaba del IPC. Seguro que lo conoces porque en la prensa y los telediarios habitualmente hablan de cómo se ha comportado, si ha subido o ha bajado en el último trimestre y de cómo evoluciona respecto al año anterior y de la previsión para el futuro. Se trata de un porcentaje muy importante porque es el que generalmente se usa para modificar los sueldos a fin de que la inflación no nos haga perder poder adquisitivo.
De hecho, el IPC podría definirse como el termómetro de la inflación, un instrumento que sirve a los gobiernos para ver cómo se están comportando los precios a fin de tenerlos, en la medida de lo posible, bajo control.
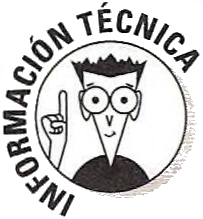
Su forma de funcionar es de lo más sencilla: se coge un conjunto amplio de bienes y servicios de consumo habituales a los que se da el nombre de «cesta de bienes y servicios» (si lo llamaran «cesta de la compra» sería más ilustrativo y además nos entenderíamos todos a la primera), y se mira cómo evolucionan sus precios. Qué sube y qué baja. En concreto, el IPC se fija en los productos básicos que una familia compraría a lo largo de un mes. De ahí resulta un porcentaje que indica a economistas y gobiernos cómo cambia el nivel de vida real de la gente de mes en mes y de año en año.
En España, el IPC es elaborado cada mes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que lo publica a mediados del mes siguiente.
Pero no te ilusiones con el IPC, que esta cesta de la compra no es ni mucho menos perfecta. Tiene también sus defectos:
 No refleja con exactitud el gasto familiar. Lo que pasa es que mientras que cada familia es diferente, la cesta de la compra que analiza el IPC es muy rígida; tanto como para no valorar que una familia, ante los cambios continuos de precios, pueda cambiar también de hábitos. Y no digo ya una familia como la mía de más de sesenta miembros entre hijos, nietos y el bueno de Helmut, sino una «normal» (entre comillas, porque también nosotros, aunque numerosos, somos normales, ¡faltaría más!).
No refleja con exactitud el gasto familiar. Lo que pasa es que mientras que cada familia es diferente, la cesta de la compra que analiza el IPC es muy rígida; tanto como para no valorar que una familia, ante los cambios continuos de precios, pueda cambiar también de hábitos. Y no digo ya una familia como la mía de más de sesenta miembros entre hijos, nietos y el bueno de Helmut, sino una «normal» (entre comillas, porque también nosotros, aunque numerosos, somos normales, ¡faltaría más!).
 Los bienes y servicios que refleja pueden quedar pasados de moda. Es otro peligro de la rigidez de la cesta de la compra del IPC, que no incorpora nuevos productos hasta que la lista no se actualiza, y eso a veces va para largo. Imaginaos que se populariza el libro electrónico y la gente se lanza a comprarlo en masa, en perjuicio del libro de papel (nota que recordar: tengo que pedirle a mis editores que publiquen este que estás leyendo en todos los formatos posibles). Pues si el IPC no contempla el nuevo artilugio porque sigue fijándose en los libros de toda la vida, resulta que no estará cumpliendo con exactitud su misión de captar los cambios de precios en los productos que interesan a los consumidores.
Los bienes y servicios que refleja pueden quedar pasados de moda. Es otro peligro de la rigidez de la cesta de la compra del IPC, que no incorpora nuevos productos hasta que la lista no se actualiza, y eso a veces va para largo. Imaginaos que se populariza el libro electrónico y la gente se lanza a comprarlo en masa, en perjuicio del libro de papel (nota que recordar: tengo que pedirle a mis editores que publiquen este que estás leyendo en todos los formatos posibles). Pues si el IPC no contempla el nuevo artilugio porque sigue fijándose en los libros de toda la vida, resulta que no estará cumpliendo con exactitud su misión de captar los cambios de precios en los productos que interesan a los consumidores.
 No tiene en cuenta la calidad. A mí me gusta mucho la cerveza. No voy a decir marcas, pero piensa en una que compres habitualmente e imagina que la fábrica consigue aumentar la calidad del producto manteniendo el mismo precio. A efectos prácticos, tú como consumidor recibirás más (la calidad es siempre un plus) pagando lo mismo que antes. Pues ese incremento no queda reflejado en el IPC. Eso es más fácil de palpar en esos otros artilugios que nos inundan: móviles, videojuegos, ordenadores, tabletas digitales, iPhones e iPads; todo eso mejora en calidad de manera brutal de año en año, y a veces con precios que se mantienen o incluso se dan el lujo de ir a la baja. Pues ese salto de calidad para el IPC es como si no existiera.
No tiene en cuenta la calidad. A mí me gusta mucho la cerveza. No voy a decir marcas, pero piensa en una que compres habitualmente e imagina que la fábrica consigue aumentar la calidad del producto manteniendo el mismo precio. A efectos prácticos, tú como consumidor recibirás más (la calidad es siempre un plus) pagando lo mismo que antes. Pues ese incremento no queda reflejado en el IPC. Eso es más fácil de palpar en esos otros artilugios que nos inundan: móviles, videojuegos, ordenadores, tabletas digitales, iPhones e iPads; todo eso mejora en calidad de manera brutal de año en año, y a veces con precios que se mantienen o incluso se dan el lujo de ir a la baja. Pues ese salto de calidad para el IPC es como si no existiera.
Pero, a pesar de todo, el IPC es una herramienta que ayuda lo suyo a ver la evolución de los precios y, con ella, de la inflación.