En este capítulo…
 El ser humano se las ha ingeniado para afrontar la escasez de recursos
El ser humano se las ha ingeniado para afrontar la escasez de recursos
 Entender el concepto de rendimientos decrecientes
Entender el concepto de rendimientos decrecientes
 Primer vistazo al universo de los mercados
Primer vistazo al universo de los mercados
 La intervención gubernamental en la economía
La intervención gubernamental en la economía
Producir también da la felicidad
En este capítulo…
 El ser humano se las ha ingeniado para afrontar la escasez de recursos
El ser humano se las ha ingeniado para afrontar la escasez de recursos
 Entender el concepto de rendimientos decrecientes
Entender el concepto de rendimientos decrecientes
 Primer vistazo al universo de los mercados
Primer vistazo al universo de los mercados
 La intervención gubernamental en la economía
La intervención gubernamental en la economía
La escasez es un hecho y hace que las personas, consumidoras contumaces, no puedan hacer suyo todo lo que desean, ya que siempre se topan con alguna que otra restricción que las obliga a elegir entre varias opciones (para más información al respecto puedes acudir al capítulo 2). Bien es verdad que hay personas que parecen tener de todo, y varias veces además, pero son las menos. Yo no las envidio mucho; las veo como seres aburridos, sin alicientes, de esos que, para pasar el rato, tienen que inventárselas muy gordas. Aunque esa visión quizá se deba a haber visto muchas películas de James Bond, con esos malos malísimos y riquísimos, cuya única distracción parece ser la de dominar y destruir el mundo.
Pero mi intención aquí no es hablar de cine (aunque ya puestos, debo confesarte que las películas que me van son las de tiros, de esas en las que no hay que pensar mucho, que para dramas ya tenemos bastante con asomarnos a la ventana), sino de cómo el ser humano ha convertido esa escasez en un acicate, en un estímulo sin el cual es muy probable que hoy todavía estuviéramos viviendo en cavernas.
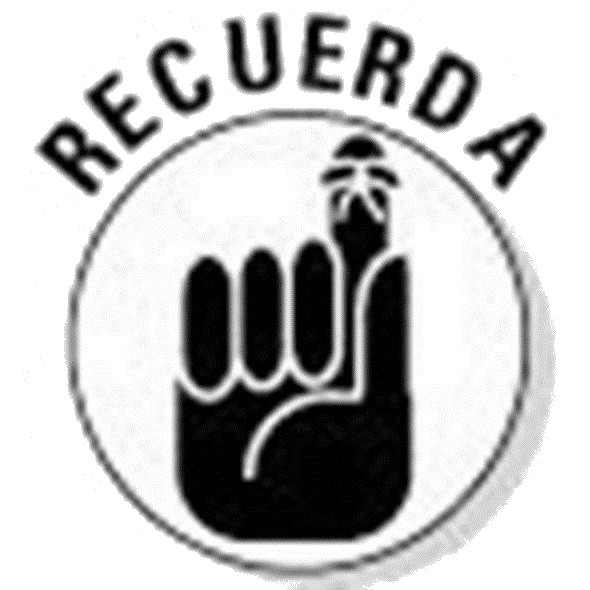
El ser humano, desde los tiempos más remotos de su historia, goza de una habilidad que muy pocos otros seres vivos poseen: la imaginación. Esta le ha permitido adaptarse a medios muy diferentes y sacarle el máximo partido a los materiales disponibles; lógicamente, primero de una manera rudimentaria y luego cada vez más sofisticada, hasta llegar al estallido tecnológico que vivimos hoy. Los cambios se suceden a una velocidad tan vertiginosa que hace que las novedades estén pasadas de moda antes incluso de salir a escena; ¡y pensar que cuando nací ni siquiera había televisión! Pero no os riais; seguro que más de uno de vosotros, cuando era joven, ni podía sospechar nada de la revolución de internet, y mira ahora: no sabríamos vivir sin estar conectados al ordenador y al teléfono móvil.
Lo que quería decir con todo esto es que la escasez sigue existiendo, sin duda alguna, pero la humanidad se las ha ingeniado para convertir la limitada oferta de recursos a su disposición en una variedad asombrosa de bienes y servicios que, en principio, están destinados a hacernos la vida más fácil. ¡Incluyendo una colección tan fantástica como esta de Dummies!

Por lo tanto, el hombre no sólo es consumidor, sino también productor de objetos y bienes dignos de ser consumidos.
La economía también se encarga de estudiar esta otra faceta del ser humano. Y lo hace analizando el proceso mediante el cual las sociedades eligen lo que hay que producir para contribuir a la felicidad humana. (Dicho sea entre paréntesis, esto es una nueva muestra de la buena voluntad de los economistas, o de su ceguera, porque el hombre también produce artilugios para destruirse y aniquilarse alegremente. Y cierro el paréntesis).
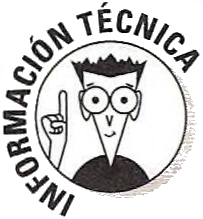
En un mundo ideal (no el nuestro precisamente), el proceso productivo debería cumplir dos manifestaciones de eficiencia:
 Eficiencia productiva. Se cumple cuando un bien se produce gastando la cantidad mínima posible de recursos.
Eficiencia productiva. Se cumple cuando un bien se produce gastando la cantidad mínima posible de recursos.
 Eficiencia distributiva. Se cumple cuando se produce en la cantidad correcta y se distribuye de modo que llegue en perfectas condiciones a la gente.
Eficiencia distributiva. Se cumple cuando se produce en la cantidad correcta y se distribuye de modo que llegue en perfectas condiciones a la gente.
Estas dos premisas nos indican que la economía está llena de buenas intenciones; pero no olvidemos que también el infierno está empedrado de buenas intenciones.

Pues bien, para que en ese mundo ideal ambos tipos de eficiencia se cumplan, los economistas advierten que hay que tener en cuenta otros dos factores:
 Los recursos limitados. Esto es de cajón y comporta que no se pueda producir de todo ni tanto como se quisiera.
Los recursos limitados. Esto es de cajón y comporta que no se pueda producir de todo ni tanto como se quisiera.
 Los rendimientos decrecientes. Un concepto clave de la teoría económica, de esos que en un primer momento pueden sonar absurdos: cuanto más se produce de un producto, más caro se vuelve producirlo, hasta el punto de que transcurrido un tiempo los costes pueden sobrepasar los beneficios. De esto se deduce que lo mejor no es producir mucho de un solo bien (la abundancia haría que el precio fuera muy bajo y así se acabaría sin poder cubrir los costes de producción), sino producir cantidades moderadas de muchos bienes.
Los rendimientos decrecientes. Un concepto clave de la teoría económica, de esos que en un primer momento pueden sonar absurdos: cuanto más se produce de un producto, más caro se vuelve producirlo, hasta el punto de que transcurrido un tiempo los costes pueden sobrepasar los beneficios. De esto se deduce que lo mejor no es producir mucho de un solo bien (la abundancia haría que el precio fuera muy bajo y así se acabaría sin poder cubrir los costes de producción), sino producir cantidades moderadas de muchos bienes.
Como se trata de conceptos importantes, lo mejor es que les dediquemos un poco más de atención. ¡A ver si yo mismo me aclaro!
Que los recursos son limitados es algo que cae por su propio peso. ¡Ojalá no fuera así y pudiéramos tener de todo y repartirlo a todo el mundo! Pero aunque a veces nos creamos iguales a dioses, nuestras vidas y nuestro mundo son finitos.
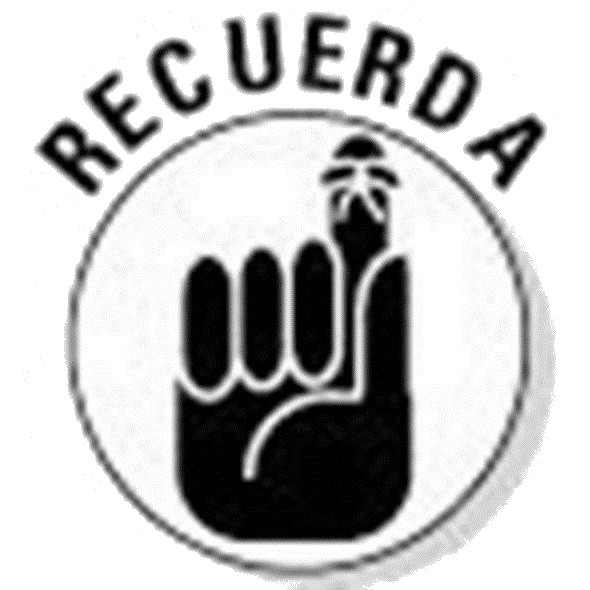
Pues bien, en este caso debemos tener en cuenta tres clases diferentes de factores de producción:
 El planeta. Al pobre estamos castigándolo a base de bien y, aunque no entiendo nada sobre el cambio climático y no acabo de saber si debo creer o no al exvicepresidente estadounidense Al Gore en su cruzada por el medio ambiente, sí estoy convencido de que es de sentido común respetar el suelo en el que vivimos. El suelo, sí, pero también el clima, los mares, los bosques y todas las manifestaciones de la vida natural. La Tierra es una fuente extraordinaria de recursos, pero no podemos olvidar que es limitada y que debemos dejar algo a los que vendrán después de nosotros.
El planeta. Al pobre estamos castigándolo a base de bien y, aunque no entiendo nada sobre el cambio climático y no acabo de saber si debo creer o no al exvicepresidente estadounidense Al Gore en su cruzada por el medio ambiente, sí estoy convencido de que es de sentido común respetar el suelo en el que vivimos. El suelo, sí, pero también el clima, los mares, los bosques y todas las manifestaciones de la vida natural. La Tierra es una fuente extraordinaria de recursos, pero no podemos olvidar que es limitada y que debemos dejar algo a los que vendrán después de nosotros.
 El trabajo. O sea, el esfuerzo que las personas debemos invertir para tomar algo de la naturaleza y transformarlo en otra cosa que tenga sentido práctico, estético o ambos a la vez.
El trabajo. O sea, el esfuerzo que las personas debemos invertir para tomar algo de la naturaleza y transformarlo en otra cosa que tenga sentido práctico, estético o ambos a la vez.

 El capital. Aquí hace su presentación un concepto básico en nuestra sociedad y que hace correr, día sí y día también, ríos y ríos de tinta, tanto a favor como (no digamos ahora con la crisis) en contra. Cuando decimos «capital», a todos nos viene a la mente una buena montaña de dinero, pero el significado de esa palabra no se queda ahí. Capital es también el conjunto de bienes que sirven para fabricar o manufacturar aquellos otros bienes destinados al consumo. Los camiones con los que mi amigo de San Quirico hace los transportes son capital y, lo mismo, la nave donde almacena los ladrillos. En cambio, el coche con el que yo voy todos los viernes al restaurante con mi mujer es un bien de consumo, algo que yo uso por mi propio placer (y el de mi esposa, por supuesto).
El capital. Aquí hace su presentación un concepto básico en nuestra sociedad y que hace correr, día sí y día también, ríos y ríos de tinta, tanto a favor como (no digamos ahora con la crisis) en contra. Cuando decimos «capital», a todos nos viene a la mente una buena montaña de dinero, pero el significado de esa palabra no se queda ahí. Capital es también el conjunto de bienes que sirven para fabricar o manufacturar aquellos otros bienes destinados al consumo. Los camiones con los que mi amigo de San Quirico hace los transportes son capital y, lo mismo, la nave donde almacena los ladrillos. En cambio, el coche con el que yo voy todos los viernes al restaurante con mi mujer es un bien de consumo, algo que yo uso por mi propio placer (y el de mi esposa, por supuesto).

El capital humano
A los tres factores de producción básicos (la Tierra, el trabajo y el capital) se les puede añadir otro que a mí siempre me ha caído simpático y que considero un tesoro que hay que cuidar: es el capital humano, que consiste en las habilidades y conocimientos de una persona, aquello en lo que, por formación o por habilidad innata, destaca. Por ejemplo, y aunque yo todavía no me lo crea y aún menos crea que otros se lo creen (entre ellos quienes me han encargado este libro), se podría decir que mi capital humano está relacionado con la divulgación de los asuntos relacionados con la economía. Parece ser que tengo cierta facilidad para comunicar y eso es capital humano. En cambio, para cantar soy un completo negado y, lo mismo, para cocinar. ¡Y eso que con doce hijos a veces había que ponerse a preparar una tortilla! Menos mal que con hambre todo entra.
Si una persona tiene un capital humano alto, de inmediato se convierte en un trabajador cualificado cuya probabilidad de encontrar una ocupación mejor remunerada será mayor. Si una sociedad es capaz de «producir» muchos trabajadores de este tipo, ello se verá reflejado en la calidad de su producción y en el aumento general de la riqueza. De ahí que invertir en educación deba ser un objetivo prioritario de toda sociedad; un objetivo que nuestros políticos parecen olvidar con cierta frecuencia, quizá para que luego no haya alguien que les saque los colores por su falta de formación…
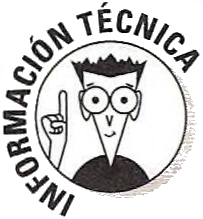
Dicho sea entre nosotros, a estos tres factores los economistas los llaman insumos, pero es un palabro de esos que parecen hechos para despistar, por lo que, una vez mencionado para que te suene, no te castigaré más con él.
Ahora bien, como estamos hablando de una Tierra limitada (o lo que es lo mismo, de unos recursos finitos), un trabajo limitado y un capital también limitado, tenemos que la sociedad sólo puede producir cantidades limitadas de productos concretos. Toca, pues, decidir cómo distribuir esos recursos limitados y qué productos, no menos limitados, crear con ellos. Productos que, en este mundo ideal, tendrán que estar dirigidos a aportar felicidad a la sociedad.
No estamos hablando de comunismo
Un apunte: aunque lo diga así, no creas que te estoy hablando de una economía planificada al estilo de la de los antiguos regímenes socialistas. Lo único que pasa es que a los economistas les gusta pensar que las leyes de su ciencia obedecen a un cierto orden natural y cósmico, sin que la mano del hombre pueda hacer mucho por cambiar su rumbo. Pero no te dejes engañar: basta ver la chapuza indecente de la crisis para comprobar de primera mano lo que un buen puñado de cientos o miles de desvergonzados puede llegar a hacer; ¿dónde estaba en esas el orden cósmico?
La diferencia, en todo caso, es que en una economía socialista todo obedece a un plan diseñado, no por unos cuantos banqueros o financieros privados, sino por los gobiernos. El objetivo podía ser loable (que toda la población tuviera acceso a los mismos bienes), pero los resultados no estuvieron a la altura y, a la postre, la escasez de todo acabó adueñándose del panorama.
De momento te apunto sólo esto. Si quieres profundizar un poco más en el tema, puedes acudir directamente al capítulo 12, donde, entre otras cosas interesantes, te hablaré de las diferencias entre el sistema capitalista y el socialista.

Las cuestiones de qué producir y en qué cantidades acaban resolviéndose por el principio de los rendimientos decrecientes. Voy a explicártelo con un ejemplo.

En nuestra casa de San Quirico tenemos un pequeño jardín en el que crece un hermoso manzano. Si yo a mis nietos les propongo que recojan las manzanas y que a cambio les pago, pongamos, 30 euros la hora (está visto que no soy empresario, porque con estas tarifas me iba a la ruina en un abrir y cerrar de ojos), los muchachos seguramente dirían que sí, que el abuelo chochea, que con lo ricas que están las manzanas lo harían incluso gratis. Aun así vamos a suponer que aceptan, sin discutir mucho, el precio (no son tontos estos chicos) y, con el bueno de Helmut de capataz, se ponen manos a la obra.
Pues bien, en la primera hora trabajada habrán recogido un hermoso cesto de sabrosas manzanas, lógico, porque estaban al alcance de la mano; pero el resultado ya no es tan bueno a la hora siguiente, pues las frutas están más escondidas. Y no digamos ya en las siguientes, cuando si quieres coger algo has de recurrir a la escalera de mano porque ya hay pocas manzanas y las que quedan están muy altas y no se llega a ellas ni saltando…
Por lo tanto, si en la primera hora han cogido 3 kilos de manzanas, se puede decir que la hora ha sido muy provechosa. Sobre todo para mí, como empresario. Pero en la segunda habrán cogido sólo 2 kilos y en la tercera apenas uno, de modo que el rendimiento de cada hora baja considerablemente y, con ello, también mi beneficio. Cada hora que pasa, la manzana que se recoge me sale más cara. Hasta que llegue un punto en que diga basta, que todos a la piscina, que al paso que vamos cada fruta me va a salir por ¡15 euros! Y luego dátelas de gurú de la economía en el desayuno del día siguiente con mi amigo, que San Quirico es un pueblo y allí todos nos conocemos y las noticias corren que se las pelan.
Ahora ya sabes por qué a ese tipo de ganancias se les llama rendimientos decrecientes. Para evitarlas, a la sociedad no le queda otra que no centrarse en la producción de un único recurso, sino optar por la diversificación. Si yo tuviera un ciruelo, podría haber desviado a él a algún que otro nieto, en cuanto viera que las manzanas se hacían más y más esquivas. De este modo, en lugar de perder tiempo intentando alcanzar alguna que otra manzana, se habría puesto las botas de coger ciruelas. Para mí, como empresario, perfecto, pues le pago lo mismo y él ahora produce más cogiendo ciruelas que si hubiera continuado en el casi agotado manzano. Por supuesto, llegará también un punto en que el ciruelo estará peladito de frutos, pero yo habré optimizado mínimamente los recursos de trabajo. Y, ¡hala!, después de eso una noche tranquila, que los chicos seguro que estarán tan cansados que caerán rendidos en la cama.
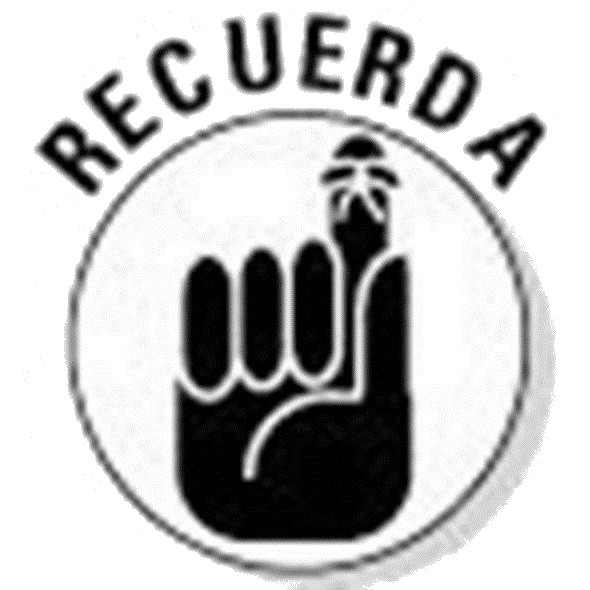
En las economías modernas, la acción combinada (no siempre armónica o coherente) de los mercados libres y de los gobiernos es la que define qué bienes y servicios hay que producir. Eso da un panorama harto complicado, que en ocasiones semeja no seguir otra ley que la de la selva, con millones y millones de ofertas que luchan por hacerse un hueco.
Dentro de esa maraña se encuentran todo tipo de personajes. Los hay partidarios de dejar que el propio mercado se maneje a su aire y los hay que defienden la prerrogativa de los gobiernos de intervenir para poner un poco de orden; orden que, de inmediato, los primeros atacan diciendo que atenta contra la eficiencia productiva y distributiva, mirando para otro lado cuando se les indica que, en el reparto de bienes y servicios, a algunos les toca una parte muy alta mientras que otros han de conformarse con las migajas, ¡y eso con suerte!
Nuestro modelo de sociedad occidental, el mismo que se ha visto sacudido de manera brutal por la crisis, es una combinación de mercado e intervención gubernamental. A ver si me aclaro explicándote los secretos de cada uno.

Cuando a alguno de nosotros le hablan del mercado, lo primero que le viene a la cabeza son esos lugares tradicionales, diarios o semanales, en los que se puede comprar carne, pescado, frutas, hortalizas, todo muy bueno y servido por personas que aman su profesión y que, a poco que les preguntes, te brindan consejos de primera.
Pero hay otro mercado, ese que nadie sabe dónde está ni quién lo rige, pero al que políticos y economistas profesan un respeto casi sagrado. El diccionario de la Real Academia Española, al que como ya sabes siempre acudo en caso de duda, lo define como el «conjunto de actividades realizadas libremente por los agentes económicos sin intervención del poder público». Dicho en otras palabras, el mercado es un ente especializado en producir cosas por las que la gente está dispuesta a pagar.
Si es competitivo, esto es, si cuenta con muchos vendedores que compiten entre sí para atraer a los clientes, ese mercado garantiza la eficiencia productiva y, además, a buen precio; todo porque la presión por ser eficiente es tan brutal que cualquier error puede hacer que el cliente elija a la competencia.
Otra peculiaridad de ese mercado es que tiene una facilidad pasmosa para adivinar qué quiere la gente. Aunque otros dirán que no es tal capacidad, sino una capacidad no menos asombrosa de manipular a las personas y hacerlas desear cosas que no sirven para nada. Lo que es innegable es que en cuanto detecta que hay demanda de algo, produce más de ese producto.
Los mercados no son perfectos
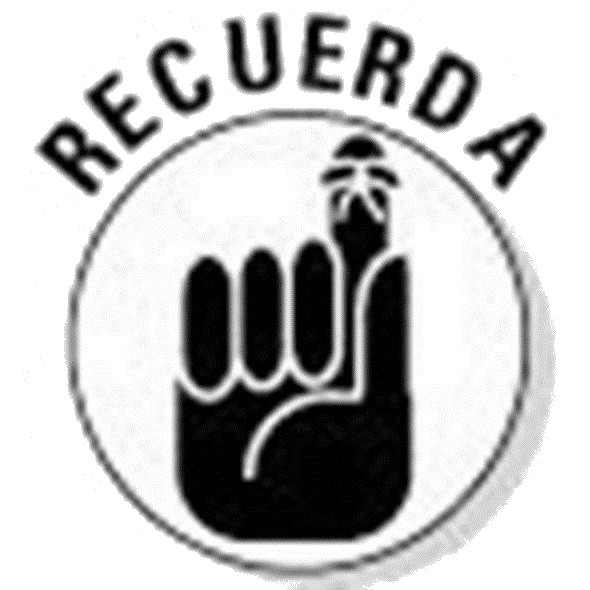
Pero no todo en los mercados es maravilloso. Sin ir más lejos:
 Su único interés es producir para que la gente consuma, aunque lo que hagan no valga nada y sea incluso perjudicial para el medio ambiente o para esa misma gente; por ejemplo, las drogas o las armas.
Su único interés es producir para que la gente consuma, aunque lo que hagan no valga nada y sea incluso perjudicial para el medio ambiente o para esa misma gente; por ejemplo, las drogas o las armas.
 No tiene moral ni sensibilidad social alguna y la justicia le importa un pito. Las cosas se producen para quienes tienen dinero para pagarlas. Y si, para abaratar costes, hace falta explotar a los trabajadores o incluso a niños, pues se hace. Aquello de que «el fin justifica los medios» es dogma de fe en el credo del mercado.
No tiene moral ni sensibilidad social alguna y la justicia le importa un pito. Las cosas se producen para quienes tienen dinero para pagarlas. Y si, para abaratar costes, hace falta explotar a los trabajadores o incluso a niños, pues se hace. Aquello de que «el fin justifica los medios» es dogma de fe en el credo del mercado.
Por lo tanto, una economía sustentada sólo en la dinámica de los mercados genera inevitablemente una gran desigualdad de ingresos y de riqueza. La excepción que confirma la regla serían aquellos empresarios honrados que arriesgan su capital para hacer crecer un negocio en el que creen y que, además, proporcionan a otras personas trabajo del que pueden vivir.
En este panorama, el papel del gobierno es el de actuar de guardián de los desmadres del mercado y, si no solucionarlos, al menos intentar paliarlos. Aunque para ello habría que contar con políticos responsables y, de esos, no hay muchos.
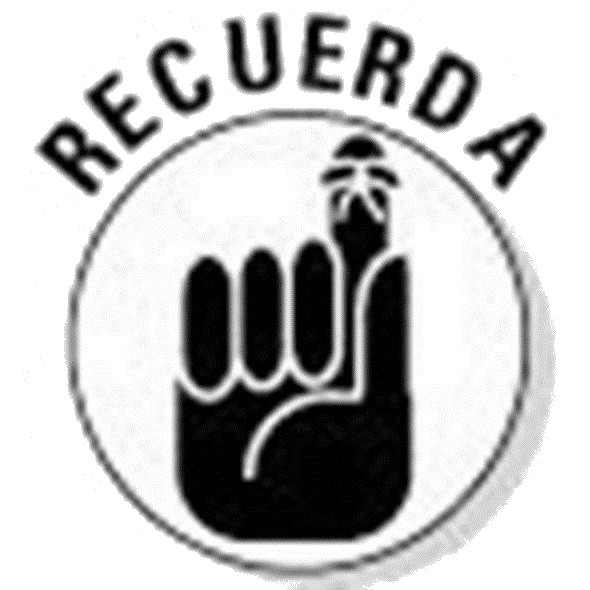
En pocas palabras, la intervención gubernamental puede tomar diversos aspectos:
 Multar o incluso prohibir la producción y consumo de ciertos bienes considerados peligrosos para la salud pública o inmorales. Es el caso de las drogas.
Multar o incluso prohibir la producción y consumo de ciertos bienes considerados peligrosos para la salud pública o inmorales. Es el caso de las drogas.
 Ofrecer ayudas económicas para incentivar la producción de productos y servicios necesarios para el conjunto de la sociedad. La educación y la sanidad públicas, universales y gratuitas, entrarían en esta categoría, lo mismo que las subvenciones a la vivienda para jóvenes y gente con pocos recursos, o determinadas infraestructuras necesarias para las comunicaciones.
Ofrecer ayudas económicas para incentivar la producción de productos y servicios necesarios para el conjunto de la sociedad. La educación y la sanidad públicas, universales y gratuitas, entrarían en esta categoría, lo mismo que las subvenciones a la vivienda para jóvenes y gente con pocos recursos, o determinadas infraestructuras necesarias para las comunicaciones.
 Establecer impuestos sobre el patrimonio y la riqueza destinados a limar las desigualdades sociales.
Establecer impuestos sobre el patrimonio y la riqueza destinados a limar las desigualdades sociales.
Hasta aquí bien pero el gobierno tampoco es el bueno de la película. Un exceso de intervencionismo por parte del Estado puede ser también contraproducente; principalmente por tres razones:
 Porque muchas veces las medidas que se toman no son fruto del interés común, sino del trapicheo entre distintos partidos políticos. En nuestra España de las autonomías, eso resulta meridianamente claro. Seguro que el «yo te doy mi voto si tú a cambio me construyes una carretera o una línea de AVE» nos suena a todos; que luego en ese AVE, que ha costado una millonada, viajen sólo siete personas es lo de menos.
Porque muchas veces las medidas que se toman no son fruto del interés común, sino del trapicheo entre distintos partidos políticos. En nuestra España de las autonomías, eso resulta meridianamente claro. Seguro que el «yo te doy mi voto si tú a cambio me construyes una carretera o una línea de AVE» nos suena a todos; que luego en ese AVE, que ha costado una millonada, viajen sólo siete personas es lo de menos.
 Porque las medidas del gobierno carecen de competencia que ayude a mejorar la calidad y eficiencia del producto.
Porque las medidas del gobierno carecen de competencia que ayude a mejorar la calidad y eficiencia del producto.
 Porque las intervenciones del gobierno son, por lo general, lentas y cuando se ponen en acción carecen de la flexibilidad que sí tiene el mercado, por ejemplo, a la hora de ajustar precios.
Porque las intervenciones del gobierno son, por lo general, lentas y cuando se ponen en acción carecen de la flexibilidad que sí tiene el mercado, por ejemplo, a la hora de ajustar precios.
Hay que proteger a inventores y creadores
Una de las funciones del Estado es la de incentivar la investigación tecnológica. La iniciativa privada, si ve en ello negocio, ya lo hará sin ninguna duda, pero a los gobiernos les toca apostar por otras áreas de interés general, como la salud. Además de la financiación directa, los Estados tienen otro medio más indirecto de alentar ese desarrollo tecnológico: el sistema de patentes.
Si acudimos al diccionario de la Real Academia Española, veremos que una patente es un «documento en que oficialmente se le reconoce a alguien una invención y los derechos que de ella se derivan», y es importante, porque con ese papelito el inventor de algo se garantiza los beneficios de su invento durante una veintena de años. En otras palabras, que si es un tipo que de verdad sabe y crea cosas útiles (y no hace falta que sean maravillas hipertecnológicas, sino que los clips, los post-it, las cremalleras o las cintas de velcro son algunos de esos inventos pequeños, pero sin los cuales hoy no sabríamos desenvolvernos) podrá vivir cómodamente de ellas, sin miedo a que venga un aprovechado y se lucre con su idea. La consecuencia es clara: mucha gente se ha animado a investigar y de ahí todo tipo de inventos que han hecho y hacen que nuestro mundo cambie rápidamente y, muchas veces, a mejor.
Algo parecido podría decirse de los derechos de autor, que protegen la obra de los artistas, escritores, músicos y otros creadores, aunque hoy el pirateo de sus creaciones esté a la orden del día.
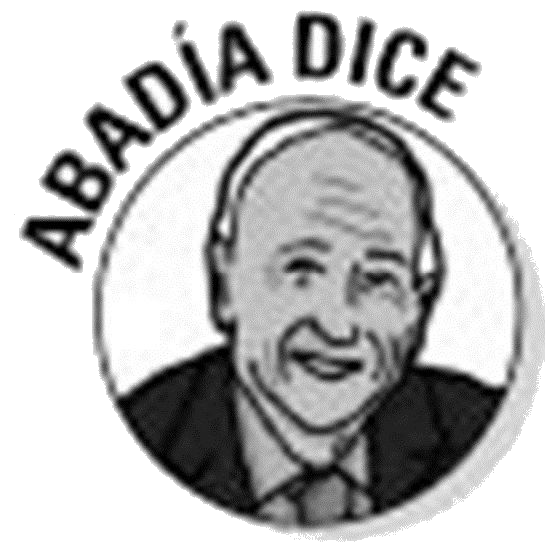
Lo ideal es un modelo de economía mixta. Dejar al mercado solo y sin control es un peligro, y otro tanto se podría decir de dejar todo en manos de un gobierno, como se ha demostrado en el fracaso de las economías planificadas socialistas.
De ahí, pues, esas economías mixtas que, con diferentes matices según el país (en el Reino Unido o en Estados Unidos el control estatal tiende a reducirse a la mínima expresión, mientras que en Francia o Alemania el mercado genera una marcada desconfianza), rigen en las sociedades modernas, con gobiernos que dan libertad a los mercados para que estos decidan qué producen, pero que también intervienen para corregir o mejorar algunos aspectos descuidados por esos mercados, pero que son importantes para el conjunto de la sociedad.
Y no sólo eso, sino que los gobiernos también velan por los derechos de propiedad, se preocupan de la estabilidad monetaria, legislan sobre el régimen laboral y vigilan el cumplimiento de los derechos de los consumidores y los autores. En otras palabras, conforman y protegen un marco institucional básico.