En este capítulo
 El deseo de ser felices es el motor de la economía
El deseo de ser felices es el motor de la economía
 La economía considera que el ser humano es egoísta
La economía considera que el ser humano es egoísta
 La importancia del propio interés
La importancia del propio interés
 Las restricciones que limitan la libre elección
Las restricciones que limitan la libre elección
En este capítulo
 El deseo de ser felices es el motor de la economía
El deseo de ser felices es el motor de la economía
 La economía considera que el ser humano es egoísta
La economía considera que el ser humano es egoísta
 La importancia del propio interés
La importancia del propio interés
 Las restricciones que limitan la libre elección
Las restricciones que limitan la libre elección
Aunque algún malpensado pueda dudar de ello, los economistas son gente preocupada por nuestra felicidad, pero, al mismo tiempo, se da la circunstancia de que los encargados de dar forma a la teoría económica (que no hay que olvidar que son personas como tú y como yo) consideran que el ser humano es, por definición, egoísta. Incluso cuando protagoniza acciones que muchos no dudaríamos en calificar de desinteresadas, como donar una cierta cantidad de dinero a una ONG. El porqué de esta consideración lo descubrirás en este mismo capítulo.
De lo que no cabe duda es de que razonamientos así, por muy justificados que estén (y lo están, como podrás ver tú mismo en cuanto sigas leyendo estas páginas), son los que explican que muchos consideren la economía como algo inmoral. Aunque quizá sea más apropiado decir que es amoral, porque no distingue entre lo correcto o incorrecto de los gustos y preferencias de alguien (dar un donativo es en principio bueno, siempre que no se destine a una organización terrorista o mafiosa), sino que se centra más en el modo en que se logran los objetivos.
Por otra parte, a los economistas les encanta poner etiquetas y las personas, a las que convierten en objeto de estudio, no son una excepción. Para ellos, el individuo es un consumidor. También, sin duda, un productor, pero de esa otra cara humana ya habrá tiempo de ocuparse en el capítulo 3.

No importa la capacidad de nuestro poder adquisitivo, o sea, aquello que cada uno de nosotros (por su patrimonio, por su sueldo o por lo que sea) puede gastar y comprar: para los economistas todo individuo es un consumidor. Y no sólo eso, sino que la mayor parte de las elecciones cotidianas que las personas llevamos a cabo tienen que ver con los bienes y servicios que consumimos. Hasta ahí bien, aunque, por supuesto, existen algunos factores que no pueden ser despreciados o directamente ignorados, como los sociales, laborales y políticos.
Pero lo que a la economía le interesa no es tanto eso como llegar a dilucidar las leyes que rigen el comportamiento del consumidor. Es lo que yo llamo el optimismo de los economistas.
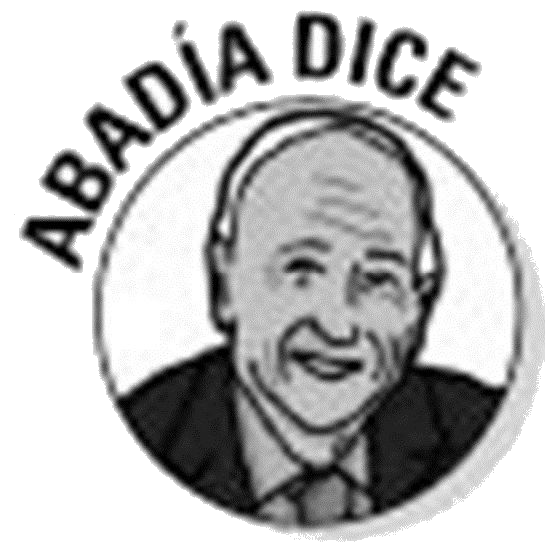
Me explico, porque la empresa no es ni mucho menos tan fácil. Para empezar, no todos somos iguales y tampoco lo son los entornos en los que vivimos y nos movemos. Además, tampoco somos robots programados para comportarnos de tal o cual manera. Ya les gustaría a algunos, pero lo cierto es que somos seres humanos, personas, y como tales diferentes y únicas. Pero si esto es así, también es justo reconocer que siempre estamos escogiendo y que nuestras necesidades casi siempre superan a nuestros medios. Como padre de doce hijos y abuelo de cuarenta nietos os puedo asegurar que es así, y eso que no incluyo en la lista a mi perro Helmut, que se pasa todo el día tumbado en casa, pero que a la hora de comer se porta como un auténtico campeón. Por suerte, «nuestro» petirrojo sólo viene de visita y luego se va a comer con su familia, que, si no, sería otra boca a la que alimentar.
Para los economistas, el comportamiento de la mayoría de las personas se parece; y no sólo eso, sino que es, también, bastante predecible. Más dosis de optimismo y aún añadiría que de ese un tanto reduccionista para el ser humano. Pero aceptemos que sea así, que seamos fáciles de predecir. Entonces es lógico pensar que se pueda desarrollar un modelo de comportamiento humano. Eso es lo que han hecho los economistas estableciendo un proceso en tres etapas:
Ya me estoy imaginando lo que diría mi amigo de San Quirico de todo esto. Seguro que pondría objeciones como que:
 La gente no necesariamente piensa sólo en su propio interés, sino que también se motiva pensando en el bienestar de los demás.
La gente no necesariamente piensa sólo en su propio interés, sino que también se motiva pensando en el bienestar de los demás.
 No todo el mundo conoce la totalidad de las opciones que tiene delante.
No todo el mundo conoce la totalidad de las opciones que tiene delante.
 Hay convenciones sociales, legales y morales que condicionan la toma de decisiones.
Hay convenciones sociales, legales y morales que condicionan la toma de decisiones.
Son argumentos, creo yo, de peso. Pero, como ya te he dicho antes, la ciencia económica considera que incluso una acción desinteresada, de esas que se dirigen a mejorar las condiciones de vida de nuestros semejantes menos favorecidos, se mueve por un resorte interesado y es, por lo tanto, egoísta. La explicación no es otra que ese deseo que todos albergamos de ser felices. Te lo explico a renglón seguido.
Una vez hecho eso, en los siguientes epígrafes me dedicaré a desarrollar una a una esas tres etapas del comportamiento humano fijadas por los economistas.
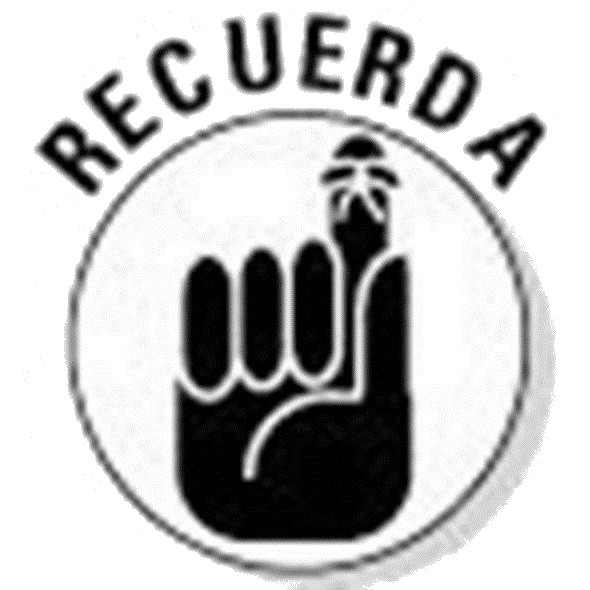
El deseo de ser felices es el motor de la economía. Como idea es fantástica, aunque a mí me gustaría hacer aquí un pequeño inciso y destacar algo que, por lo general, se pasa por alto: sin unos valores detrás que las inspiren y condicionen, las acciones que una persona lleve a cabo para conseguir su felicidad pueden provocar la infelicidad de otros.
Un ejemplo sencillo y muy actual: el financiero (por llamarlo de algún modo) Bernard Madoff seguro que era feliz con su empresa de inversiones. Los que pusieron sus dinerillos en ella y luego los vieron esfumarse en el aire al descubrirse que todo era una monumental estafa, seguro que felices, lo que se dice felices, no fueron (si quieres conocer más sobre este caso y lo que es una sociedad piramidal, puedes acudir al capítulo 16, «Una crisis de decencia»).
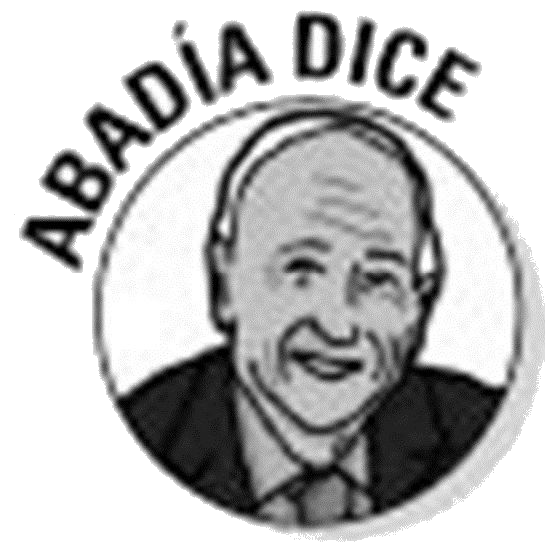
Por lo tanto, he aquí un principio importante para que eso de la felicidad universal se pueda cumplir algún día: hay que ser decentes. Sí, sé que dentro de poco me llamarás pelmazo porque estarás cansado de oírme repetir una y otra vez lo mismo. Pero es importante que esa idea te quede bien clara.

Volviendo de nuevo al tema de la felicidad como motor de la economía, los que piensan en estos asuntos han llegado a la acertada conclusión de que la gente obtiene placer de las cosas que la vida ofrece. Ahí es donde entra en juego un nuevo concepto: la utilidad, que en el sentido que le da la economía no es otra cosa que la medida común de felicidad o satisfacción que algo nos procura. En este sentido, para mí una buena cerveza es algo que tiene una utilidad alta por el simple hecho de que me gusta mucho, mientras que una derrota en fútbol del Real Zaragoza tiene una utilidad baja, porque no me gusta nada.
Lo importante es saber valorar la utilidad de varias actividades posibles estableciendo comparaciones. No hay que olvidar que la utilidad, entendida en esta línea, puede ser algo tan simple como estar satisfecho por hacer lo correcto en una situación concreta. Y por ello, si nos sentimos bien y felices con nosotros mismos por haber ayudado a alguien en un apuro o haber hecho una donación según nuestras posibilidades, nuestra acción desinteresada habrá sido en realidad impulsada por una intención egoísta.
La escandalosa concepción con la que abría este capítulo del ser humano como un ser profundamente egoísta queda así explicada, de tal manera que suena incluso razonable, pues, de forma más o menos consciente, hay que reconocer que es el interés el que guía siempre nuestros pasos. Aunque sea un interés altruista y «desinteresado».
Como te prometí, paso ahora a analizar una a una las tres etapas del comportamiento del consumidor según la teoría económica más clásica. La primera es la referida al propio interés.
Uno de los padres de la economía moderna, Adam Smith, escribió en 1776, en su ensayo Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, una frase reveladora: «No es por la benevolencia del carnicero, del cervecero y del panadero por lo que podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés».

Ahí está el secreto de todo el meollo, en el interés. Y algo de verdad hay en eso. A mí, por ejemplo, me gusta pensar que cuando voy con mi mujer al restaurante de Jaume, en el pueblo que hay al lado de San Quirico, nos preparan la comida con mucho amor y dedicación; a nosotros y al resto de comensales, por supuesto no por salir en la tele —no me las voy a dar de alguien importante—. Sin duda, todos los que trabajan en el restaurante ponen todo de su parte en la preparación y presentación de los platos, como esa butifarra esparracada con setas a la que no dejo de hacer los honores porque está para chuparse los dedos. Pero Jaume, a fin de cuentas, lo que quiere es que, a cambio de su trabajo y su entrega a crear algo bien hecho, yo le pague una cantidad de dinero que luego a él le permita no sólo poder seguir preparando nuevos y deliciosos platos que contribuyan a mi felicidad, sino también pagar las letras del crédito que pidió a la caja de ahorros de San Quirico para ampliar la cocina o, simplemente, darse algún que otro gustazo como viajar, ir al cine, comprarse un coche nuevo o cambiar la habitación de los niños, que falta hace.
Lo mismo pasa en mi propio caso cuando me encargan un libro o me piden que dé una conferencia. Lo hago con mucho gusto y me encanta, pero si no tuviera una compensación monetaria pues tendría que buscarme otra cosa. Porque, nos guste o no, todos necesitamos el maldito dinero, no ya para darnos todos los caprichos imaginables, sino sencillamente para vivir el día a día de la mejor forma posible.
Por lo tanto, el interés existe, pero tampoco hay que verlo como algo negativo o vergonzoso, pues ese interés también puede promover el bien común. Un concepto que no siempre se tiene en cuenta en una sociedad que si por algo se está caracterizando es por una absoluta falta de ética y por la consagración del «todo vale».

Creo que vale la pena detenerse un momento en el concepto de bien común, porque, a mi juicio, tiene una importancia esencial.
Una vez, en uno de esos desayunos que mi amigo de San Quirico y yo nos damos de vez en cuando, brindé una definición de ese bien común que quizá puede ser vista como algo temeraria (sólo acabábamos de abrir la botella de vino, ¡lo prometo!). Según mi definición, el bien común es aquello que cumple dos características: que es bueno y que es común. ¡Menuda perogrullada!, me dirás. O dicho de forma castiza, ¡para tal viaje no se necesitaban alforjas! Exactamente eso se leía en la cara de mi amigo. Su mirada era todo un poema, mezcla de desilusión, de desprecio y de pensar que, como un día se ponga a contar por ahí mis brillantes intervenciones, mi fama tendrá los minutos contados. Como no querría que eso pasara, procedí a explicarme un poco mejor.
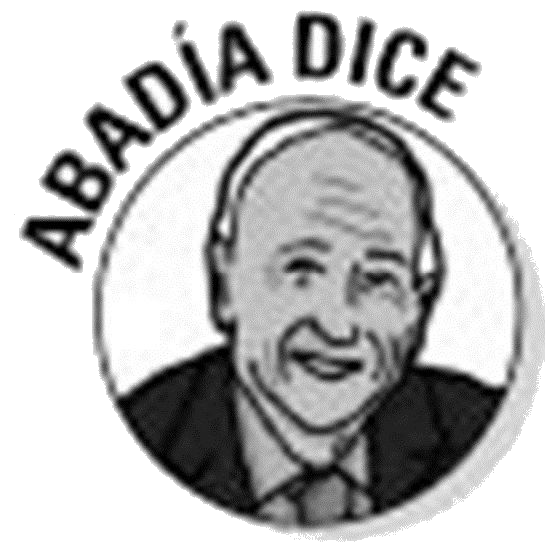
Lo que quería, y quiero, decir es que para mí no hay masas o grupos, sino personas, y que esas personas son eso, personas. El bien común sería así el bien de todas esas personas. O dicho de otra forma, que si veo a una persona y le deseo el bien, cuando veo muchas personas les deseo también el bien. Pues ahí está, eso y no otra cosa es el bien común, el bien de todos.
Y otra verdad como un templo: lo del bien común no sólo es muy serio, sino que además nunca podremos decir que ya está conseguido, que lo hemos alcanzado y que ya podemos dedicarnos a otra cosa. No obstante, no por eso hay que dejar nunca de intentarlo, y siempre con sentido común, que, como su mismo nombre indica, es común, para ti, para mí y, ojalá, también para el banquero, el financiero y el político de turno; aunque la realidad cotidiana nos brinde cada día ejemplos de que no es así.
Llega el momento de enfrentarse a la segunda etapa: la valoración de las restricciones y de las compensaciones que limitan a la hora de escoger aquellas opciones que pueden hacerte feliz.
No te descubro aquí nada nuevo: ya nos gustaría, pero hacer siempre lo que nos gusta y da placer no está al alcance de nuestra mano. Siempre hay limitaciones y restricciones, y por ello siempre te encontrarás ante el problema de escoger entre distintas alternativas, algunas de las cuales pueden llegarte impuestas desde fuera.
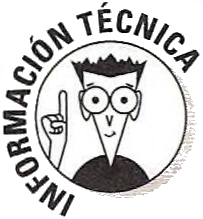
Hay muchos tipos de restricciones:
 Los recursos de la naturaleza. Entran aquí el agua, los alimentos, los seres vivos (animales, vegetales, hongos, bacterias y otros), las materias primas (petróleo, minerales, gas), las horas de luz solar, el suelo que pisamos… Se trata de recursos limitados, en el sentido de que existen en una cantidad que, por grande que sea, es siempre finita y, por lo tanto, no hay para todos los que habitamos el planeta, que somos ya 7000 millones. Y más si tenemos en cuenta que, encima, suelen estar mal administrados. Por supuesto, si se administraran bien, de una forma decente, entonces habría para todos y durarían mucho, mucho, tiempo, pero, aun así, algún día se agotarían; sólo que para entonces igual hemos encontrado ya algún buen sustituto que haga su carencia más llevadera.
Los recursos de la naturaleza. Entran aquí el agua, los alimentos, los seres vivos (animales, vegetales, hongos, bacterias y otros), las materias primas (petróleo, minerales, gas), las horas de luz solar, el suelo que pisamos… Se trata de recursos limitados, en el sentido de que existen en una cantidad que, por grande que sea, es siempre finita y, por lo tanto, no hay para todos los que habitamos el planeta, que somos ya 7000 millones. Y más si tenemos en cuenta que, encima, suelen estar mal administrados. Por supuesto, si se administraran bien, de una forma decente, entonces habría para todos y durarían mucho, mucho, tiempo, pero, aun así, algún día se agotarían; sólo que para entonces igual hemos encontrado ya algún buen sustituto que haga su carencia más llevadera.
 La tecnología. La electricidad, la televisión, la informática, internet, las vacunas, los fertilizantes e insecticidas que permiten obtener mejores cosechas, los teléfonos, los vehículos que nos llevan de un lugar a otro…, todos estos medios han revolucionado el nivel de vida de la gente, que tiene ahora un gran abanico de opciones entre las que escoger; y no sólo eso, sino que esos cambios tecnológicos han permitido que se produzca más con la oferta limitada de recursos en nuestro planeta. Pero, aunque en cierto sentido la tecnología puede verse más como un impulso que como una restricción, la ciencia económica cree que es esto último. La razón está clara: como la tecnología progresa lentamente, en cierto momento nuestra elección está limitada por el nivel de desarrollo en que esté en ese momento. En ese sentido, es natural pensar en ella como una restricción que limita la elección; aunque tampoco podemos olvidar que ese avance tecnológico, como siempre está «progresando», siempre ofrece más y mejores alternativas entre las que escoger.
La tecnología. La electricidad, la televisión, la informática, internet, las vacunas, los fertilizantes e insecticidas que permiten obtener mejores cosechas, los teléfonos, los vehículos que nos llevan de un lugar a otro…, todos estos medios han revolucionado el nivel de vida de la gente, que tiene ahora un gran abanico de opciones entre las que escoger; y no sólo eso, sino que esos cambios tecnológicos han permitido que se produzca más con la oferta limitada de recursos en nuestro planeta. Pero, aunque en cierto sentido la tecnología puede verse más como un impulso que como una restricción, la ciencia económica cree que es esto último. La razón está clara: como la tecnología progresa lentamente, en cierto momento nuestra elección está limitada por el nivel de desarrollo en que esté en ese momento. En ese sentido, es natural pensar en ella como una restricción que limita la elección; aunque tampoco podemos olvidar que ese avance tecnológico, como siempre está «progresando», siempre ofrece más y mejores alternativas entre las que escoger.
 El tiempo. Otro bien que no dura siempre, sino que además se gasta que ni te enteras. Por ello, hay que escoger aquello que da el mejor uso posible a cada instante y más teniendo en cuenta que sólo se puede hacer una cosa a la vez, pues no se puede estar en dos sitios al mismo tiempo. El don de la ubicuidad, por mucho que avance la tecnología, creo que tendremos que seguir reservándolo a la divinidad. Por lo tanto, no vas a poder hacerlo todo a la vez, sino que cada paso que des implicará una elección, sea pensando en tu propia satisfacción, sea porque valoras las restricciones y costes de cada opción que se te presenta.
El tiempo. Otro bien que no dura siempre, sino que además se gasta que ni te enteras. Por ello, hay que escoger aquello que da el mejor uso posible a cada instante y más teniendo en cuenta que sólo se puede hacer una cosa a la vez, pues no se puede estar en dos sitios al mismo tiempo. El don de la ubicuidad, por mucho que avance la tecnología, creo que tendremos que seguir reservándolo a la divinidad. Por lo tanto, no vas a poder hacerlo todo a la vez, sino que cada paso que des implicará una elección, sea pensando en tu propia satisfacción, sea porque valoras las restricciones y costes de cada opción que se te presenta.
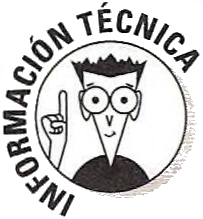
Las oportunidades tienen un coste
La idea de la restricción de tiempo está estrechamente relacionada con el concepto de coste de oportunidad, que es el valor que se da a la mejor alternativa que se hubiera podido realizar en lugar de la opción que se ha escogido. Como explicación, dicha así parece un poco rara, por lo que voy a intentar dártela de un modo un poco más sencillo mediante un ejemplo.
Pongamos que esta mañana decidí ir a desayunar con mi amigo. Lógicamente, cuando me desperté tenía muchas otras opciones: podía quedarme en la cama, cosa que mi mujer me habría echado en cara; podía haber sacado a Helmut, mi perro, a pasear, que falta le hace hacer un poco de ejercicio; podía haberme quedado en casa leyendo las noticias por internet, o podía haberme puesto a trabajar duramente en este capítulo para que así mi editor pudiera tenerlo pronto sobre la mesa y se le quitara ese miedo que, no sé por qué, me tiene.
Podía haber hecho todas esas cosas y muchas más, y a todas ellas podía haberles dado un valor, dependiendo de su utilidad y del nivel de felicidad que me proporcionan. Entonces, como la que me pareció más generadora de felicidad era salir a desayunar con mi amigo, que los bocadillos de jamón ibérico que hacen en el bar son sencillamente irresistibles, esa fue mi elección. Tengo que decir que de las cosas que no elegí, la mejor sin duda me parecía la de ponerme a trabajar en el libro. Por lo tanto, el coste de oportunidad de salir con mi amigo fue no haber gastado el tiempo que estuve fuera en adelantar este capítulo. Espero que mi editor me perdone por ello.
En el fondo, todo se explica diciendo que cuando se hace una cosa no se hace otra. Que escoger significa «sacrificar», unas veces llevados por el deseo de darnos un gustazo y otras por el sentido del deber. Así de fácil, sólo que los economistas tienen que complicarlo un poco más para que dé la sensación de que su ciencia no deja ni el más mínimo cabo suelto.
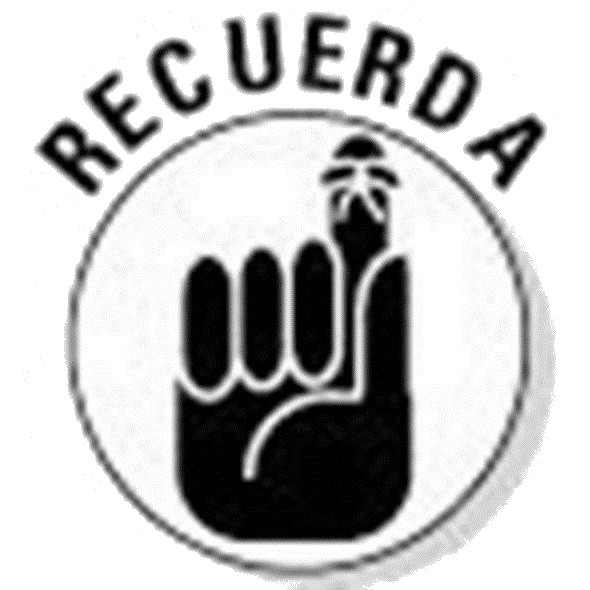
Al final, no obstante, siempre escogemos aquella opción que nos ofrece un margen de beneficio mayor que su coste. Y es que, qué le vamos a hacer, somos unos interesados; lo somos como consumidores y, como pronto te explicaré, también como productores.
Sé qué opciones de las que se me presentan en la vida me hacen feliz, y sé también qué restricciones encuentro para conseguir que esa felicidad se convierta en una realidad. Llega el momento, pues, de afrontar la tercera etapa, que no es otra que la elección. Es decir, enfrentarme a todo el abanico de opciones y limitaciones, y tomar una decisión.

Los economistas solucionan este problema mediante la teoría del coste-beneficio, que consiste, en pocas palabras, en escoger aquella opción cuyos beneficios son superiores a los costes de una manera más evidente. Aunque de esto tendré ocasión de hablar en el capítulo 9, «La economía que cabe en el bolsillo», aquí me gustaría introducir otro concepto idolatrado por los teóricos como es el de la utilidad marginal. De acuerdo, este nombre suena raro, pero en el fondo se refiere a algo muy fácil de entender porque nos enfrentamos a ello constantemente en nuestra vida diaria: incluso la opción que te hace más feliz puede gastarse, antes o después, según su cantidad y tus propias necesidades.
Me explico con un sencillo ejemplo: en los desayunos que mi amigo y yo nos pegamos en San Quirico no puede faltar nunca el bocadillo de jamón ibérico. Nos entusiasma, y nos parecería raro ir a desayunar y que, en lugar de él, nos pusieran un cruasán. Pues bien, a pesar de esa adoración que profesamos al bocadillo de jamón ibérico, por mucha hambre que tengamos nos comemos uno y lo disfrutamos de principio a fin. Si nos dieran otro, a lo mejor nos lo comíamos por eso de la gula, pero ya no sería lo mismo; y un tercero produciría un hartazgo que a lo mejor nos haría plantearnos, para el siguiente desayuno, lo de pasar al cruasán, aunque uno, y no más, que también podemos acabar detestándolo.
Por lo tanto, la utilidad del bocadillo de jamón ibérico ha ido decreciendo porque después de uno ya no teníamos hambre. Casi se podría decir que cada bocadillo que me presentaran después de ese primero contribuiría no ya a hacerme más feliz, sino a todo lo contrario, a mi infelicidad. Ya no tendrán utilidad alguna para mí. Pues bien, eso es la utilidad marginal, aquella en la que cada porción que recibo de algo que yo he escogido decrece, disminuye, en su valor para mí.
A la hora de consumir, eso de la utilidad marginal tiene su importancia, porque acaba de ajustar cómo vamos a invertir nuestro dinero. En los desayunos está claro: si tenemos un presupuesto de 20 euros, no me lo gastaré en cinco bocadillos, sino en uno. El resto lo invertiré en otras cosas que también me sean útiles de verdad, como el vino y el café. De este modo, ajustando las distintas utilidades marginales (porque también el vino se puede contar así, una copa entra de maravilla, pero tres ya no tanto, y lo mismo el café) conseguiré dar una utilidad total a mi presupuesto de 20 euros. Por ejemplo, a base de un bocadillo de jamón, una copa de vino, un café solo y una copita de Cardhu.
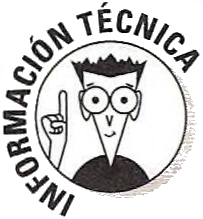
Pues bien, los economistas consideran que, a partir de la idea de la utilidad marginal, pueden averiguar no sólo lo que las personas escogerán, sino también en qué cantidades. De ahí su fe en la capacidad de la economía para hacer predicciones. Eso sí, cuando el modelo no funciona y las predicciones se van a pique lo achacan a diversos factores:
 Falta de información de los consumidores. Parece ser que la gente no siempre está bien informada de todo el abanico de opciones que se les abre alrededor ni de los distintos grados de utilidad que comporta cada opción. Y es así. Yo mismo no he hecho muchas cosas y por lo tanto no sé si me harán feliz o más bien todo lo contrario. Por ejemplo, nunca me he tirado en paracaídas, por lo que ignoro si puede reportarme alguna utilidad en el sentido de hacerme feliz. A lo mejor sí, y me estoy perdiendo algo sin lo cual luego no sabría vivir. Pero como no lo sé, no hago la prueba. Otro ejemplo diferente sería el de comprar lotería. Aquí lo que puede hacerte feliz no es el hecho de adquirir un boleto en sí, sino el que te toque, pero eso es absolutamente imposible de averiguar; a no ser que el sorteo esté amañado, por supuesto.
Falta de información de los consumidores. Parece ser que la gente no siempre está bien informada de todo el abanico de opciones que se les abre alrededor ni de los distintos grados de utilidad que comporta cada opción. Y es así. Yo mismo no he hecho muchas cosas y por lo tanto no sé si me harán feliz o más bien todo lo contrario. Por ejemplo, nunca me he tirado en paracaídas, por lo que ignoro si puede reportarme alguna utilidad en el sentido de hacerme feliz. A lo mejor sí, y me estoy perdiendo algo sin lo cual luego no sabría vivir. Pero como no lo sé, no hago la prueba. Otro ejemplo diferente sería el de comprar lotería. Aquí lo que puede hacerte feliz no es el hecho de adquirir un boleto en sí, sino el que te toque, pero eso es absolutamente imposible de averiguar; a no ser que el sorteo esté amañado, por supuesto.
 Errores a la hora de evaluar los costes y los beneficios por parte de los consumidores. Conocer perfectamente las opciones puede también llevar a error a la hora de valorar los costes y beneficios de cada una de ellas. Pongamos por caso que vamos a un bufé libre, uno de esos asiáticos que ahora proliferan tanto en nuestras ciudades. Por 10 euros podemos comer todo cuanto queramos. Pues bien, ¿qué cantidad hemos de comer para decir que esos euros han estado bien gastados? Es una pregunta absurda, porque tienes que comer lo que te apetezca, ya que si comes por comer te hartarás y aborrecerás el sushi de por vida. Sólo hemos de comer aquella cantidad que nos haga felices, tanto da si es un bol de arroz frito como cinco; una porción de sushi o quince; y punto, que así esos 10 euros bien gastados estarán. Sin embargo, ante un bufé libre, la mayoría de las personas preferirán atiborrarse para así pensar que le han sacado el máximo jugo a su dinero. Y eso es algo muy humano, pero que rompe los esquemas de los economistas.
Errores a la hora de evaluar los costes y los beneficios por parte de los consumidores. Conocer perfectamente las opciones puede también llevar a error a la hora de valorar los costes y beneficios de cada una de ellas. Pongamos por caso que vamos a un bufé libre, uno de esos asiáticos que ahora proliferan tanto en nuestras ciudades. Por 10 euros podemos comer todo cuanto queramos. Pues bien, ¿qué cantidad hemos de comer para decir que esos euros han estado bien gastados? Es una pregunta absurda, porque tienes que comer lo que te apetezca, ya que si comes por comer te hartarás y aborrecerás el sushi de por vida. Sólo hemos de comer aquella cantidad que nos haga felices, tanto da si es un bol de arroz frito como cinco; una porción de sushi o quince; y punto, que así esos 10 euros bien gastados estarán. Sin embargo, ante un bufé libre, la mayoría de las personas preferirán atiborrarse para así pensar que le han sacado el máximo jugo a su dinero. Y eso es algo muy humano, pero que rompe los esquemas de los economistas.