En este capítulo…
 El derecho de propiedad y sus limitaciones
El derecho de propiedad y sus limitaciones
 Las externalidades positivas y negativas del derecho de propiedad
Las externalidades positivas y negativas del derecho de propiedad
 Cómo combatir las externalidades negativas
Cómo combatir las externalidades negativas
Lo mío es mío
En este capítulo…
 El derecho de propiedad y sus limitaciones
El derecho de propiedad y sus limitaciones
 Las externalidades positivas y negativas del derecho de propiedad
Las externalidades positivas y negativas del derecho de propiedad
 Cómo combatir las externalidades negativas
Cómo combatir las externalidades negativas
Creo que en los anteriores capítulos hemos dado un vistazo bastante completo a lo que es la microeconomía, esa economía que nos afecta más directamente a cada uno de nosotros, porque atañe a nuestro hogar, nuestro trabajo o nuestra empresa, en caso de que la tuviéramos. En pocas palabras, a lo que compramos y a lo que vendemos.
Pero hay un concepto que, ahora que lo pienso, es absolutamente primordial para entender realmente de qué va todo esto. Fíjate en que, yo el primero, siempre estamos hablando de «mis» cosas. No en el sentido de aquellas rarezas mías que pueden llegar a preocuparme y que, en un ataque de idealismo, pienso que a ti también, sino a aquellas cosas que considero mías, de mi propiedad. Como mi casa o mi coche. Es verdad, también hablo de mi familia, mis hijos y mis nietos, mi perro Helmut y mi petirrojo, ese que siempre nos visita en nuestra casa de San Quirico. He de reconocer que en esto soy un hombre especialmente rico, en cantidad y calidad, pero todos esos seres no son de mi propiedad. Son míos como yo soy suyo. Pero el coche es mío, porque me ha costado mi dinero. Pues de la propiedad te voy a hablar un poco aquí.

Si vendo algo, quiere decir que tengo algo que es mío y no de mi vecino. Por lo tanto, hay algo que es de mi propiedad, que según el diccionario de la Real Academia Española no es otra cosa que el «derecho o facultad de poseer alguien algo y poder disponer de ello dentro de los límites legales».
Pero ¿realmente es un derecho? ¿Acaso la propiedad —individual, comunitaria o nacional— no ha sido fuente de problemas, conflictos y guerras a lo largo de toda la historia de la humanidad? Sin duda, es así. Pero también lo es que sin ese sentido de la propiedad, presente en el ser humano desde los tiempos más remotos, no seríamos lo que somos pues, mal que nos pese, el poseer algo y el querer poseer más son dos de los motores más infalibles que hay.
Una cosa está clara, y es que el derecho de propiedad no se puede dejar al arbitrio de la ley de la selva, de la ley del más fuerte. El mismo padre de la economía clásica, Adam Smith, era consciente de ello cuando consideraba, allá por el siglo XVIII, que los gobiernos debían definir los derechos de propiedad si querían que los mercados produjesen resultados beneficiosos para el conjunto de la sociedad. A eso se le llama tener sentido común, y es así porque todos nuestros actos afectan siempre a otras personas.
La esencia del problema estriba en que si los derechos de propiedad no se establecen correctamente, una persona no tendrá en cuenta la manera en que sus actos pueden afectar al resto de la comunidad. ¿Cómo? Imagina que hay dos terrenos; uno de ellos es propiedad de un vecino mío que ha conseguido todos los permisos necesarios del ayuntamiento para convertirlo en un basurero, mientras que el otro es un terreno que no pertenece a nadie y que, por lo tanto, está abierto al uso de todo el mundo.
Pues bien, para sacar partido a su terreno mi vecino cobra a la gente una cantidad por dejarles tirar la basura en él. Puede ocurrir que alguien no quiera pagar y se acuerde de que hay otro terreno cerca que no es de nadie y en el que puede tirar sus desperdicios. Al cabo de poco tiempo, su ejemplo es seguido por más y más gente. El problema es que ese terreno virgen quedará en poco tiempo convertido en un estercolero totalmente ilegal que acabará provocando un perjuicio a la comunidad en forma de malos olores, suciedad y bichos indeseables.
De todo ello se deduce que si el derecho de propiedad no está bien regulado, pueden darse abusos de todo tipo. Por si todavía no te ha quedado claro, te lo explico con otro ejemplo.

Yo tengo un buen coche. No es que lo use mucho, y menos ahora que estoy continuamente arriba y abajo en avión y AVE, pero cuando estoy en casa, ya sea en Barcelona o en San Quirico, me es útil para salir a dar una vuelta o para ir con mi mujer a ese restaurante de Jaume que tanto nos gusta. Pues bien, yo con ese coche puedo hacer lo que quiera, dentro de unos límites.
Si quiero pintarlo de rosa (mi mujer me lo impediría, pero para ilustrar la idea ya vale), lo pintaré de rosa; y si quiero ponerle unos dibujitos en las puertas y forrar los asientos de terciopelo, o incluso modificar el motor para darle un poco más de potencia (total, ahora tampoco se puede correr tanto), pues puedo y nadie, ni el guardia más avieso, podrá decirme nada al respecto. Como mucho, tendré que tragarme las burlas de mi vecino y de mis hijos, la ira de mi esposa. Incluso el flemático Helmut, a lo mejor, se niega a subir a él.
Ahora bien, puedo tunearlo, como ahora se dice, pero lo que no puedo hacer es meterle unos alerones que ocupen dos carriles; ni modificar el tubo de escape para que vaya contaminando más alegremente mientras hace un ruido ensordecedor; ni cambiar las luces para deslumbrar a quien me viene de frente y enviarlo a la cuneta. Ni puedo tampoco ir atronando con la música a todas horas (aunque hay coches que más parecen discotecas móviles que otra cosa); ni conducir mientras hablo por el móvil y veo la televisión portátil; ni pisar el acelerador hasta los 300 kilómetros por hora que permitiría mi aerodinámico diseño.
No puedo hacer nada de eso por la sencilla razón de que no vivo solo, sino en sociedad con otras personas a las que mi comportamiento puede molestar o incluso procurar daños mayores. Debo, por lo tanto, respetar sus vidas del mismo modo que ellos deben respetar la mía. Eso significa que mi derecho a disfrutar de las cosas de mi propiedad debe tener en cuenta también el derecho de esas personas a disfrutar de su propia tranquilidad; que es suya, no mía.
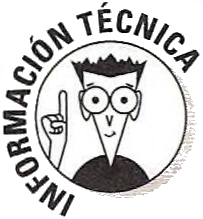
Los economistas dan el curioso nombre de externalidades a los efectos, costes y beneficios que recaen no en las personas que llevan a cabo una actividad concreta, sino en otras ajenas a ellas. Es decir, externas.
Esas externalidades pueden ser básicamente de dos tipos:
 Positivas. Son los beneficios que recibe la persona no involucrada directamente en una acción. Por ejemplo, nosotros tenemos un vecino que es apicultor. Sus abejas le dan miel (y deliciosa, os lo puedo decir, porque vamos allí a comprarla), pero esas mismas abejas también polinizan las flores de nuestro jardín, que están preciosas, y los cultivos de los agricultores de los alrededores, de forma que se incrementan sus cosechas. Estos agricultores y nosotros nos beneficiamos de esa externalidad positiva.
Positivas. Son los beneficios que recibe la persona no involucrada directamente en una acción. Por ejemplo, nosotros tenemos un vecino que es apicultor. Sus abejas le dan miel (y deliciosa, os lo puedo decir, porque vamos allí a comprarla), pero esas mismas abejas también polinizan las flores de nuestro jardín, que están preciosas, y los cultivos de los agricultores de los alrededores, de forma que se incrementan sus cosechas. Estos agricultores y nosotros nos beneficiamos de esa externalidad positiva.
 Negativas. Se trata de las repercusiones que representan un coste para aquella persona que no está metida de lleno en la actividad que sea. No muy lejos de donde vive mi vecino hay una fábrica de cemento. Ahora no vive sus mejores tiempos (la construcción ya no rinde como antes), pero cuando los vivía, el dueño debió de hacerse de oro. Sin embargo los que viven alrededor seguro que sufren el polvillo, el ruido, la suciedad y la contaminación que la empresa produce cuando funciona.
Negativas. Se trata de las repercusiones que representan un coste para aquella persona que no está metida de lleno en la actividad que sea. No muy lejos de donde vive mi vecino hay una fábrica de cemento. Ahora no vive sus mejores tiempos (la construcción ya no rinde como antes), pero cuando los vivía, el dueño debió de hacerse de oro. Sin embargo los que viven alrededor seguro que sufren el polvillo, el ruido, la suciedad y la contaminación que la empresa produce cuando funciona.
Muchas veces, y da igual si la escala es grande o pequeña, a la hora de producir no se tienen en cuenta las externalidades negativas. Son casos en los que el derecho de propiedad de una persona (o corporación) pasa por encima de otros derechos de propiedad de muchas otras personas. Sí, no sólo del derecho a la vida, sino también del de propiedad. Puede ser que la casa de esa gente esté en un sitio concreto afectado por esa externalidad negativa: esa discoteca que hace ruido y no deja dormir en toda la noche, o esa fábrica que contamina y nos deja todo hecho un asco.
Si alguien fuera dueño de la atmósfera, por ejemplo, los de la cementera próxima a la casa de mi amigo tendrían que pagar una cierta cantidad por el derecho a contaminar, si es que se le puede llamar derecho a eso. Pero como la atmósfera no es propiedad de nadie, pues puede hacerlo. Bueno, ahora menos porque la preocupación por el medio ambiente ha establecido una serie de limitaciones y tasas para protegerlo. Pero hasta no hace tanto, en un terreno libre se hacía un vertedero, el río era para ensuciarlo y el aire no digamos.
Cuando una cosa nos perjudica, la tentación es clara: indignarnos y pedir a la autoridad competente que ponga manos en el asunto y prohíba lo que causa ese desaguisado. Pero la cosa, como todo en la vida, no es tan fácil y menos a la hora de ponerse a prohibir, que en el fondo es una forma de coartar la libertad del individuo.
Un caso evidente es el de los automóviles. Todos tenemos uno e incluso hay gente que tiene varios. No me refiero a los que, como mi amigo de San Quirico, tienen diversos vehículos por necesidades de su empresa. Hablo de los que, como yo, lo usan para el día a día —a mí, como ya estoy jubilado ni siquiera me hace falta para desplazarme hasta mi lugar de trabajo—. Pues bien, todos sabemos que los coches contaminan, lo cual no es bueno ni para el medio ambiente ni para la salud de las personas. Ahora bien, si somos consecuentes, por aquello de evitar las externalidades negativas, deberíamos prohibirlos. Y al que se salte la prohibición, ¡pues coche requisado y directo a la cárcel!
«Este Leopoldo está perdiendo la cabeza», me parece que te estás diciendo. Pues no tan loco, porque considero como tú que eso sería un disparate. Aunque sólo fuera porque con esa medida eliminaríamos las ambulancias, los coches de la policía o los de bomberos, cuyas externalidades positivas llegado el caso son superiores a las negativas, pues contaminan lo mismo o más que cualquier otro.
Incluso la cementera próxima a la casa de mi amigo tiene su razón de existir: contamina, pero ofrece trabajo a mucha gente de los alrededores y además permite que otras personas se construyan una vivienda.
Por lo tanto, ya ves cómo todo es siempre más difícil de lo que parece porque las relaciones entre una cosa y otra aparecen donde menos te lo esperas. Lo que hay que hacer es valorar cada caso y a partir de ahí, juzgar y actuar para que lo positivo se imponga a lo negativo.
 >
>
Lo privado frente a lo comunitario
Lo que es mío y lo que es de todos a veces provoca conflictos, y no sólo conflictos, sino auténticos desastres en el ámbito productivo. Es así por la sencilla razón de que todos tendemos a procurar nuestro provecho sin tener en cuenta el de los demás. Vamos a verlo con un sencillo ejemplo. Mi familia siempre ha estado relacionada con el comercio (en Zaragoza teníamos una sastrería), pero pongamos que además poseo un terreno y unas vacas. Nada más lógico que llevarlas a pastar allí. Como es pequeño, procuro llevar pocos animales para que no me estropeen de golpe el pasto y pueda sacarle provecho durante más tiempo. Hasta ahí bien, ¿no? No hacemos sino aplicar eso que tanto me gusta del sentido común.
Pero a las afueras de San Quirico hay otro terreno. No es de nadie, o mejor dicho es de todos, porque es comunitario. Mis vecinos también tienen sus vacas y como estas tienen tanto o más apetito que las mías, es una tentación para ellos y para mí llevarlas a ese terreno comunal. Total, no nos va a costar nada. Pero ¿qué pasa? Pues que en menos que canta un gallo aquello estará lleno de vacas que lo devorarán todo y lo dejarán peor que un patatal. ¿Y luego qué? Pues a fastidiarse, porque el que no tenga un terreno como yo tendrá que comprar forraje fuera o pagar a alguien que le deje un rinconcito en su pastizal para que sus vacas coman algo fresco.
En resumen, en un terreno privado el dueño busca un equilibrio entre el coste (lo que sufren la tierra y el pasto) y el beneficio (la buena alimentación de las vacas que redundará en la calidad de su leche), de modo que el número de rumiantes que lleve será aquel que le permita mantener el terreno en uso en el futuro. Hay, pues, un incentivo personal. Este, en cambio, no se da en el terreno comunitario. El incentivo aquí es inmediato: si hay mucho pasto, llevo las vacas volando antes de que las lleve el vecino y acabe con la hierba. Y si él las lleva antes, me enfadaré, sin pensar en que el comportamiento que le reprocho era el mismo que quería poner yo en práctica. A la postre, el terreno se arruina sin remedio y para todos.
Esto es lo que los economistas, en un arranque inesperado de inspiración poética, llaman la tragedia de los comunes.

¿Cómo? He aquí algunos consejos:
 Aprobar leyes que restrinjan esas actividades que provocan externalidades negativas e, incluso, las prohíban cuando estas sean espantosas o criminales para la salud, la convivencia y el medio ambiente.
Aprobar leyes que restrinjan esas actividades que provocan externalidades negativas e, incluso, las prohíban cuando estas sean espantosas o criminales para la salud, la convivencia y el medio ambiente.
 Aprobar otras leyes que obliguen a quienes generan esas externalidades negativas a reducir su impacto. En el caso de la cementera, se trataría de que cumpliera un mínimo de normas medio ambientales y de limpieza, antes que cerrarla, lo que podría provocar otro tipo de perjuicios no menos indeseables.
Aprobar otras leyes que obliguen a quienes generan esas externalidades negativas a reducir su impacto. En el caso de la cementera, se trataría de que cumpliera un mínimo de normas medio ambientales y de limpieza, antes que cerrarla, lo que podría provocar otro tipo de perjuicios no menos indeseables.
 Imponer tasas o impuestos a aquellos que generen esas externalidades negativas para que, al menos, les duela un poco en el bolsillo hacer lo que hacen y así lo hagan menos a gusto. Es el caso, por ejemplo, de las tasas sobre contaminación que algunos gobiernos imponen a las empresas poco verdes.
Imponer tasas o impuestos a aquellos que generen esas externalidades negativas para que, al menos, les duela un poco en el bolsillo hacer lo que hacen y así lo hagan menos a gusto. Es el caso, por ejemplo, de las tasas sobre contaminación que algunos gobiernos imponen a las empresas poco verdes.
En resumidas cuentas, no es un asunto fácil, pero creo que en esos tres puntos está la clave para una buena solución. Si se me ocurre alguna otra cosa en el curso de mis desayunos con mi vecino no tengas miedo, que también te la diré.
Si has leído el recuadro «Lo privado frente a lo comunitario» (y si no lo has hecho, te remito a él, pues es interesante aunque no seas granjero) entenderás muy rápido lo que ahora voy a decirte. Algo que puede resultar raro y chocante en un primer momento, pero que tiene su lógica, es que el derecho de propiedad puede llegar a ser una herramienta útil para proteger el medio ambiente.

Antes de que me eches encima a los de Greenpeace, te lo explico: piensa en el terreno de las vacas del que te hablaba en dicho recuadro. El terreno privado está protegido, y bien protegido. En cambio el comunitario, no. Pues bien, eso se puede extrapolar a otros ámbitos. Al mar, por ejemplo. Los atunes rojos que nadan en él no son de nadie y así les va. Se pescan de forma indiscriminada para hacer sushi hasta el punto de que la especie se encuentra hoy al borde de la extinción (por cada ejemplar se llega a pagar una auténtica millonada en antiguas pesetas en las lonjas de Tokio).
Muchas especies extinguidas o en peligro de extinción son el resultado de una falta de derechos de propiedad. Los pescadores, que no son dueños de los atunes, los pescan de forma indiscriminada, no vaya a ser que se acaben y con ellos se agote la gallina de los huevos de oro; y lo hacen por la sencilla razón de que si no los pescan ellos vendrán otros sin tantos escrúpulos.
¿Sería diferente si esos peces o cualquier otro animal tuvieran «dueño»? De este modo, si cada pescador fuera dueño de un banco de atunes haría lo posible por preservarlo pescando de una manera sostenible y eso acabaría beneficiando también a la supervivencia del atún.
Se trataría, pues, de cambiar la legislación sobre derechos de propiedad y, en el caso concreto de los atunes, transferir a los pescadores los derechos de propiedad sobre una área de pesca y los peces que en ella viven. Eso daría a los nuevos dueños el incentivo adecuado para explotar ese espacio de una forma racional y sostenible. El miedo a que llegue otro que le arrebate los preciados peces desaparece con esta medida. Será un coto suyo y tendrá bien presente que explotarlo es su responsabilidad y que, por lo tanto, debe hacer lo posible y lo imposible para que rinda, sin sobreexplotarlo ni agotarlo.
No obstante también es verdad que en este caso entrarían en colisión otros aspectos, como las fronteras nacionales en el mar o qué hacer con los peces que migran entre continentes. Una opción es que se delimite, como ya está haciendo la Unión Europea con sus países socios, la cantidad máxima de peces que se pueden pescar cada año en una zona; otra, que los gobiernos subasten los permisos de pesca para esa cantidad exacta de peces, lo que, sin duda, tendría también efectos sobre el precio final del pescado para el consumidor; si la subasta se saldase a un precio alto, esto se trasladaría al precio final.
Sea como sea, lo cierto es que extender los derechos de propiedad a las especies animales no es fácil, aunque como idea creo que es interesante para un debate.