En este capítulo…
 Algunas virtudes del sistema capitalista
Algunas virtudes del sistema capitalista
 Por qué son tan importantes los mercados aunque a veces fallen
Por qué son tan importantes los mercados aunque a veces fallen
 El valor de la competencia
El valor de la competencia
 Qué son y cómo funcionan el monopolio y el oligopolio
Qué son y cómo funcionan el monopolio y el oligopolio
La magia de los mercados y la competencia
En este capítulo…
 Algunas virtudes del sistema capitalista
Algunas virtudes del sistema capitalista
 Por qué son tan importantes los mercados aunque a veces fallen
Por qué son tan importantes los mercados aunque a veces fallen
 El valor de la competencia
El valor de la competencia
 Qué son y cómo funcionan el monopolio y el oligopolio
Qué son y cómo funcionan el monopolio y el oligopolio
No te lo he dicho a la hora de hablar de las empresas en los capítulos 10 y 11, porque ya bastante tela había que cortar allí. Pero las empresas, salvo esa mía de paraguas multicolores, no están solas en el mundo, sino que forman parte de una industria competitiva, lo que significa que hay muchas otras empresas que luchan entre sí para intentar colocar sus productos; y todas, tengan o no mucha competencia, se comportan de una manera similar según un dogma poco menos que sagrado: ganar el máximo dinero posible a base de maximizar los beneficios. Lo que, dicho en otras palabras más comprensibles, significa sacar el máximo provecho entre el precio de producción del producto y el precio de venta.
¿Y dónde venden? Pues en ese lugar mágico que son los mercados, de los que ya te he comentado alguna cosa en el capítulo 3. Ahora los conocerás con algo más de detalle.
Para los economistas, los mercados competitivos libres son lo mejor de lo mejor, una bendición para la humanidad. Eso sí, habría que puntualizar que sólo lo son cuando funcionan bien, cuando detrás de ellos hay personas que se preocupan por las personas, no caraduras que lo único que quieren es especular con el dinero de los demás (el suyo lo tienen bien guardado). Me refiero, por supuesto, a los impresentables que nos han metido en el agujero de esta crisis, que no sólo es económica, sino también de decencia; perdóname si soy duro y repetitivo, pero es que esta gente me saca de quicio.
Pero a lo que íbamos. Los economistas creen en los mercados más que en la Santísima Trinidad y, para justificar esa devoción, señalan que gracias a la competencia que implica la propia mecánica de los mercados:
 Se produce al mínimo coste posible, de forma que no hay desperdicio ni ineficiencia.
Se produce al mínimo coste posible, de forma que no hay desperdicio ni ineficiencia.
 Los beneficios superan a los costes. O, dicho en otras palabras, sólo se obtienen productos que hacen que el mundo sea mejor.
Los beneficios superan a los costes. O, dicho en otras palabras, sólo se obtienen productos que hacen que el mundo sea mejor.
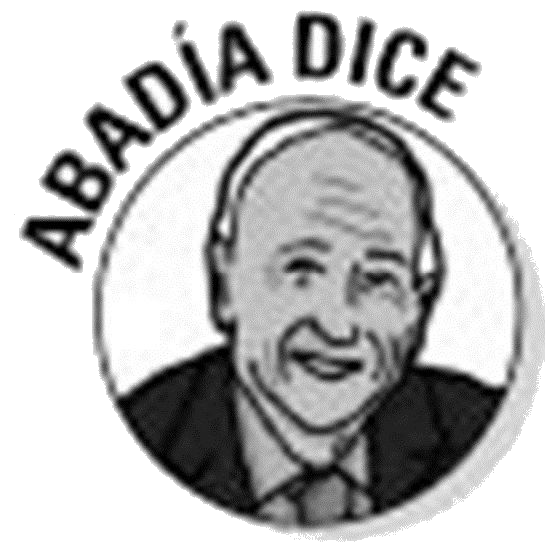
De acuerdo, te compro que hace falta tener mucho optimismo o ingenuidad para creerse a pies juntillas esas dos afirmaciones. Sobre todo cuando se ve la alegría con la que malgastamos recursos, bienes y servicios (y no hace falta que aquí te recuerde que todo en este mundo es finito), con la que contaminamos o con la que producimos auténtica basura que nos embrutece y anula como seres humanos que somos. Pero, si has ido leyendo este libro, ya has podido hacerte una idea del mundo ideal en el que viven muchos economistas. Por eso a veces digo que lo malo no es la ciencia económica, que realmente está plagada de buenas intenciones, sino aquellas personas encargadas de llevar a la práctica toda la teoría, que se tergiversa por comportamientos y hechos como la codicia, el lucro, las desigualdades sociales, el saqueo o el despilfarro.

La antítesis del capitalismo
Tú a lo mejor no te acuerdas o sólo te suena a películas de espías ambientadas en la guerra fría. Pero yo sí me acuerdo muy bien, porque lo he vivido: hubo un tiempo en que el mundo estaba dividido en dos grandes bloques que se caracterizaban por defender dos modelos opuestos de sociedad y de régimen económico. Por un lado, el capitalista u occidental; por otro, el socialista u oriental.
Al primero ya lo conocemos de sobra. Porque estoy explicándotelo en este libro y, por supuesto, porque vivimos en él y sabemos de qué pie cojea. Pero ¿el segundo? En estado puro quizá sólo se puede encontrar hoy en Corea del Norte, porque incluso otros países como China o Cuba, que presumen de comunistas, están dejando paso a economías de mercado. Pero hubo una época, no tan lejana, en que era el sistema de un buen puñado de países europeos, entre ellos algunos que forman parte de la Unión Europea, como Checoslovaquia (que ahora ya no se llama así, sino que son dos países, Chequia y Eslovaquia), Hungría o Polonia. O parte de Alemania.
Su principal rasgo en lo que a la economía se refiere era que todo, absolutamente todo, se planificaba. Era el gobierno el que marcaba las directrices de lo que había que producir y a qué precio había que vender; de ahí que el nombre de economía planificada le venga como anillo al dedo.
La idea de partida era que como todas las personas son iguales, todas tienen el mismo derecho a disfrutar de una misma porción de bienes y servicios. Esa era la teoría; la práctica era muy otra: una escasez que lo invadía todo y que se traducía en largas colas de gente ante las tiendas. Y, como es lógico, los que llegaban primero acababan haciéndose con más unidades del producto que se ofrecía.
La culpa de esto la tenían los planificadores, gente que trataba de determinar la cantidad exacta que había que producir de todo; y todo significa todo. No sólo cuántos kilos de carne, de barras de pan, de leche o de huevos, sino también de cuchillos para cortar esa carne y ese pan, de botellas para almacenar la leche, de hueveras; y también de tapones, tornillos, gomas, lápices, papel higiénico, sillas… ¡Hasta obras maestras del cine! No sé dónde leí que Stalin pensaba que la industria cinematográfica podía crear veinticinco películas magistrales al año. ¡Como si la creatividad artística pudiera planificarse! Por lo tanto, ya ves, los planificadores tenían que planificar todo tipo de ítems, unos 24 millones según algunos cálculos. No sólo eso, sino que también había que planificar cuánta gente era necesaria para producir algo, cuántos vagones de tren se necesitaban para el transporte… Una tarea imposible que se tradujo en una nefasta gestión y un despilfarro de los recursos. Así, no es extraño que el sistema socialista se colapsara a finales de la década de 1980, ¿para bien? Sinceramente, creo que sí.
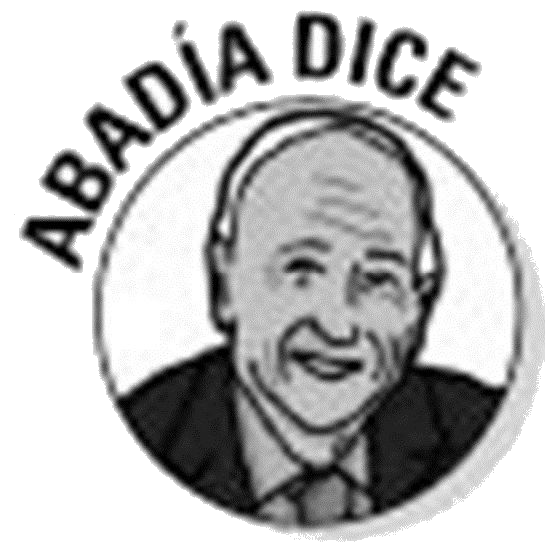
Una puntualización antes de ir más lejos, no vaya a ser que con lo dicho pienses que soy un antisistema o, peor aún, que añoro aquellos sistemas políticos socialistas de economías planificadas hasta el último decimal. Para nada. Soy de los que consideran que el sistema capitalista es sano. Por supuesto, con condiciones. Así, el capitalismo es bueno si:
 Se da cuenta de que los recursos humanos o unidades de producción son personas (así, con mayúsculas, para que quede meridianamente claro).
Se da cuenta de que los recursos humanos o unidades de producción son personas (así, con mayúsculas, para que quede meridianamente claro).
 Respeta a esas personas, una por una (no de cinco mil en cinco mil).
Respeta a esas personas, una por una (no de cinco mil en cinco mil).
 Procura que esas personas trabajen en serio para que la empresa gane dinero honradamente, que para eso está.
Procura que esas personas trabajen en serio para que la empresa gane dinero honradamente, que para eso está.
 Demuestra con los hechos que la empresa no es sólo el capitalista (el que pone las perras), sino todos (los que ponen el dinero y los que ponen su trabajo, en mayor o menor grado).
Demuestra con los hechos que la empresa no es sólo el capitalista (el que pone las perras), sino todos (los que ponen el dinero y los que ponen su trabajo, en mayor o menor grado).
El capitalista ha de ser bueno; y si lo es, hará buenos negocios y demostrará que el capitalismo es sano. En cambio, si es mala gente, demostrará con sus hechos que el capitalismo es sano, pero que él o ellos son unos sinvergüenzas. Como puedes ver, no me falta tampoco optimismo ni idealismo. ¡A ver si se me estará pegando algo de los economistas!
Pero los economistas no son tontos. Viven en el mismo mundo que nosotros y, aunque les duela, ven que no todo es de color de rosa. En fin, que los mercados competitivos no funcionan tan bien como deberían. Por ello establecen una serie de condiciones que deberían cumplirse sí o sí para que los resultados sean mejor que óptimos. Son las siguientes:
 Todos los compradores y vendedores tienen acceso a información detallada y fidedigna sobre lo que compran. Es decir, que no hay ningún espabilado que sabe de antemano que lo que nos venden es una filfa y que el indio de al lado vende algo parecido pero de calidad y precio infinitamente mejor.
Todos los compradores y vendedores tienen acceso a información detallada y fidedigna sobre lo que compran. Es decir, que no hay ningún espabilado que sabe de antemano que lo que nos venden es una filfa y que el indio de al lado vende algo parecido pero de calidad y precio infinitamente mejor.
 Los compradores sólo pueden acceder a ese bien o servicio pagándole al vendedor en virtud de los derechos de propiedad (te hablaré de estos derechos en el capítulo 13).
Los compradores sólo pueden acceder a ese bien o servicio pagándole al vendedor en virtud de los derechos de propiedad (te hablaré de estos derechos en el capítulo 13).
 El precio de mercado va predeterminado y todos, compradores y vendedores, han de aceptarlo. Lo que no impide que ese precio de mercado se pueda ajustar libremente según la ley de la oferta y la demanda (si quieres recordar en qué consiste esta ley, puedes repasar el capítulo 9).
El precio de mercado va predeterminado y todos, compradores y vendedores, han de aceptarlo. Lo que no impide que ese precio de mercado se pueda ajustar libremente según la ley de la oferta y la demanda (si quieres recordar en qué consiste esta ley, puedes repasar el capítulo 9).
Si eso se cumple, entonces tendremos que las personas están dispuestas a participar del mercado como compradores y vendedores. Esto es básico y de cajón, por la sencilla razón de que si la gente no acepta comprar, sino que prefiere entrar en la tienda y agenciarse por libre el kilo de manzanas, pasar luego a la perfumería y coger un Chanel 5 para la mujer y, como todo pesa mucho, acabar acercándose a la concesionaria de automóviles para coger el primer BMV que se presente, pues tú mismo coincidirás conmigo en que la cosa tiene mala pinta. Sobre todo porque acabaremos sin tener manzanas, perfumes ni coches porque ningún vendedor estará dispuesto a suministrar nada. ¿Para qué, si producir algo le cuesta dinero y luego, cuando lo lleva a la tienda, se lo quitan sin darle nada?
El profeta Adam Smith
Para los sacerdotes de la religión económica (no tanto los gurús como yo, que no olvidan nunca que la economía la llevan a cabo, para bien o para mal, personas como tú y como yo, cada una en su nivel de responsabilidad), el mercado, dejado a la buena de Dios, es capaz de lograr automáticamente un nivel de felicidad para la humanidad que ni el más concienciado activista social podría soñar.
El principal profeta de tan buena nueva celestial respondía al nombre de Adam Smith. Fue él quien, en la segunda mitad del siglo XVIII, anunció que una mano invisible parece guiar a los mercados para que hagan siempre lo correcto, a pesar de que nadie esté a su cargo y de que cada individuo piense sólo en su interés. Un milagro que deja pequeño el de los panes y los peces de Jesús que narra el Nuevo Testamento. ¡Qué lástima que la realidad y la historia se empecinen una y otra vez en desmentir tantas beatíficas bondades de esos mercados sin rostro… ni conciencia!
Por otro lado, los mercados deben tener en todo momento en cuenta los costes y beneficios de producir y consumir una cantidad dada de un bien o servicio. Por ejemplo, contaminar no es gratis. Es cierto, lo es en muchos países (y precisamente a ellos se van muchas grandes industrias multinacionales, deseosas de encontrar una legislación más laxa), pero en los de nuestro entorno si una fábrica tiene que contaminar para producir papel o acero, tendrá que pagar una cuota especial y, claro está, esa cuota tendrá luego su reflejo en lo que nosotros, como consumidores, deberemos pagar por ese bien. Los economistas ortodoxos ven esto como una interferencia indeseable de los gobiernos en la libertad de los mercados, pero es lo que hay. Cabe decir que siempre que se trate de una tasa razonada y no abusiva, no tiene por qué estar mal.
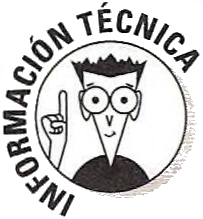
Cualquier cosa que interfiera en la capacidad de los mercados para alcanzar un equilibrio y producir las cantidades de bienes y servicios reclamadas reduce los beneficios.
Los dos principales obstáculos que distorsionan a esos mercados, ambos con los gobiernos como culpables máximos, tienen nombre:
 Precios techo. Son los que los gobiernos imponen como precio máximo al que se puede vender un bien o un producto legalmente. Se fijan para ayudar a los compradores a obtener productos necesarios a precios bajos.
Precios techo. Son los que los gobiernos imponen como precio máximo al que se puede vender un bien o un producto legalmente. Se fijan para ayudar a los compradores a obtener productos necesarios a precios bajos.
 Impuestos. Estas tasas aumentan artificialmente los costes de producir y consumir los bienes. Afectan negativamente al mercado porque la gente puede comprar una cantidad menor de estos bienes.
Impuestos. Estas tasas aumentan artificialmente los costes de producir y consumir los bienes. Afectan negativamente al mercado porque la gente puede comprar una cantidad menor de estos bienes.
Lo que ni siquiera los economistas más fanáticos pueden ignorar es que, aunque a nadie le guste pagar impuestos, estos son necesarios. Además, bien gestionados, redundan en beneficio de la sociedad. Otra cosa es que los políticos despilfarren el dinero así recaudado o que alguna tasa pueda ser abusiva o injusta. Pero ese ya es otro tema.

A las pérdidas de beneficios generadas por los precios techo y los impuestos, los economistas las llaman pérdidas de peso muerto. Lo que es cierto es que a estos muchachos, a la hora de poner nombres a las cosas, no les falta imaginación. En este caso, como razón para tal denominación aducen que se trata de pérdidas en el sentido de aniquilación. No es aquello tan típico en los libros de economía de «tu pérdida es mi ganancia», en la que algo, un beneficio y un perjuicio pasan de una persona a otra, sino que la pérdida es aquí total, radical.
Para que lo entiendas, piensa que el gobierno, preocupado por la escalada de precios, ordena que el precio máximo de la barra de pan sea de 50 céntimos de euro; ese es un precio techo, que afecta a los productores, a los que ya no les será tan rentable producir pan. El equilibrio entre oferta y demanda se rompe entonces porque la producción baja, se reduce hasta donde es rentable. En cambio, si no existiera ese precio techo, el mercado operaría libremente y los productores elegirían la cantidad que producir. Pues bien, esa diferencia entre la cantidad que se produce con un precio techo y la que se produciría sin él es la pérdida de peso muerto.
El panorama es idéntico en el caso de un impuesto. Supongamos por un momento que tengo un huerto en el que cultivo melocotones, unos sabrosos melocotones. Y que el pérfido gobierno impone un impuesto de 1 euro por kilo. Pues bien, eso afecta al precio final que paga el consumidor, que a lo mejor lo encuentra un poco alto y deja de comprar mis melocotones. Si no hubiera ese impuesto, yo produciría más, llevaría más al mercado, porque vendería más. Pero como ese impuesto está ahí y vendo menos, decido rebajar la producción. Pues bien, esa diferencia entre los melocotones que produzco y los que produciría sin el impuesto es la pérdida de peso muerto.
Esta es la teoría. Es verdad que con estas medidas del precio techo y el impuesto alguien habrá dejado de embolsarse algo de dinero, pero también lo es que otro alguien quizá haya podido ganar algo.
Según con quién hables, puede darte la sensación de que el mercado es una especie de dios que todo lo puede. Pero incluso los economistas, sus profetas en la Tierra, nos señalan que esto no es tanto así y que a Dios lo que es de Dios y al mercado lo que es del mercado. En suma, que los mercados también fallan y, de esa forma, atentan contra nuestra felicidad, que en principio (por encima del lucro, según rezan los principios de esta fe) es su dogma básico.
El principal fallo del mercado es que, aunque nos proporciona prácticamente todo aquello que consumimos, hay bienes y servicios de los que hace caso omiso pero que para nosotros, como clientes, tienen mucho interés.
Hay dos causas principales que provocan esta situación. Por un lado, la información asimétrica; por otro, los bienes públicos. Vamos a verlos con un poco más de detalle.
Seguro que has oído eso de que la información es poder. No es un tópico de películas de espías, periodistas concienciados y políticos corruptos. Es así. Y eso se da también en la escena más cotidiana.

Pongamos que mi vecino de San Quirico quiere cambiarse una de las furgonetas porque la vieja, después de tantos años de honroso servicio, está que se cae a pedazos, y ¡menuda imagen para la empresa presentarse con un trasto así! Pero con esto de la crisis no está el horno para bollos y mi amigo piensa que, a lo mejor, vale la pena adquirir una furgoneta de segunda mano; que esté bien, que no haya sufrido mucho ajetreo y que le permita ahorrar unos eurillos. Y dicho y hecho: se presenta en un concesionario que hay aquí en el pueblo y un amable vendedor le muestra algunos vehículos que se ajustan a lo que mi amigo quiere. Uno en particular le atrae desde el primer momento, y el vendedor, que lo ve, no tarda en deshacerse en elogios: «Realmente tiene usted vista, porque esta furgoneta es una maravilla. Acaba de llegarnos y como puede ver por el cuentakilómetros está casi por estrenar, pues su antiguo dueño apenas pudo disfrutarla».
¿Dónde está el problema? Pues que aquí el vendedor cuenta con la ventaja de poseer una información que el comprador no tiene. El vendedor lo sabe todo sobre ese vehículo, sabe si antes sufrió un accidente, si tuvieron que cambiarle el motor porque era defectuoso, si corrigieron el cuentakilómetros para que en lugar de reflejar que ha dado la vuelta al mundo tres veces muestre que apenas se ha acercado a Zaragoza… Información muy valiosa que puede administrar, u ocultar, sin que mi amigo pueda hacer nada, fuera de confiar en su palabra. Por supuesto, puede ser que el vendedor sea una persona honesta y le venda una maravilla a precio de ganga, pero también puede darse el caso de que no tenga demasiados escrúpulos y le endose una chatarra que lo lleve a añorar su viejo y fiel armatoste. Por esa desconfianza que se genera entre vendedor y comprador puede llegarse a una negociación por el precio que acabe con que el producto se quede donde está, sin venderse, sea una joya o una estafa.
Hay que exigir un poco de honestidad

Eso es la información asimétrica; si lo hubieran llamado «hay que ser honestos y decir siempre la verdad sobre nuestros productos» sería más largo pero lo entenderíamos a la primera. Y no sólo eso, sino que acabaríamos con esa desconfianza que es la base de este problema, la causa de su asimetría. Al decir siempre la verdad y únicamente la verdad, la información sería fidedigna.
Lo mismo ocurre, por ejemplo, en muchos de esos productos que nos ofrecen los bancos y que los han llevado a la ruina y al descrédito mundial. Tanto como para que el director de la caja de ahorros de San Quirico prácticamente no se atreva a salir de casa, tal es la vergüenza que siente. Y con razón: se la ha buscado vendiendo cosas que nadie entiende y que él sabía que eran una auténtica filfa.
Pero no te creas que en esto de la información asimétrica el que vende es siempre el malo. Ni mucho menos. También puede pasar al revés, que el comprador tenga más información que el vendedor. Un caso evidente es el de una póliza de seguro de vida. El que la compra puede que sepa que le quedan apenas tres meses de vida y oculte esa información con fines interesados.
El comercio se resiente
La consecuencia directa de la información asimétrica es que la actividad comercial sufre y llega a quedar limitada o incluso anulada, como ocurre en el caso de la furgoneta de segunda mano que al final mi amigo no compra porque desconfía de que el vendedor quiera darle gato por liebre. Si eso pasa una vez, pues aquí paz y allá gloria, pero esa desconfianza no es sólo de mi amigo, sino también mía, tuya y de todo hijo de vecino, por lo que el miedo a que nos vendan un mal vehículo hace que otros muchos buenos se queden por ahí esperando a que alguien se decida a disfrutarlos. El mercado, por lo tanto, se paraliza, renquea o se colapsa. Lo mismo ocurre en el caso inverso de los seguros, en el que el vendedor duda de la buena fe (y más aún, de la buena salud) del comprador.
Esa situación de fallo de mercado provoca que, para determinados bienes o servicios muy sujetos a la información asimétrica, no haya casi comercio o, en el caso de los automóviles de segunda mano, acaben retirándose los productos realmente buenos (son más caros y ante la duda de que en el fondo sean una tomadura de pelo la gente es reacia a comprarlos) y queden los que son sólo pasables y los francamente malos, por los que nadie está dispuesto a gastar un céntimo o tan poco que, en efecto, lo que se compra es pura chatarra.
Hay que generar confianza

En una situación como la descrita, la única solución es acabar con esa vitola de desconfianza que se genera entre comprador y vendedor. Hay un par de soluciones que pueden ser útiles:
 Ofrecer una garantía. Es algo básico, pues con ella el vendedor quiere convencernos de que lo que nos ofrece es bueno, tan bueno que está dispuesto a correr con los gastos de cualquier reparación, si hiciera falta, durante determinado tiempo. Como es lógico, eso sólo funciona si el producto es bueno, porque si no lo es, sólo con reparaciones o recambios el vendedor podría arrruinarse.
Ofrecer una garantía. Es algo básico, pues con ella el vendedor quiere convencernos de que lo que nos ofrece es bueno, tan bueno que está dispuesto a correr con los gastos de cualquier reparación, si hiciera falta, durante determinado tiempo. Como es lógico, eso sólo funciona si el producto es bueno, porque si no lo es, sólo con reparaciones o recambios el vendedor podría arrruinarse.
 Crear una buena reputación. Esto es más complicado, porque la buena fama puede ser más falsa que un viejo duro sevillano, pero en todo caso es indudable que es mejor tener buena reputación que mala. Si se consigue tener buena fama, hay que cuidarla a base de una honradez a prueba de bomba y un trato con los clientes siempre justo, sin dormirse en los laureles.
Crear una buena reputación. Esto es más complicado, porque la buena fama puede ser más falsa que un viejo duro sevillano, pero en todo caso es indudable que es mejor tener buena reputación que mala. Si se consigue tener buena fama, hay que cuidarla a base de una honradez a prueba de bomba y un trato con los clientes siempre justo, sin dormirse en los laureles.
El secreto, pues, estriba en ser honrado, dedicarte a tu trabajo todas las horas que haga falta e ir siempre con la verdad por delante. Si hubiéramos obrado así, la crisis de codicia que ahora nos asola seguramente sólo sería el argumento de alguna de esas películas de catástrofes de Hollywood y nos sonaría a ciencia ficción.
La inseguridad de los seguros
Las compañías de seguros son un buen ejemplo de la incidencia de la información asimétrica, pero no de la del vendedor sobre el comprador, sino a la inversa, pues en este caso quien cuenta con información privilegiada es el segundo. Por ejemplo, a la hora de contratar un seguro de coche, a no ser que el asegurador tenga un informe detallado que le haya pasado la policía, no puede saber si el señor que tiene delante es un conductor modelo o un peligro sobre ruedas. Lógicamente, un buen conductor puede tener también accidentes, pero las estadísticas, aunque estén ahí para romperlas, son las que son.
Como las compañías aseguradoras no pueden poner primas bajas de buen conductor a todo el mundo que va a contratarles una póliza, porque se arruinarían, ni tampoco primas altas de mal conductor, porque entonces nadie las compraría, han ideado un sistema que consiste en agrupar individuos, básicamente por edad y sexo. Así, si eres un chico menor de veinticinco años tendrás una prima más alta que una chica menor de veinticinco años, porque está demostrado que los chicos son más alocados y sufren más accidentes que las chicas. ¿Injusto? Posiblemente, porque siempre existen excepciones que confirman la regla. Pero para las compañías que se dedican a este negocio esto de la discriminación estadística es un método muy útil.

La información asimétrica es uno de los grandes problemas con los que se encuentran los mercados. Pero otro que te apuntaba en el apartado anterior es el de los bienes públicos. La iniciativa privada ni siquiera los produce, pues por su naturaleza sería difícil cobrar por ellos. ¡Y eso que son extraordinariamente necesarios para el buen funcionamiento de la sociedad! Son, pues, rentables para la sociedad pero no para los empresarios, por dos razones principales:
 Una persona puede consumir ese producto sin que ello suponga que otra persona consuma menos del mismo producto. Si tenemos una caja de galletas y yo me como veinte, a lo mejor a mi mujer le quedan sólo tres (¡y menuda bronca me echaría!). En cambio, si vamos a un espectáculo de fuegos de artificio podemos ir todos los miembros de la familia, más la familia de mi amigo, o sólo mi mujer y yo, y el resultado será siempre el mismo. Todos disfrutaremos de los mismos fuegos. Eso pasa también con un programa de televisión (que lo veas tú no le impide a tu vecino verlo también) o un monumento en un parque. En resumen, el consumidor no es rival de otro consumidor para disfrutar de ese bien.
Una persona puede consumir ese producto sin que ello suponga que otra persona consuma menos del mismo producto. Si tenemos una caja de galletas y yo me como veinte, a lo mejor a mi mujer le quedan sólo tres (¡y menuda bronca me echaría!). En cambio, si vamos a un espectáculo de fuegos de artificio podemos ir todos los miembros de la familia, más la familia de mi amigo, o sólo mi mujer y yo, y el resultado será siempre el mismo. Todos disfrutaremos de los mismos fuegos. Eso pasa también con un programa de televisión (que lo veas tú no le impide a tu vecino verlo también) o un monumento en un parque. En resumen, el consumidor no es rival de otro consumidor para disfrutar de ese bien.
 Da igual que pagues o no pagues por ese bien, lo disfrutarás igualmente. Un ejemplo claro son también los fuegos artificiales. A lo mejor el ayuntamiento los prepara en un parque y cobra una entrada para acceder a él. Pero a lo mejor son tan espectaculares que desde el balcón de tu casa puedes verlos. Lógicamente, eso que llaman autoridad competente no enviará un guarda a cobrarte una entrada.
Da igual que pagues o no pagues por ese bien, lo disfrutarás igualmente. Un ejemplo claro son también los fuegos artificiales. A lo mejor el ayuntamiento los prepara en un parque y cobra una entrada para acceder a él. Pero a lo mejor son tan espectaculares que desde el balcón de tu casa puedes verlos. Lógicamente, eso que llaman autoridad competente no enviará un guarda a cobrarte una entrada.
Ante estas circunstancias, es un poco iluso esperar que la iniciativa privada se dedique a apostar por estos bienes. Sí, una empresa privada será la que haga realidad ese castillo de fuegos artificiales, pero lo hará sólo porque el ayuntamiento le habrá pagado por ello y lo habrá hecho con los impuestos de la gente, de la que irá al espectáculo y de la que no sólo no irá, sino que, además, piensa que es un despilfarro. En cuanto a la empresa, en cuanto reciba el dinero tanto le dará que vayan mil, diez mil o cuatro personas. Ella cobrará por la acción, no por la asistencia.
La defensa del país por parte del ejército es otro de esos bienes públicos, que protege incluso a los que les gustaría no invertir un céntimo en armas. Y lo mismo los parques, las vías públicas, el sistema de alcantarillado, la televisión en abierto…
El mercado sólo producirá algo si los beneficios son, al menos, tan grandes como los costes. Eso cae por su propio peso, pues si son menos, lógicamente producir algo no tendrá ningún beneficio, al contrario. Sólo los filántropos o los Estados, financiados a través de impuestos y tasas, podrían gestionar una situación así en la que el déficit está garantizado sin margen alguno de error.
Otro detalle: gracias a los mercados libres y la competencia, la producción se hace al menor coste posible. Algo de lo que los economistas presumen mucho, pero que a mí siempre me trae a la cabeza una imagen menos positiva: la de gente explotada en países de eso que hemos dado en llamar el Tercer Mundo. Explotada por multinacionales de aquí, de nuestro supuesto Primer Mundo, a las que los sueldos y derechos de los trabajadores de aquí también les parecen intolerables, desmedidos (en cambio, las comisiones de los directivos, aunque las empresas pierdan, deben de parecerles estupendas y comedidas). No es que sea una novedad todo esto pues hay que reconocer que también la revolución industrial se hizo con un desprecio absoluto hacia los trabajadores de a pie, eso que el marxismo llama proletariado.
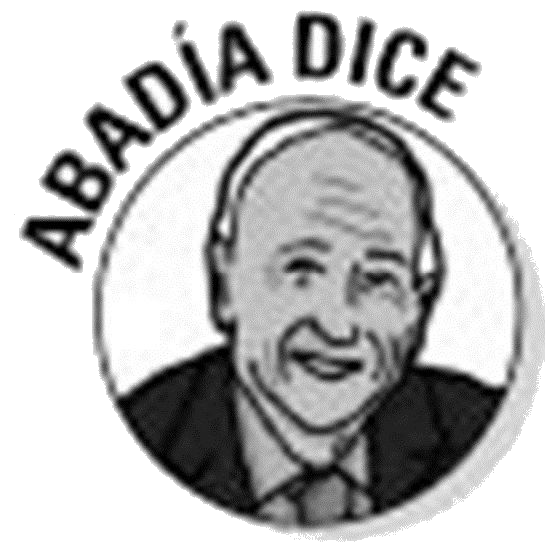
Perdóname, me resulta inevitable hacer estas salidas de tono, como seguramente las considerarán algunos. Quizá es porque no entiendo nada de economía, pero es que a veces me parece que la gente que teoriza sobre esa materia no tiene los pies en el suelo. Ven un ideal y se olvidan de aquello de que el hombre es un lobo para el hombre. Y yo tampoco es que crea en esto, es más, tengo una gran confianza en el ser humano, en la bondad de las personas. Sólo que cuando veo el estropicio que nos han montado en la economía unos cuantos delincuentes dudo de la bondad intrínseca del sistema capitalista; o, mejor dicho, no dudo del sistema como tal (me parece el mejor), pero creo que para que funcione como es debido debería estar dirigido por personas honradas. Y eso, muchos economistas, profetas de la diosa Economía y su querido hijo Mercado, no lo ven. Quizá tendré que invitar a desayunar a alguno de esos teóricos más importantes a San Quirico, incluido algún premio Nobel, para que hablen con mi amigo y aprendan unas cuantas verdades.
Una cosa de la que no dudo es que las empresas tienen que competir para sacar lo mejor de ellas mismas. Tampoco es que me haya estrujado mucho el cerebro; basta fijarse en un equipo de fútbol: descontando a craks como Messi o Cristiano Ronaldo, que se bastan solos, muchos jugadores necesitan un poco de competencia, otro jugador que esté ahí apretando y que pueda quitarles el puesto, porque si no lo más seguro es que bajen en su rendimiento. Necesitan un incentivo, porque si no tienden a apalancarse y creer que el puesto es suyo porque sí. Eso pasa en todos los ámbitos de la sociedad y, por supuesto, también en las empresas.
La competencia perfecta en el mundo de los mercados se da cuando existen varias o muchas empresas que producen algo que, si no es lo mismo, es muy parecido. Eso, como la propia palabra indica, las hace competir, buscar cómo reducir los costes de producción, si es posible sin sacrificar la calidad del resultado, todo a fin de obtener unos precios que puedan ser atractivos para el posible cliente.
De obrar así, posiblemente ninguna empresa se hará de oro porque no podrá abusar de esa posición de privilegio que le daría no tener competencia alguna. Pero no cabe duda de que el principal beneficiado será el cliente, que encontrará un buen abanico de marcas de un mismo producto entre las que escoger sin que ello suponga un atraco a su bolsillo.
Como es lógico, no todas las empresas que se dediquen a un sector podrán sobrevivir. Como la biología se encarga de demostrar una y otra vez, sólo los mejor adaptados al medio seguirán adelante; ley de vida. En el ámbito empresarial todo depende de que se tengan o no beneficios. Si los hay lo más probable es que nuevas empresas se sientan atraídas hacia ese sector concreto de producción. Nuevas empresas que incrementarán la competencia, de modo que el precio del producto bajará y con él, los beneficios.
Si, por el contrario, no hay beneficios o si son muy pequeños, pasa todo lo contrario: algunas de las empresas de ese sector bajarán la persiana porque no podrán hacer frente a la competencia. Entonces puede darse el caso de que las que queden, al verse con menos rivales, aumenten los precios y, de ese modo, también sus beneficios.
El mercado, pues, está siempre ajustándose, con empresas al acecho de las mejores oportunidades de negocio, aunque para conseguirlas tengan que acabar con algunas rivales. Pero de una cosa no hay duda: si las fieras se mueven, el principal beneficiario será siempre el cazador, es decir, el cliente, que tendrá a tiro un buen número de oportunidades.
Y todo eso es gracias a la competencia. ¿Qué pasa si no hay competencia? Pues eso es lo que voy a explicarte en el siguiente apartado.

Lo contrario de la competencia es el monopolio. Según el diccionario de la Real Academia Española, que como ya sabes para mí es la autoridad en materia de definiciones, esta palabra derivada del latín monopolium significa: «Concesión otorgada por la autoridad competente a una empresa para que esta aproveche con carácter exclusivo alguna industria o comercio», lo que, reducido a una única palabra, también significa «acaparamiento».
En una situación de monopolio, la empresa no tiene competidor alguno en aquella área a la que se dedica. Si eres un poco mayor sin duda recordarás aquellos tiempos en los que en España había varios monopolios: sólo había una compañía aérea, Iberia; una de teléfonos, Telefónica; una de tabacos, Tabacalera, e incluso sólo una televisión, Televisión Española.
Claro está, la posición de privilegio de una empresa así puede llevarla a comportarse de manera arbitraria o despótica, aumentando los precios a placer o reduciendo al máximo la producción, todo para conseguir el máximo beneficio posible. Algo muy poco deseable. Aunque no todo en los monopolios es negativo. Incluso hay gobiernos que, en lugar de desmantelarlos, los incentivan en algunos casos específicos.
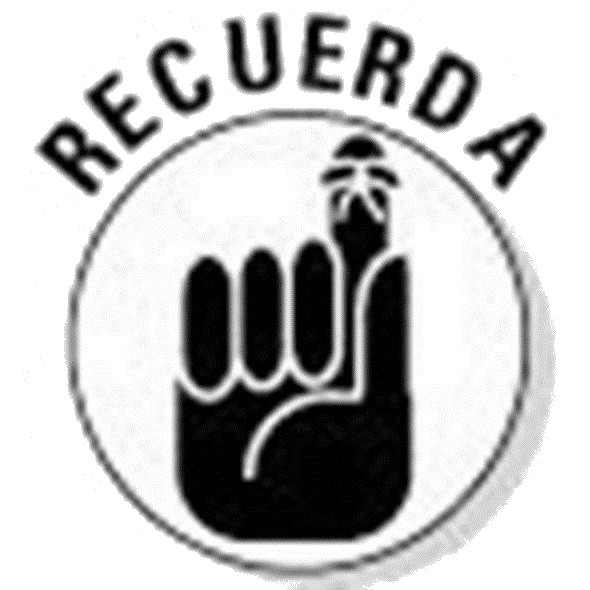
En una industria dominada por un monopolio y, por lo tanto, libre de la presión de otras empresas que quieren hacer la competencia en el mismo sector, pasan varias cosas que afectan directamente a la sociedad:
 Se produce menos de lo que se produciría en una industria competitiva.
Se produce menos de lo que se produciría en una industria competitiva.
 Los productos se venden a un precio superior que el precio de mercado establecido por la competencia. El monopolio es quien impone el precio sin necesidad de rendir cuentas a nadie.
Los productos se venden a un precio superior que el precio de mercado establecido por la competencia. El monopolio es quien impone el precio sin necesidad de rendir cuentas a nadie.
 La producción se obtiene a un coste mayor y menos eficientemente que en una industria competitiva.
La producción se obtiene a un coste mayor y menos eficientemente que en una industria competitiva.
El principal perjudicado de esta situación no es otro que el consumidor. Se cobra más, se produce menos y con costes más caros. Un panorama como para salir huyendo, ¿no?
Con lo que te he dicho hace un momento, sin duda pensarás que eso de los monopolios es una estafa. Aunque luego quizá te venga a la memoria cómo en España también teníamos monopolios (en el suministro de electricidad, de combustible para el coche, de teléfono…) y los desmantelamos para que la competencia entre varias empresas de un mismo sector redundara en beneficio de los consumidores, tanto en calidad como en mejores precios. ¿Y qué pasó? Pues que a veces nos desayunábamos con sorpresas como que esas empresas pactaban entre sí los precios de modo que, en realidad, lo de la competencia era un camelo. Sí, eso puede pasar y, con ello, acabamos donde siempre: las ideas pueden ser estupendas, pero al final siempre viene algún personaje que lo fastidia todo con su incompetencia o su codicia. ¡Para que luego digan los economistas que ninguna mano visible rige el mercado!
Pero yo, en realidad, no quería hablar de esto, sino de que a veces los monopolios no son tan negativos, sino más bien lo contrario. «Hombre, claro. Si yo tuviera el monopolio de todos los suministros de la construcción, ya verías cómo todo sería la mar de positivo; para mí», me contestó un pelín airado mi vecino de San Quirico una vez que hablamos sobre este tema. Porque a él esto de los monopolios le molesta. Aunque también lo de la competencia que él llama desleal y que no es otra que la que le hacen empresas mucho mayores que tienen muchos más medios y por ello pueden ofrecer precios más bajos y… competitivos.
Pero, a pesar de que pueda parecer sorprendente, efectivamente hay monopolios positivos. Te lo explico a continuación para que no pienses que me contradigo o que me he vuelto loco.
Hay que proteger a los inventores
El monopolio más beneficioso para la sociedad es, sin duda alguna, el de las patentes, es decir, el derecho que tienen los inventores a beneficiarse del fruto de su ingenio durante al menos veinte años, momento en que sus invenciones pasan a ser de propiedad pública y, por lo tanto, pueden ser reproducidas y utilizadas libremente por cualquier otra persona.
Si no fuera por esas patentes, seguramente nadie inventaría nada. Porque cualquier buena idea podría ser robada por otro que la comercializara, de modo que el inventor acabara sin sacarle provecho alguno a su inversión de tiempo, esfuerzo y, por qué no, dinero. De ahí la importancia de este monopolio, que da una seguridad a los inventores para que sigan creando y mejorando nuestra vida.
Hay que evitar duplicidades de servicios
¿Qué significa esto? Pues que hay servicios, como el de la recogida de basuras de San Quirico, que sería absurdo dejar abierto a la libre competencia. Consecuentemente, los ayuntamientos dan el monopolio a una empresa, que es la que se encarga de realizar ese servicio. Para que no se le suban los humos a la cabeza y decida explotar a sus clientes, debe cumplir con unas normas reguladoras que impone el ayuntamiento, como contratante.
Algo parecido pasa con el suministro del gas, de televisión por cable o de telefonía. Imagínate un bloque de pisos en el que cada vecino tiene el gas contratado por una compañía diferente que instala su propia red de tuberías. ¡Difícil sería encontrar una pared libre de ellas! Eso sin contar que se trata de una instalación costosa. De ahí que se eviten las redes múltiples y aunque se cambie de compañía se use una infraestructura ya hecha. Lo mismo con los otros ejemplos mencionados, la televisión por cable y la telefonía: hay un mismo juego de cables y punto. Aunque, como ahora todo es virtual y digital, vete a saber cómo acabaremos.
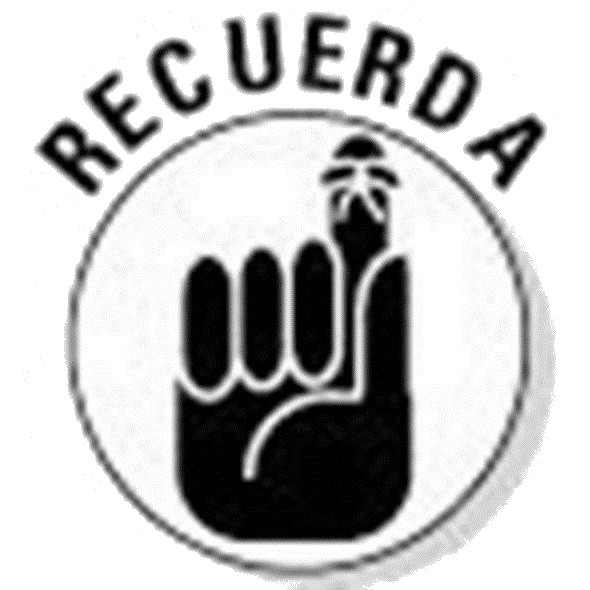
Como puedes ver, hay monopolios que valen la pena. Pero aunque sea así, y sobre todo para asegurarse de que lo sea, hace falta que el gobierno los regule y controle. ¿Cómo? He aquí algunas ideas:
 Subsidios. Como los monopolios, para maximizar sus beneficios, producen menos de lo que la sociedad pide (de este modo se garantiza que los consumidores pagan el precio establecido), el Estado puede conceder un subsidio para que la producción aumente.
Subsidios. Como los monopolios, para maximizar sus beneficios, producen menos de lo que la sociedad pide (de este modo se garantiza que los consumidores pagan el precio establecido), el Estado puede conceder un subsidio para que la producción aumente.
 Imposición de una producción mínima. Si el monopolio depende directamente del Estado, este puede imponer que se produzca más. Es algo que se da, sobre todo, en servicios básicos como la calefacción en lugares especialmente fríos y con consumidores que, por su bajo nivel de ingresos, no siempre pueden pagar las facturas al precio de mercado.
Imposición de una producción mínima. Si el monopolio depende directamente del Estado, este puede imponer que se produzca más. Es algo que se da, sobre todo, en servicios básicos como la calefacción en lugares especialmente fríos y con consumidores que, por su bajo nivel de ingresos, no siempre pueden pagar las facturas al precio de mercado.
 Marcar los precios. Quizá sea esta la forma más típica de regular un monopolio: establecer el precio al que el bien o servicio debe venderse. Eso sí, el Estado debe mirar muy bien qué precio impone, porque de ser muy bajo podría darse el caso que la empresa quebrara.
Marcar los precios. Quizá sea esta la forma más típica de regular un monopolio: establecer el precio al que el bien o servicio debe venderse. Eso sí, el Estado debe mirar muy bien qué precio impone, porque de ser muy bajo podría darse el caso que la empresa quebrara.
Si al final resulta que esto de tener un monopolio acarrea más desventajas que ventajas, siempre puede destruirse de una forma original y que suele funcionar: fraccionando el monstruo en una serie de pequeñas compañías que compitan entre sí para ofrecer el mismo servicio.
Pero la libre competencia, en la que cada uno va por su lado para intentar hacerse con un trozo del pastel del mercado, y el monopolio, en el que un único monstruo ostenta todo el mercado, sólo son los protagonistas extremos de ese drama o comedia gigantescos que llamamos Mercado, con mayúscula, que siempre queda más aparente. Hay otro personaje que reclama también su cuota de atención. Uno que se mueve entre los otros dos: el oligopolio.

Según la Real Academia Española, oligopolio viene a ser una «concentración de la oferta de un sector industrial o comercial en un reducido número de empresas». El hecho es que hay sectores en los que el monopolio real no existe, pero hay tan pocas empresas que se dedican a ellos —dos, tres o cuatro como mucho—, que el funcionamiento es casi el de un monopolio.
Lo peor del caso es que, además, estos oligopolios se centran en sectores de esos que podríamos llamar estratégicos, como la producción de petróleo. O en un orden menos prioritario de cosas, las consolas de videojuegos que tienen el seso sorbido a mis nietos o las bebidas refrescantes. Sí, también estas, no me mires con cara de susto. Y si no me crees, ve a coger alguna de las que tengas en la nevera. Aunque no se llamen Coca-Cola ni Pepsi me juego lo que sea a que, en pequeñito en la etiqueta, pone que pertenecen a una sociedad que sí lleva esos nombres.
Lo que distingue a las industrias oligopolísticas (¡menudo palabro!) es su milagrosa capacidad de adaptación al clima. Ahí radica sin duda su fortaleza, pues lo mismo pueden lanzarse a degüello contra el adversario (el de su mismo tamaño, me refiero, pues a las empresas pequeñas del sector directamente las engullen o las dejan morir de inanición) que establecer lazos de fraternidad que las conviertan en un monopolio de facto. En ese caso, al Estado no le queda otra que intervenir para evitar lo que aquí en España ha pasado alguna vez: que los distintos gigantes se han puesto de acuerdo para establecer los precios y han creado una falsa ilusión de competencia. Para que luego digan que el mercado funciona solo sin que las personas hagan nada para guiarlo.
Pero, al mismo tiempo, y aunque pueda parecer paradójico, la libertad de los oligopolios es reducida. Pongamos que en España el mercado de la gaseosa se lo reparten entre dos compañías. Pues si una de ellas decide inundar el mercado con su bebida, eso hará que el precio de la gaseosa en general, sin importar la marca, se desplome. Sobre todo porque la gente, si la calidad de los productos es similar, no suele ser demasiado fiel a las marcas y compra la más barata. Eso haría que la marca que no ha incrementado su producción se vea obligada a reducir considerablemente también el precio de venta.
Si quieres llamar a esas marcas de gaseosa Coca-Cola y Pepsi, y el escenario de España lo trasladas a escala planetaria, el modelo funciona igual. Por lo tanto, estas empresas a la larga o a la corta se ven obligadas a decidir si apuestan por la confrontación o por la convivencia:
 En caso de confrontación, aumentan la producción para vender más barato que el otro y quitarle todos los clientes posibles. El beneficiado aquí es el consumidor.
En caso de confrontación, aumentan la producción para vender más barato que el otro y quitarle todos los clientes posibles. El beneficiado aquí es el consumidor.
 En caso de convivencia, disminuyen a la par la producción para que los precios aumenten y, con ellos, los beneficios. El perjudicado aquí es el consumidor. Dependiendo del grado de convivencia, casi habría que pedir al gobierno de turno que tomara las medidas oportunas para romper o castigar ese monopolio encubierto.
En caso de convivencia, disminuyen a la par la producción para que los precios aumenten y, con ellos, los beneficios. El perjudicado aquí es el consumidor. Dependiendo del grado de convivencia, casi habría que pedir al gobierno de turno que tomara las medidas oportunas para romper o castigar ese monopolio encubierto.
Lo normal, en todo caso, es la confrontación. De ello dan cuenta las agresivas campañas de publicidad en que las empresas se gastan millones y millones de euros. Pepsi y Coca-Cola son enemigas encarnizadas, pero como ellas lo son también muchas operadoras telefónicas, aerolíneas…
Cuando una de esas empresas quiebra, las copas de cava ruedan por los despachos de la competencia.

Hay un caso flagrante de imitador del monopolio: los cárteles. La palabra cártel se asocia hoy a organizaciones ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas o armas, pero no es esa su única acepción. Es también, según la Real Academia, un «convenio entre varias empresas similares para evitar la mutua competencia y regular la producción, venta y precios en determinado campo industrial».
El más conocido (aparte de los que se dedican a actividades ilegales) es el del petróleo. Tiene incluso un nombre: Organización de Países Exportadores de Petróleo, u OPEP para los que gusten de esto de las siglas. En él se unen empresas de distintos países (Arabia Saudí, Venezuela, Kuwait, Nigeria o Indonesia, entre otros) para formar un monopolio que dicte al resto del mundo el precio que hay que pagar para llevar a cabo un acto tan cotidiano como poner gasolina al coche.
El problema de un cártel es que es difícil de manejar. Siempre surgen problemas sobre:
 La distribución de los beneficios, pues cada empresa componente del cártel quiere una tajada lo más grande posible.
La distribución de los beneficios, pues cada empresa componente del cártel quiere una tajada lo más grande posible.
 Las cuotas de producción, pues cada empresa no puede producir lo que le venga en gana, sino que tiene que seguir el criterio establecido por el cártel. Y, claro está, la tentación de que cada empresa haga la guerra por su cuenta y aumente así sus beneficios particulares no es fácil de reprimir…
Las cuotas de producción, pues cada empresa no puede producir lo que le venga en gana, sino que tiene que seguir el criterio establecido por el cártel. Y, claro está, la tentación de que cada empresa haga la guerra por su cuenta y aumente así sus beneficios particulares no es fácil de reprimir…
La OPEP es un claro ejemplo de esos problemas, pues las empresas representadas se reúnen, negocian, establecen las cuotas de producción y los precios a los que venderán cada barril, pero muchas veces sus decisiones son flor de un día y no falta el socio que, en un momento dado, se las salta a la torera mirando más por su propio beneficio que por el del grupo. Y eso es algo que les resta mucha efectividad.