En este capítulo…
 Una definición de economía
Una definición de economía
 La economía es una ciencia próxima a todos nosotros
La economía es una ciencia próxima a todos nosotros
 La importancia del concepto de escasez en la teoría económica
La importancia del concepto de escasez en la teoría económica
La ciencia de la escasez
En este capítulo…
 Una definición de economía
Una definición de economía
 La economía es una ciencia próxima a todos nosotros
La economía es una ciencia próxima a todos nosotros
 La importancia del concepto de escasez en la teoría económica
La importancia del concepto de escasez en la teoría económica
Seguramente estarás preguntándote qué puede decirte un tipo como yo sobre la ciencia económica, esa cosa tan difícil de entender y que, de hecho, parece pensada expresamente para que no se entienda. Es algo en lo que pienso a menudo en cuanto oigo hablar al ministro o al banquero de turno. ¡Y no hace falta remontarse tampoco tan arriba! Es suficiente con acercarse a la sucursal de nuestro banco o caja de ahorros (y la caja de ahorros de San Quirico, mi pueblo, no es una excepción) para que el encargado nos asalte con un galimatías que seguramente no entiende ni él. Como seguramente ya lo habrás padecido en tus propias carnes no hará falta que te insista más sobre ese tema.
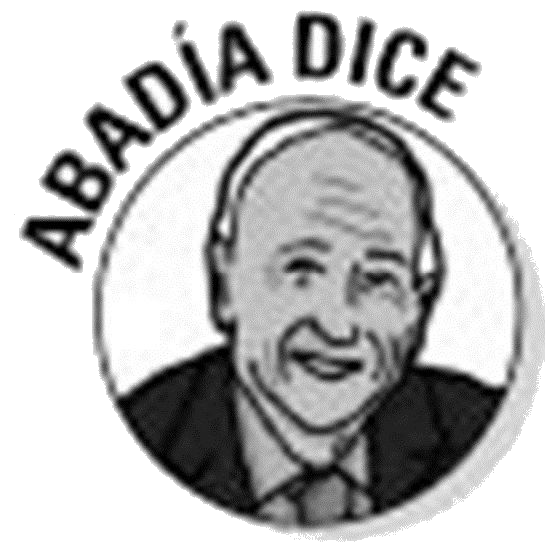
Pues bien, llamadme ingenuo, pero en mi tierra aragonesa (y lo mismo se podría decir de San Quirico) somos de la opinión de que hay que hablar claro y que se entienda. Que ya está bien que alguien nos aturda hablando de la guerra del pasivo, cuando en realidad quiere decir que ando tan mal de perras que pago los intereses que hagan falta para poder sobrevivir. O que vengan con eso de que el origen de la crisis económica que ahora nos asalta está en los activos de escasa calidad crediticia… Hablando así de raro, lo único que se consigue es que en ese mismo instante las personas que están escuchando desconecten porque no entienden por dónde van los tiros.
Hay que explicarse con claridad
Una cosa que me desespera, y en la que confío no caer yo mismo en este libro, es esa de hablar y que no se entienda. Cuando veo las noticias en televisión o leo alguna entrevista en el periódico y a cada instante tengo que pararme a reflexionar en lo que me están diciendo, sencillamente acabo pensando que quieren tomarme el pelo. La economía es una cosa seria, algo que nos afecta a todos y cada uno de nosotros; por eso hay que hacer un esfuerzo por explicar todo de una manera clara y sencilla. Caso de no hacerlo así, se corren tres peligros:
 Pensar que alguien no quiere contarnos la verdad y por eso lo explica con cara muy seria, de una manera prácticamente ininteligible para aquellos no especializados en la materia, que debemos ser algo más del 98% de todos los habitantes de este país, e incluso de este planeta.
Pensar que alguien no quiere contarnos la verdad y por eso lo explica con cara muy seria, de una manera prácticamente ininteligible para aquellos no especializados en la materia, que debemos ser algo más del 98% de todos los habitantes de este país, e incluso de este planeta.
 Pensar algo peor: que ese alguien no tiene ni la más remota idea del tema, que se ha aprendido una serie de frases hechas que ha ensayado a conciencia ante el espejo y ante la familia, y que luego nos las suelta sin aceptar, por supuesto, ninguna pregunta. Porque a poco que se rasque se verá que su ignorancia es supina, que no sé exactamente qué quiere decir, pero que es algo que me suena a mucha pero que mucha ignorancia.
Pensar algo peor: que ese alguien no tiene ni la más remota idea del tema, que se ha aprendido una serie de frases hechas que ha ensayado a conciencia ante el espejo y ante la familia, y que luego nos las suelta sin aceptar, por supuesto, ninguna pregunta. Porque a poco que se rasque se verá que su ignorancia es supina, que no sé exactamente qué quiere decir, pero que es algo que me suena a mucha pero que mucha ignorancia.
 Pensar algo todavía mucho peor: que ese alguien no sólo no sabe, sino que además quiere engañarnos. O sea, que estamos ante un idiota con mala fe.
Pensar algo todavía mucho peor: que ese alguien no sólo no sabe, sino que además quiere engañarnos. O sea, que estamos ante un idiota con mala fe.
Una vez le expuse estas tres posibilidades a mi amigo de San Quirico. Por educación no reproduciré aquí las inconveniencias que soltó, pero sí os puedo asegurar que manifestaban claramente cuál era su estado de ánimo ante semejantes posibilidades.
En cambio, si en lugar de todo ese rollo de la calidad crediticia dices que la causa de este embrollo de la crisis son las hipotecas porquería que se concedieron a personas sin ingresos, sin trabajo y sin propiedades —es decir, a las clásicas personas a las cuales no prestarías ni siquiera 5 euros—, entonces resulta que la gente lo entiende y que, sin más, pasa a considerarte, de un modo bien exagerado por su parte, un gurú. Y sólo por la razón de que has hablado claro, algo que siempre se agradece.
Pues bien, eso es lo que me propongo hacer en este libro sobre economía: hablar claro y llamar a las cosas por su nombre; y para hacerlo así, primero hay que entender lo que se dice; y para entender lo que se dice, hay que tener criterio, y para tener criterio, hay que tener sentido común y evitar el bombardeo indiscriminado de información.
En definitiva, que tanto a mí, como autor de este libro, como a quien sea que te proponga una inversión o un negociete, hay que exigirle siempre que hable de forma inteligible. Porque, y esto es algo que no debes olvidar nunca, hablar raro es una manera de mentir.

Cuando alguien te suelte un discurso sin pies ni cabeza, trufado de palabras extrañas y del que sólo quede clara la cifra de dinero que te piden, ponte de inmediato en guardia. Pregunta sin miedo y no firmes nada hasta que no te quede todo meridianamente claro.
Acabo de empezar a escribir este libro y ya veo que, en lugar de atacar directamente el tema que me había propuesto para este capítulo, me he ido un tanto por las ramas. Si no hacéis como yo con ese clásico de la literatura económica que es el Samuelson, esto es, dejarlo durmiendo el sueño de los justos en la página 27, a lo largo de los siguientes capítulos veréis que divagar es algo que me sucede con frecuencia. No obstante, y dado que la experiencia me indica que de buen comienzo no hay que abusar de la confianza ni del lector, lo mejor será que vayamos al grano.
Como es lógico y pertinente, en este capítulo me había propuesto empezar por el principio, que aquí no es otra cosa que hacer una presentación de lo que es la economía. Ya te he dicho que a mí me gusta hablar claro. Y creo que una manera estupenda de hacerlo es mediante definiciones. Para ello, a mí me gusta recurrir al diccionario de la Real Academia Española, una herramienta que te recomiendo que tengas siempre a mano. Y no es porque tenga ganas de entrar en tan insigne institución y vaya haciéndoles publicidad gratuita. Lo digo simplemente porque es verdad.
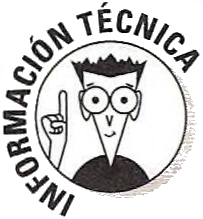
Aunque en esta ocasión no hará falta que vayas a buscarlo, ya te brindo yo la definición que da de la voz economía. Según él, es la «administración recta y prudente de los bienes». Y no es la única acepción que el diccionario ofrece. Las otras son:
 «Riqueza pública, conjunto de ejercicios y de intereses económicos».
«Riqueza pública, conjunto de ejercicios y de intereses económicos».
 «Estructura o régimen de alguna organización, institución o sistema».
«Estructura o régimen de alguna organización, institución o sistema».
 «Escasez o miseria».
«Escasez o miseria».
 «Buena distribución del tiempo y de otras cosas inmateriales».
«Buena distribución del tiempo y de otras cosas inmateriales».
 «Ahorro de trabajo, tiempo, dinero…»
«Ahorro de trabajo, tiempo, dinero…»
Y si a la palabra economía le añadimos de mercado, la definición con la que nos encontramos es la de «sistema económico en el que los precios se determinan por la oferta y la demanda».
Y si hacemos lo propio con política, entonces estamos ante una «ciencia que trata de la producción y distribución de la riqueza».
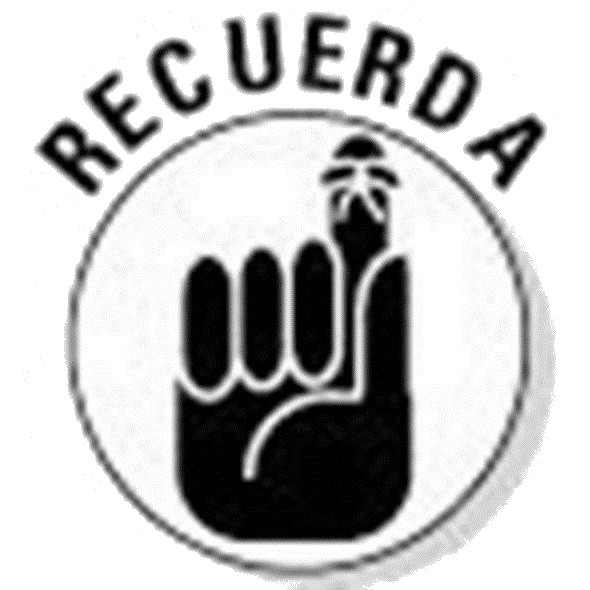
Como puedes ver, la voz economía da para una buena colección de acepciones que hablan de una ciencia que nos toca a todos muy de cerca. Porque, en otras palabras, la economía es aquella ciencia que estudia cómo las personas y las sociedades toman las decisiones que les permiten obtener el máximo beneficio a partir de sus recursos limitados. Y eso, tenlo siempre muy en cuenta, es válido en todos los ámbitos: países, empresas y personas. O sea, que no sólo es algo que tiene que ver con ese señor gordo que, tal y como lo pintan las caricaturas, se fuma un buen puro en un despacho mientras mira la cotización de la bolsa, sino que nos toca también a ti y a mí. A nuestros ahorros.
Que la economía es algo que hoy está en boca de todos es un hecho. Hasta no hace tanto era habitual que mucha gente, a la hora de leer el periódico, se saltara las páginas dedicadas a ella. Normal, pues saber en qué nivel se encuentra el Ibex o cómo ha ido la bolsa son cosas que no despiertan la misma pasión que la crónica del último partido entre el Barça y el Madrid; y eso incluso cuando, como en mi caso, no se es forofo de ninguno de esos dos grandes equipos, sino del mucho más modesto Real Zaragoza.
En la actualidad la cosa ha cambiado y todos hablamos, más mal que bien, de economía. No hace falta ser un gurú para averiguar por qué: la dichosa crisis; la misma que trataré a partir del capítulo 14. Si tienes prisa por saber más de ella puedes acudir directamente a esa parte del libro, pero para entenderla mejor te recomiendo que sigas leyendo.
Si bien todo esto es cierto, no lo es menos que también antes se hablaba de economía. Eso sí, por supuesto no de lo que algunos llaman tal, esa ciencia abstrusa regida por unas leyes que, como los caminos del Señor, son inescrutables, sino de algo mucho más cercano y que atañe a tu bolsillo, al mío y al de cada hijo de vecino.
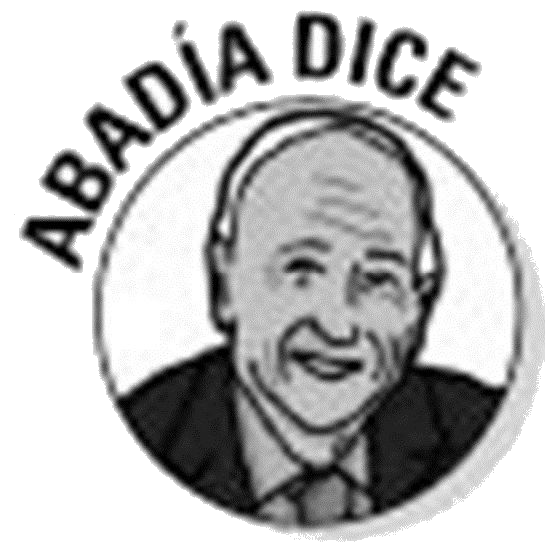
Cuando una señora le dice a su marido que no llega a fin de mes, está hablando de economía. Y cuando el marido le dice a su mujer que le han subido el sueldo y que, sumado con lo que gana ella, ahora podrán comprarse el sofá que tanto necesitan, también están hablando de economía. Así de fácil y sencillo.
Por lo tanto, todo el mundo habla de economía; y hacerlo es preguntarse cosas muy sencillas, preguntas básicas como las siguientes:
 Cuando los políticos y banqueros dicen que podemos endeudarnos más y lo presentan como una buena noticia, ¿de verdad es una buena noticia? Porque en mi casa, cuando yo me iba endeudando cada vez más para poder pagar los recibos de los colegios de mis hijos (que, por si alguien no lo sabía, ¡son doce!), lo considerábamos una salida a la desesperada, pero nunca una buena noticia.
Cuando los políticos y banqueros dicen que podemos endeudarnos más y lo presentan como una buena noticia, ¿de verdad es una buena noticia? Porque en mi casa, cuando yo me iba endeudando cada vez más para poder pagar los recibos de los colegios de mis hijos (que, por si alguien no lo sabía, ¡son doce!), lo considerábamos una salida a la desesperada, pero nunca una buena noticia.
 Cuando hablan de recuperación, a la vez que hablan de más cinco millones de parados en España (enero 2012), ¿de verdad es que hay recuperación? Porque no sé con qué cara se puede ir a esos parados y decirles que hay recuperación. Bueno, sí que lo sé, porque he hablado con personas de alguna asociación de parados y echaban humo.
Cuando hablan de recuperación, a la vez que hablan de más cinco millones de parados en España (enero 2012), ¿de verdad es que hay recuperación? Porque no sé con qué cara se puede ir a esos parados y decirles que hay recuperación. Bueno, sí que lo sé, porque he hablado con personas de alguna asociación de parados y echaban humo.
 Cuando hoy hablan de más de cinco millones de parados y mañana dicen que el número es de tres millones y medio, ¿es que los gobernantes son una maravilla o es que han cambiado el método para contar los parados?
Cuando hoy hablan de más de cinco millones de parados y mañana dicen que el número es de tres millones y medio, ¿es que los gobernantes son una maravilla o es que han cambiado el método para contar los parados?
 Cuando se gasta más de lo que se ingresa (o sea, lo que se llama déficit), en mi casa es una mala noticia, y supongo que lo mismo pasa en la casa de todos, que no es otra que España. Pero esa gente, políticos y banqueros, habla de déficit con una tranquilidad pasmosa.
Cuando se gasta más de lo que se ingresa (o sea, lo que se llama déficit), en mi casa es una mala noticia, y supongo que lo mismo pasa en la casa de todos, que no es otra que España. Pero esa gente, políticos y banqueros, habla de déficit con una tranquilidad pasmosa.
 Cuando las comunidades autónomas tiran y tiran de la caja (¿de qué caja?) y dicen triunfalmente que han conseguido un buen acuerdo de financiación, que no se sabe en qué consiste, pero que los ha dejado a todos muy contentos de sí mismos, aunque hay quien dice que la suma de todo lo comprometido es mayor que el dinero que hay, los que no sabemos economía podemos pensar que aquí lo que hay es una cuadrilla de señores muy peligrosos.
Cuando las comunidades autónomas tiran y tiran de la caja (¿de qué caja?) y dicen triunfalmente que han conseguido un buen acuerdo de financiación, que no se sabe en qué consiste, pero que los ha dejado a todos muy contentos de sí mismos, aunque hay quien dice que la suma de todo lo comprometido es mayor que el dinero que hay, los que no sabemos economía podemos pensar que aquí lo que hay es una cuadrilla de señores muy peligrosos.
 Y cuando un señor de un partido de la oposición dice que una deuda que llaman «histórica» (y yo sin saber de qué historia es la deuda) quiere cobrarla en efectivo, yo digo: «¡Yo también!». Lo que pasa es que, una vez dichas estas dos insensateces (la suya y la mía), tendrían que pagarnos un hotel de lujo a los dos lejos de España y allí tenernos una temporada larga a cargo de los presupuestos generales del Estado, porque aquí somos dos peligros públicos, él y yo. Y esto no sería enviarnos al exilio, sino decirnos: «Por favor, discurran con la cabeza, y cuando les hagamos un examen y veamos que discurren bien, los traeremos a casa de vuelta en clase Business».
Y cuando un señor de un partido de la oposición dice que una deuda que llaman «histórica» (y yo sin saber de qué historia es la deuda) quiere cobrarla en efectivo, yo digo: «¡Yo también!». Lo que pasa es que, una vez dichas estas dos insensateces (la suya y la mía), tendrían que pagarnos un hotel de lujo a los dos lejos de España y allí tenernos una temporada larga a cargo de los presupuestos generales del Estado, porque aquí somos dos peligros públicos, él y yo. Y esto no sería enviarnos al exilio, sino decirnos: «Por favor, discurran con la cabeza, y cuando les hagamos un examen y veamos que discurren bien, los traeremos a casa de vuelta en clase Business».
La ciencia funesta
Un historiador y ensayista inglés que se llamaba Thomas Carlyle dijo en una ocasión que la economía era la ciencia funesta. Los profesionales de la economía seguramente se llevarán las manos a la cabeza ante tamaña desfachatez, pero hay que reconocer que el hombre sabía lo que se decía porque él vivió en plena revolución industrial, cuando el Reino Unido se convirtió en una potencia mundial gracias, en buena parte, a la prosperidad económica de sus empresarios e industrias. ¿Y dónde está lo funesto, me dirás? Pues en el hecho de que ese triunfo se consiguió a costa de explotar a una clase trabajadora que, durante bastantes décadas, no recibió ni las migajas de la riqueza generada. ¡Y no pienses que me he vuelto marxista por hablar así! ¡Dios me libre!
Hoy son muchos también los que consideran, y con toda la razón del mundo vista la situación económica actual, que efectivamente la economía es funesta. Pero en el fondo quizá sería más apropiado no echarle la culpa a la pobre ciencia, sino a los economistas y a todos aquellos que nos han metido en este embrollo del que no atinamos a encontrar la salida. ¡Y ellos menos aún! Una crisis esta que, sin duda, es económica, pero también de decencia.
Y ahora, entre paréntesis y muy bajito, voy a confesarte lo que en realidad el amigo Carlyle quería decir con el adjetivo «funesta»: quería denunciar a aquellos que piensan que el mercado de trabajo debería estar regulado por las fuerzas de la oferta y la demanda, y no por la coacción física. Y todo porque en las Indias Occidentales los dueños de las plantaciones se quejaban de que el fin de la esclavitud los había dejado sin suficiente mano de obra y que, encima, la que tenían les salía cara por los salarios y condiciones de trabajo vigentes. Por lo tanto, lo que hacía Carlyle en el fondo era añorar las antiguas leyes de la esclavitud, rotas por esa moderna y funesta ciencia económica. En ese sentido, y sin que sirva de precedente, ¡bendita ciencia funesta!
 Y cuando un señor de un partido de la oposición dice que una deuda que llaman «histórica» (y yo sin saber de qué historia es la deuda) quiere cobrarla en efectivo, yo digo: «¡Yo también!». Lo que pasa es que, una vez dichas estas dos insensateces (la suya y la mía), tendrían que pagarnos un hotel de lujo a los dos lejos de España y allí tenernos una temporada larga a cargo de los presupuestos generales del Estado, porque aquí somos dos peligros públicos, él y yo. Y esto no sería enviarnos al exilio, sino decirnos: «Por favor, discurran con la cabeza, y cuando les hagamos un examen y veamos que discurren bien, los traeremos a casa de vuelta en clase Business».
Y cuando un señor de un partido de la oposición dice que una deuda que llaman «histórica» (y yo sin saber de qué historia es la deuda) quiere cobrarla en efectivo, yo digo: «¡Yo también!». Lo que pasa es que, una vez dichas estas dos insensateces (la suya y la mía), tendrían que pagarnos un hotel de lujo a los dos lejos de España y allí tenernos una temporada larga a cargo de los presupuestos generales del Estado, porque aquí somos dos peligros públicos, él y yo. Y esto no sería enviarnos al exilio, sino decirnos: «Por favor, discurran con la cabeza, y cuando les hagamos un examen y veamos que discurren bien, los traeremos a casa de vuelta en clase Business».
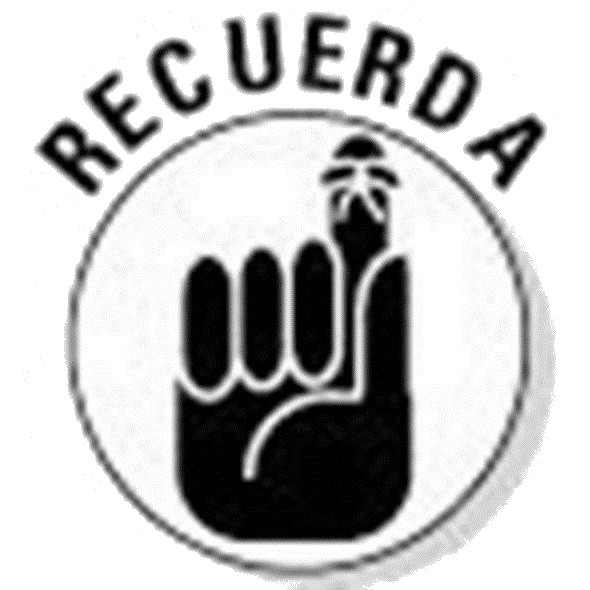
Ya ves, se trata de cuestiones que nos tocan a todos muy de cerca y que hacen que la economía esté siempre presente en nuestras vidas. Por esa regla de tres, debemos estar bien informados de sus secretos para poder sacarle el máximo partido en nuestras vidas. Lo que no significa que vayamos a hacernos inversores y a jugar alocadamente en bolsa, pero sí que si llega la hora de negociar un crédito o un fondo de pensiones con la Caja de Ahorros de San Quirico o con cualquier otra no nos den gato por liebre. O que si un político dice algún disparate tengamos argumentos para responderle y decidir si vamos a volver a votarle o no.
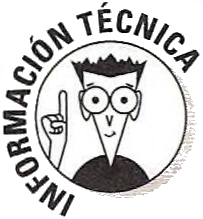
Todo, pues, tiene algo que ver con la economía. Los sesudos economistas dividen, a efectos prácticos, la teoría de su ciencia en dos grandes secciones:
 La macroeconomía, que ve la economía como un todo orgánico.
La macroeconomía, que ve la economía como un todo orgánico.
 La microeconomía, concentrada en las personas y los negocios individuales.
La microeconomía, concentrada en las personas y los negocios individuales.
También yo te hablaré más detalladamente de ambas en el capítulo 4. Y no sólo de ellas, sino también de todo lo que llevan consigo, temas que van encabezados por palabras un poco raras, como recesión, oferta y demanda, competencia, derechos de propiedad, mercados. Aunque no pensemos en ellas, estas cosas tienen una influencia brutal sobre nuestras vidas y conforman eso que algunos expertos denominan la «economía real». Eso a mí siempre me ha hecho mucha gracia, pues viene a decir que hay otra economía irreal (y vistos los despropósitos que han provocado la crisis hay que pensar que lo irreal eran sólo las ideas de los desalmados o iluminados que nos llevaron a ella).
De lo que no cabe duda tampoco es que, la dividamos como la dividamos, y por mucho que se empeñen los economistas, la economía no es una ciencia exacta, como corresponde a una disciplina que tiene como activos participantes a esos seres tan impredecibles que somos las personas, los hombres y mujeres que compartimos este planeta.

Hay, sin embargo, un concepto que sí puede considerarse clave en la ciencia económica: la escasez. O dicho en otras palabras, la limitación de los recursos disponibles. Eso, y no otra cosa, es lo que crea la necesidad de que exista la economía. No tenemos de todo y por lo tanto los seres humanos nos vemos ante la necesidad de administrar para conseguir, mediante la producción o el intercambio (o su equivalente, la compra), aquello que nos falta. Porque una cosa está clara: si tuviéramos todos absolutamente de todo, ¿para qué íbamos a necesitar nada? La economía no tendría entonces razón de ser y todos seríamos la mar de felices.
Por desgracia, la escasez existe. Y, por supuesto, la infelicidad también. Y para intentar paliar una y otra, las personas (personas a las que muchos especialistas confunden llamando «unidades de producción», y así nos luce el pelo; pero de nuevo me avanzo, que de esto ya tendremos ocasión de hablar más extensamente en los capítulos 2 y 3) deben tomar las decisiones pertinentes sobre qué producir y qué consumir.
Según el papel que desempeñen en esta obra que es la vida, esas personas serán productoras o consumidoras, o lo que es lo mismo, las protagonistas principales de la economía, los motores sin los cuales esta no se movería. A ellos se podría añadir aún otro rol, el de los economistas, que con un exceso de optimismo (como el que nos invade a mí y a mi vecino de San Quirico cuando intentamos arreglar el mundo entre bocatas de jamón ibérico, vino y una copa de Cardhu) se autodefinen como aquellos que «analizan las decisiones para maximizar la felicidad en un mundo marcado por la escasez». Aunque, dadas las actuales circunstancias, parece que eso de la felicidad universal ha sido olvidado por muchos, atentos sólo a su bolsillo… Porque esta crisis no únicamente es económica, sino también de decencia, una idea que he discutido mucho con mis amigos de San Quirico y sobre la que pienso darte bastante la tabarra. Si te pica la curiosidad, puedes ir a leer el capítulo 16, en el que me explayo sobre este asunto.
Pues bien, hecha la presentación general de quién es la señora economía, ya es hora de ir entrando en materia. Y empezaremos precisamente por esos protagonistas de que te hablaba. No por los economistas, sino por los consumidores y luego, ya en el capítulo 3, por los productores. O sea, por nosotros mismos, pues todos consumimos y todos, a nuestra manera, como empresarios o como trabajadores por cuenta ajena, producimos.