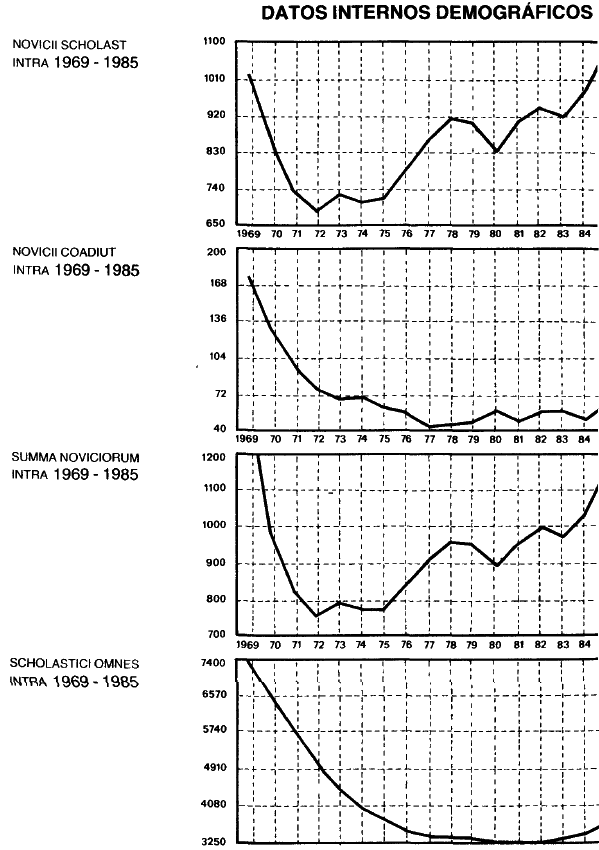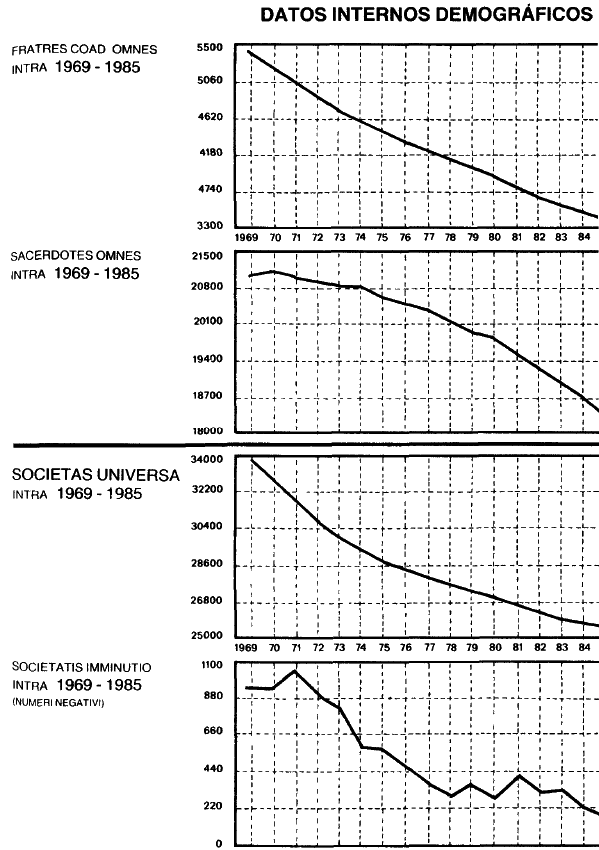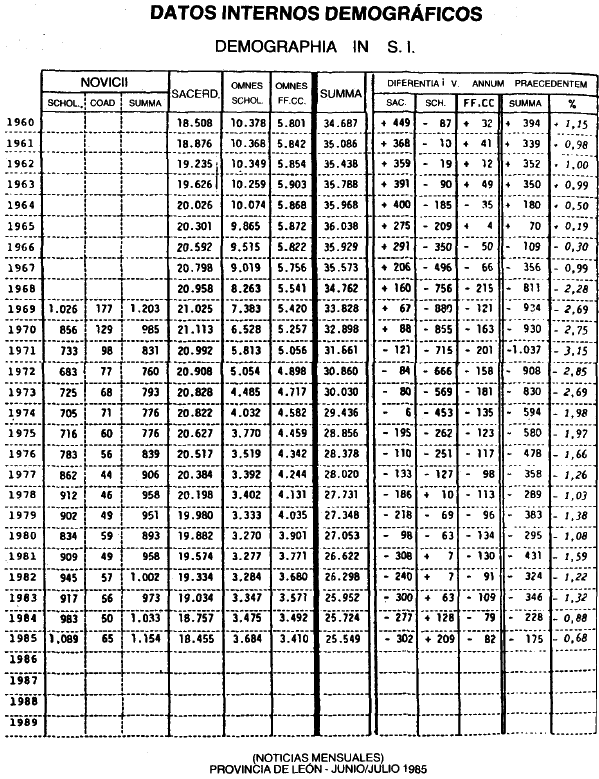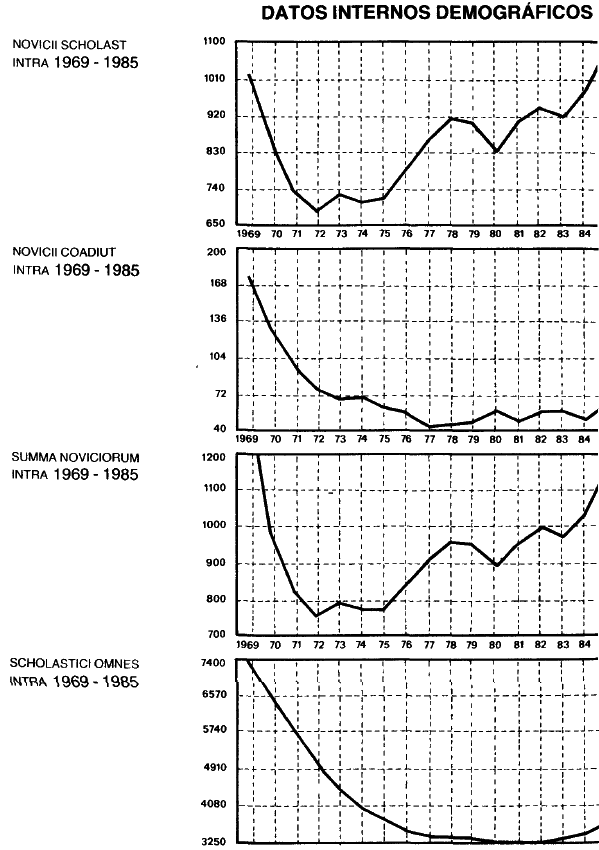
Durante el desarrollo de las diez anteriores partes de este libro, la Compañía de Jesús, es decir, el sector progresista y avanzado de los jesuitas, ha aparecido constantemente en los momentos más importantes del relato y del análisis. Obra principal de los jesuitas y su círculo teológico progresista, en Alemania y en España, ha sido, como demostramos, el trasplante a Iberoamérica de la teología progresista y política europea, que ha sido uno de los factores desencadenantes y justificadores de la TL. La integración del marxismo en la teología, señaladamente a través de Ernst Bloch, y su recepción en Iberoamérica a través de España, ha sido también tarea de los jesuitas alemanes y españoles. En ambientes y bajo promoción jesuítica se produjo la siembra de la teología de la liberación en España, y su resiembra en Iberoamérica, mediante los decisivos Encuentros de Deusto, la Universidad de los jesuitas en Bilbao, 1969, y de El Escorial, organizado, como el anterior, por el Instituto de los jesuitas en Madrid, Fe y Secularidad, fundado en 1967 y gran promotor del liberacionismo en España y en América. Tanto en la creación de Cristianos por el Socialismo, ese movimiento cristiano-marxista-leninista, en Chile durante el bienio 1971-1972, como en su trasplante para España en 1973 y en su intento de revitalización mundial en 1984 figuraban, en puestos decisivos, varios miembros de la Compañía de Jesús, cuyos nombres y contribuciones hemos citado de manera expresa. Nos hemos referido a la intervención de algunos jesuitas para las conexiones del movimiento estratégico PAX, aunque de momento, en previsión de ciertas polémicas desagradables, nos hemos reservado los nombres. En prácticamente todos los congresos y encuentros de los movimientos liberacionistas en España y en otras naciones hemos señalado la colaboración, la presencia y la intervención importante de miembros de la Compañía de Jesús. Hay jesuitas en los puntos neurálgicos de la red de centros logísticos de apoyo al liberacionismo en todo el mundo, y son de impulso jesuítico principal centros de apoyo tan importantes como el de España —esa red de Institutos y editoriales consagrados a la propagación del liberacionismo— y el de El Salvador, la Universidad Centroamericana, que es un cuartel general de primera línea, con notable influencia en toda Centroamérica. Un jesuita forma parte del Gobierno marxista-sandinista de Nicaragua, y aun cuando ha debido dejar la Compañía por imposición del Vaticano (no de la Compañía), sigue viviendo en calidad de donado en una residencia de jesuitas liberacionistas en Managua; hablamos del padre Fernando Cardenal, ministro de Educación, es decir, de inoculación cristiano-marxista. En la creación y dirección de las comunidades de base revolucionarias, en América y en España, y en su dirección político-religiosa, hemos detectado y denunciado nombres de jesuitas notorios, que han sido además revelados en un programa muy ilustrativo de Televisión Socialista Española. Aunque hubiéramos querido, no hubiésemos sido capaces de trazar la historia de los movimientos liberacionistas sin anotar la decisiva participación del sector progresista de la Compañía de Jesús. Cuando denunciábamos este hecho clarísimo y probado, ese encubridor del liberacionismo que es en España el padre José Luis Martín Descalzo, bien aleccionado por sus amigos los jesuitas progresistas, se atrevió a escribir sobre «la extraña tesis en la que se baraja la crisis de los jesuitas en el origen de dicha teología, tesis ésta que ninguna persona seria e informada en el mundo es capar de tragar» (ABC, 9-IV-1985, página 45). Pues bien, si el padre Martín Descalzo ha tenido la amabilidad de «tragarse» las diez partes anteriores de este libro, y decide recorrer, aunque sea sumariamente, esta parte final, tendrá que modificar su estrecho concepto sobre las tragaderas intelectuales ante el liberacionismo y los jesuitas. En rigor, la participación de los jesuitas en los movimientos liberacionistas queda ya archiprobada en las partes anteriores de este libro; ahora vamos a sistematizar, con datos que por primera vez llegan al público español, y con documentos reservados de primera magnitud, la crisis de la Compañía de Jesús entre 1965 y 1986, que es uno de los fenómenos más interesantes y menos conocidos de nuestro tiempo. Un alto superior de los jesuitas españoles, cuando se publicaron los artículos del desenmascaramiento que preceden a este libro, trató de convencer indirectamente al autor para que no publicase ni este libro ni, sobre todo, esta parte. El autor ofreció al Superior la posibilidad de estudiar el original del libro, sin comprometerse previamente a aceptar ninguna corrección, ¡faltaría más!, pero con el compromiso de estudiar a fondo cualquier observación que se le ofreciese. No hubo respuesta positiva, y por tanto este libro aparece sin revisión alguna.
Naturalmente que al hablar de este libro, y especialmente en esta parte del libro, sobre la Compañía de Jesús o sobre los jesuitas, nos referimos, si no se indica otra cosa, a los llamados jesuitas progresistas o liberacionistas, que dominaron la Compañía durante el generalato del padre Arrupe y aún hoy mantienen ese dominio en muchas Provincias y obras. No se trata de hacer una crítica al conjunto de la Compañía de Jesús, en la que viven todavía muchos hombres consagrados a su vocación dentro del más genuino espíritu ignaciano. No se trata siquiera de criticar u hostigar a los demás, sino de reproducir las críticas que el Vaticano, y los Papas, les han dedicado en momentos solemnes y delicados. No se trata de agredir ni de desprestigiar a nadie, sino de investigar y exponer, sin falsas inhibiciones, la verdad histórica sobre una crisis histórica, de gran importancia en la vida contemporánea de la Iglesia católica, y con repercusiones estratégicas muy graves. No es ninguna manía: simplemente un deber, que se emprende con todo respeto y comprensión, pero sin ninguna inhibición.
Entre las fuentes para esta parte del libro hay algunas que están publicadas, otras que tienen carácter reservado, y otras, en fin, que son estrictamente confidenciales en cuanto testimonios directos. El autor ha actuado para esta parte del libro según su doble condición de historiador y periodista, y en algunos casos se ha comprometido a no revelar la procedencia de sus fuentes, que provienen, en tales casos, de miembros relevantes de la propia Compañía de Jesús, ansiosos de comunicar una verdad que, por presiones del aparato, yace oculta durante muchos años. Antes de abordar el problema histórico, el autor desea hacer expresa mención del aprecio y el respeto que le merece la Compañía de Jesús, con la que ha convivido desde los tiempos del colegio durante años. No hay en este libro la menor intención de descrédito, ni menos de difamación, pero el autor cree que decir la verdad en tan grave problema es un servicio a la Iglesia católica y a la propia Compañía de Jesús, según el espíritu de su fundador. Si alguien opina otra cosa, el autor respeta tal opinión, pero sigue la suya bajo su propia responsabilidad.
El 27 de setiembre de 1540, el Papa Paulo III, en su Bula Regimini Militantis Ecclesicæ, instituía en la Iglesia católica como Orden religiosa a la Compañía de Jesús. Durante más de cuatro siglos —hasta mediado el nuestro, el siglo XX— la historia de la Compañía de Jesús en el seno de la Iglesia, y a las órdenes directísimas del Papa, responde a la descripción que dio de ella el profesor de Historia Moderna en la Universidad de Cambridge, dom David Knowles: «Sentimos la impresión de que aquella potente fuerza que se extendió por Europa desde Manresa, es quizás el mayor impulso religioso, considerado singularmente, desde la predicación de los apóstoles». La historia de la Compañía de Jesús, trasunto de aquel bando de Cristo en la maravillosa meditación ignaciana de Las Dos Banderas, en los Ejercicios Espirituales, se ha traducido muchas veces, dado el carácter militar de su fundador, soldado y capitán de Carlos V, y al carácter militante de su orden, en términos de alegoría militar, se ha descrito a la Compañía de Jesús como una vanguardia frente a la herejía y el paganismo, en Europa y en los confines del mundo, se la ha considerado como un bastión de la Iglesia romana contra los embates del espíritu del mundo, en todas las acepciones de este, y los comentaristas de dentro y de fuera se han recreado sobre todo en la metáfora de la caballería ligera del Papa, aplicada a los jesuitas, aunque casi nadie explica el profundo significado del término. Cuando, gracias, sobre todo, a la revolución táctica impuesta en el arte militar por Gonzalo de Córdoba a principios del siglo XVI, fue retrocediendo la caballería pesada, resurgió otra gran tradición española desde los tiempos ibéricos, la caballería ligera, a la que se encomendaban misiones de descubierta sobre campo enemigo y de flanqueo del campo propio para provocar la maniobra de envolvimiento que desconcertase y dejase fuera de juego al contrario. Esta innovación, que salvó por siglos el futuro de la Caballería del predominio absoluto de la nueva Infantería nacional puesta en servicio por las armas de España, estaba vivísima en la memoria del capitán Íñigo de Loyola cuando quiso adaptarla a la creación de un nuevo cuerpo distinguido al servicio de la Iglesia en momentos de crisis. Sería por nuestra parte vano intento resumir la inmensa historia de la Compañía de Jesús en unas páginas. La dificultad era tan grande en nuestro siglo, que nadie se ha atrevido a intentar esa síntesis de altos vuelos hasta un eminente historiador norteamericano, Wilham V. Bangert, en su magna y atractiva Historia de la Compañía de Jesús, editada en español por «Sal Terrae», en Santander, en 1981. ¡Cómo se alegra la pluma cuando se editan libros así en editoriales jesuitas, manchadas tantas veces en estas páginas por la publicación de libros de entraña marxista y rebeldes a Roma! En esta evocación, que no quiere ni puede hoy ser otra cosa, nos inspiramos fundamentalmente en el libro del padre Bangert para exponer a nuestros lectores un fresco histórico sobre los primeros cuatro siglos largos en la vida ejemplar heroica y muchas veces increíble de la Compañía de Jesús. Hacia 1960 se puso en ella de manifiesto una hondísima crisis, incubada desde mediados de la década anterior, en que todos esos siglos de historia amenazan con anegarse en una convulsión, que en vez de marxista preferiríamos describir como seudofranciscana por una parte y cátara por otra, si no fuera en realidad una crisis marxista. Pero la evocación de los cuatro siglos, además de aguzarnos el asombro por lo que vemos ahora en un importante sector de la Compañía de Jesús, nos confirma en la esperanza de que esta crisis sea, como otras no menos graves que ha sufrido la Compañía en el seno de la Iglesia, tan pasajera como abrumadora. Porque la historia de la Compañía de Jesús no es solamente la historia de una milicia de Cristo, es una asombrosa historia de inteligencia —la trayectoria de una idea—, y sobre todo de sacrificio y amor, es decir una gran historia espiritual. El espíritu de Cristo, interpretado maravillosamente por la Compañía de Jesús, ha brillado como columna de fuego durante muchas noches de la Iglesia, y ha guiado a la sociedad católica de forma continua y admirable, sin un tallo esencial, hasta la mitad de nuestro siglo XX. Una legión de Santos y Beatos jalonan oficialmente esa historia. Pero quienes, a lo largo de estos cuatro siglos, han conocido de cerca y por dentro a la Compañía de Jesús —hemos conocido— sabemos que esa galería de santidad no es la excepción, sino la selección entre miles de jesuitas que merecen, sin duda, el mismo honor, porque han sido partícipes de la misma idea, del mismo amor, del mismo sacrificio. Con la misma fuerza que en el siglo XIII, y con una espiritualidad más profunda, iba a nacer en el siglo XVI una nueva Orden militar de choque.
Todo empezó militarmente, el 20 de mayo de 1521, cuando Íñigo López de Loyola, capitán de los ejércitos del emperador Carlos V, defendía la ciudadela de Pamplona, capital del reino recién anexionado por España, contra los embates de Francisco I de Francia, cuyo Ejército disponía de la mejor artillería de Europa. El capitán, nacido hacia el año del descubrimiento de América, se había formado cerca de la corte y sólo vivía para su ideal militar, que por entonces deparaba a los jóvenes de la nobleza de España —entre ellos los de la nobleza vasca— oportunidades milagrosas en Europa y en las Indias. Sus padres le habían comunicado en Loyola una profunda religiosidad, adormecida entre las aventuras de una juventud militar y apasionada. Ignacio, ante la falta de capellán, se había confesado aquella madrugada con un soldado, según la costumbre de las tropas españolas, y se convirtió en el gran animador de la resistencia contra el asedio francés. Hasta que una bala de cañón le rozó la pierna derecha, destrozándosela; por lo que la guarnición de Pamplona se entregó, con honores, al enemigo.
Los franceses —muy pronto arrojados de Pamplona por las tropas imperiales de España— trataron a su prisionero con la caballerosidad de aquellas guerras-torneo, en las que aún imperaba el espíritu de la Caballería medieval; y facilitaron su traslado a Loyola donde el herido intentó, ante todo, corregir la cojera que le había quedado después de la somera operación de campaña. Los médicos alegaron que se iba a producir una dolorosísima carnicería; pero Ignacio, con miras en su carrera de capitán y cortesano, insistió y la segunda operación, que aguantó impávidamente, corrigió casi del todo su nuevo defecto físico, pero le impuso una larga convalecencia en su casa solar de Loyola, un hermoso bastión vasco de piedra rematada por pisos de ladrillo después del desmoche ordenado entre los nobles levantiscos de toda España por los Reyes Católicos; Ignacio tenía en su familia y en su joven persona lecciones muy prácticas de guerra y de política. Ante la falta de libros de caballerías, su único alimento cultural hasta entonces, el convaleciente pidió cualquier otro libro; y de la breve biblioteca de Loyola le sirvieron dos perlas piadosas de la Baja Edad Media: la Vida de Cristo de Ludolfo de Sajonia, el cartujano; y una colección medieval también de vidas de santos debida al dominico Jacobo de Vorágine y conocida como Leyenda Áurea. Interpretó con sus criterios de nobleza y con su mentalidad militar aquellos nuevos ejemplos y determinó seguirlos. Cambió como sin sentirlo su ideal de heroísmo militar por su ideal de santidad espiritual; y una profunda percepción mística de la presencia de la Virgen María solucionó dulcemente, para toda su vida, sus antaño fortísimos problemas de castidad. No se habla cumplido aún el año desde su caída en Pamplona cuando con sus ropas de capitán emprendió la peregrinación de su vida. Subió a los riscos de la Virgen guipuzcoana de Aránzazu, donde veló sus nuevas armas toda la noche, y quince días después, en Montserrat, dejo su espada y su daga ante la Virgen, dio sus vestidos a un pobre y con habito de peregrino sirvió otra vela de armas ante la Moreneta. No se detuvo, como tampoco lo había hecho en Aránzazu, siguió, en la vela nocturna, los ritos de la caballería medieval. Bajó hasta las orillas del río Cardoner, junto a la ciudad de Manresa, y allí, con la ayuda de los dominicos y otras personas piadosas, emprendió una breve etapa de concentración y de oración, que se convirtió en el origen, ante todo para él, de esa transformación espiritual profunda llamada aun en nuestros días Ejercicios espirituales. Pasó una larga temporada de duda interior y de noche oscura, de la que salió con un ayuno total de una semana sin comer ni beber, ni pan ni agua. Conquistó en dura lucha interior la paz de su alma, tuvo varias experiencias místicas profundas y resume la más decisiva de todas ellas como una luz inmensa y cegadora, que le penetro por completo a orillas del Cardoner Desde entonces era ya, según sus propias palabras, otro hombre, un hombre nuevo. Sus experiencias de Manresa, adaptadas al uso de cualquier cristiano que busque su conversión interior, se plasmaron en unas notas que se convirtieron después en uno de los libros que más han influido en la historia de la espiritualidad cristiana, los Ejercicios Espirituales, largo recorrido por el destino final del hombre ante Dios y por la vida e imitación de Cristo en todas las fases de la vida del Dios hombre.
A fines de febrero de 1523, Ignacio salió de Manresa hacia Jerusalén, vía Venecia. En ese mismo verano recorrió, con un grupo de peregrinos, los santos lugares próximos a Jerusalén, y después de casi tres semanas emprendió, desde Jaffa, viaje de regreso. El superior de los franciscanos le desaconsejo la ansiada permanencia en Tierra Santa. Durante tres años y medio siguió, desordenadamente, un plan de estudios en Barcelona, Alcalá y Salamanca. Los estudios para la carrera eclesiástica consistían entonces en humanidades —latín y griego—, filosofía cristiano-medieval y teología. Combinó los estudios con un principio de vida apostólica que le creó problemas con la Inquisición. Fracasado en los dos frentes se dirigió al primer centro cultural de la Europa de su tiempo, la Universidad de París. Llego el 2 de febrero de 1528.
A los treinta y siete años acometió de nuevo el estudio del latín, y aprendió por experiencia propia la necesidad de una seria y competente ordenación de los estudios. Dedicó siete años a su formación en París, y los aprovecho totalmente. Allí reunió además a un primer grupo de compañeros —otros intentos en España habían fracasado— entre los que destacaban el navarro Francisco de Javier y los castellanos Diego Laínez y Alonso Salmerón. Javier iba a ser, a la sombra de Ignacio, el primer misionero desde san Pablo y los grandes monjes medievales que hicieron Europa, Laínez y Salmerón se convertirían en los primeros teólogos de la Iglesia romana. El primer grupo de siete compañeros pronunció los votos durante una misa celebrada en Montmartre el día de la Asunción de 1534, luego se ordenaron sacerdotes en Italia, decidieron mantener su unidad como Compañía de Jesús —otro nombre militar de la época— y tras la aprobación de Paulo III en 1540 eligieron como su primer general al fundador, Ignacio de Loyola. La clave de la nueva Orden, según figura en sus documentos fundacionales, era un sentido mucho más moderno de la vida religiosa donde se prescindía del rezo de las horas canónicas en común, y se combinaba una intensa vida espiritual interior con la vida activa, y la disponibilidad, avalada por un cuarto voto especial además de los tres clásicos, de obediencia al Papa circa missiones, es decir para las misiones especiales que el Papa quisiera encomendarles en Europa o en ultramar, y, en sentido más amplio, para las grandes líneas estratégicas que Roma les quisiera marcar para su apostolado en el seno de la Iglesia y fuera de ella. Las Constituciones ignacianas son un monumento de sentido espiritual, de capacidad creativa y organizativa y de hondura psicológica y política. Son uno de los libros clave para la historia de la Humanidad.
Ignacio de Loyola se instaló en Roma y dirigió, con singular sentido de la estrategia, la creación de la Compañía de Jesús desde su primera célula universitaria y la actividad del millar de compañeros que llego a reclutar en vida, y en cuatro campos principales, que desde entonces quedaron como predilectos para la acción de la Compañía, durante cuatro siglos largos.
—La predicación popular para la reforma de la vida cristiana, ministerio que se prolongaba luego eficazmente en los Ejercicios,
—la enseñanza, en todos los niveles, que se convirtió en una característica esencial de la Compañía, maestra en esos niveles —universitario medio o humanístico, primario— y conectó para siempre a la Compañía con los problemas universales de la cultura y de la pedagogía,
—al trasladar estos dos ministerios, de la palabra y de la enseñanza, a las zonas de Europa convulsas por la discordia protestante —y en primer lugar a Alemania— los jesuitas se convirtieron en valladar contra la expansión de la Reforma, recuperaron a miles de protestantes para la Iglesia de Roma, y la red de sus colegios marcó en muchas partes la frontera entre la Iglesia católica y las tierras reformistas, como un autentico limes,
—al aplicar el precepto especial de obediencia circa missiones a las misiones exteriores, la Compañía, guiada por san Francisco Javier, llego a ser en los cuatro siglos y medio siguientes la Orden misionera más importante de la Iglesia.
La Iglesia católica se ha enfrentado, desde el siglo XVI hasta el siglo XX con varios retos desde la modernidad. Superó al primero —el reto del humanismo, el Renacimiento y la Reforma— gracias al nacimiento de la Compañía de Jesús, la gran Orden moderna de la Edad Moderna. Como veremos, al no haber sabido o podido la Compañía de Jesús asumir el reto de nuestra Modernidad —el reto de la cultura, la democracia y la reivindicación social— la Iglesia vacilante se ha sumido en una crisis histórica, que afecta a su propia identidad. Pero aun así los servicios de la Compañía en este desafío han sido relevantes, y han marcado caminos de asimilación y de síntesis para la Iglesia católica. Hasta la crisis de los jesuitas en la segunda mitad del siglo XX, cuando la Iglesia, según todos los indicios, se ha cuestionado ya si se decide a reemprender su camino eterno sin ellos.
Dos generales españoles, Diego Laínez y Francisco de Borja, y un belga, Everardo Mercuriano, gobernaron la Compañía de Jesús durante los veinticinco años siguientes a la muerte de Ignacio de Loyola, es decir hasta 1580. En este año el número de jesuitas se había quintuplicado —eran ya 5000— y dirigían ciento cuarenta y cuatro colegios, mientras la red de misiones extranjeras se extendía por todo el mundo, muy especialmente en los nuevos reinos españoles de América, donde la Compañía de Jesús contribuyó en primera línea a la estabilización y formación de dirigentes para la nueva sociedad virreinal. Durante el mandato del eximio Diego Laínez, lumbrera de Trento, el Papa Paulo IV planteó el primer conflicto importante entre la Santa Sede y la Compañía de Jesús; cuando quiso imponer la práctica monacal del coro y limitar a tres años el mandato del General. Los jesuitas obedecieron pese a que las dos decisiones papales iban directamente contra el espíritu y la letra de las Constituciones y suponían una regresión a la Edad Media, pero pronto la muerte del Pontífice les liberó del falso camino. En 1565 fue elegido general Francisco de Borja, marqués de Lombay y duque de Gandía, consejero de Carlos V y que había asombrado al mundo con su renuncia y su ingreso en la Compañía de Jesús. Mientras los jesuitas incrementaban sus actividades en todo el ámbito y las fronteras de la Iglesia, surgió un nuevo conflicto con el Papado; el dominico Pío V volvió a imponer la recitación en coro del oficio divino y quiso suprimir la distinción de grados dentro de la Orden. Nuevo sometimiento de los jesuitas, con gran sacrificio; y nueva restitución plena de su modo de ser por el Papa siguiente, Gregorio XIII, cinco años más tarde. A la muerte de Francisco de Borja el Papa Gregorio XIII impuso a la Tercera Congregación General la elección de un General no español; para excluir, de acuerdo con la Corona de Portugal, al seguro candidato, el español Polanco, que había sido secretario de los tres primeros Generales. La Congregación General, después de rogar al Papa que retirase su mandato formal, obedeció y excluyó a Polanco en favor del padre Mercuriano, bajo cuyo Generalato se estudió a fondo la reglamentación de los Colegios, que se habían convertido en la principal actividad de la Compañía. De todos ellos sobresalió pronto el Colegio Romano, que evolucionaría hacia la condición de gran Universidad central de la Iglesia católica, la Universidad Gregoriana; en el que enseñó el gran controversista Roberto Bellarmino, cuya influencia se ha mantenido viva en toda la Iglesia hasta entrado el siglo XIX. El padre Juan Leunis fundó en 1563 la primera Congregación Mariana, otro modo de apostolado llamado a adquirir enorme amplitud y eficacia hasta que ha sido absurdamente descabezado en nuestros días; y después de Ignacio, Javier y Borja, la santidad siguió floreciendo ininterrumpidamente hasta hoy —siempre ha existido un futuro santo en las filas vivientes de la Compañía— gracias a jesuitas como el novicio polaco Estanislao de Kostka, muerto en 1568. No se había cumplido aún el primer centenario de la imprenta cuando los jesuitas incorporaron el invento genial de Gutenberg a su apostolado normal, que extendió su influjo en todas las ramas de la cultura y su difusión. Crearon los jesuitas un estilo dentro del posRenacimiento, cuyo monumento más característico es la iglesia del Gesù en Roma; y por la combinación de las diversas artes plásticas en el interior y exterior de sus templos dieron la réplica al movimiento cultural que respaldaba a la Reforma. En las fronteras del protestantismo, los jesuitas de Francia fueron factor determinante para la permanencia de la nación cristianísima en el seno de la Iglesia romana; el catedrático español de Filosofía, Juan de Maldonado, fue la estrella del nuevo colegio de los jesuitas en Clermont, y pronto se convirtió desde allí en uno de los profesores con mayor audiencia e impacto en toda Europa. Desde los tiempos de san Ignacio la acción religioso-cultural de la Compañía en Alemania fue también decisiva; el padre Pedro Canisio fue calificado allí como un segundo Bonifacio y, como dice Bangert, «en el siglo XVII ninguna universidad católica dentro del Imperio, excepto Salzburgo que estaba en manos de los benedictinos, había sido fundada o mantenida sin la ayuda de los jesuitas. La Compañía había salvado la vida universitaria dentro de las regiones católicas del Imperio» (op. cit., p. 96).
También en Polonia la Compañía de Jesús, alertada por Pedro Canisio, desempeñó un papel preponderante para el mantenimiento de la heroica y convulsa nación dentro de la fe católica romana, mediante el sistema de colegios situados en puntos neurálgicos del reino y sus feudatarios; el padre Mercuriano, con gran visión del problema, creó la Provincia de Polonia. Iguales esperanzas, aunque terminaron en resonantes fracasos, suscitaron los esfuerzos de la Compañía de Jesús en Escocia y en Suecia, perdidas al fin para la causa católica pero no sin que los jesuitas riñesen, en una y otra, batallas insólitas. El padre Alessandro Valignano fue, en las misiones de Oriente, el gran consolidador después de la fulgurante apertura de san Francisco Javier. Fracasaron, pese a su heroísmo y clarividencia, los principales intentos misioneros de la Compañía de Jesús en el Continente africano; pero cuajaron de lleno los proyectos de América, donde por ejemplo en Brasil los jesuitas Nóbrega y Anchieta siguen hoy considerados entre los padres de la patria brasileña, por su profundo apostolado religioso y cultural; y las Misiones de América española consolidaban, como hemos dicho, la acción civilizadora de la Corona. «Por los años de 1580 —dice Bangert— Europa, la católica y la protestante, no pudo sino darse cuenta de que una nueva fuerza espiritual se había introducido en el mundo» (op. cit., p. 125). Gracias a ella la Iglesia católica respondía con inmensa energía histórica al primer reto de la modernidad.
El periodo del quinto General, el inteligentísimo Provincial de Roma Claudio Aquaviva, fue muy largo y fecundo, treinta y tres años hasta su muerte en 1615. El Papa Gregorio XIII se dirigió, en términos de gran estima a la Cuarta Congregación General. Luchó con éxito el nuevo General para preservar el espíritu ignaciano de la Orden, muy comprometido ante los ataques rigoristas y monacales de un importante sector de los jesuitas españoles, que lograron el apoyo del Papa Sixto V. Cuando este trató de suprimir el nombre de Jesús en la Compañía, la muerte le impidió promulgar su Breve, otro enfrentamiento entre el Pontificado y la orden ignaciana. El siguiente Papa, Clemente VIII, ordenó a Aquaviva la convocatoria de una Congregación General con el designio de que en ella se limitasen los poderes del General. Aquaviva sorteó los obstáculos, y logró mantener, en una siguiente crisis, el carácter vitalicio del Generalato. Pero no se agotó en estas luchas por el ser de la Compañía. Aquaviva fue el General de la renovación espiritual, y elevó el número de Colegios en todo el mundo a trescientos setenta y dos. Puso en práctica la normativa general sobre los estudios, la celebérrima Ratio studiorum, vigente durante casi cuatro siglos. Consolidó la gran iniciativa de las Congregaciones Marianas, incorporadas a la primaria que se estableció en el Colegio Romano, y que al término de la primera etapa histórica de la Compañía, en 1773, habían llegado a dos mil quinientas en todo el mundo. Los jesuitas trataron de amparar a Galileo en su lucha contra la cerrazón anticientífica, aunque al final también sucumbieron ellos al dogmatismo, por más que «Galileo al final de su vida conservaba como un tesoro un certificado firmado por Bellarmino en 26 de mayo de 1616 según el cual no se le había obligado a abjurar de ninguna de sus opiniones o doctrinas y no había recibido ninguna penitencia (Bangert, op. cit., p. 142). La categoría intelectual de los jesuitas en el pensamiento católico del barroco se muestra solo con estos seis nombres que agrupa Bangert en «la triada andaluza de Francisco Suárez, Tomas Sánchez y Francisco de Toledo, y la triada de Castilla formada por Gregorio de Valencia, Gabriel Vázquez y Luis de Molina» (ibíd., p. 147). Francisco Suárez es uno de los grandes filósofos y teólogos de todos los tiempos, sus Disputationes Metaphysicæ, por ejemplo, han sido texto en las Universidades alemanas hasta el siglo XIX y han influido de forma directa en alguno de los grandes libros del profesor Xavier Zubiri en nuestro siglo. Luis de Molina, el tratadista de la libertad, se hizo tan célebre como el historiador Juan de Mariana, autor de la teoría del tiranicidio, es decir de la licitud de eliminar violentamente al tirano cuando su actuación resultase injusta e insufrible, que tan enorme repercusión tuvo en la Europa del absolutismo. Los jesuitas de Francia oscilaron entre su lealtad al Rey y su fidelidad a Roma, pero actuaron como moderadores de los excesos galicanistas de la Corona francesa y entre los alumnos de sus Colegios contaron con un Renato Descartes, mientras amparaban la creación de varias importantes Congregaciones femeninas, las Hermanas de la Visitación, la Compañía de María, las Ursulinas. El éxito de los colegios de la Compañía en Alemania fue tal que muchas familias protestantes les confiaban a sus hijos, y la cobertura cultural de los jesuitas se extendía brillantemente a la dramaturgia y a la música. Peter Pazmany, el gran jesuita húngaro, fue el Canisio de Hungría y salvó a su patria para la Iglesia de Roma. Gracias a los jesuitas la Iglesia rutena volvió a la comunión con Roma, y casi se llegó al retomo de Rusia a la fe católica, ilustrado por Iván el Terrible. Un grupo de historiadores eminentes de la Compañía de Jesús, conocido como los Bolandistas editó desde el principio del siglo XVII una historia crítica de los Santos, que se considera hoy, en su trabajo de siglos, como uno de los monumentos de la historiografía crítica universal. La Misión de los jesuitas en la Inglaterra protestante, iniciada por san Edmundo Campion, logró una gran floración de mártires y contribuyó sobremanera a la conservación y auge de la minoría católica perseguida por la Iglesia y el Estado en Inglaterra. Un misionero relevante, Roberto Nobih, instauró un nuevo sistema para la aproximación cultural al sistema social de la India y consiguió numerosas y duraderas conversiones. La nueva y prometedora cristiandad del Japón fue destruida por los turbiones de la política persecutoria, pero la sangre de sus mártires, entre ellos varios jesuitas, fue semilla de cristianos incluso después de dos siglos de eclipse. Y otra cumbre de las Misiones católicas, el padre Mateo Ricci, logró penetrar desde principios del siglo XVI en el corazón geográfico y cultural de China con uno de los esfuerzos más admirables para la historia de la cultura universal y de la comprensión entre religiones y ritos.
En los años centrales del siglo XVII, de 1615 a 1686, la Compañía fue regida por siete Generales, de breve mandato casi todos por su vejez. No así el primero, Mucio Vitelleschi, que desempeño acertadamente su cargo. Al morir, la Octava Congregación General se encontró con otro conflicto de relaciones con el Papa. Inocencio X propuso, antes de la elección de General, la consideración de una propuesta de 18 puntos redactada por él en la que modificaba seriamente algunos puntos básicos de las Constituciones, como la designación de los Provinciales por los representantes de cada provincia y no por el General. Poco a poco las aguas volvieron a su cauce. La Compañía, en este periodo, siguió creciendo, hasta casi 18 000 miembros, pero a un ritmo mucho más lento. La crisis de la Corona de España afectó vivamente al crecimiento de la Compañía, que en algunos años cerró la posibilidad de nuevas admisiones. La irrupción de las nuevas ideas en filosofía y en ciencia —que podemos resumir en los nombres señeros de Descartes y Newton— fue un segundo reto de modernidad para la Iglesia y los jesuitas que respondieron como de ellos se esperaba, cerraron filas en lo que las nuevas ideas tenían de ataques contra la Santa Sede pero se abrieron culturalmente a ellas hasta tal punto que varios eminentes científicos de la época eran miembros de la Compañía de Jesús. En esta época se incubó la honda enemistad contra la Compañía de Jesús que iba a estallar en el siglo siguiente, por dos motivos principales, la adaptación brillantísima de los jesuitas a la cultura china para la penetración apostólica en el Imperio del Cielo, y la presunta laxitud moral que era realmente fruto del acendrado respeto por la libertad humana en la escuela teológica de los jesuitas. Entonces sobrevino el choque tremendo con Pascal, portavoz de los jansenistas, que florecieron principalmente en el siglo XVII con su mezcla antipática de rigorismo y pesimismo, aunque nacieron en la Holanda antiespañola del siglo XVI y prolongaron su belicosa influencia hasta todo el siglo XVIII.
La Compañía del siglo XVII riñó un magnifico combate ante los nuevos retos de la ciencia y la filosofía. Hombres como Atanasio Kircher y Francesco María Grimaldi se ganaron el respeto de la nueva comunidad científica europea y dejaron en muy buen lugar a la Iglesia ante la eclosión de la nueva oleada cultural. Diego Ruiz de Montoya, el padre de la teología positiva, Juan Martínez de Ripalda y Juan de Lugo no desmerecían de los grandes teólogos de la fase anterior, aunque la teología sufrió simultáneamente en el siglo XVII los embates de la ciencia nueva y de la filosofía y perdió buena parte de su genio creador hasta quedar casi extinguida en el siglo XVIII. Baltasar Gracián y Eusebio Nierenberg son dos nombres que demuestran por sí mismos la categoría cultural de los jesuitas en el siglo XVII, como Antonio Vieira en Portugal, y el equipo cultural S.J. de las Misiones en China. Jesuitas como Pedro Claver llevaron al nivel de santidad heroica su apostolado con los pobres y los esclavos en América. Los jesuitas franceses evangelizaron hasta el martirio las llanuras del Canadá.
Había, pues, respondido con gran altura y eficacia la Compañía de Jesús, como vanguardia y bastión de Roma, a los dos primeros retos de la modernidad: al del Renacimiento, con el humanismo cristiano, al del barroco, con su compleja forma de acción cultural que comprendía desde el nuevo estilo arquitectónico a la respuesta positiva al mundo de la nueva ciencia, La Ilustración, o la primera Ilustración, como gustan denominarla los jesuitas adictos a la teología progresista en la segunda mitad del siglo XX, sería entonces el tercer reto de la modernidad, y frente a ella escribieron los jesuitas, a precio de la propia vida de su Orden, uno de los capítulos más sobrecogedores de su historia. Durante este periodo, que coincide más o menos con el siglo XVIII —de 1680 a 1758— la Compañía de Jesús llegó, en lento crecimiento, a su cifra tope de la primera etapa histórica, unos 22 500 miembros. Era la fuerza indiscutible dentro de la Iglesia católica, con un influjo enorme en el campo religioso, cultural, misional y también político. Los jesuitas, ya desde la etapa anterior, eran confesores de reyes, que por entonces equivalían a un cargo de supremo asesor en asuntos de Estado.
Un General español, el teólogo rigorista Tirso González, provocó una crisis descomunal en la Compañía que prefería atenerse a su defensa de la libertad interior, fue otro conflicto de grandes dimensiones con el Papado que apoyaba al General. Junto con el laxismo, como se malinterpretaba esta admirable posición de respeto a la dignidad y libertad humanas, el otro gran caballo de batalla contra los jesuitas en el seno de la Iglesia durante el siglo de la Ilustración era la aceptación de los ritos chinos, clarividente aproximación cultural al Imperio oriental que los jesuitas vieron injustamente condenada y descartada, con la consiguiente ruina de aquellas misiones florecientes, y con la perdida, tal vez, de la posibilidad de una temprana conexión intelectual y religiosa entre Europa y China. Una tercera gloria de la Compañía, que se convirtió en absurda acusación, fue la obra social y política asombrosa de las Reducciones del Paraguay, donde los jesuitas crearon una autentica república pedagógica para los indios como forma digna de incorporarlos a la civilización, los acusadores convirtieron aquella obra colosal en un falso imperio militar contra la soberanía española y no pararon hasta arruinarlo.
El movimiento de la primera Ilustración, obra conjunta de los filósofos franceses e ingleses y de los portavoces culturales alemanes, se interpreta ahora benévolamente como un factor positivo en orden a la secularización. Era mucho más, era un movimiento frontal europeo contra la preponderancia, el poder y la doctrina de la Iglesia católica, emprendido en nombre de la modernidad, de la ciencia y de la cultura. Para destruir a la Iglesia católica había primero que aniquilar a su bastión, la Compañía de Jesús. Durante este siglo los jesuitas no lucharon desde la teología, arrumbada y arrinconada en su persistencia anacrónica medieval, incapaz de suscitar nuevas generaciones teológicas como las que, en gran parte gracias a los jesuitas de España, habían mantenido a la teología como ciencia en los siglos XVI y XVII. Pero lo que no consiguieron desde la teología, lo lograron los jesuitas del siglo XVIII desde la ciencia y la cultura. Respondieron al reto de la primera Ilustración con las mismas, y mejores armas, criticaron los plagios y las aberraciones de la Enciclopedia omnisciente de forma irrefutable. Incorporaron el estudio de las ciencias matemáticas, físicas y experimentales, a su red media y universitaria de Colegios, que se mantenía en todo el mundo como una fuerza espiritual y cultural inmensa. Lucharon por la libertad de las conciencias contra los rigoristas y jansenistas, y contra la cerrazón cultural en sus aproximaciones misioneras. Poseían, a lo largo del siglo XVIII, su mismo espíritu de siempre, sus mismos frutos de santidad, su mismo, y acrecentado, poder de toda índole. Cayeron por la enemiga frontal de la Ilustración secularizadora, y sobre todo por la hostilidad de varias fuerzas internas de la Iglesia, como la mayoría de los frailes, que al apuñalar a la Compañía instaban, quizá sin saberlo, al suicidio de la Iglesia. La masonería universal fue lazo de coordinación entre todos los enemigos de la Iglesia y de la Compañía de Jesús, que se instalaron en los puestos políticos capitales de las Cortes borbónicas, desde donde dirigieron la ofensiva concertada contra la Orden.
Al condenar el Papa Clemente XI, respaldado por los jesuitas, las doctrinas jansenistas en la bula Unigenitus de 1713, con cita precisa de ciento un pasajes de la Reflexiones Morales del segundo gran maestro del jansenismo, Quesnel, este y sus compañeros tronaron contra los jesuitas y contra Roma, y se atrincheraron en que la condena no iba contra ellos, pero iba. La alianza de los jesuitas con el Papa, que no es más que la segunda naturaleza de la Compañía, les valió, de parte de los jansenistas, el honroso titulo de ultramontanos, es decir transalpinos, vistos desde el orgullo doctrinal de Francia. Desde ese momento hasta mediados del siglo XX el ultramontanismo como sinónimo de reaccionarismo prorromano fue un calificativo habitual para los ataques a la Compañía de Jesús. Pero la formidable publicación de los jesuitas de Francia, el Journal de Trevoux demostraba la calidad intelectual de la Orden frente a la Ilustración.
El padre Gastón Coerdoux fue el gran investigador del sánscrito y el fundador de la Filología comparada. La historia de la frontera de Sonora-California-Arizona no se puede escribir sin la participación de los franciscanos y los jesuitas españoles. El padre Jacques Marquette fue el gran explorador del Mississippi. Un inmenso árbol cuyas ramas cubrían el planisferio representaba la expansión y la influencia de los jesuitas en todo el mundo hacia la mitad del siglo XVIII. Pronto un hacha suicida impulsada preferentemente desde dentro de la Iglesia católica, se aplicó una a una a las ramas principales y después al tronco de ese árbol de Dios en la Tierra.
La historia de la supresión y de la restauración de la Compañía de Jesús a fines del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX, es uno de los capítulos más patéticos en la historia de la Humanidad. No se ha profundizado aún en él de forma suficiente, quedan muchas incógnitas, quizá la fundamental, sin despejar ¿Cómo pudo asestar la Iglesia de Roma, a sabiendas de la espantosa injusticia, aquel golpe mortal a su principal defensora? Quienes al invocar la secularización se entrometían tan vilmente en las entrañas de la propia Iglesia pueden quizá trazar, en su contradicción flagrante, la respuesta, pero en todo caso se abre camino entre los especialistas la tesis de que los frentes ilustrados contrarios a los jesuitas encontraron en el seno de la Iglesia fuerzas suficientes para consumar su crimen, cuyos responsables son, por este orden, los enemigos institucionales —frailunos— de la Compañía dentro de la Iglesia, las Cortes borbónicas dominadas por gobernantes ilustrados y el empuje mortal de la Ilustración en bloque incluyendo en sus filas a la secta masónica.
Dirigió la Compañía durante este periodo un hombre santo no muy apto para encarar la tormenta, llamado Lorenzo Ricci, desde 1758. Lenta, pero seguramente, la Compañía seguía aumentando hasta los 22 500 miembros. El Papa Clemente XIII luchó con santa energía para evitar la destrucción de la Orden, a la que indicó claramente que su camino era entonces el de la luz y los jesuitas siguieron ese camino de forma tan ejemplar que el final de la Orden fue el mejor testimonio de su calidad espiritual y humana. Con todas las malas artes de la felonía aplicadas a la política, el primer político que logró expulsar en bloque a los jesuitas de una nación fue Sebastián José de Carvalho, futuro marqués de Pombal, el omnipotente primer ministro portugués que atribuyó a los jesuitas todos los males de la patria, incluido el terremoto de Lisboa y el atentado contra el rey José, los acuso de convertirse en centro de escándalos comerciales y a fines de abril de 1759 les expulsó de Portugal y su imperio, a veces entre atroces vejaciones y tormentos. Con ello dio un golpe de muerte a la estabilidad y el futuro del imperio portugués.
Con métodos parecidos, aunque más sutiles en la forma, el Parlamento de País acabó con la Compañía de Jesús en Francia en 1762, y 2900 jesuitas quedaron a la intemperie. Pero en ninguna Corona borbónica se consumó la expulsión con tanto maquiavelismo como en España. Callos III vino de Nápoles bien instruido contra los jesuitas por su maestro y ministro Tanucci. En la honda lucha del partido militar aristocrático del conde de Aranda contra los golillas civiles y burgueses, del conde de Floridablanca, los jesuitas tomaron partido por el primero y se enemistaron a muerte, desde su oscura participación en el motín de Esquilache, con los golillas ilustrados cuyos jefes de fila eran Moñino y Campomanes. La hostilidad frailuna fue el factor desencadenante y cuando perdieron los jesuitas el cargo de confesor real su suerte estaba echada. Pero fue, paradójicamente, el conde de Aranda quien se encargó militarmente de la expulsión que tuvo lugar de manera fulminante a primeros de abril de 1767. Entonces 2700 jesuitas de España y 2300 del Imperio fueron expulsados en el mayor acto de ingratitud que registra la historia de la nación. Se hundieron los estudios universitarios y medios en España, se desmontó en buena parte la estructura o mejor, se agostó la savia que mantenía, por la educación, la cultura y las misiones, el edificio virreinal en América sobre todo cuando una buena parte de los jesuitas expulsos, como ha demostrado definitivamente Madariaga, se dedicaron a conspirar, después del atentado, contra la Corona en América (cfr. Salvador de Madariaga El auge y el ocaso del imperio español en América, Madrid, «Espasa-Calpe»). El drama personal y colectivo de estos exiliados a quienes el Papa no quiso recibir de momento en sus dominios temporales, y que erraban por las islas del Mediterráneo en sus barcos fantasmas no ha sido descrito aún como se merece. Aun así, cuando lograron rehacer sus vidas, una pléyade de intelectuales de primer orden salió de los jesuitas expulsos como Lorenzo Hervás y Panduro, otro de los creadores de la filología comparada, el musicólogo Esteban de Arteaga, el crítico de la Historia Juan Francisco Masdeu.
Después de la expulsión de Nápoles los Borbones no cejaron, necesitaban además la supresión pontificia. Forzaron torpemente la elección del franciscano conventual Giovanni Ganganelli, designado Clemente XIV en 1769 casi bajo la condición de suprimir a los jesuitas. Los embajadores borbónicos en Roma, sobre todo el de España le sometieron a un cerco implacable de vejaciones y coacciones. Hasta que el 8 de junio de 1773 Clemente XIV firmó el ominoso Breve Dominus ac redemptor, en que sin condenar a los jesuitas, sin hacer balance de su imponente galería de santos, sin recordar los servicios eminentes a la Iglesia y a la Humanidad, decidía su supresión por bien de paz cobardemente, absurdamente. Nunca rayó tan bajo la luz del Vaticano.
Los casi 23 000 jesuitas se dispersaron. El General Ricci agonizó lentamente en el castillo de Sant Angelo, prisionero del Papa. Las bibliotecas de la Orden, fanales de cultura, fueron aventadas. Los Colegios se entregaron a otras manos ávidas o desidiosas, que no lograron, en caso alguno, mantener tan alta la antorcha. Las Misiones se desintegraron, como las Reducciones de Paraguay, pronto tragadas por la selva. Y Roma quedo inerme ante los embates de la Revolución, hija de la Ilustración.
Sin embargo la Compañía de Jesús nunca murió del todo. En los nacientes Estados Unidos el padre John Carroll, primer obispo y luego arzobispo de Baltimore, conservó el impulso y la nostalgia de la Orden ignaciana, y contribuiría después a restaurarla y devolverle sus sedes. En Prusia, Federico el Grande prohibió durante tres años la promulgación del Breve papal en su reino y la Compañía subsistió hasta 1776, cuando se transformó en un cuerpo sacerdotal autónomo. En Rusia, Catalina II se empeñó en mantener a los jesuitas, conservó la Compañía dentro de sus territorios en Rusia. Blanca, a la que se habían incorporado las zonas polacas correspondientes a las Provincias de Polonia y de Lituania con doscientos jesuitas y varios colegios, tras el primer reparto de la nación mártir, y consiguió la milagrosa continuidad de la Orden. El Papa Pío VI toleró la excepción, y poco a poco de todas las naciones cristianas, sacudidas por la Revolución, llegaron clamores para la resurrección de la Compañía. El Papa Pío VI pasó de la tolerancia a la aprobación verbal expresa. Los jesuitas fundaron un noviciado y atrajeron a varios antiguos miembros para su floreciente provincia salvada a la muerte del vicario Gruber, en 1805, eligieron nuevo Vicario General, el padre Tadeo Brozozowski, polaco de visión universal.
Pese a los intentos agónicos de los Borbones, sobre los que pendía ya la amenaza revolucionaria, Roma iba permitiendo ciertos pasos para la restauración como la creación de sociedades intermedias. En 1793 Luis XVI, hijo del Luis XV que había expulsado a la Compañía de Francia, murió en el cadalso y el frente borbónico se deshizo ante la Revolución. El mismo año Fernando de Borbón, duque de Parma, pidió el retorno de los jesuitas al Papa y a la zarina de Rusia. El jesuita español José Pignatelli, hoy santo canonizado por la Iglesia, renovó sus votos en 1797 y comenzó la restauración de la Compañía en Parma. En 1798 las tropas de la Revolución Francesa apresaron al Papa y le llevaron cautivo a Francia, donde estuvo ya a punto de restaurar la Compañía. Pero ese honor histórico le cupo a su sucesor, el Papa Pío VII, obligado a coronar a Bonaparte en París, y decidido desde el principio a restaurar a la Compañía en cualquier nación que lo pidiera. En 1801 confirmó solemnemente al destacamento de los jesuitas en Rusia. En 1804 volvieron en triunfo a Nápoles, traídos por los mismos Borbones que les habían expulsado treinta y siete años antes. Ese mismo año el vicario Gruber autorizaba al obispo Carroll a restaurar la Orden en los Estados Unidos, con cinco supervivientes de la etapa anterior. En 1814, vencido Napoleón, comenzaba la época histórica de la Restauración, que se caracterizó, entre otras cosas, porque los Borbones de Europa, cuyas coronas habían quedado mortalmente heridas por la Revolución, habían roto ya para siempre su alianza con el anticlericalismo ilustrado. El Papa volvió a Roma, y el 7 de agosto de 1814 restauró la Compañía en todo el mundo por el Breve Sollicitudo Omnium Ecclesiarum. El Papa celebró misa en la iglesia del Gesu ante una muchedumbre inmensa entre la que destacaban ciento cincuenta heroicos ancianos que habían sobrevivido a todos los desastres que habían superado todas las tentaciones. Carlos IV de España, príncipe de Asturias cuando la expulsión, no asistió a la ceremonia —estaba exiliado en Roma— pero fue pocos días después a dar en el Gesu el testimonio tardío de sus lágrimas, unas mientras su hijo Femando VII volvía cobardemente al absolutismo total en España y aceptaba a los jesuitas como colaboradores en su triste tarea.
La Compañía necesitó algo más de un siglo para recuperarse de su crisis mortal. Cuando fue restaurada después de la feroz destrucción del siglo XVIII, prolongada hasta la caída exterior de la Revolución estaba en marcha un cuarto desafío de la modernidad contra la Iglesia, el que combina lo que llaman los alemanes la Segunda Ilustración —el movimiento filosófico encabezado por Immanuel Kant como vanguardia del idealismo germánico de Fichte, Schelling y Hegel— con las corrientes positivistas, y sobre todo con el gran reto del marxismo, nacido de la propia Ilustración clásica y revolucionaria, del socialismo utópico y del nuevo protagonismo social revolucionario, de las clases hasta entonces inferiores. Todas esas corrientes profundas de nueva modernidad se encrespaban contra la Iglesia al aliarse aparentemente con la ciencia del siglo XIX, esa ciencia absoluta, orgullosa y generalmente atea que ya no necesitaba a Dios, y dictaba ordenes a la propia filosofía, que se había sacudido ya definitivamente el yugo de la teología para, a su vez, someterla. Mientras, como fruto de los aspectos positivos de la Revolución, la política evolucionaba lentamente, entre embates reaccionarios, hacia una construcción genuinamente democrática que se alcanzó en los Estados Unidos a raíz de su revolución atlántica, a fines del siglo XVIII, y se fue imponiendo poco a poco en Europa mediante un largo y complicado proceso que para las naciones occidentales pareció cuajar definitivamente en 1945, al precio de dos guerras mundiales entre las que brotó, con enorme fuerza y con pretensiones de tercera vía, el fascismo totalitario. Y desde 1917 un nuevo imperialismo exterior y totalitarismo interior inspirado en Marx a través de Lenin cambiaba la configuración del mundo hasta convertirse en dueño de medio mundo.
Durante todo este conjunto de convulsiones, la Compañía de Jesús recién restaurada tuvo dificultades enormes para reencontrar su camino y en rigor no lo consiguió hasta ya muy entrado el siglo XX. La Compañía había respondido admirablemente a los tres primeros retos de la Modernidad, y había guiado a la Iglesia durante el primero —el Renacimiento y la reforma—, durante el segundo —la cultura y la ciencia del Barroco— y durante el tercero, la Ilustración. Pero la Compañía restaurada se adhirió desde el principio como la propia Iglesia al ultramontanismo y marchó culturalmente a la deriva durante todo un siglo interminable, el siglo XIX. Este grave fallo cultural tuvo inmensas compensaciones que no nos hacen considerar la historia de la Compañía de 1814 a 1914 como un fracaso ni mucho menos. En primer lugar los jesuitas se equivocaron en cómo hacer frente a ese cuarto reto de la modernidad, pero se equivocaron con la propia Roma que, hasta la llegada de León XIII asumió ante ese reto una posición anticultural y reaccionaria, y llegó con mucho retraso a la cita con el despertar de la conciencia social. «Un gran fallo suyo —reconoce el padre Bangert— fue permitir que fuera identificada con el antiguo y caduco sistema» (ibíd. p. 524) de las monarquías absolutas remozadas por la Restauración. Durante todo el siglo XIX y parte del XX, la Compañía siguió siendo ultramontana en el peor sentido del término y se enfrentó —como Roma— con el liberalismo en todas sus formas, sin comprender que ahí estaba la garantía de la libertad política, signo nuevo de los nuevos tiempos. Con una gran excepción, la Compañía en los países anglosajones, sobre todo en los Estados Unidos, donde refloreció con enorme vigor, creó un sistema de enseñanza digno de los mejores tiempos y convivió armoniosamente con la libertad política, lo cual fue una importante experiencia para el resto del mundo en el siglo siguiente, nuestro siglo.
El General más importante del siglo XIX y fue el holandés Jan Roothaan, a quien se debe la gran reconstrucción de la Orden, impulso la revitalización de los Ejercicios Espirituales, renovó la Ratio Studiorum y fomentó el tradicional espíritu misionero. En estos tres aspectos vitales la Compañía de la Edad Contemporánea igualó y aun superó los logros de la antigua, así como en el florecimiento de la santidad individual y de la espiritualidad colectiva, como muestran las nuevas beatificaciones y canonizaciones decretadas por los Papas en favor de varios jesuitas de nuestro tiempo. El fallo en responder adecuadamente al reto cultural de la nueva modernidad —la segunda Ilustración, el positivismo y el marxismo— no quiere decir que los jesuitas no recuperasen rápidamente el nivel cultural de antaño, porque sí lo recuperaron, y supieron estar presentes en la cultura moderna, pero sin la intuición genial ni la formación de frentes culturales capaces de medirse con los adversarios, que proseguían la obra antieclesiástica de la Ilustración desde nuevos ángulos. La Compañía difundió por toda la Iglesia la nueva espiritualidad basada en el culto al Corazón de Jesús. Se restauraron con la eficacia de siempre las Congregaciones Marianas y se continuó, con grandes apóstoles, la tradición de las misiones populares.
El general español Luis Martín ordeno la iniciación de una importante contribución historiográfica, los Monumenta Histórica Societatis Iesu. El juego convulso de revoluciones y reacciones en el siglo XIX impidió la estabilidad de la Compañía en muchas naciones, sobre todo en España y en Francia, pero curtió a la Orden, ahora respaldada otra vez totalmente por Roma, en sus habituales caminos de persecución. Grandes revistas de pensamiento y opinión católica —Razón y Fe en España, la Civilta Cattolica en Italia, Etudes en Francia Stinmen der Zeit en Alemania, y en Estados Unidos América— mantenían una profunda influencia en el clero y la opinión católica y se convertían en portavoces seguros de las directrices del Vaticano. Los jesuitas, otra vez bastión de la Iglesia, contribuyeron a los grandes eventos teológicos del siglo XIX, como el Concilio Vaticano I —la última victoria de san Roberto Bellarmino— y la declaración del dogma de la Inmaculada Concepción. Defendieron la infalibilidad del Papa contra críticos interiores y exteriores y la vieron elevada a dogma en el Concilio Vaticano I. De pleno acuerdo con las directrices del Papa León XIII, trabajaron con muchísima eficacia en la restauración de los estudios eclesiásticos según la clave de santo Tomas, fomentaron los estudios bíblicos con la creación de un decisivo Instituto Bíblico en Roma y devolvieron a la Universidad Gregoriana su fama de faro para la cristiandad. Combatieron vivamente a la masonería porque la secta mantuvo y acrecentó su hostilidad contra la Iglesia después de las grandes revoluciones. Volvieron a impulsar y amparar la fundación de importantes Congregaciones religiosas femeninas, y dieron origen a una pléyade de instituciones católicas de enseñanza, dentro o fuera de su propia obediencia, ejemplos las religiosas del Sagrado Corazón y los Marianistas. Hicieron frente, según las directrices de Roma, al Kulturkampf de Bismarck y a la persecución de Hitler. Recuperaron sus antiguos campos de vanguardia en el mundo de las Misiones. Sufrieron, en España y en China y en México, persecución y muerte por su fe. Inspiraron la creación de importantes Institutos Seculares, por ejemplo el propio Opus Dei, que en cierto sentido pretende desempeñar en la Iglesia del siglo XX la misión de los jesuitas en la Iglesia del siglo XVI. Su influencia en la educación de la juventud, sin excluir las clases modestas, y en las actividades editoriales y de Prensa fue inmensa, así como su eficacia en la promoción de asociaciones católicas de seglares, como la lamosa ACNP (Asociación Católica Nacional de Propagandistas) en la España de principios de siglo.
Entre 1914 y 1964 dos grandes Generales, el polaco Vladimir Ledochowski y el belga Juan Bautista Janssens, dirigieron a la Compañía hacia la máxima expansión de su historia, a la muerte del padre Janssens los jesuitas eran 35 788, y habían superado no solamente sus efectivos de 1914 (16 894) sino también los del tiempo de la expulsión múltiple y la supresión en el siglo XVIII. Nombres señeros en el campo de la teología y la filosofía no desmerecen de las cumbres históricas de la Orden. El padre Joseph Marechal, en los años treinta, fundó la escuela del Tomismo trascendental, renovación del tomismo a la luz de la filosofía moderna —la segunda Ilustración— donde se formaron profesores de nuestros días como Bernard Lonergan y Karl Rahner. Los padres Jean Danielou y Claude Mondesert han cultivado la patrística, y han influido, como otros jesuitas, en las reorientaciones de la Santa Sede para el estudio de la Sagrada Escritura. El genial Pierre Teilhard de Chardin, jesuita francés, ha incorporado el pensamiento del catolicismo a las corrientes de la evolución más cerca quizá de la metafísica que de la paleontología. El jesuita norteamericano John Courtney Murray influyó decisivamente en las nuevas directrices de Roma sobre la libertad religiosa, como el padre Agustín Bea en el dialogo con los no creyentes. El español Enrique de Rafael participaba en la convivencia científica de más alto nivel —matemáticas, relatividad— y ganó la admiración del propio Albert Einstein. El alemán Heinrich Pesch fue un adelantado para la doctrina social de la Iglesia, y varios miembros de la Compañía han descollado en las humanidades clásicas y en la historia de la Iglesia como Zacarías García Villada y el padre García Villoslada. Hacia la mitad de la década de los sesenta del siglo XX la tercera parte de los jesuitas estaban dedicados a la enseñanza en sus diversos grados, en más de 4600 centros de enseñanza con 50 000 profesores no jesuitas y 1250 000 estudiantes. «Los historiadores futuros —dice Bangert, de quien tomamos estos datos— al hacer la reseña de las primeras seis décadas del siglo XX, con toda probabilidad las colocaran entre los periodos más brillantes de la historia de la Compañía» (op. cit., p. 69). Casi el 20% de la orden estaba en Misiones extranjeras hacia 1964, y solo en los Estados Unidos los jesuitas regían 52 centros de enseñanza media, diez colegios universitarios y 18 Universidades (Bangert, ibíd.)
El ejemplo admirable de los jesuitas norteamericanos en la enseñanza media y superior era, a mediados de la década de los sesenta, una prueba muy esperanzadora de que la Compañía, siglo y medio después de su restauración, volvía a encontrar el camino que la hizo guiar a la Iglesia contra los tres primeros retos de la modernidad. Estábamos en los tiempos de la tercera Ilustración, dominada por la ciencia del siglo XX, esa formidable explosión del conocimiento que rompió con los viejos dogmatismos y las viejas soberbias decimonónicas, que acabó con el carácter absoluto de la ciencia mediante la relatividad, con su pretensión exacta por la humildad estadística, con el determinismo gracias a la indeterminación, con la continuidad vencida por la discontinuidad esencial de la materia y la energía. En sus inmensos vacíos la ciencia astrofísica parecía no ya excluir a Dios sino incluso reclamarle con el mismo parpadeo indeciso de las estrellas. Y cuando la Compañía de Jesús, en la cumbre de su potencial humano en el momento más alto de su esperanza para contribuir el reencuentro de la Iglesia —iniciado ya desde los tiempos de León XIII— con la libertad y con la cultura, parecía entrar en otra edad de oro un viento de locura se abatió sobre ella y cobró nuevas fuerzas dentro de ella mezclado impúdicamente con las ráfagas del Concilio, y la Orden de san Ignacio entró en la más profunda crisis de su historia, perdió en parte su propio sentido de la identidad, experimentó el doloroso abandono de un alto porcentaje de sus miembros, y no los peores siempre y provocó gravísimas preocupaciones y admoniciones en la Santa Sede que se dirigió a ella, colectivamente, en los términos más duros de la Historia al intentar volverla a su camino de siglos y a la autenticidad del carisma ignaciano. Ahora la Santa Sede no intenta, como en los primeros tiempos, modificar el Instituto de la Compañía sino al contrario, evitar que un sector diligente de los jesuitas lo prostituya. En los capítulos siguientes vamos a exponerlo y a tratar de explicarlo, pero era necesario anteponer una breve síntesis de los cuatro siglos largos anteriores, durante los que la Compañía fue siempre, pese a discrepancias ocasionales y durísimos sacrificios, la vanguardia, el bastión, el ejemplo, la caballería ligera de la Iglesia y del Papa.
El padre General Juan Bautista Janssens, que dirigía la Compañía de Jesús desde el fin de la guerra mundial, murió el 5 de octubre de 1964, en pleno Concilio Vaticano II. Durante su largo y fecundo Generalato la Compañía llegaba, como dijimos, al máximo de su potencial humano y de su esperanza para una nueva edad de oro de la Iglesia. Pero la crisis de la Compañía, que estalla poco después de su muerte, se venía incubando ya, naturalmente, desde antes, tal vez desde mediada la década de los cincuenta, cuando varios jesuitas eminentes, sin salirse de la ortodoxia, guiaban a una generación de jóvenes filósofos y teólogos hacia formas muy innovadoras de pensamiento primero, de acción futura después. Entre estos jesuitas figuraban nombres como Pierre Teilhard de Chardin, profeta de la evolución total que murió en Nueva York, entre sospechas (exageradas) de heterodoxia el año 1955, Jean Danielou, el eximio teólogo francés, Karl Rahner, el gran teólogo alemán que fue maestro de toda una generación de jóvenes teólogos europeos y americanos, entre ellos futuros liberacionistas españoles, y José María Díez Alegría, profesor de los jóvenes filósofos jesuitas en España, catedrático después en la Universidad Gregoriana de Roma. El padre Janssens no dejó de esforzarse en reorientar a la Compañía hacia una renovación profunda de sus métodos, sobre todo en el apostolado social y en las Misiones. Pero el Vaticano, que vigilaba muy atentamente la situación de los jesuitas, mostraba, incluso antes de 1965, el año que marca el desencadenamiento de la crisis, grave preocupación por las desviaciones latentes e incluso aparentes en el seno de la Orden.
El 7 de mayo de 1965, el año final del Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI dirigió un trascendental discurso a los representantes de las 89 Provincias y Viceprovincias de la Compañía de Jesús que habían llegado a Roma para la Congregación General XXXI. La gravísima crisis de la Compañía de Jesús se inscribe entre estas tres Congregaciones; la XXXI de 1965 1966, la XXXII de 1974, y la XXXIII de 1983. Son los casi veinte años del generalato del padre Pedro Arrupe, cuyas graves responsabilidades en la crisis no son mera coincidencia cronológica.
El Papa evocó la figura de san Ignacio, el Fundador: «El deseo que la Compañía de Jesús, fundada con espíritu magnánimo y como con cierta inspiración divina, fuese, sobre todo, firme baluarte del catolicismo y como un escuadrón adicto, valiente y fiel a la Sede Apostólica» (Congregación General XXXI, Documentos, Zaragoza, 1966, p. 12). Y urge este mandato fundacional: «En el cumplimiento de este juramento como militar si otros religiosos deben ser fieles, vosotros debéis ser fidelísimos, si otros fuertes, vosotros fortísimos, si otros distinguirse, vosotros aún más». Estas palabras vienen tras la cita de las Letras Apostólicas Exposcit debitum de 1550, el Papa hablaba muy claro.
Les recomienda vivamente que sean fieles a su historia y les demuestra su primera queja importante, que en eufémico lenguaje de Roma suena ya como un trallazo.
«Si ocurriera en un Ejército que un escuadrón o destacamento no siguiera el plan común trazado, sería como voz discordante en un concierto de instrumentos y voces. El Prepósito General que elijáis deberá vigilar atentamente que no haya discordancia en vuestra sinfonía, sino al contrario resuene una alabanza armónica común, pletórica de fe y de piedad. Y verdaderamente me complazco y me alegro en subrayar que esa concorde armonía existe en la mayoría de vosotros» (ibíd., p. 13).
Después de esta irónica comunicación de que la minoría discordante no contribuía al concierto, el Papa recomienda que todos se distingan en «servir a la Iglesia, en seguir, no sus propias iniciativas, planes y criterios, sino los de la Jerarquía», y pasa a formular el gran encargo.
Lo hace con estas palabras.
Gustosos aprovechamos esta ocasión que se nos ofrece para tratar con vosotros, breve, pero resueltamente y con fortaleza, una cuestión de gran importancia. Nos referimos a ese terrible peligro que amenaza a la Humanidad entera, el ateísmo.
Como todos saben, no se manifiesta siempre de una misma forma, sino que aparece bajo diversas maneras y modos distintos. Pero, sin duda, la peor forma es la de la impiedad militante, que no se limita a negar intelectual y prácticamente la existencia de Dios, sino que adquiere carácter combativo y usa armas con el propósito de arrancar de las almas todo espíritu religioso y todo sentimiento de piedad.
Existe también el ateísmo de quienes, sobre bases filosóficas, afirman que no existe Dios o no puede ser conocido.
Otros fundan todo en el gozo, prescindiendo de Dios.
Otros rechazan todo culto religioso, porque consideran supersticioso, inútil y costoso el venerar a nuestro Creador y servirle sometidos a su Ley.
Y así viven sin Cristo privados de la esperanza de la promesa y sin Dios en este mundo (cfr. Eph., 2:12).
Este es el ateísmo que en nuestros días serpentea, unas veces abiertamente y otras encubierto, bajo apariencias de progreso en la cultura, en la economía y en lo social.
Pedimos a la Compañía de Jesús, que tiene por característica ser baluarte de la Iglesia y de la religión, que en estos tiempos difíciles aúne sus fuerzas para oponerse valientemente al ateísmo, bajo la bandera y protección de san Miguel, príncipe de la milicia celestial, cuyo nombre es de victoria o la anuncia segura.
Así, pues, los hijos de san Ignacio emprendan esta gran batalla, despertando todas sus fuerzas, sin desperdiciar ninguna para que todo se organice bien y lleve al éxito.
Para ello, trabajen en la investigación, recojan toda clase de información, si es conveniente publíquenla, traten entre sí, formen especialistas en la materia, hagan oración, descuellen en virtud y santidad, fórmense en la elocuencia de la palabra y de la vida, brillen con la gracia celestial, según lo entendía san Pablo cuando decía «Mis palabras y mi predicación no fueron solo palabras persuasivas de sabiduría, sino demostración de Espíritu y virtud» (1 Cor, 2:4).
Lo cual realizareis con más entusiasmo y prontitud si pensáis que esta tarea que ya hacéis en parte y a la que os dedicareis plenamente en el futuro, no os la habéis fijado vosotros por vuestra voluntad, sino que la habéis recibido de la Iglesia y del Sumo Pontífice.
Por esto, en las Leyes y Constituciones por las que se rige vuestra Compañía, confirmadas por Paulo III y Julio III, se encuentran estas palabras: «Todos los que hicieron profesión en esta Compañía se acordarán, no solo al tiempo que la hacen, mas todos los días de su vida, que esta Compañía y todos los que en ella profesan, son soldados de Dios, que militan bajo la fiel obediencia de nuestro Santo Padre y Señor el Papa Paulo III, y los otros Romanos Pontífices, sus sucesores. Y aunque el Evangelio nos enseña, y por la fe católica conocemos y firmemente creemos, que todos los fieles de Cristo son sujetos al Romano Pontífice, como a su cabeza y como a Vicario de Jesucristo, pero por nuestra mayor devoción a la obediencia de la Sede Apostólica y para mayor abnegación de nuestras propias voluntades, y para ser más seguramente encaminados del Espíritu Santo, hemos juzgado que en gran manera aprovechará que cualquiera de nosotros, y los que de hoy en adelante hicieren la misma profesión además de los tres votos comunes, nos obliguemos con este voto particular, que obedeceremos a todo lo que nuestro Santo Padre, que hoy es, y los que por tiempos fueron Pontífices Romanos, nos mandaren para el provecho de las almas y acrecentamiento de la fe, e iremos sin tardanza (cuanto será de nuestra parte) a cualesquiera provincias donde nos enviaren, sin repugnancia ni excusarnos» (Letras Apostólicas Exposcit debitum).
Es claro que este voto, por su naturaleza sagrada, no solo debe estar latente en la conciencia, sino traducirse en obras y estar patente a todos.
Así os quiso vuestro Padre y Legislador, así os queremos también Nos, teniendo por cierto que encontrara plena correspondencia en vosotros la confianza que en vosotros depositamos y que estos nuestros deseos, cumplidos por toda la Compañía, que milita, ora y trabaja en todas las partes del mundo, los compensará Dios dándoos abundante mies, vida floreciente y preclaros méritos.
El encargo del Papa se había formulado solemnemente, en virtud de la obediencia especial que los jesuitas debían a la Santa Sede circa missiones, esta era una de esas grandes misiones históricas, comparable a la que la Santa Sede había encomendado a los primeros jesuitas para la defensa de la Iglesia contra la Reforma.
Y aquí conviene ya fijar una tesis esencial de este libro. Por primera vez en su historia, un gran sector de la Compañía de Jesús, dubitativa e insuficientemente guiada por el General que iba a ser elegido tras este encargo, desobedeció al Papa, en vez de oponerse en combate al ateísmo —que evidentemente se identificaba con el ateísmo «que usa armas con el propósito de arrancar de las almas todo sentimiento religioso», es decir, con el totalitarismo marxista leninista—, ese sector dominante de la Compañía de Jesús convirtió la confrontación en dialogo y en comprensión, asumió importantes posiciones teóricas y estratégicas del ateísmo, y concertó de hecho con él una increíble alianza. Los Papas reconocieron, como veremos, este hecho, clamaron contra él, y llegaron a durísimas medidas para intervenir en ese concierto discordante, en ese escuadrón desmandado. Poco después, en diciembre de 1965, el padre Arrupe reconocía en una larga entrevista «la misión que nos ha confiado el Papa» (P. Arrupe, La Iglesia de hoy y del futuro, Bilbao, Santander, «Mensajero Sal Terræ», 1982, p. 129 y ss.), y cinco años más tarde debía confesar su atroz fracaso: «Cometí un tremendo error por mi falta de experiencia en Occidente» (James Hitchcock, The Pope and the Jesuits, «The national commitee of catholic laymen», Nueva York, 1984, p. 69). Un jesuita americano, el padre A. B. Forsthoefel, plasmó dramáticamente la tergiversación del mandato papal, al escribir que como la raíz del ateísmo es la injusticia —citando a Carlos Marx para corroborarlo— los jesuitas, «al dedicarse a la justicia social, estaban cumpliendo explícitamente el mandato papal sobre ateísmo» (Hitchcock, op. cit., p. 74). Lo que estaban haciendo es tergiversarlo y prostituirlo.
El 22 de mayo de 1965, a la tercera votación, la Congregación General XXXI elegía sucesor de san Ignacio al segundo vasco que llegaba a General, el padre Pedro Arrupe de 58 años, natural de Bilbao, y de biografía ecuménica. Hizo estudios de Medicina, se conmovió ante sus observaciones sobre los milagros de la fe en Lourdes e ingreso en la Compañía en el noviciado de Loyola en 1927. Tras una seria posibilidad de completar su carrera en Estados Unidos y especializarse en psiquiatría consiguió el destino a la Misión del Japón, en 1939. Allí le cayó materialmente encima la bomba atómica de Hiroshima, y organizó a su pequeña comunidad para atender heroicamente a los afectados. Superior de la Viceprovincia de Japón fue nombrado provincial en 1958. Su gobierno fue muy discutido, aunque nadie negaba las altas dotes de espiritualidad del Provincial, que sin embargo hubo de sufrir el nombramiento de un Visitador para investigar muchas quejas. Este Visitador, el padre George Kester, tras una visita de dos años emitió informe muy desfavorable ¡que fue a parar a Arrupe, nuevo General! (M. Alcalá, et al Pedro Arrupe, Santander, «Sal Terrae», 1986).
El padre Arrupe demostró pronto un cierto espíritu mesiánico en el seno de la Compañía, a la que se proponía guiar como vanguardia para una transformación de la propia iglesia, como ya se dejo traslucir en su intervención ante el Concilio sobre el ateísmo (P. Arrupe, La Iglesia de hoy, p. 125). Durante una homilía en la iglesia del Gesu, Arrupe insinuó, seguramente sin pretenderlo, un Paralelismo con Abraham: «No sabemos —dijo— donde vamos, pero seguimos una llamada». No iban a la tierra prometida sino al desastre. Un sector de jesuitas, desde los Asistentes elegidos por la Congregación General hasta varios Provinciales e intelectuales, formaron casi inmediatamente un coro de aduladores que confirmaron al padre Arrupe en su designio mesiánico, y se impusieron en toda la Compañía, provincia por provincia, como un formidable aparato de poder radical que aún hoy, en 1986, domina las estructuras de la Orden. Figura de forma destacada entre ellos el hoy provincial de España, padre Ignacio Iglesias, que exalto la figura de Arrupe en este sentido en su artículo de Ya, 27 de mayo de 1985, «Pedro Arrupe, una voz del posconcilio». Arrupe quería continuamente sacudirse su complejo de español en sentido antifranquista, y como es un hombre de Dios, trataba —en cada etapa del despeñamiento que permitió y en parte provocó en la Compañía— de dar inútiles marchas atrás, con declaraciones hamletianas entre las que destaca su famosa Carta de 1980 sobre el análisis marxista, de la que nos ocuparemos a fondo. Así en su discurso sobre la actividad misionera en la Congregación General, ya en 1966, Arrupe instó ardientemente en favor de las Misiones, que creía un tanto amortiguadas en la Compañía tras las esfuerzos, en parte fallidos, de su predecesor Janssens (Arrupe La Iglesia de hoy, p. 167 y ss.) Pero ese mismo año en Nueva York declaraba imprudentemente: «A riesgo de sorprenderles a ustedes déjenme decirles honradamente que no es a este nuevo mundo al que temo, lo que realmente me aterra es que los jesuitas nos hemos separado tanto de la generación joven que tenemos poco o nada que decirles que ellos puedan encontrar relevante en su vida cotidiana. Me preocuparía mucho si viera que estábamos repitiendo las respuestas de ayer a los problemas de hoy, si hablásemos en una forma que los hombres y mujeres jóvenes no entendiesen, si hablásemos un lenguaje que no dijese nada al corazón del hombre viviente». Este texto no figura en las obras del padre Arrupe editadas por las Editoriales jesuitas de España, sino en R. Schroth, S.J., Jesuit Spirit in a time of change, «Westminster Md. Neumann Press», 1967, p. 202, y expresa perfectamente el imprudente mesianismo de Arrupe al desencadenar fuerzas que luego escaparon a su control.
La Congregación General XXXI pidió a los jesuitas que se dedicasen a la promoción de la justicia social, pero con prudencia, su trabajo no debería ser exclusivamente temporal, ni condicionado por «ideologías unilaterales o pasiones violentas» (Hitchcock, The Pope, p. 68). Sin embargo, en la carta del 12 de diciembre de 1966 sobre el apostolado social en América Latina, el padre Arrupe reduce imprudentemente las precauciones al formular los impulsos. Reconoce que «la Compañía, de hecho, no está eficazmente orientada hacia el apostolado en favor de la justicia social», ordena «crear una estrategia nueva de gobierno» y lanzarse a la actuación social «con la elocuencia de los hechos», es decir, primero la praxis que la teoría, como interpretarían inmediatamente los jesuitas ultrainnovadores. Indica que la Compañía debe «repensar todos sus ministerios y apostolados» sin advertir que en esa renovación podrían destruirse formas muy validas y tradicionales de apostolado, solo por ser tradicionales; cita al padre Janssens para formular su sospecha de que la educación en los colegios de la Compañía puede haber servido para «confirmar los prejuicios de clase» de los alumnos de nivel elevado, aunque en el apostolado social dice que los jesuitas deben aconsejar a los líderes, no suplantarlos (Arrupe La Iglesia de hoy, p. 281 y ss.) Escasa precaución para los idólatras de la praxis y de la política, que tomarían el impulso de Arrupe y despreciarían sus frenos.
En la alocución final a la Congregación General XXXI, que termina, dice Woodrow, «en una cierta confusión». El Papa dirige a los padres el 16 de noviembre de 1966 en la Capilla Sixtina un preocupado discurso «¿Queréis, hijos de san Ignacio, soldados de la Compañía de Jesús, seguir siendo hoy, mañana y siempre lo que habéis sido desde vuestra fundación? Esta pregunta que os dirigimos no tendría razón de ser si no hubieran llegado a nuestros oídos noticias y rumores referentes a vuestra Compañía a propósito de las cuales no podemos ocultar nuestra sorpresa y en algunos casos nuestra pena» (A. Woodrow, Los jesuitas, Barcelona, «Planeta», 1985. p. 114). Tal vez el Papa mostraba ya una primera preocupación por los colaboradores más próximos —Asistentes y altos cargos— que la Congregación o el propio Arrupe habían seleccionado en torno al nuevo General. Tal vez las reacciones negativas por la intervención mesiánica de Arrupe en el Concilio —que el General estropeó más al querer arreglarlas en declaraciones a la Prensa— habían levantado persistentes resquemores en el Vaticano. Roma tiene siempre una excelente información sobre la vida de las Órdenes, y tal vez miraba con aprensión la serie escandalosa de salidas de la Compañía en Japón, bajo el mandato de Arrupe, que no se pudieron evaluar por la destitución del Visitador nombrado para investigarlas. Uno de esos Asistentes era el suizo Schoneberger, a quien la Congregación puso al frente de la Asistencia en Alemania, que se encargó, junto con el catalán Abad, de formular el importantísimo Plan pastoral de los jesuitas para América Latina, pese a que ni uno ni otro conocían aquel Continente. Cuando en 1968 Pablo VI publicó su valerosa Encíclica Humanæe Vitæ, el Provincial de Holanda, padre Johannes Terpstra, despreció la carta de Arrupe en que pedía sumisión a la doctrina papal, y rechazó esa idea —que era la ignaciana— de la obediencia debida al General y al Papa. El Asistente de Alemania se puso increíblemente al lado del Provincial frente al General y el Papa. El padre Arrupe reaccionó con debilidad, propuso una interpretación laxa del grave problema, y no mucho después recibió la desagradable noticia que su Asistente de Alemania salía de la Compañía y se implicaba en un desagradable procedimiento judicial, mientras que el rebelde provincial de Holanda se marchó también y reapareció ostensiblemente con una mujer en la Costa del Sol española. El coautor del Plan Pastoral, padre Abad, se fue también. No eran más que los preludios de la tormenta. El nuevo director mundial de las Congregaciones Marianas, ese colosal instrumento multisecular de apostolado, completamente válido hasta ese mismo momento, fue el brasileño padre Arno Dischinger —desde 1971— quien destruyó concienzudamente a las Congregaciones convirtiéndolas en unas entidades híbridas con la denominación de Comunidades de Vida Cristiana. El padre Dischinger se había hecho famoso en la Orden por la preparación de una tesis doctoral sobre la homosexualidad, a la que incorporó interesantes observaciones experimentales realizadas en el Parque Pincio de Roma. No terminó, naturalmente, la tesis, pero su comportamiento posterior fue menos extraño, después de destrozar la gran obra de las Congregaciones Marianas se fugó de la Compañía con su secretaria (FRSJ, Fuentes Reservadas de la Compañía de Jesús, 1985).
El 9 de diciembre de 1965, el padre Arrupe, instado por su equipo, decide realizar en toda la Compañía una gran encuesta —el Survey— para conocer la situación real de cada uno de sus miembros y sobre esa base reorientar después le actividad apostólica de la Compañía (50 años de la Provincia de Andalucía, 1974, p 34) Las respuestas al Survev alarmaron a Arrupe, revelaban una formidable confusión en toda la Orden, cuya juventud sobre todo se mostraba alejadísima no solo de la tradición, sino del genuino espíritu de san Ignacio Pero la solución mejor que vieron Arrupe y su equipo fue la huida hacia delante, para tratar de encauzar las nuevas tendencias, claramente disgregadoras, decidieron subirse a la cresta de la ola y aparentar que dirigían el movimiento Como todo un símbolo, el sociólogo jesuita padre Pin, director del Survey, se decide por la praxis personal, sale de la Orden, se casa con una Von Brentano, divorciada, que poco después se divorcia también de él (FRSJ, 1985).
La crisis de la Compañía de Jesús, de la que hemos presentado unos leves ejemplos, estaba ya incubada, pues, desde la época anterior, cuando la Orden parecía llegar a su plenitud, pero los observadores más profundos coinciden en marcar su desencadenamiento visible en el mismo año 1965 en que terminaba el Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI encomendaba una nueva misión histórica a los jesuitas, y la Congregación General XXXI elegía General para la tormenta inminente al segundo vasco que llegaba a tan alto puesto desde el siglo XVI. Pero pese a los síntomas cada vez más claros nadie podía imaginar en 1965 hasta donde iba a llegar esa crisis. La primera oposición a las innovaciones de Arrupe surge a mediados de agosto de 1966 durante una reunión de Ejercicios Espirituales en Loyola, cuando unos 30 jesuitas emiten un primer manifiesto de protesta en que se habla de retorno a la tradición (M. Alcalá op. cit., p. 78).
Hemos visto con sus propias palabras, como el Papa Pablo VI encomendaba a la Compañía de Jesús en la Congregación General XXXI la lucha contra el ateísmo entendido primordialmente como antiteismo, es decir, como ateísmo marxista militante. Esta es la más peligrosa forma de ateísmo que no excluye otras como el ateísmo teórico, o el hedonismo. Pero la Compañía de Jesús, en su consiguiente decreto sobre ateísmo y en una primera interpretación oficiosa y reservada introducía ya una seria desviación del mandato papal (cfr. Decreto sobre ateísmo, comentario pastoral, ad usum NN tantum, Comisión Interprovincial S.J., Madrid, 1966). En efecto, el propio Decreto, que no utiliza el término marxismo, no se refiere de forma directa ni principal a los regímenes comunistas que son, por definición y práctica, ateos (como hacía expresamente el Papa) sino que concreta sobre todo la lucha contra el ateísmo al ámbito de «las injusticias sociales que sobre todo en las regiones en vías de desarrollo disponen a muchos a recibir las doctrinas ateas que van unidas a los programas de revolución social» (Decreto, pagina 8, nota 3). Este enunciado es una verdadera prestidigitación que cambia fundamentalmente el sentido del mensaje del Papa.
Los provinciales de la Compañía de Jesús en España constituyeron entonces una comisión dirigida por el teólogo José Gómez Caffarena, de familia derechista y franquista, que había pasado de posiciones moderadamente conservadoras a convertirse, ya en esa fecha, en uno de los primeros líderes de la conversión marxista o pro marxista de un importante sector de los jesuitas españoles en el posconcilio. Caffarena redacta un Comentario pastoral en que afianza el paso interpretativo desviado dado en el Decreto. El ateísmo marxista ya no es el principal enemigo, sino que es el ateísmo positivista y pragmático quien «marca mucho más a las masas, según Borne» (ibíd., p. 25). Después, prudentemente, cita también el caso del ateísmo comunista pero desvirtúa muy pronto la línea papal al considerar, con Rostenne, que «el marxismo es el pecado colectivo y objetivado del cristianismo moderno», lo que supone una concesión dialéctica total al marxismo, con reconocimiento de su razón objetiva, profunda (ibíd., p. 67). Para refutar válidamente al marxismo hay que hacerlo en su propio terreno, la acción (página 72) como si ni el marxismo ni el cristianismo difiriesen donde principalmente se oponen, que es en el terreno teórico y de los principios.
De esta desviación teórica e interpretativa nacerá, primero un dialogo con el marxismo desde posiciones viciadas, y después la aceptación estratégica del marxismo como doctrina complementaria o principal. Es lo que haría poco a poco la institución a cuyo desarrollo tanto ha contribuido el doctor Gómez Collarena, «Fe y Secularidad». La institución que en plena rebeldía y decadencia, renació por una subvención del PSOE tras la victoria electoral de 1982 en España.
La prueba de la desviación de los jesuitas al interpretar el ateísmo viene dada, entre otros datos, por la intervención del cardenal Glemp ante el VI simposio de obispos europeos en octubre de 1985 (cfr. Ya, de Madrid, 10 de octubre de 1985 p. 33). «El cardenal Glemp —dice la excelente reseña de Mercedes Gordón, la corresponsal de Ya en Roma que ha sido, por esta actitud informativa, destituida por el diario— intervino en el debate de la sesión general para referirse al ateísmo institucional y subrayar que existe una explosión del sentimiento religioso en África, en el Islam y en los países del Este, que ha sido detectada por las autoridades marxistas. Estas preparan con calma un plan para frenar este fenómeno y suprimir la religión de la vida del hombre». A este ateísmo se refería principalmente el Papa Pablo VI en su mandato a la Compañía de Jesús, que lo ha desviado por turbias razones políticas y socio-económicas.
Durante los años del Generalato del padre Arrupe la Compañía de Jesús se ha hundido en cuanto a efectivos humanos, y ha perdido, esto es lo más grave, toda una generación puente, lo que hace todavía más problemático el relevo, y compromete, en cierto sentido nada metafórico, la misma supervivencia de la Orden. Según la fuente más autorizada, el nuevo general padre Kolvenbach, «la Orden ha perdido más de 10 000 miembros en veinte años» (ABC, 17-111-1985, p. 51). Al resumir varias fuentes internas fidedignas, Hitchcock concluye «En 1965, su año cumbre, la Compañía de Jesús tenía 36 000 miembros en todo el mundo, de ellos 8000 en los Estados Unidos. Diez años más tarde ese número había bajado a algo menos de 29 000, de los que 6200 en USA. Su cifra oficial para 1983 era alrededor de 26 000 de los que solo 5550 en los Estados Unidos» (The Pope, p. 19). El mejor estudio sobre la pérdida de efectivos en la Compañía de Jesús es el de Joseph M. Becker S.J., Changes in US Membersship, 1958-1975, Studies in the Spirituality of the Jesuits, IX, 1-2 (enero-marzo 1977). Todavía más grave es que los abandonos corresponden casi siempre a personas relativamente jóvenes, sacerdotes o en formación, mientras que el numero de ingresos se ha reducido escandalosamente. Entre los jesuitas norteamericanos solo dos sacerdotes abandonaron la Orden en 1958, en 1970 la cifra saltó a 96. En 1958, el año de más ingresos, unos 400 jóvenes abrazaron la vida de la Compañía, en 1970 solo 85. Los jesuitas españoles son, todavía en 1984, la Orden más numerosa de todas en España, con 3770 miembros. Le siguen los maristas con 2033, los salesianos, con 2001, los HH de las escuelas cristianas con 1862, los franciscanos con 1741, los dominicos con 1509, los claretianos con 1445. Pero los jesuitas son también los que en ese mismo año, tienen el menor porcentaje de novicios respecto a los efectivos totales de la Orden en España, 1,3% seguidos de los claretianos (2,2%) y los dominicos (1,9%) (Catolicismo en España, análisis sociológico, Instituto de Sociología Aplicada de Madrid, 1985, pp. 309-315).
Una de las provincias españolas de la Compañía de Jesús, la de Andalucía, publica un análisis —en 1974 cuando la crisis no había hecho sino comenzar— que puede aplicarse a las demás: «Pero simultáneamente, desde el principio de esta última etapa, se plantea con gran virulencia la crisis de vocaciones. En 1966 había todavía 221 escolares (frente a los 275 en 1960) pero en 1970 bajan ya a 118 y en 1974 a 31. El salto de los 275 de comienzos del periodo hasta los 31, de finales de él, se explica ciertamente porque unos 100 de ellos se han ordenado, pero indica también que ha habido unas 150 salidas, sin contar las salidas (más numerosas aún en proporción) de los que entraron después de 1960. El dato más alarmante que se deduce de la actual pirámide de edades de la provincia es el siguiente, si bien es verdad que actualmente hay en activo un número bastante elevado de operarios relativamente jóvenes (entre los 30 y los 50 años) apenas existen estudiantes que puedan relevarlos. Aun supuesto que se supere la crisis de vocaciones (como parcialmente ya está ocurriendo, después de varios años sin ninguna) ciertamente los nuevos entrados no serán suficientes para compensar el desgaste de la edad y el envejecimiento de la Provincia y en toda hipótesis se volverá a plantear el problema de los años 50, la carencia de una suficiente generación puente» (50 años, p. 36). Varios años sin una sola vocación, terrible frase que vale por un diagnostico. En las seis florecientes provincias de España se congregaban, un noviciado para cada una, de cincuenta a setenta novicios por provincia en los años del fervor y la esperanza, los años de Janssens. En los años de Arrupe los noviciados fueron cerrándose y unificándose. Una vez el provincial de Toledo, padre Luis González, inteligente y dedicado religioso que seguía firme en la crisis, quiso animar a los lectores de las Noticias de la Provincia con un incremento espectacular, el numero de novicios había aumentado en un año el cien por cien. Habían llegado a dos.