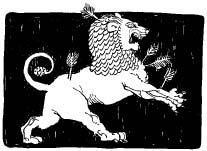
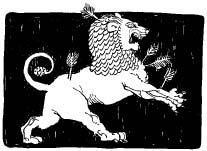
EN MEDIO DE LA OSCURIDAD, Solomon Kane se levantó de un salto y comenzó a recoger sus armas de encima del montón de pieles que le servían de rudimentario lecho. Lo que le había despertado no era el tamborileo frenético de la lluvia del trópico sobre las hojas del techo de la cabaña, ni tampoco el retumbar del trueno. Eran los gritos de agonía, el clamor del acero que hendía el tumulto de la tormenta tropical. Algo estaba sucediendo en el poblado indígena donde se había refugiado de la tormenta, y todo parecía indicar que se trataba de una incursión violenta. Mientras buscaba a tientas su espada, se preguntó qué tipo de hombres se atreverían a realizar un ataque en plena noche y en medio de una tormenta como aquella. Sus pistolas estaban junto a la espada, pero no las cogió, ya que dejarían de funcionar bajo aquel diluvio en cuanto el agua mojara sus mecanismos.
Como se había acostado sin quitarse la ropa, excepto el sombrero de ala ancha y la capa, salió corriendo hacia la puerta de la cabaña sin detenerse a buscarlos. La desigual cicatriz de un rayo, que pareció abrir los cielos, le mostró la visión caótica de unas formas que se batían entre las cabañas, entre el sorprendente destellar de los relampagueantes aceros. Sobre el fragor de la tormenta pudo oír con claridad los chillidos de los indígenas y otras exclamaciones más graves y profundas, en una lengua desconocida. Al salir de sopetón fuera de la cabaña sintió la presencia de alguien frente a él; en aquel momento, otro atronador exabrupto de fuego hendió el cielo, inundándolo todo con una extraña luz azul. Solomon se lanzó salvajemente a fondo, sintió que la hoja de su estoque parecía doblarse al chocar contra su oponente y vio una pesada espada abatiéndose sobre su cabeza. Una lluvia de chismas, más brillantes que el relámpago, explotó ante sus ojos; después, una negrura más oscura que la noche de la jungla se lo tragó.
* * *
La aurora ya derramaba su palidez sobre la húmeda extensión de la jungla cuando Solomon Kane se desperezó y se encontró en el fango, delante de la cabaña. La sangre se había secado sobre su cuero cabelludo, y la cabeza le dolía un poco. Despejándose del ligero aturdimiento que aún le dominaba, se levantó. Había dejado de llover desde hacía bastante tiempo. El cielo estaba despejado. El silencio reinaba sobre el poblado… En verdad era un poblado de muertos, se dijo Kane. Cadáveres de hombres, mujeres y niños aparecían tirados por todas partes… en las calles, a la puerta de las cabañas, dentro de ellas; algunas de las viviendas habían sido literalmente destrozadas, ya fuese porque buscaran en su interior víctimas escondidas o por simple afán de destrucción. No habían tocado las lanzas, hachas y tocados de plumas de las víctimas, ni tampoco sus utensilios de cocina, lo que parecía abonar la hipótesis de una incursión llevada a cabo por gente de cultura y artesanía superiores a las de los habitantes del poblado. Pero sí se habían llevado todo el marfil que habían podido encontrar y también, como Kane no tardaría en descubrir, su estoque y su puñal, las pistolas, las bolsas con la pólvora y las balas, su sombrero y su capa, además del bastón, la vara de punta aguzada, extrañamente labrada y adornada con una cabeza de gato, que su amigo N’Longa, el brujo de la Costa Oeste, le había entregado.
Kane se detuvo en el centro del poblado devastado y reflexionó sobre lo sucedido. Unas extrañas especulaciones recorrieron al azar su mente. Su conversación la noche anterior con los habitantes del poblado, adonde había dirigido sus pasos, huyendo de la jungla azotada por la tormenta, no le había proporcionado ningún indicio acerca de quiénes pudieran ser los atacantes. Los propios indígenas no conocían mucho de la región, pues habían llegado a ella no hacía mucho, después de huir de su tierra natal ante el empuje de una tribu rival más poderosa que la suya. Eran gente buena y sencilla, que le habían acogido en sus cabañas y habían compartido amablemente con él su humilde comida. El corazón de Kane ardía de ira contra los desconocidos que los habían aniquilado, pero también por la llama de esa curiosidad insaciable que es el azote de los hombres inteligentes.

Porque aquella noche Kane había contemplado un misterio. Y la tormenta —el vivido resplandor de aquel relámpago— le había mostrado, recortándose momentáneamente sobre su fulgor, un rostro fiero, de barba negra… el de un hombre blanco. Pero de acuerdo con la lógica, no podía haber hombres blancos —ni siquiera negreros árabes— en muchos cientos de millas a la redonda. Sin tiempo para observar las ropas del hombre, había conservado la vaga impresión de que iba vestido de manera extraña. Y aquella espada con la que su contrincante le golpeara de plano, haciéndole perder el sentido… no había sido, con toda seguridad, la grosera arma de un indígena.
Kane contempló el tosco muro de barro secado al sol que rodeaba el poblado y las puertas de cañas arrancadas de sus goznes por los atacantes. Al parecer, la tormenta se había calmado después de que se fueran, ya que en la tierra húmeda se distinguía una pista inconfundible que salía de todas y cada una de las puertas violentadas y se perdía en la jungla.
Kane recogió un hacha primitiva que vio cerca. Nada había quedado de los misteriosos asaltantes, como si estos se hubiesen llevado los cuerpos de sus caídos. Con unas cuantas hojas y ramas se fabricó un sombrero rudimentario para protegerse del sol. Después franqueó la destrozada puerta del poblado y se adentró en la jungla que rezumaba agua, siguiendo la pista de los desconocidos.
* * *
Bajo los árboles gigantescos, el rastro se hizo más claro, por lo que Kane pudo comprobar que la mayor parte de las huellas procedían de sandalias… de un tipo desconocido. Las demás eran de pies descalzos, lo que indicaba que los atacantes habían hecho prisioneros. Al parecer le llevaban mucha delantera, pues a pesar de que caminó sin pausa y con paso largo y desahogado se le hizo de noche sin que consiguiera avistar la columna.
Comió de los alimentos que había recogido del poblado en ruinas y prosiguió su avance sin detenerse, consumido por la cólera y el deseo de resolver el misterio de aquel rostro vislumbrado a la luz de un relámpago; además, los atacantes se habían llevado sus armas, y en aquella tierra sombría las armas de un hombre eran su vida. A medida que el sol se fue acercando al horizonte, la jungla dio paso a una región boscosa; al atardecer, Kane se encontraba ante una llanura ondulada, cubierta de hierba y salpicada de árboles, y veía a lo lejos lo que parecía una cadena de colinas bajas y homogéneas; como las huellas cruzaban en línea recta la llanura, supuso que la meta de sus enemigos debía encontrarse entre las colinas.
Se detuvo mientras tomaba una decisión. A través de la pradera llegaron a sus oídos los atronadores rugidos de los leones, llamándose y contestándose unos a otros desde una veintena de puntos diferentes. Los grandes felinos acababan de abrir la veda. Habría sido un suicidio aventurarse a través de un espacio abierto tan grande, armado sólo con un hacha. Por eso, nada más ver un árbol gigantesco, Kane gateó por él y se acomodó lo mejor que pudo en una de sus ramas, que tenía forma de horquilla. A lo lejos, en el extremo de la llanura, entre las colinas, distinguió un punto luminoso, seguido, después, por una línea serpenteante de luces titilantes que se dirigía hacia las colinas, escasamente visibles al recortarse contra el horizonte que comenzaba a cuajarse de estrellas. Supuso que se trataba de la columna formada por los atacantes del poblado y sus cautivos. Llevaban antorchas y avanzaban deprisa. Posiblemente, las antorchas servían para mantener alejados a los leones, y Kane pensó que su meta debía estar muy cerca para arriesgarse a viajar de noche por aquellas praderas infestadas de depredadores.
Mientras vigilaba, vio cómo subían unos puntos luminosos para brillar durante unos instantes entre las colinas y después desaparecer.
Sin dejar de especular sobre el misterio que encerraba todo aquello, Kane se quedó dormido. Durante su sueño, los vientos de la noche susurraron entre las hojas del árbol los extraños secretos del África antigua y los leones rugieron debajo de él, agitando sus peludas colas mientras miraban hacia arriba con ojos hambrientos.
Una vez más, la aurora iluminó la región de rosa y oro, y Solomon bajó de su asiento y reemprendió el camino. Comió lo que quedaba de las provisiones que había cogido, bebió de un arroyo que le pareció de aguas muy claras y especuló con la posibilidad de ir a buscar comida entre las colinas. Si no la conseguía, podría encontrarse en una posición muy precaria; pero no era la primera vez que pasaba hambre… Además, ya había estado a punto de morirse en otras ocasiones de agotamiento, de frío y de cansancio. Su delgado cuerpo de anchas espaldas era tan duro como el hierro, tan elástico como el acero.
Avanzó con decisión a través de la sabana, mirando a su alrededor por si había algún león al acecho, pero sin aflojar el paso. El sol ya había llegado a su cénit y comenzaba a hundirse tras el horizonte por Poniente. A medida que el inglés se acercaba a la cadena de colinas bajas, comenzaba a verlas con más nitidez. En lugar de encontrarse con unas elevaciones más o menos similares, lo que tenía ante sí era una meseta baja que se levantaba abruptamente de la llanura circundante y que parecía lisa. En sus extremos vio árboles y una hierba muy alta, pero sus paredes parecían áridas y accidentadas. Sin embargo, no tenían más de setenta u ochenta pies, como no tardó en comprobar, y no parecía que fuesen difíciles de escalar.
Al acercarse, vio que eran de roca sólida, aunque recubierta por una gruesa capa de tierra. Esparcidas por el terreno había muchas rocas enormes, que debían de haberse desplomado de las alturas; pensó que un hombre decidido no tendría dificultad para escalar las paredes en más de un punto. Pero también vio otra cosa… una ancha rampa que subía por la empinada pendiente del precipicio adonde se dirigían las huellas que él estaba siguiendo.
Kane se acercó hasta la rampa y observó la perfección de la técnica empleada en ella… ciertamente no era el resultado del paso cotidiano de los animales. Tampoco era obra de los indígenas. Había sido tallada en la roca con consumada maestría y estaba pavimentada con bloques de piedra hábilmente encajados entre sí.
Tan prudente como un lobo, la evitó; un poco más lejos, encontró una pendiente menos escarpada y comenzó a escalarla. Los asideros eran inestables y las rocas, que daban la impresión de estar simplemente apoyadas en la pared, parecían a punto de deslomarse sobre él en cualquier momento; no obstante, consiguió su objetivo sin demasiados riesgos y llegó hasta el borde de la pared.
Se encontró sobre un declive accidentado, sembrado de roquedales, que descendía abruptamente hacia una extensión plana. Desde donde estaba, vio una amplia llanura extenderse a sus pies, tapizada de abundante hierba verde. Y en el centro… Parpadeó y sacudió la cabeza, de un lado a otro, pensando que contemplaba un espejismo, una alucinación. ¡No! Todavía seguía allí: era una enorme ciudad amurallada, que se levantaba en medio de la llanura herbosa. Veía sus edificios y más allá sus torres, con pequeñas figuras que se movían alrededor. Al otro extremo de la ciudad divisó un pequeño lago, en cuyas márgenes se extendían jardines y campos lujuriantes y una especie de pradera llena de rebaños que pastaban.

Estupefacto por lo que veía, el puritano se quedó pasmado durante unos instantes, hasta que el sonido metálico de un talón de hierro al pisar sobre una piedra le hizo volverse rápidamente, para encontrarse con un hombre que había salido de entre las rocas. Era de constitución robusta y muy fuerte, casi tan alto como Kane, pero más pesado. Sus brazos desnudos mostraban unos músculos poderosos, y sus piernas eran como columnas. Su rostro era un duplicado del que Kane viera a la luz del relámpago… fiero y barbado, el rostro de un hombre blanco con ojos arrogantes y nariz ganchuda de ave de presa. Desde el cuello de toro hasta las rodillas llevaba una loriga de láminas de hierro y en la cabeza un yelmo de acero. Un escudo hecho de madera endurecida y cuero se encontraba en su brazo izquierdo; en su cinturón podía verse un cuchillo, y en la mano derecha blandía una corta maza de hierro, bastante pesada.

Kane vio todo aquello en un instante, mientras el guerrero daba un rugido y atacaba. Y, también en un instante, comprendió que no habría lugar para conversaciones de ningún tipo. Era una batalla a muerte. Como un tigre, saltó a su encuentro y golpeó con su hacha, empeñando toda la fuerza que le permitía su robusto cuerpo. El guerrero paró el golpe con su escudo. El extremo del hacha siguió la trayectoria de este último, y Kane se quedó con su empuñadura en la mano, mientras que el escudo se hacía pedazos.
Arrastrado por el impulso de su salvaje ataque, el cuerpo de Kane chocó contra su contrincante, que dejó caer el escudo inservible y, a punto de perder el equilibrio, agarró al inglés. Con los músculos en tensión y sin resuello, ambos oscilaron sobre sus pies, mientras intentaban no perder el contacto con el suelo. Kane aulló como un lobo cuando sintió la fuerza de su enemigo. El guerrero apretaba con más fuerza la empuñadura de su maza de hierro, para descargarla con ferocidad sobre la cabeza desnuda de su contrincante, y su loriga hacía inefectivos los esfuerzos de Kane.

El inglés intentó inmovilizar el brazo del guerrero, pero sus dedos perdieron su presa y la maza se abatió dolorosamente contra su cabeza. Cayó nuevamente, y una bruma surcada de estrías rojas nubló su vista; no obstante, al echarse rápidamente hacia un lado, pudo esquivar en gran parte el golpe, que dejó medio insensible y en carne viva uno de sus hombros, haciendo manar sangre de la herida.
Enloquecido, Kane se lanzó ferozmente contra el robusto cuerpo del enemigo que le castigaba con su maza, y una de sus manos encontró a ciegas la empuñadura del cuchillo que su oponente llevaba al cinto. Lo extrajo de su vaina y se lo clavó, ciega y salvajemente.
Fundidos en un abrazo, ambos luchadores retrocedieron vacilando; el uno golpeando en silencio con el cuchillo, el otro intentando liberar alguno de sus brazos para poder aplastar a su contrincante con un golpe definitivo. Los embates cortos, y por ello imprecisos, del guerrero caían, aunque no de lleno, sobre la cabeza y los hombros de Kane, lacerando su piel y haciendo manar su sangre a borbotones. Rojas lanzas de sufrimiento traspasaban el obnubilado cerebro del inglés. Pero el cuchillo que tenía en la mano que arremetía se veía desviado por las láminas de hierro que guardaban el cuerpo de su adversario.

Cegado, aturdido, luchando por instinto, como sólo lucha un lobo herido, Kane chasqueó los dientes y los hundió como si fuese una fiera en el grueso cuello de toro de su adversario. La carne lacerada y un espeso chorro de sangre arrancaron un rugido de agonía del cuerpo poderoso. La maza golpeó con menos fuerza y el guerrero cayó hacia atrás. Ambos guerreros titubearon durante un instante al borde de un precipicio poco profundo y cayeron por él rodando, pero sin soltarse. Finalmente, cuando llegaron abajo, se detuvieron. Kane había quedado encima de su adversario. El puñal que llevaba en la mano brilló sobre su cabeza y cayó tan rápido como un relámpago, hundiéndose hasta la empuñadura en la garganta del guerrero. El cuerpo de Kane fue hacia delante, siguiendo la trayectoria del cuchillo, y se detuvo, inerte, encima de su enemigo muerto.
Los contendientes quedaron inmóviles, yaciendo en un extenso charco de sangre. En el cielo aparecieron unas pequeñas manchas, negras sobre el azul, que volaban en círculo, cada vez más bajas.
En aquel momento, surgiendo del desfiladero, aparecieron unos hombres similares en aspecto y atavío al que yacía muerto bajo el cuerpo desvanecido de Kane. Atraídos por el sonido de la batalla, se habían detenido después de discutir con palabras ásperas y guturales qué debían hacer. Ligeramente apartados de ellos, unos esclavos se mantenían en el más completo silencio.
Movieron los cuerpos y descubrieron que uno de los hombres había muerto y que el otro, probablemente, no tardaría en seguirle. Tras nuevas discusiones, improvisaron una litera con sus lanzas y tahalíes y ordenaron a sus esclavos que levantasen los cuerpos y que cargasen con ellos. La partida se puso en camino hacia la ciudad que relucía extrañamente en medio de la llanura herbosa.
Solomon Kane recuperó el conocimiento. Estaba echado en un diván cubierto de pieles finamente trabajadas, en medio de una espaciosa habitación, cuyo suelo, paredes y techo eran de piedra. Había una ventana con muchos barrotes y una única puerta. Fuera montaba guardia un robusto guerrero, muy parecido al hombre a quien había matado.
Kane descubrió otra cosa, que en muñecas, cuello y tobillos tenía unas cadenas de oro. Se unían entre sí de manera complicada, sujetándose a un grillete sólidamente anclado en la pared con un robusto candado de plata.
El puritano comprobó que sus heridas habían sido vendadas. Mientras ponderaba su situación, entró un esclavo, con alimentos y una especie de vino púrpura. Kane no intentó entablar conversación, sino que comió y bebió abundantemente. El vino estaba drogado, y no tardó en quedarse profundamente dormido. Muchas horas después, cuando desertó, vio que le habían cambiado los vendajes. Otro guardia que no era el de antes, vigilaba fuera —aunque, no obstante, era de su mismo tipo físico—, musculoso, con barba y cubierto de hierro.
Al fondo se encontraba el esclavo que anteriormente le diera de comer. Delante de él se habían reunido varios hombres. Se vestían con largas túnicas y sus rostros eran inescrutables. Llevaban afeitados cabeza y rostro. Ligeramente apartado de ellos se encontraba otro hombre, cuya figura dominaba la escena. Era alto, con ropajes de seda sostenidos en la cintura por un ceñidor de escamas de oro. Su cabello y barba negro-azulados estaban curiosamente rizados; su rostro de nariz de halcón era tan cruel como el de un depredador. La arrogancia de sus ojos, que Kane ya había definido como una de las características de aquella raza desconocida, era en él mucho más evidente que en los demás. Llevaba una diadema de oro extrañamente cincelada en la cabeza y un cetro de oro en la mano. La actitud del resto de los hombres hacia él era del más puro servilismo, y Kane supuso que debía de encontrarse ante el rey o el sumo sacerdote de la ciudad.
Junto a aquel personaje se encontraba un hombre bajo y rechoncho, afeitado como los demás y vestido con ropas similares, pero mucho más costosas. Tenía en la mano un látigo formado por siete tiras de cuero que se unían en un mango salpicado de joyas. Las tiras terminaban en pequeños remates triangulares de metal, formando en su conjunto el instrumento de castigo más salvaje que Kane jamás hubiera visto. Aquel individuo poseía unos ojillos inquietos y astutos, y toda su actitud era una mezcla de servilismo adulador hacia el hombre que asía el cetro y de intolerable despotismo hacia sus inferiores.
Kane sostuvo las miradas de aquella gente mientras intentaba recordar a qué podría ser debida la sensación de familiaridad que le asaltaba. Había algo en sus rasgos que le recordaba vagamente a los árabes, aunque eran muy diferentes de todos los árabes que había visto. Hablaban entre sí, y algunas de sus palabras le sonaron familiares en más de una ocasión. Pero no consiguió concretar aquellos vagos sobresaltos que acudían a su memorias.
Finalmente, el hombre alto del centro le dio la espalda y se fue con paso majestuoso, seguido de sus serviles acompañantes. Kane volvió a quedarse solo. Después de algún tiempo, el rollizo lugarteniente regresó con media docena de soldados y de acólitos. Entre ellos se encontraba el joven esclavo que diera de comer a Kane, y una figura alta y sombría, desnuda, con excepción de un paño de seda a la cintura, del que pendía una gran llave. Los soldados rodearon a Kane, apuntándole con sus jabalinas, mientras el gigante soltaba las cadenas del grillete de la pared. Los soldados las mantuvieron en alto y le indicaron por señas que los acompañase. Rodeado por sus captores, Kane salió de la cámara y penetró en lo que parecía ser una serie de grandes galerías que recorrían el interior del vado edificio. Subieron peldaño a peldaño y llegaron finalmente a una cámara muy parecida a la que habían dejado, amueblada de forma similar. Las cadenas de Kane fueron enganchadas al grillete encajado en la pared de piedra, cerca de la única ventana. Podía estar de pie, echarse o sentarse en el diván cubierto de pieles, pero le resultaba imposible desplazarse más de media docena de pasos en cualquier dirección. Al poco tiempo le llevaron vino y alimentos.
Cuando sus captores se fueron, Kane observó que no cerraban la puerta ni dejaban ningún guardia en la entrada, por lo que supuso que debían confiar en que sus cadenas le mantenían a buen recaudo; después de tirar de ellas tuvo que darles la razón. Pero había otra razón más para su aparente despreocupación, como no iba a tardar en conocer.
Miró por la ventana, que era mayor que la de su anterior habitación y tenía menos barrotes, y descubrió que veía la ciudad a una altura considerable. Bajo él se extendían calles estrechas, anchas avenidas flanqueadas por lo que parecían columnas y leones de piedra tallada, y vastas perspectivas de casas de tejado plano. Muchos de los edificios eran de piedra, y los demás de adobe. Aquella arquitectura tenía un colosalismo que le resultaba vagamente repelente… era una constante sombría y opresiva que parecía sugerir el carácter torvo y un tanto inhumano de sus constructores.

La muralla que rodeaba la ciudad era alta y de notable espesor, con torres espaciadas a intervalos regulares. Vio figuras cubiertas con corazas moviéndose como si fueran centinelas en lo alto de la muralla, y meditó sobre el aspecto guerrero de aquel pueblo. Las calles y plazas de los mercados le mostraban un laberinto de colores, donde la gente, ricamente vestida, creaba al desplazarse un panorama siempre cambiante.
En lo referente al edificio donde se encontraba prisionero, Kane apenas podía adivinar su naturaleza. Sin embargo, casi debajo de donde se encontraba vio una serie de peldaños enormes que descendían, como si perteneciesen a una escalera gigantesca. Debía estar construido, pensó, mientras sentía una sensación bastante desagradable, como la fabulosa Torre de Babel, con peldaños unos encima de otros.
Decidió examinar la habitación donde se encontraba. Las paredes tenían gran abundancia de decoraciones murales y bajorrelieves policromos, con colores firmes y bien repartidos. Realmente, la calidad de su arte era tan buena como la de cualquier otro que hubiese visto en Asia o en Europa. La mayor parte de las escenas eran de guerra o de caza… hombres poderosos de barba negra, frecuentemente rizada, cubiertos de coraza, que mataban leones o perseguían a otros guerreros. Algunos de estos eran de raza negra, y estaban completamente desnudos; otros se parecían curiosamente a sus perseguidores.
Las figuras humanas no estaban tan logradas como las de los animales; eran tan convencionales que parecían de madera. Pero los leones habían sido representados con un realismo sorprendente. Algunas de las escenas mostraban a los guerreros de negra barba subidos en carros tirados por fogosos corceles. Kane volvió a sentir una vez más aquella extraña sensación de familiaridad, como si no fuese la primera vez que las veía. Le pareció que los carros y los caballos estaban menos vivos que los leones. Y al ver algunos errores que parecían incongruentes con la maestría con que habían sido realizadas algunas escenas, pensó que no debían achacarse al manierismo de la representación, sino al desconocimiento del artista sobre la materia.
* * *
El tiempo pasó rápidamente mientras Kane contemplaba los bajorrelieves, por lo que le sorprendió ver que el silencioso esclavo entraba con comida y vino.
Cuando dejó las viandas, Solomon le habló en un dialecto de las tribus de la pradera. Como su rostro presentaba ciertas cicatrices rituales que le eran conocidas, había supuesto, acertadamente, que debía pertenecer a alguna de ellas. Aquel rostro apagado se iluminó débilmente, y el hombre contestó en una lengua lo suficientemente parecida a la que Kane había empleado para que pudiese comprenderle.

—¿Qué ciudad es esta?
—Ninn, bwana.
—¿Quién es esa gente?
El esclavo negó con la cabeza, sin saber qué decir.
—Un pueblo muy antiguo, bwana. Llevan viviendo aquí desde hace muchísimo tiempo.
—¿El que llegó a mi cámara, acompañado por otros hombres, es su rey?
—Sí, bwana. Era el rey Asshur-ras-Arib.
—¿Y el hombre del látigo?
—Yamen, el sumo sacerdote, bwana persa.
—¿Por qué me llamas así? —preguntó Kane, atónito.
—Porque así te llaman los amos, bwana…
El esclavo dio un paso atrás, y su rostro se volvió del color de la ceniza cuando la sombra de una figura alta cruzó el umbral. Era la de un gigante semidesnudo de cabeza afeitada que acababa de entrar en la habitación. El esclavo cayó de rodillas, temblando de terror. Unos dedos poderosos se cerraron alrededor de la atemorizada garganta. Kane vio los ojos del desgraciado salirse de sus órbitas y su lengua colgar de una boca descomunalmente abierta. Su cuerpo se retorció y se debatió en vano; sus manos intentaron agarrar aquellas zarpas de hierro, pero cada vez con menos fuerza. Después su cuerpo quedó inerte entre las manos de su asesino. Cuando el guerrero de cabeza afeitada lo soltó, el cadáver cayó desmadejado sobre el pavimento. El guerrero batió palmas y entraron dos esclavos. Sus rostros se quedaron tan blancos como la ceniza al ver el cadáver de su compañero, pero, a un gesto del gigante, lo cogieron de los pies y lo sacaron fuera.
El guerrero se volvió hacia la puerta, y sus ojos turbios e implacables se encontraron en un gesto de advertencia con los de Kane. Pero el odio tamborileaba en las sienes del inglés, y la torva mirada del asesino no tardó en apartarse de la fría furia que ardía silenciosamente en sus ojos. El esbirro se retiró sin hacer ruido, dejando al prisionero entregado a sus meditaciones.
Cuando llegó la hora de la comida, el encargado de llevársela fue un joven esclavo, de complexión delgada y apariencia despierta e inteligente. Kane no hizo ningún intento de hablar con él; al parecer, por el motivo que fuese, los señores de la ciudad no deseaban que su cautivo se enterase de nada de lo que les concernía.
El puritano jamás supo los días que permaneció en aquella habitación. Como cada día era exactamente igual que el anterior, acabó perdiendo la noción del tiempo. Yamen, el sacerdote, acudía a visitarle con frecuencia, y le miraba con aire satisfecho, lo que tenía la virtud de convertir su mirada en una llamarada roja, por las ganas de matarle que le entraban; en otras, era el gigantesco asesino el que aparecía sin hacer ruido, marchándose después igual de silencioso.
Los ojos de Kane sólo estaban pendientes de la llave que se balanceaba en la cintura del silencioso gigante. Si aquel individuo se pusiese a su alcance… Pero su carcelero tenía buen cuidado de permanecer lejos de él, a menos que Kane estuviese rodeado de guerreros que le apuntaban con sus jabalinas.
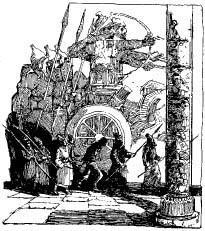
Cierta noche, el sacerdote Yamen, acompañado del silencioso gigante, que se llamaba Shem, llegó a su habitación, escoltado por cerca de cincuenta acólitos y soldados. Fue Shem el que soltó de la pared las cadenas de Kane, quien, flanqueado por dos columnas de soldados y sacerdotes, fue escoltado a lo largo de unas galerías tortuosas, iluminadas por unas antorchas resplandecientes colocadas en nichos a lo largo de las paredes, además de las que llevaban los sacerdotes.
Gracias a aquella iluminación, Kane observó los bajorrelieves que adornaban las ciclópeas paredes de las galerías. Muchos eran de tamaño natural y algunos aparecían poco nítidos, como si se hubiesen borrado o alterado por el tiempo. La mayor parte, como pudo comprobar, representaban hombres montados en carros tirados por caballos. Aquello le hizo pensar que las figuras imperfectas de jinetes y corceles que había visto en su habitación debían de haber sido copiadas de aquellos antiguos bajorrelieves, pues ya no debían de quedar en Ninn carros ni caballos. En las figuras humanas se apreciaban varias diferencias raciales… las narices ganchudas y las barbas negras y rizadas de la raza dominante eran claramente distinguibles. En ocasiones, sus oponentes eran gente de raza negra, en otras hombres como ellos, y, en casos más raros, individuos de gran estatura, con rasgos inconfundiblemente árabes.
Kane se sorprendió al observar que, en algunas de las escenas más antiguas, aparecían hombres cuyos rasgos y atavío eran totalmente diferentes de los que caracterizaban a los Ninnitas. Aquellos extranjeros siempre eran representados en escenas de batalla y, hecho importante, se dijo Kane, no siempre en retirada. Con mucha frecuencia aparecían como vencedores; de cualquier modo, no consiguió verlos representados como esclavos. Pero lo que más le llamó la atención fue cierto aire de familia… Mirar aquellos rasgos esculpidos en la piedra era como encontrar a un amigo en tierra extranjera. Dejando a un lado lo extraño y bárbaro de sus armas y atavío, podrían haber pasado por ingleses, por sus rasgos de europeo y sus cabellos rubios.
En algún lugar, y hacía tiempo, mucho tiempo, los antepasados de los Ninnitas habían guerreado contra hombres muy parecidos a sus propios antepasados. Pero ¿cuándo y dónde? Ciertamente, aquellas escenas no habían tenido lugar en la región que ocupaban por aquel tiempo los Ninnitas, ya que en ellas se observaban llanuras fértiles, colinas herbosas y ríos caudalosos. Y también ciudades populosas como Ninn, aunque con una sutil nota de diferencia.
De repente, Kane recordó dónde había visto unos bajorrelieves similares, con reyes de barba negra y rizada esculpidos en ellos que mataban leones subidos en sus carros… en los muros en ruinas que señalaban el antiguo lugar de una ciudad de Mesopotamia, olvidada desde hacía mucho tiempo. La gente que merodeaba por los alrededores le había dicho que aquellas ruinas eran todo lo que quedaba de Nínive la Sangrienta, la maldita de Dios.
El inglés y su escolta llegaron finalmente al piso inferior del gran templo, y franquearon unas grandes columnas, excesivamente anchas y con bajorrelieves, como las paredes. A continuación, llegaron a un vasto espacio circular, situado entre el espeso muro y las columnas que lo flanqueaban. Tallado en la piedra del poderoso muro, pudo distinguir un colosal ídolo sentado, cuyos rasgos faciales parecían tan carentes de debilidad y gentileza humanas como los de un ídolo de la edad de piedra.
Debajo del ídolo, sobre un trono de piedra a la sombra de las columnas, se sentaba el rey Asshur-ras-Arib. El resplandor de las antorchas reflejándose en su rostro, de rasgos durísimos, indujo a pensar a Kane que había otro ídolo sentado en el trono.
Ante el dios y enfrente del rey había otro trono más pequeño. A su lado podía verse un brasero que descansaba sobre un trípode de oro; las brasas que ardían en él deprendían un humo que se retorcía lánguidamente mientras ascendía.

Un vestido vaporoso de seda verde, que creaba mil irisaciones, cayó sobre los hombros de Kane para ocultar sus ropas sucias, en jirones, y sus cadenas de oro. Por señas le indicaron que se sentase en el trono junto al brasero, lo que él hizo sin despegar los labios. Las cadenas de sus muñecas y tobillos quedaron enganchadas al trono de manera ingeniosa, disimuladas bajo los pliegues de su túnica de seda.
Los sacerdotes menores y los soldados se retiraron, dejando solos a Kane, al sacerdote Yamen y al rey en su trono. A su espalda, entre las sombras que rodeaban las columnas que parecían árboles, Kane distinguía, de vez en cuando, el destello del metal, como si la oscuridad estuviese llena de luciérnagas. Los guerreros acechaban tras ellas, ocultos. Presintió que todo aquello formaba parte de alguna puesta en escena, y le pareció percibir un asomo de montaje.
Asshur-ras-Arib alzó el cetro de oro y golpeó el gong que pendía cerca de su trono. Una nota plena y dulce como la de una campana lejana resonó, despertando mil ecos entre las imponentes sombras del templo. A lo largo de la avenida sumida en penumbras que se levantaba en medio de las columnas, avanzó un grupo de hombres que debían ser, según supuso Kane, los nobles de aquella ciudad fantástica. Eran altos, de barba negra y porte altanero, vestidos con seda espejeante y oro resplandeciente. Entre ellos caminaba una persona cargada de cadenas doradas, un joven cuya actitud parecía una mezcla de aprensión y desafío.
La asamblea se arrodilló delante del rey, prosternándose en el suelo. A una palabra suya, quienes la componían se levantaron y miraron al inglés y al dios que estaba a su espalda. Yamen, con el resplandor de las antorchas brillando sobre su cabeza afeitada y sus malignos ojos, lo que le daba la apariencia de un demonio panzudo, comenzó a entonar una extraña melopea y arrojó al brasero un puñado de polvo. Instantáneamente, un humo verdoso se elevó hacia el techo, velando parcialmente el rostro de Kane, quien se sintió sofocado, pues el olor y el sabor que dejaba en los labios eran extremadamente desagradables. Mareado y medio drogado, el cerebro comenzó a darle vueltas, como si estuviese ebrio, por lo que tiró salvajemente de sus cadenas. Escasamente consciente de lo que decía, de sus labios brotó un torrente de juramentos, algo impropio en él.
Tuvo la vaga noción de que Yamen contestaba a sus exabruptos con una avalancha de gritos, mientras se inclinaba hacia él como si estuviese atento a lo que decía. Después el polvo se consumió, el humo se desvaneció, y Kane se quedó aturdido y desconcertado en su trono.
Yamen se volvió hacia el rey y se prosternó. Levantándose acto seguido, extendió los brazos y habló con voz fuerte. El rey repitió solemnemente sus palabras y Kane vio que el rostro del noble prisionero se volvía blanco. En aquel momento, sus captores le cogieron de los brazos, y la comitiva prosiguió su camino; el ruido de sus pasos resonó de manera extraña en la inmensidad sombría.
Como fantasmas silenciosos, los soldados regresaron de las sombras y soltaron sus cadenas. Volvieron a formar a derecha e izquierda de Kane y le condujeron a través de galerías poco iluminadas hasta su cámara, donde nuevamente Shem aseguró sus cadenas en la pared. Kane se sentó en la cama, con el mentón apoyado en uno de sus puños, mientras intentaba encontrar alguna explicación a los sucesos tan extraños que había presenciado. Pero no lo consiguió, pues había una agitación anormal en las calles.

Miró por la ventana. En la plaza del mercado ardían unos grandes fuegos, y unas figuras de hombres, curiosamente empequeñecidas, iban y venían. Parecían rodear a alguien que se hallaba en el centro de la plaza, pero tanto se agolpaban a su alrededor que no pudo verlo bien. Un grupo de soldados rodeaba a los asistentes; la luz de los fuegos se reflejaba en sus corazas. A su alrededor todo era algarabía desordenada de gente que chillaba.
De repente, un grito de espantosa agonía resonó a través de tanto estruendo, que murió durante unos instantes para renacer después con más fuerza. La mayoría de aquellos gritos eran de protesta, según le pareció a Kane, pero mezclados con ellos pudo distinguir risotadas crueles, invectivas sarcásticas y carcajadas demoníacas. Sin embargo, por encima de todo aquel estruendo siguieron resonando los chillidos espantosos e intolerablemente sobreagudos de antes.
Un rápido ruido de pasos sonó en el pavimento, y un joven esclavo llamado Sula entró rápidamente en la habitación, sin resuello, y sacó la cabeza por la ventana. Las luces de fuera brillaron en su rostro contorsionado.
—¡La gente se pelea con los lanceros! —exclamó, olvidando en su excitación la orden recibida de no conversar con aquel extraño cautivo—. Gran parte del pueblo adoraba al joven príncipe Bel-lardath… ¡Oh, bwana, en él no habita el mal! ¿Por qué permitiste que el rey le desollase vivo?
—¡Yo! —exclamó Kane, atónito, sin saber qué decir—. ¡Pero si yo no he dicho nada! ¡Si no sé quién es ese príncipe! ¡Si jamás le vi!
Sula volvió la cabeza y miró intensamente el rostro de Kane.
—Ahora sé que lo que había pensado en secreto, bwana, era cierto —dijo, en la lengua bantú que Kane conocía—. No eres un dios, ni el portavoz de un dios, sino un hombre, como los que vi en una ocasión, antes de que la gente de Ninn me llevase cautivo. Antaño, cuando era pequeño, vi a unos hombres, salidos del mismo molde que tú, llegar con criados indígenas y matar a nuestros guerreros con armas que hablan con fuego y trueno.
—Es cierto que sólo soy un hombre —contestó Kane, turbado—. Pero… no lo comprendo, ¿qué están haciendo ahí abajo, en la plaza del mercado?
—Están desollando vivo al príncipe Bel-lardath —contestó Sula—. En la plaza del mercado se dice que el rey y Yamen odian al príncipe, que es de la sangre de Idibail[1]. Pero como tiene muchos seguidores entre el pueblo, especialmente entre los Aribi, el rey nunca se atrevió a sentenciarle a muerte. Cuando tú fuiste llevado al templo en secreto, sin que nadie en toda la ciudad lo supiese, Yamen dijo que eras portavoz de los dioses. Y añadió que Baal le había revelado que el príncipe Bel-lardath era el culpable de provocar la cólera de los dioses. Por eso le llevaron ante su oráculo…
Kane juró, asqueado. Cuán increíble —cuán espantoso— se le hacía pensar que unas cuantas palabrotas en inglés hubiesen condenado a aquel hombre a una muerte tan horrible. Realmente, el astuto Yamen había interpretado según sus intereses sus palabras dichas al azar. Por eso, el príncipe, a quien Kane jamás había visto antes, se retorcía ante los cuchillos de desollar de sus verdugos en la plaza del mercado bajo la que se encontraban, mientras el populacho gritaba o se burlaba.
—Sula —dijo—, ¿cómo se llaman estos hombres a sí mismos?
—Asirios, bwana —contestó el esclavo, de manera ausente, mientras contemplaba con horrorizada fascinación la espantosa escena que tenía lugar abajo.
Durante los días siguientes, Sula aprovechó todas las ocasiones que se le presentaron para hablar con Kane. Poco pudo contar al inglés del origen de los hombres de Ninn. Sólo sabía que habían venido del Este hacía mucho, muchísimo tiempo, y que habían construido su enorme ciudad en la meseta. Unas pocas leyendas de su tribu, por lo demás inciertas, hablaban de ellos. Los suyos vivían en las llanuras onduladas que se encontraban lejos, al Sur, y habían hecho la guerra contra la gente de la ciudad a lo largo de los siglos. Era la tribu de los Sulas, fuerte y belicosa, según dijo. De vez en cuando realizaban incursiones contra los Ninnitas, quienes ocasionalmente se las devolvían, ya que no se aventuraban con mucha frecuencia lejos de la meseta. Precisamente en una de ellas, Sula había caído prisionero. En los últimos tiempos, los Ninnitas se habían visto obligados a aventurarse hasta mucho más lejos para buscar esclavos, a medida que las tribus circundantes evitaban la lúgubre meseta, de suerte que, generación tras generación, llegaban a territorios cada vez más alejados.
La vida de un esclavo era muy dura en Ninn, según contaba Sula, y Kane le creyó, al ver las señales dejadas en su joven cuerpo por el látigo, la rueda y las quemaduras. El paso del tiempo no había ablandado el espíritu de los asirios, ni modificado su fiereza, proverbial en el antiguo Oriente.
Kane estaba muy intrigado por la presencia del pueblo de la antigüedad en aquella región desconocida, pero Sula no pudo contarle nada más. Que habían llegado del Este hacía muchísimo tiempo… era todo lo que sabía. El inglés comenzó a comprender por qué sus rasgos y su lenguaje le habían parecido remotamente familiares. Sus rasgos eran los de los semitas originales, que en su época, la de Kane, se habían visto alterados por las aportaciones de los modernos habitantes de Mesopotamia. Muchas de sus palabras tenían una inconfundible similitud con algunas frases y expresiones hebraicas.
Gracias a Sula, Kane supo que no todos los habitantes de Ninn eran de la misma sangre. No se unían con sus esclavos, pero si lo hacían, los hijos de tales uniones recibían instantáneamente la muerte. La estirpe dominante, seguía diciendo Sula, eran los asirios; pero también había otro grupo, cuyos miembros pertenecían al pueblo llano y a la nobleza, que eran llamados Aribi. Muy parecidos a los asirios, presentaban, no obstante, ciertas diferencias entre ellos.
Otro grupo era el de los Kaldii… magos y adivinos, que no eran tenidos en gran estima por los auténticos asirios. Shem, según dijo Sula, y los suyos eran elamitas. Kane se sobresalto al oír el término bíblico. Sin ser muy numerosos, se habían convertido en el instrumento de los sacerdotes… asesinos y responsables de actos extraños y fuera de lo corriente. Sula había sufrido a manos de Shem, lo mismo que los demás esclavos del templo.


Un día tras otro, los ojos de Kane seguían posándose en el tal Shem, sobre todo en la llave dorada que llevaba a la cintura y que significaba su libertad. Pero como si leyera en los ojos del inglés lo que se proponía, Shem iba y venía con suma prudencia… Siniestro y sombrío gigante de rostro tallado en una mueca, jamás se ponía a tiro de los largos y acerados brazos del cautivo, a menos que fuese acompañado de guardias armados.
No pasaba un día sin que Kane oyese el restallido del látigo y los gritos de los esclavos marcados a fuego o despellejados. Ninn era un verdadero infierno, se dijo, gobernado por el demoníaco Asshur-ras-Arib y por su astuto y lascivo satélite, el sacerdote Yamen. También el rey era el sumo sacerdote de la ciudad, al igual que sus regios antepasados de la antigua Nínive. Y Kane comprendió por qué le llamaban «persa». Era indudable que debían ver en él un gran parecido con aquellos salvajes de las antiguas tribus indoeuropeas que habían bajado de sus montañas para borrar al imperio asirio de la faz de la tierra. Casi con toda seguridad, la gente de Ninn había llegado a África huyendo de aquellos conquistadores de cabellos rubios.

El tiempo fue transcurriendo y Kane siguió cautivo en la ciudad de Ninn. Pero no le llevaron más veces como oráculo al templo.
Cierto día hubo gran confusión en la ciudad. Kane oyó el atronar de las trompetas desde lo alto de las murallas y el batir de los tambores. El acero dejaba oír su estruendo por las calles, y el sonido de hombres marcando el paso subió hasta él. Mirando hacia el otro lado de las murallas, vio que una horda de guerreros de raza negra, desnudos, se acercaba a la ciudad en formación abierta, llegando a la meseta. Sus lanzas relucían al sol, sus tocados de plumas de avestruz flotaban en la brisa y sus gritos llegaban débilmente a sus oídos.
Sula entró en la habitación, con ojos llameantes.
—¡Los míos! —exclamó—. Vienen contra los hombres de Ninn. ¡Los míos son guerreros! Bogaga es el jefe guerrero… y Katayo su rey. Los jefes guerreros de los Sulas obtienen tal honor por el poder de sus manos, pues cualquier hombre que tenga la fuerza suficiente para matarlos a su vez con las manos desnudas ocupará su puesto. Por eso Bogaga ahora tiene el mando de la guerra, y lo tendrá por mucho tiempo antes de que otro acabe con él, pues es el más fuerte de todos.
La ventana de Kane ofrecía mejores vistas que las demás, porque su habitación era la más alta del templo de Baal. Yamen, acompañado de su siniestra escolta, Shem, y otro elamita no se hicieron esperar. Los tres se mantuvieron fuera del alcance de Kane, mientras miraban por la ventana.
Las poderosas puertas de la ciudad se abrieron lentamente y los asidos marcharon al encuentro de sus enemigos. Kane calculó que el número de guerreros armados era de unos mil quinientos; en la ciudad quedaban trescientos, además de la guardia del rey, los centinelas y las tropas personales de varias familias nobles.
La hueste, como observó Kane, estaba repartida en cuatro divisiones. El centro iba delante, con seiscientos hombres, y cada uno de sus flancos o alas se componía de trescientos. Los trescientos restantes marchaban en formación compacta detrás del centro y entre las alas, de forma que en conjunto adoptaba el siguiente aspecto:
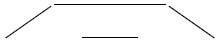
Los guerreros iban armados con jabalinas, espadas, mazas y pequeños arcos compuestos. A la espalda llevaban aljabas que rebosaban de flechas.
Los Ninnitas se desplegaron en la llanura, guardando un orden perfecto, y tomaron posiciones como si esperasen el ataque. Este no tardó en producirse. Kane estimó que el número de asaltantes ascendía por lo menos a tres mil, e incluso a aquella distancia pudo apreciar su espléndida estatura y coraje. Pero hacían la guerra sin método ni orden. Lo que avanzaba era una gran masa discontinua y desordenada, que fue recibida con una furiosa lluvia de flechas que penetró a través de los escudos de piel de búfalo como si fuesen de papel.
Los asirios se habían colgado el escudo del cuello y lanzaban flechas a discreción, no en salvas escalonadas, como hicieron los arqueros de Crécy y de Azincourt[2], sino continuamente y sin pausa. Con un coraje a toda prueba, los Sulas se lanzaron contra aquellas salvas mortales. Kane vio líneas enteras morder el polvo, y la llanura quedó cubierta de cadáveres. Pero los atacantes siguieron avanzando, malgastando sus vidas como el que derrama el agua. Kane se maravilló de la perfecta disciplina de los soldados semitas que ejecutaban los diferentes movimientos de orden cerrado con la misma frialdad que si estuviesen realizando un ejercicio. Las alas se habían desplazado hacia delante, para que sus extremos entrasen en contado con el centro y formaran de tal suerte un frente compacto. Los hombres de la reserva que se encontraban entre las alas seguían sin moverse, manteniendo su posición sin tomar parte aún en la batalla.
La horda de invasores, ya rota, fue obligada a retroceder bajo el fuego mortal que no podía resistir ningún ser de carne y hueso. La gran media luna irregular había sido hecha añicos, y, a causa del tiro cruzado del flanco derecho y del frente, los Sulas habían comenzado a huir en desorden, seguidos por las flechas de los guerreros Ninnitas. Pero en el flanco izquierdo, un grupo de unos cuatrocientos indígenas había superado, gracias a su ímpetu, la barrera de las flechas y, aullando como demonios, se lanzaba contra el ala asiría. Antes de que las lanzas llegasen a encontrarse, Kane vio que la reserva que se encontraba entre las alas giraba hacia la izquierda y marchaba a paso ligero para apuntalar el ala amenazada. Contra aquella doble barrera de seiscientos guerreros cubiertos de cota de malla, el asalto flaqueó y terminó en repliegue.
Las espadas relampaguearon entre las lanzas, y Kane vio a los guerreros desnudos caer como grano maduro ante el segador, a medida que las jabalinas y espadas de los asirios hacían su sangrienta cosecha. No todos los cadáveres que yacían en el suelo eran de los atacantes, pero por cada asirio muerto o herido había diez indígenas muertos.
Los guerreros negros habían emprendido una fuga desordenada a través de la llanura. Las filas de hierro prosiguieron su avance a paso ligero, pero ordenado, lanzando flechas a cada paso, persiguiendo a los vencidos a través de la meseta, dando el golpe de gracia a los heridos. No hicieron prisioneros, pues los Sulas no eran buenos esclavos, como Solomon no tardaría en comprobar.
En la habitación de Kane, los espectadores se agolpaban en la ventana, sin poder apartar los ojos de la fascinación que suponía aquel espectáculo sangriento y salvaje. El pecho de Sula se agitaba con pasión, y sus ojos llameaban con la sed de sangre del salvaje, a medida que los gritos, la carnicería y las lanzas de los suyos despertaban la ferocidad que dormitaba en su alma de guerrero.
Con un maullido de pantera sedienta de sangre, saltó sobre la espalda de quienes le habían esclavizado. Antes de que nadie pudiese hacer el menor gesto, cogió el puñal que Shem llevaba a la cintura y lo clavó hasta la empuñadura entre los omóplatos de Yamen. El sacerdote chilló como una mujer herida y cayó de rodillas, escupiendo sangre, mientras los elamitas rodeaban al enfurecido esclavo. Shem intentó cogerle de la muñeca, pero el otro elamita y Sula se trabaron en un abrazo mortal, clavándose mutuamente sus cuchillos, que en un instante se mancharon de sangre hasta la empuñadura.
Con la mirada enloquecida y la boca llena de espuma, siguieron dando vueltas, tambaleándose y apuñalándose. Shem, que intentaba coger a Sula de la muñeca, fue golpeado por el movimiento brusco de ambos cuerpos y lanzado violentamente hacia un lado. Perdió el equilibrio y cayó sobre el lecho de Kane.
Antes de que pudiera moverse, el inglés encadenado se lanzaba sobre él con la elegancia de un gran felino. ¡Por fin había llegado el momento que tanto esmeraba! Shem se encontraba al alcance de su mano. Mientras intentaba levantarse, la rodilla de Kane le golpeó el pecho, rompiéndole las costillas. Los dedos de hierro del puritano se cerraron sobre su garganta. Solomon apenas fue consciente de las terribles y bestiales contorsiones que el elamita hacía para librarse de su presa. Una bruma roja veló la vista del inglés, quien a través de ella vio cómo crecía el horror en los inhumanos ojos de Shem, a medida que se iban dilatando, inyectándose en sangre; y también vio cómo abría la boca y sacaba fuera la lengua, que quedaba colgando de ella, mientras su cabeza afeitada caía hacia atrás en un ángulo imposible, hasta que su cuello crujió como una rama gruesa al partirse, y su cuerpo quedó inerte entre sus manos.
Kane se apoderó de la llave que el muerto llevaba a la cintura, e instantes después estaba en libertad, sintiendo una salvaje ola de exultación que le subía por el cuerpo a medida que flexionaba sus miembros. Echó un vistazo por la habitación. Yamen estaba exhalando su último suspiro, tirado en el suelo, y Sula y el otro elamita yacían muertos, atravesado cada uno por el arma del contrario, literalmente cosidos a puñaladas.

Salió rápidamente de la habitación. No tenía ningún plan, excepto escapar del templo que había llegado a odiar tanto como al Infierno. Bajó corriendo por galerías sinuosas, sin encontrar a nadie. Era evidente que los sirvientes del templo se habían agolpado en lo alto de las murallas para ver la batalla. Pero en el nivel inferior se topó con uno de los guardias del templo. El hombre se quedó mirándole boquiabierto, de manera estúpida, y el puñetazo de Kane se aplastó contra su mejilla cubierta de negra barba, dejándole sin sentido. El inglés cogió su pesada jabalina. Había pensado que, si todos contemplaban ensimismados la batalla, las calles estarían desiertas y podría cruzar la ciudad y escalar la parte de muralla que le separaba del lago.
Corrió a través del bosque de columnas del templo y franqueó su imponente portal. Algunas personas gritaron, para salir después huyendo, al ver la extraña figura que emergía del siniestro templo. Kane tomó sin perder tiempo la calle que conducía hacia una de las puertas, encontrándose con muy poca gente. Pero cuando dobló hacia una calle lateral, pensando acortar así su recorrido, escuchó un rugido atronador.
Ante él se encontraban cuatro esclavos que transportaban una litera ricamente adornada, de las utilizadas por los nobles de la ciudad. Su ocupante era una joven de alta alcurnia, a juzgar por sus ropajes enjoyados. En aquel momento, una enorme forma parda apareció por la esquina… ¡un león en libertad por las calles de la ciudad!
Los esclavos dejaron caer la litera y salieron huyendo entre chillidos, mientras la gente de los edificios circundantes ponía el grito en el cielo. La joven también chilló, titubeando, pues se encontraba en el camino del monstruo que cargaba. Se quedó mirándolo, inmovilizada de terror.
Solomon Kane, nada más oír el primer rugido de la bestia, experimentó una feroz satisfacción. Tan odiosa había llegado a hacérsele aquella ciudad que el pensamiento de una fiera salvaje correteando por sus calles y devorando a sus crueles habitantes suscitaba en él una innegable satisfacción. Pero después, al ver la triste figura de la joven enfrentándose al devorador de hombres, se apiadó de ella y actuó.
Mientras el león saltaba por el aire, Kane lanzó su jabalina con toda la fuerza de su cuerpo de acero, de suerte que, alcanzándolo justo entre los poderosos omóplatos, atravesó aquel cuerpo de pelaje parduzco. Un rugido ensordecedor brotó de la bestia, que en mitad de su trayectoria giró de lado, como si hubiese golpeado una pared sólida. Así se explica que en lugar de sus aceradas garras fuera su pesado rostro peludo lo que chocó contra su temblorosa víctima, lanzándola hacia un lado mientras la enorme fiera se estrellaba en el suelo.

Kane, olvidando su situación personal, corrió hacia la joven y la levantó con suavidad para comprobar que no estaba herida. Aquello no fue una tarea difícil, ya que sus vestidos, como los de la mayor parte de las nobles asirías, eran tan sutiles que más servían para realzar que para ocultar. Kane se cercioró de que sólo se encontraba contusionada, a pesar de que aún se hallase bajo los efectos del susto.
La ayudó a ponerse en pie, consciente de que una muchedumbre de curiosos le rodeaba. Se volvió para abrirse paso entre ellos, y nadie intentó retenerle. De repente, apareció un sacerdote y dijo algo a gritos, mientras le señalaba. La gente retrocedió instantáneamente, y media docena de guardias cubiertos de hierro salieron a su encuentro, amenazándole con sus jabalinas. Kane miró de frente al sacerdote, con la furia devorándole el alma. Cuando estaba preparándose para saltar en medio de ellos y hacer el máximo daño que pudiese con las manos desnudas antes de que le matasen, el empedrado de la calle transmitió el sonido rítmico de muchos hombres marcando el paso. No tardó en aparecer una centuria de guerreros con las lanzas aún rojas de la batalla reciente.
La joven lanzó un grito y salió corriendo para colgarse del cuello del joven oficial que la mandaba. Siguió una rápida conversación entre ambos, que Kane no pudo comprender. Después, el oficial dio una orden seca a los guardias, que retrocedieron, y avanzó hacia el inglés, extendiendo los brazos a ambos lados del cuerpo y mostrándole las palmas vacías, con una sonrisa en los labios. Sus maneras eran extremadamente amistosas, y Kane comprendió que estaba intentando expresarle su gratitud por rescatar a la joven, que, sin duda, debía ser su hermana o su enamorada. El sacerdote protestó y rezongó, pero el joven noble le contestó secamente, mientras indicaba por señas a Kane que le acompañase. Como el inglés diese muestras de desconfianza, desenvainó su propia espada y se la tendió por la empuñadura. Kane tomó el arma; quizá no aceptarla hubiera sido la forma correcta de cortesía, pero ya había corrido demasiados riesgos y se sentía mucho más seguro con un arma en la mano.

Título original:
«The Children of Asshur»
(Red Shadows, 1968)
Recorrieron rápidamente la parte baja de la ciudadela, que se hallaba alborozada por la victoria conseguida sobre los indígenas, por lo que nadie les prestó atención. Durante aquel breve trayecto, Kane no perdió de vista el zigurat del templo, que situado en la parte alta de la ciudadela, dominaba toda Ninn. Finalmente llegaron a un edificio imponente, cuya puerta, rematada en su parte superior por un friso de escenas de caza, se abría entre dos altas palmeras pintadas de oro. Dos sirvientes armados, de guardia a la puerta, saludaron al oficial, y este, tras despedir a sus hombres, entró, junto con sus dos acompañantes, al interior de la vivienda. Tras recorrer un ancho pasillo flanqueado por extraños animales quiméricos, unos toros alados que poseían el mismo rostro barbudo que los hombres de aquel pueblo, llegaron a una habitación enorme. Estaba decorada con bajorrelieves policromos de animales, sobre todo leones y una especie de dragón que a Kane le llamó muchísimo la atención. Su anfitrión le indicó con un gesto que tomase asiento, mientras él y su enamorada, pues la forma en que la miraba, aunque llena de afecto, descartaba cualquier posible parentesco, hacían lo propio.
Inmediatamente después comenzaron los intentos del asirio para hacerse comprender por el «persa». Comenzó por un antiguo dialecto medo, que a Kane le sonó musical, pero que no comprendió. Después fue pasando al nesita, al hurrita, a una lengua que poseía la sonoridad del griego, pero de la que Kane sólo pudo comprender muy pocas palabras, y al arameo. Finalmente, a un dialecto bantú, no tan armónico como las anteriores lenguas, pero mucho más efectivo, pues era el utilizado por Kane para entenderse con Sula: sin lugar a dudas debía ser la lengua franca de la región.
El oficial dijo llamarse Asshur-bel-kala, que era el nombre de un antiguo monarca asirio, y su enamorada, Ishtar, como la diosa protectora de la antigua Nínive, divinidad del amor y de la guerra limpia, ya que Nergal, señor de los Infiernos, atendía a sus afectos tenebrosos e infamantes, por desgracia los más usuales.
—Te agradezco, ¡oh, Parsu!, que salvaras del devorador de hombres a mi enamorada —y miró a la joven—. Mi reconocimiento hacia ti es infinito, pues ello te impidió huir, como presumo que era tu intención.
—En efecto, vine hasta aquí para recuperar mis armas, y también saciar mi sed, no sólo de venganza, por la destrucción de todo un poblado de gente que me había acogido como a uno de ellos, sino de conocimiento. No podía creer que hubiese hombres blancos tan dentro de África. Pero fui capturado y encerrado. Por mi culpa murió el príncipe Bel-lardath.
No dije nada inconveniente contra él, sino, simplemente, unas palabras malsonantes en mi lengua materna, producidas por un humo diabólico que me hicieron respirar, y que el infame Yamen, que en este momento arde en los Infiernos, interpretó para su provecho. Tras su muerte, que tuvo lugar mientras duraba vuestro valiente combate contra los salvajes, conseguí huir de la torre escalonada del templo.
—Sin duda, ahora estará entrando en el arallu. ¡Que su alimento no sea más que el polvo y el olvido! —masculló Asshur-bel-kala—. Pero dinos, ¡oh, héroe tan esforzado como Gilgamesh!, que pareces ignorar el lenguaje de Parsua y de Madai, las tierras bárbaras del Este, así como de las del Oeste, ¿de qué país procedes? Sin embargo, tus rasgos… —hizo una pausa y prosiguió—. ¿Acaso los descendientes de Umakishtar, quien se llamaba a sí mismo Uvarkhsattra[3], han conquistado todo el mundo?
—Contestaré con sumo gusto a tu pregunta, pero antes debes decirme cómo llegasteis hasta aquí desde la lejana Nínive —dijo Kane.
—Oír es obedecer, ¡oh, salvador de mi amada! —concedió el asirio—. Cuando en el decimosexto año del reinado de nuestro rey Asshurbanipal[4], los ribereños del Gran Río, al mando del traidor Psamtik, expulsaron a nuestro ejército expedicionario que castigaba sus tierras, no todos los asirios regresaron al hogar. Una fuerza importante se estableció en el curso medio del Gran Río, al Este de la ciudad de Tebas, y allí permaneció por espacio de varios años. De tal suerte, cuando mucho después[5] las fuerzas de Umakishtar se encontraron ante los muros de Ninua[6] y se dispusieron a arrasarla, un pequeño grupo de nuestros antepasados consiguió burlar el cerco y escapar. Su meta no era otra que reunirse con las tropas que habían quedado aisladas en el País del Gran Rio y lograr reconstruir en cualquier parte el esplendor de Asshur, o morir en el empeño. Tras muchas penalidades, fueron engrosando sus filas con gente que se les iba uniendo en su niga, como Kaldu y elamitas —a pesar de que los primeros se hubiesen aliado con la gente de Madai, y los segundos fuesen sus enemigos desde tiempo inmemorial—, además de un nutrido grupo de Aribi que les ayudó a cruzar sus desérticas tierras. De tal suerte, tras franquear el Gran Mar, pudieron llegar al País del Gran Río y reunirse con los nuestros. Después de sopesar la situación, decidieron avanzar hacia el interior de África, contorneando el norte de Nubia y adentrándose cada vez más en los territorios de los negros. Su avance fue penoso, pero la fuerza de sus armas, proverbial en el País-entre-los-dos-ríos, les permitió atacar con éxito a sus enemigos, y progresar hasta esta meseta natural que nuestros sacerdotes, tras la reiterada consulta de hígados de oveja, consideraron que se adaptaba a sus necesidades. Y aquí se quedaron y construyeron la ciudad-fortaleza, a imitación de Dur-Sharrukin, que el gran Sargón edificara al noroeste de la querida Ninua. Y aquella ciudad recibió el nombre de Ninru.
»Y ahora dime, ¿aún domina la gente de Parsua nuestra tierra?
Kane intentó explicarle a duras penas que muchos pueblos salidos del mismo molde que los persas se habían extendido hacia el Oeste, y que estos últimos habían sido vencidos por el gran Alejandro, un macedonio, un griego.
—¿Griego?
Asshur-bel-kala se sintió desorientado. Kane intentó hacerle comprender que algunas de las palabras con que había tanteado su don de lenguas sonaban parecidas al «griego». El asirio reflexionó y dijo:
—¡Ah! ¡Ahhiyawa! ¡Aqayawas! ¡Mushki!
Kane comprendió que debía referirse a los aqueos y asintió, omitiendo cualquier referencia a la palabra mushki[7], que le resultaba totalmente desconocida. Le habló de los romanos, de los escitas, de los cimerios, que su interlocutor acogió con la palabra gimirrai, y, finalmente, de los israelitas y de los Aribi, quienes se hallaban ocupando la tierra de sus antepasados. También le habló del poder que habían conseguido sobre medio mundo, gracias a una tribu que se les había unido, la de los turcos, que también había sometido a los persas. Y pudo ver cómo el asirio se iba emocionando y los ojos se le humedecían de emoción.
—Así que, a fin de cuentas…, no todo se perdió —dijo pensativo.
—Poco sabe el mundo del esplendor de la antigua Asshur, salvo a través de la Biblia, un libro sagrado que recoge la historia de esa tierra. Pero estoy por asegurarte que en los años venideros los sabios descubrirán, al fin, sus misterios —le aseguró Kane, con la mirada perdida y extrañadamente penetrante, como si contemplase un ejército de obreros excavando entre las inmemoriales arenas. Y pensó que las palabras del profeta Nahum refiriéndose a Nínive se habían cumplido en los habitantes de Ninn: «Y también tu irás en busca de un refugio contra el enemigo».
Kane contó parte de sus aventuras, adaptándolas en expresiones y situaciones a la mentalidad de su reducido auditorio, que quedó maravillado. También los primeros asirios que llegaron a África tuvieron que habérselas con todo tipo de enemigos y seres extraños. Sus hazañas habían sido consignadas en tablillas de arcilla, según comentó Asshur-bel-kala, quien contó al inglés que entre la gente de su familia y la de Ishtar, al igual que ocurría con buena parte de los dirigentes de Ninn, se contaban muchos partidarios del príncipe Bel-lardath, que había gozado del apoyo de los descendientes de los Aribi, mayoría en la ciudad. El sharr Asshur-ras-Arib sólo disponía del apoyo de elamitas y caldeos, así como de las demás familias asirías que no habían sostenido la causa de Bel-lardath. Pero el turtanu Salmanasar, al frente del ejército, le apoyaba, aunque casi en solitario, ya que los oficiales jóvenes, como Asshur-bel-kala, comprendían que el esplendor de Asshur ya sólo era un nombre, desde el momento en que la divinidad suprema de Ninn no era uno de los señores antiguos, sino Baal, un dios cananeo, ante quien Yamen y sus siniestros servidores inmolaban a los disidentes. Ya era tiempo de intentar hacer la paz con los pueblos de los alrededores antes de que estos decidieran borrarlos de la faz de la tierra.
Kane asintió a aquellas palabras, sin saber que resultarían proféticas.
—Habríamos conseguido deponer a Asshur-ras-Arib, a pesar de la muerte de Bel-lardath —proseguía el joven asirio—, si no hubiera sido por el ataque de los salvajes. Después de la victoria del ejército, Salmanasar y el rey han visto aumentado su prestigio. Creo, maryannu[8] S’hlomo —dijo Asshur-bel-kala, adaptando el nombre de Kane a su propia lengua—, que nuestras horas están contadas. Los tiranos no tardarán en ordenar que nos despellejen vivos.
—¿Con qué medios contamos? —prosiguió Kane.
No pensaba darse por vencido. Tampoco había recorrido media África, en pos de ese impulso que le llamaba insistentemente, para prosternarse a los pies de un espectro del pasado, del cabecilla de un pueblo extinguido hacía milenios, condenado, quizá irremisiblemente, a repetir los errores de antaño. Sus ojos refulgieron y sus anchas espaldas se arquearon bajo su poderosa respiración, mientras agarraba ferozmente la espada que no había soltado desde que entrase en la mansión señorial. El afilado borde se clavó en las palmas de sus manos, y unas gotas de sangre cayeron al suelo.
—¡Que Tammuz haga germinar esa sangre en su seno y la convierta en el árbol de la victoria! —exclamó la hermosa asiría por lo que creyó una ofrenda de sangre al dios del submundo, excitada por el aspecto sobrehumano de Kane, que ansiaba vengarse de los responsables de tanta injusticia. Y añadió—: Podemos contar con los guardias de nuestras familias y de las de nuestros amigos, además de la centuria de mi prometido y, posiblemente, con dos de las divisiones mejor pertrechadas, la Sargón y la Ishtar, es decir, con unos mil hombres. Contra nosotros tenemos la Nergal —que también es la más numerosa—, la Marduk y la Ea, además de los sicarios de Yamen y los guardias de los templos. En total unos mil quinientos hombres.
Kane se quedó pensativo durante unos instantes. Apenas había tiempo para organizarse. Podría asegurar que ya había corrido la voz de su fuga y de su rescate por el oficial asirio. Los acontecimientos se precipitaban. Debían ponerse en contado con los mandos de las divisiones, con los amigos… Sonrió para sí. Sería interesante comprobar si sus conocimientos del arte de la guerra moderna le servirían de algo en medio de una confrontación a la usanza del mundo antiguo.
En aquel momento, un tremendo griterío, seguido por el entrechocar de los aceros, inundó la estancia. Parecía provenir de la entrada.
—¡Deprisa! —ordenó Kane—. ¡Que Ishtar huya en seguida y avise a vuestros partidarios! ¡Nosotros le cubriremos la retirada! —y diciendo esto, entregó su espada al asirio, mientras descolgaba de una panoplia de la pared una jabalina, que pensaba utilizar como una larga estaca. Acostumbrado al estoque y al arte de la esgrima, la espada de acero asiría sólo le parecía un puñal largo, bueno para el combate cuerpo a cuerpo, pero no para mantener a raya a los enemigos. La joven se despidió con un beso del joven oficial y se deslizó bajo un tapiz que debía de disimular algún pasaje secreto.
Apenas hubo desaparecido, un grupo de veinte guerreros cubiertos de hierro de pies a cabeza, penetró en la amplia estancia. La sangre de los guardias de la entrada había quedado adherida a sus armas. Su mirada era hosca cuando se detuvieron para leer el siguiente mensaje, escrito sobre un pergamino:
Por el presente edicto de justicia, el traidor Asshur-bel-kala, que ampara bajo su techo al espía de Parsua que penetró en los sagrados muros de Ninn, es expulsado de la comunidad de gracias que le otorgan los dioses de Asshur, así como de la viña y presencia de sus hermanos, los hijos de la madre Ishtar y del padre Baal. Acompañará de grado o por fuerza al portador de este edicto, en espera de que el Consejo de Sacerdotes resuelva el modo en que habrá de unirse con su cómplice en el «arallu», ya sea tras la pérdida en vivo de toda la piel de su cuerpo o por inmersión en un baño sofocante de cenizas. Desde el momento de la lectura del presente edicto, sus bienes serán confiscados y administrados por los sacerdotes de Baal.
Garantiza lo escrito el sello de Asshur-ras-Arib, vicario del dios y rey poderoso de Ninn y de las Cuatro Regiones, en el decimocuarto día del mes de Tammuz del año 2120 del resurgir de Ninn.
Kane no necesitó que su aliado le tradujese las palabras que acababa de oír para saber que suponían la cárcel para ambos, si no su condena a muerte. Por eso mismo chasqueó los dientes y se lanzó contra sus enemigos. Moviendo hábilmente su lanza, golpeó primero con el extremo acerado y después con el otro, reforzado con una contera de acero, en los rostros de dos de ellos, produciéndoles terribles heridas. Al mismo tiempo, de una furiosa patada, le hundió el esternón a un tercero, que cayó al suelo escupiendo sangre. Girándose rápidamente, aún tuvo tiempo de clavar su lanza en el tórax de un cuarto enemigo, que se le aproximaba por la izquierda, aprovechando que había bajado el escudo. Con el rabillo del ojo derecho, pudo ver cómo Asshur-bel-kala había despachado a un enemigo y estaba enzarzado en un combate a muerte con otros tres, a los que conseguía mantener a raya a duras penas. En ese momento, varios de sus contendientes se echaron encima de Kane y la oscuridad se adueñó de su mente.
Aquel lugar estaba oscuro como boca de lobo. Quizá por ello, el insistente sonido de una gota de agua al caer en algún lugar impreciso de la celda parecía estruendoso. Entre una y otra gota, Kane y Asshur-bel-kala podían escuchar unos chillidos capaces de helarles la sangre en las venas. Los verdugos debían de estar cumpliendo su trabajo. Y a destajo, porque cada vez eran más numerosos, pensó Kane, quien, al despertarse, se había encontrado encadenado dentro de aquella lóbrega mazmorra. Tenía un sabor amargo en la boca, lo que le hizo pensar que debían haberle administrado alguna poción para que siguiera inconsciente, lo mismo que a su compañero de cautiverio. Apenas había intercambiado unas palabras con él, que le ratificaron en aquella observación, cuando se oyó un ruido rítmico de pasos, y el incierto llamear de unas antorchas se insinuó por la ventanilla llena de barrotes de la puerta. Al abrirse, entró por ella un individuo alto y moreno cubierto de hierro, flanqueado por otros cuatro del mismo tipo racial que al inglés le parecía haber visto ya repetido hasta la saciedad. Pero en sus ojos había una tremenda ansia de poder, y su boca, curvada en un rictus diabólico, parecía solazarse anticipadamente con los placeres que le depararía el tormento de aquellos prisioneros, a quienes, curiosamente, se dirigió en el dialecto que ambos usaban para comunicarse entre sí.
—¡Levantaos, chacales! —y los azotó con el látigo que llevaba, similar al que Kane contemplase en las manos del infame Yameru.
Asshur-bel-kala lanzó un juramento en su idioma, y Kane tiró con fuerza de las cadenas, en un intento por alcanzar a aquel individuo.
—Esto te divierte, ¿eh, Salmanasar? —dijo Asshur-bel-kala, mientras escupía con odio al esbirro del rey.
El turtanu se limpió con uno de los extremos de su capa y le miró fijamente.
—¡Deshazte de tu veneno, serpiente, antes de que me fabrique unas sandalias con tu piel! Nuestras reservas se hallan generosamente provistas, gracias a tus cómplices —comentó, sarcástico.
Como si quisiese darle la razón, otro chillido inhumano hizo estremecer aquella lóbrega oscuridad, aliviada tan sólo por las inciertas llamas de las antorchas.
Asshur-bel-kala se agitó, inquieto por la suerte que habría sufrido Ishtar. El general asirio pareció leer sus pensamientos.
—Esa mujerzuela a la que tanto aprecias y que se llama como la amante de los dioses —el hombre encadenado se encendió de ira al escuchar aquel insulto por partida doble, porque ofendía a su enamorada y también a la diosa— ha conseguido escapar. No sufras por ella, porque sólo con verla se encienden mis deseos. Aventará la soledad de mis noches de insomnio. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! —cesó en sus burlas, y prosiguió—. Pero no he venido aquí a presentarte mis cumplidos, sino para llevaros a ambos a presencia del sharr. ¡Liberadlos! —e hizo una seña a los soldados que habían entrado con él, quienes les desojaron de sus cadenas pero sólo para colocarles una especie de esposas que los mantenían unidos.
Ascendieron varios pisos, acompañados por un coro de lamentos y chillidos de los cautivos, que estaban siendo atormentados en las mazmorras, y salieron a la luz del día, que ya comenzaba a decaer. Habían debido permanecer en ellas casi un día. Así se explicaba el vacío que Kane sentía en el estómago. Por las calles de la ciudad amurallada no se veía ni un alma, claro indicio de la represión que Salmanasar y sus acólitos debían de estar aplicando con guante de hierro a los Ninnitas. El inglés miró hacia las murallas, que le parecieron anormalmente llenas de soldados y guardias armados, así como de balistas, catapultas y demás pertrechos pesados de guerra. Aquello le hizo pensar que la batalla de la víspera no había concluido. Todo indicaba que los asirios esperaban un ataque mucho más violento.
Finalmente, tras subir la empinada rampa que conducía a la parte alta de la ciudadela y cruzar una amplia plaza, la comitiva llegó a su destino: un palacio encalado en blanco, con dos toros alados de rostro humano en el portal de la entrada, sobre el que se elevaba una especie de muralla que contorneaba todo el recinto. Kane observó honderos y arqueros, además de los usuales lanceros. Los soldados que acompañaban a los cautivos y al general asirio regresaron a sus respectivos acuartelamientos, siendo reemplazados por otros de la escolta personal del soberano.
Como un duplicado del que había visto en el templo, pero mucho mayor, el salón del trono era amplio y se encontraba a oscuras, a pesar de estar iluminado por antorchas que, al igual que los soldados, lo recorrían a lo largo. La enorme estatua de Baal ocupaba un gigantesco nicho en la pared del fondo. Debajo de ella, como empequeñecido, se levantaba el trono ocupado por el monarca asirio. Su rostro no había perdido la expresión de fiereza que caracterizaba a aquel pueblo. A su lado se encontraba un intérprete. Era evidente que no quería rebajarse a hablar la única lengua en la que Kane podía comunicarse con él.
—¿Por qué vosotros, la gente de Parsua, habéis levantado a los salvajes contra nosotros? —dijo el intérprete.
—No sé de qué me hablas —contestó Kane—. Y entérate de una vez de que no soy persa, sino que vengo de las islas de más allá del mar que se halla al norte del País del Gran Río.
—¿El Mar Verde? ¿Tursha? ¿Shardanu? ¿Peleset? —preguntó el intérprete, pero aquellas palabras que se referían a pueblos que habían caído como lobos sobre el Próximo Oriente, nada dijeron a Kane, que se encogió de hombros.
—¡Mientes! —era la traducción del rugido gutural del monarca—. Nuestros exploradores han regresado a toda prisa a Ninn para decirnos que los salvajes se acercan como una nube de langosta. Antes de que tú llegaras siempre habían mantenido la distancia que inspira el miedo. Tú y la gente de Parsua los habéis incitado a venir. Queréis acabar con Ninn como acabasteis con Ninua. ¡Confiesa o morirás entre terribles tormentos!
—Os he dicho la verdad, nada sé de eso que decís. Pero si es cierto, el dios de Israel castigará por segunda vez vuestra insolencia. El vaso de iniquidad será derramado de nuevo.
Al traducir aquellas últimas palabras, entre los asistentes comenzó a oírse una palabra que el inglés pudo distinguir sin intérprete. Sonaba parecida a Habiru, por lo que Kane pensó que debía referirse a los hebreos.
—¿Qué relación mantienes con los infames Habiru? —dijo el intérprete.
—No mantengo ninguna relación con el pueblo de Abraham, pero mi gente ha desarrollado una religión que procede de la suya —intentó explicar Kane, pero fue interrumpido por los gritos de los asirios, que ya no sabían si se encontraban ante un persa o un hebreo.
El rey hizo acallar a los congregados. Parecía contrariado y se mesaba la larga barba, dispuesto a emitir su sentencia. ¿Era una ilusión producida por la luz de las antorchas al bailotear en medio de la imponente oscuridad del palacio, o la estatua del dios se había movido?
De repente, entró corriendo un soldado en el salón del trono y se postró a los pies del monarca. Comunicó su mensaje a toda prisa, sin levantar la mirada del suelo, como si temiese que el tirano fuese a descargar su ira sobre él.
—Los Sulas han regresado, tal y como esperábamos, y ahora rodean completamente la ciudad… Es el fin de Ninn. Nuestras horas están contadas —dijo Asshur-bel-kala. Y Kane no supo qué le sorprendía más, si aquella noticia o el comprobar que ese fatalismo que había observado en tantos árabes tenía raíces muy antiguas.
Asshur-ras-Arib meditó durante unos instantes y entonces habló.
—Ante la llegada de las fieras que infestan la sabana, el jefe Asshur-bel-kala podrá incorporarse a su unidad, y así recibir una muerte honorable. En cuanto al extranjero —e hizo una pausa efectista, que respetó el intérprete, mientras un grupo de sacerdotes salían de las sombras que rodeaban el trono y mantenían con él un breve conciliábulo—, morirá lapidado.
En ese momento se escuchó una voz femenina desde lo alto de la techumbre que se levantaba sobre la pared donde se encontraban trono e ídolo. Kane no tuvo necesidad de que nadie le tradujese lo que decía, puesto que volvió a oír repetidas algunas de las últimas palabras del monarca. Era Ishtar, que gritaba:
—¡Tú sí que morirás lapidado!
A una señal suya, varias sombras encapuchadas, ocultas en el nicho que albergaba la estatua del dios Baal, movieron las cuñas que la mantenían en precario equilibrio. La inmensa mole de piedra se desplomó sobre el monarca, aplastándole instantáneamente.
Con una agilidad que nadie hubiese supuesto en una mujer, Ishtar se descolgó por una soga y llegó hasta donde se encontraban los dos cautivos, que habían asistido, atónitos, a tan inesperado espectáculo.
La joven se despojó de su capa, revelando su esplendida figura y su vestido vaporoso que bien poco ocultaba. Como si estuviese habitada por la diosa cuyo nombre llevaba, se enfrentó a los soldados de la guardia.
—¿Seguiréis obedeciendo a los tiranos y a los sacerdotes del infame dios cananeo ansioso de sacrificios humanos, y cuyo poder de nada ha servido a su principal adorador, o volveréis al culto de la Madre y lucharéis por ella hasta la muerte… o hasta la victoria?
Los asirios, supersticiosos como todos los pueblos de la antigüedad, no estaban menos extrañados que Kane y su amigo ante la fulgurante aparición de aquella joven, tan bella como la diosa y tan ardiente en el combate como ella. El ardor salvaje de su raza hirvió en sus corazones. Uno de ellos lanzó su lanza contra el pecho de Salmanasar, que se derrumbó junto a los restos de su señor. Los demás, aprobando su acción, lanzaron vítores y se aprestaron a liberar a Kane y a Asshur-bel-kala. Fue cosa de poco que acabaran con los sacerdotes de Baal presentes en el palacio.
—¡Condúcenos, oh, señora, a la batalla! ¡Que Asshur-bel-kala sea nuestro jefe y que el poderoso maryannu, fuerte como un toro, esté a nuestro lado en la lucha!
—Sea —dijo ella, y corrió al lado de su enamorado. Después miró a Kane, y este, en lo más hondo de su corazón amante de fantasías y sentimentalismos, algo que jamás daba a entender, se preguntó si, en efecto, no hablaría por ella la diosa.

Mientras salían del palacio, dominado totalmente por los hombres de Asshur-bel-kala, y comenzaba la matanza por toda la ciudad de los sacerdotes de Baal y de sus partidarios, Kane no pudo por menos de sentir un escalofrío al comprobar la fiereza y sed de sangre de aquel pueblo. Pero las palabras de Ishtar, contándole lo sucedido tras su detención y la de su aliado, le devolvieron a la realidad.
—Cuando el turtanu y el sharr enviaban a sus esbirros para detenernos, nuestros amigos también recibían su visita. Algunos se hicieron fuertes en sus casas y contuvieron a los atacantes, pero la mayoría fueron detenidos, encarcelados y ajusticiados acto seguido, entre atroces sufrimientos. Como se imponía una acción drástica y ejemplar, conseguimos infiltrarnos de noche en el palacio. Algunos de los hombres de tu centuria —miró a Asshur-bel-kala— suplantaron a los centinelas de las puertas, por lo que pudimos escondernos en el salón del trono. Si no conseguíamos aplastar al tirano con la imagen de su señor cananeo, el resto de nuestros hombres desataría un ataque suicida contra él y le daría muerte. Como veis, hemos tenido éxito, aunque —sonrió, y su rostro expresó una alegría empañada por el desánimo— los días de Ninn están contados. No sabíamos que los salvajes Sulas se dispusieran a asestar el golpe definitivo.
Kane, inmóvil ante la puerta del palacio del sharr, comprendió que su destino se hallaba ligado al de los Ninnitas. Un rictus de lobo se formó en sus labios, al recordar lo odiosa que había llegado a parecerle aquella gente. Sin embargo, resumía los dolores, las alegrías, las ansias y las miserias del mundo, y, diferencias aparte, salvo la deformación que siempre se producía al mirar el pasado con los ojos del presente, lo sucedido bien habría podido ocurrir en cualquier ciudad del mundo civilizado. Además, el futuro inmediato que los amenazaba era una constante del mundo de los hombres: la lucha de los salvajes contra los civilizados y, quizá, la desaparición de los reinos e imperios roídos por la decadencia frente a pueblos más salvajes, pero que poseían la lozanía de la juventud. De cualquier modo, se dijo, dejando a un lado las sombrías disquisiciones filosóficas que se insinuaban de vez en cuando en su alma taciturna, si había que luchar, necesitaría sus pistolas.
Después de que Ishtar despachase a dos soldados al templo de Baal para que volviesen con las armas del «persa», subieron a la azotea del palacio. El zigurat del templo, de siete pisos, pintado cada uno de un color diferente, según los planetas, los dioses y los días de la semana, dominaba la parte más elevada de la ciudadela, donde se encontraban algunos templos y el palacio. Aunque desde lo alto del palacio la perspectiva no era tan amplia como desde las murallas o desde el zigurat, el espectáculo que se ofreció a sus ojos fue asombroso. Una tremenda marabunta de cuerpos negros cubría la llanura herbosa que bordeaba la ciudad. Kane calculó que debían de ser más de cien mil. Los asirios se veían superados, por tanto, en la proporción de cincuenta a uno. Tras conocer los datos defensivos de la ciudad, que obtuvo de Asshur-bel-kala, un rápido cálculo de su bien entrenada mente de guerrero le permitió ver que, si apostaban los hombres a lo largo de la muralla exterior, que formaba un cuadrado de algo menos de cinco mil pies de lado, estarían separados entre sí por una distancia de unos diez pies, que se reducía muchísimo si se replegaban hacia la ciudadela interior, aunque ello traería consigo que la presión de los invasores aumentase en la misma proporción. Las murallas de treinta pies de espesor resistirían cualquier ataque, por lo que los defensores habrían de concentrarse en sus siete puertas. Por otra parte, aunque su altura superaba los noventa pies, era casi seguro que los salvajes se las ingeniarían para franquearlas mediante escalas o algún método similar.
Dentro del recinto amurallado de la ciudad se encontraba el lago que Kane había divisado a lo lejos. Nacía de un caudaloso manantial que mantenía constante el nivel de sus aguas gracias a la abundante evaporación. Una vez canalizado, proveía de agua potable a toda la ciudad, lo que la permitía resistir un largo asedio. A ello venía a unirse la abundancia de trigo en los graneros y de una amplia zona verde, que aseguraba el alimento de los seres humanos y del ganado. Nada más conocerse la noticia de la gran afluencia de guerreros Sulas, los talleres de fundición habían comenzado a fabricar flechas, ya que este tipo de arma era fundamental en un combate en que resultaba peligrosísimo llegar al cuerpo a cuerpo, dada la manifiesta y secular inferioridad numérica de los asirios frente a sus enemigos. Kane se preguntó si contarían con el millón de proyectiles necesarios para contener a tan nutrido grupo de asaltantes.
No, por desgracia, no tenían caballos. El inglés hizo una mueca de lobo ante aquel comentario de Asshur-bel-kala. Ni tampoco carros de combate, como los que había visto en los bajorrelieves de las paredes… aunque de poco les habrían servido ante aquella masa compacta que se extendía como hormigas o como una nube de langostas, por decirlo con las palabras del sharr fallecido.
Como suponían que serían atacados por todas partes al mismo tiempo, Kane y el nuevo turtanu decidieron distribuir a lo largo de las murallas los arqueros y honderos, mientras que la mitad de los lanceros se concentraban en las barbacanas y torres que protegían las siete puertas, y la otra mitad a lo largo de las murallas. Para una primera fase defensiva de la lucha se prefirió el escudo largo, de forma rectangular, al otro, redondo y más liviano, que se usaba en patrullas e incursiones. A los guardias de palacio y al resto de los voluntarios civiles, encargados de proteger con sus escudos a arqueros y honderos, se los armó con el mismo equipo que al resto de los soldados y se los proveyó de espadas largas y mazas. Y como la zona de las murallas que se encontraba más cerca del palacio, que rodeando la ciudadela se proyectaba hacia fuera, era la más débil, Kane concentró en ella los recipientes del aceite que debía derramarse sobre el enemigo, repartiendo los demás entre las torres de las distintas puertas.
Por toda la ciudad podía verse todo tipo de pertrechos bélicos. Quizá los más extraños fuesen las grúas móviles que servían para desplazar las catapultas y demás ingenios de artillería, porque llevaban un tiro de cebras domesticadas, algo que le extrañó a Kane, buen conocedor de la indocilidad de aquellos solípedos.
Una reserva de doscientos lanceros, cubiertos de hierro, quedó acantonada a la salida de la puerta sur de la ciudadela, al mando de Ishtar, que se había vestido como un hombre. Pero los preparativos para la defensa no se redujeron a eso. Un grupo de veinte veteranos se encargaba de formar a veinte centurias de civiles en el arte de la guerra. Y como aquellos jóvenes descendían de un pueblo que llevaba luchando durante tres mil años, posiblemente tanto como los árabes, los afganos o los cosacos, aprendían rápidamente. Mientras tanto, en los templos de Nabu y de Ishtar, los sacerdotes elevaban sus preces y efectuaban sus augurios.
A todo esto, Kane ya había recuperado sus armas, junto con el saco que contenía la pólvora y las balas. Oyó que Ishtar y Asshur-bel-kala intercambiaban unas palabras que no comprendió a propósito de su bastón ju-ju, pero no les dio importancia. El joven asirio admiró muchísimo su estoque, que empuñó después de que Kane se lo ofreciera, suscitando su sonrisa, pues lo utilizaba como si fuese una espada. Cuando el inglés lo tomó de su mano y lanzó varias estocadas con él, sonrió avergonzado y alabó su maestría por aquella forma tan rara de luchar.
—¿Y esta extraña maza, para qué sirve? —fue el turno de preguntar de la joven Ishtar.
—Para matar con el humo y el trueno —contestó Kane, utilizando la expresión que solían adoptar los indígenas a propósito de sus armas de fuego—. Observa su efecto. Mira hacia la muralla —y apuntando la pistola que había estado observando la joven hacia una de las almenas que se encontraba a unos cuarenta pies, disparó.
El puñado de soldados que estaban presentes, así como los que se encontraban en la muralla cercana, miraron hacia Kane, quien aún mantenía en su mano derecha la pistola humeante. Ishtar había podido ver cómo de aquella maciza muralla de granito había saltado una esquirla del tamaño de un ladrillo de mediano tamaño. Nerviosa por lo que había visto, musitó algo en su lengua, que fue repetido por los soldados que le rodeaban y que a Kane le sonó como Marduk.
En efecto, tal y como le explicó Asshur-bel-kala, todos los presentes creían que Kane era la reencarnación del dios babilónico Marduk, pues sólo él, junto con Adad y el hitita Teshub, poseía el poder de desatar el rayo. Y aunque el inglés explicase al joven asirio el funcionamiento de su arma y las extrañas virtudes de aquel polvo negro que introducía por su cañón, no consiguió quitar de su cabeza la idea de que era un dios. Sonrió para sus adentros, pensando lo confusos que debían sentirse aquellos hombres al hallarse ante un persa que profesaba la religión de los hebreos y que poseía el poder de un dios babilónico.
* * *
Los Sulas aún tardaron dos días en atacar. Mientras tanto, los soldados que hacían guardia en las murallas comenzaron a acusar el cansancio. Durante el día, el sol abrasador calentaba ferozmente yelmo, loriga y grebas de su equipo de combate, del que no se podían desembarazar porque los salvajes aún seguían cubriendo la llanura que rodeaba la ciudad. A ello venía a unirse el estruendo obsesivo de los tambores que no dejaban de sonar salvo en breves intervalos, y que pudo ser paliado en parte con el uso de bolas de cera en los oídos, un remedio homérico que Kane aplicó a una realidad más apasionante que la ficción. En cierta forma, él y Asshur-bel-kala, que nunca se habían enfrentado a un asedio de tales características —sobre todo el segundo, ya que Kane tenía cierta experiencia al respecto por las guerras de religión que habían comenzado a desatarse en Europa—, se alegraron de que los indígenas dilatasen tanto su ataque, ya que ello les permitía descubrir sus propias deficiencias de logística. Era evidente que la guarnición debía guardar una estricta disciplina en lo referente a sueño y horas de servicio, pues de lo contrario en pocos días sería derrotada sin haber lanzado un solo proyectil.
Durante la noche del tercer día, y sin aviso previo, una lluvia de flechas incendiarias cayó sobre la ciudad, penetrando unos cien pies en el interior del recinto amurallado. Afortunadamente, los indígenas disparaban desde muy lejos, casi al límite del alcance de sus arcos, para no exponerse al tiro de los arcos compuestos de los Ninnitas, hechos de madera y tendones. Ello, unido a la peculiar arquitectura mesopotámica de edificios de piedra con techos planos y ventanas reducidas a su mínima expresión, permitió que los escasos fuegos que se produjeron, concentrados en la parte más vulnerable de la ciudad, la de los cultivos y pastos, pudieran atajarse con relativa facilidad. Kane, que dormitaba en el cuartel general, instalado en el cuerpo de guardia de la puerta sur de la ciudadela, ordenó que arqueros y honderos contestasen adecuadamente, disparando, tras guiarse por las llamas de las flechas y sus trayectorias, una media de quince proyectiles sobre las primeras filas de atacantes. Así lo hicieron y Kane calculó que las bajas causadas al enemigo, dado lo compacto de sus filas, debieron ascender a cinco mil, entre muertos y heridos. Pero la oscuridad reinante impidió cualquier tipo de verificación. El ataque volvió a repetirse aquella misma noche en dos ocasiones más, y la contestación de los defensores fue tan adecuada y enérgica como en la primera, sin sufrir, prácticamente ninguna baja.
Cuando todas las miradas de los defensores estaban puestas en el campo de batalla, la aurora tiñó de rosa la llanura cubierta de hierba. No había ni rastro de los vivos, pero tampoco de los muertos. Y Kane comprendió que tenían que habérselas con un enemigo muy hábil, que acababa de escamotear a los sitiados la victoria moral que necesitaban tras una noche de insomnio, impidiéndoles calcular, además, la cuantía de las bajas infligidas. Era como si no hubiese ocurrido nada, como si todo hubiese sido un sueño. Y así se lo dijo a Asshur-bel-kala, quien se había reunido con él desde los primeros instantes de los ataques.
—Sí, Bogaga es un jefe nato —explicó el Ninnita—. Nuestros exploradores y los cautivos que hicimos en los últimos años siempre coincidieron en afirmar que citaba realizando levas forzosas entre todos los poblados de la región. Incluso penetró en territorios que no pertenecían a su etnia, en busca de ayuda.
—¿Qué posibilidades tenemos de conseguir una victoria, o mejor, de que se retiren si se les infligiese gran número de bajas? —preguntó Kane, deseando saber más sobre los Sulas.
—Ninguna mientras Bogaga siga con vida —contestó en ese momento Ishtar, que entraba por la puerta de la estancia, tropezando con un soldado que salía precipitadamente con una cesta llena de tablillas y pergaminos donde se habían consignado las órdenes del día, que debía repartir entre la guarnición—. Ese maldito salvaje se ha propuesto acabar con Ninn y tal parece que tenga a Nergal de compañero.
—Debieras estar descansando hasta el mediodía —la reconvino amablemente su enamorado—. Con dos de nosotros sin dormir ya es suficiente.
—¿Acaso crees que ya eres mi marido? —estalló la joven. Y Kane se maravilló de la perfección de sus dientes y de la blancura de su piel, que durante buena parte de su vida había permanecido bajo la protección de un quitasol, como era regla habitual en las familias asirias de abolengo—. Deberíamos enviar un grupo de guerreros escogidos para acabar con esa fiera —terminó por decir.
—¡Ni lo sueñes! ¿No ves que han desaparecido de la pradera para que nos confiemos y enviemos un grupo de exploradores? Lo que desean es ir matándonos uno a uno, lentamente. A ellos no les preocupa el número, lo mismo les da que mueran mil que quince mil —replicó, airado, Asshur-bel-kalan.
Kane se sintió en la obligación de decir algo para poner paz entre aquella tigresa de ojos negros y su amante.
—¿Se prestaría Bogaga a un combate singular?
—Si sólo se tratase de sus deseos personales, yo diría que sí —contestó el asirio—; pero como es consciente de que representa la única fuerza válida para acabar con nosotros, se cuidará mucho de arriesgarse a luchar. Incluso es posible que no participe en los combates.
—Humm, no lo creo. Eso le convertiría en un cobarde a los ojos de su pueblo.
—No —terció Ishtar—. Bien saben ellos que nadie fue capaz de reunir antes que él tan crecido número de guerreros.
Kane reflexionó un instante. No era hombre dado a largas cavilaciones, sino a la acción súbita. Sin embargo, tenía una virtud, la de saber esperar. Cualquier grupo armado que saliera de la ciudad no conseguiría franquear el altiplano, pues bajo sus estribaciones, que no eran visibles desde Ninn, debían encontrarse agazapadas las fuerzas de los salvajes, o al menos una fracción importante de las mismas. Y como la hierba crecida que cubría la llanura podía esconder enemigos, descontando el hecho de que les permitía acercarse hasta la ciudad sin ser vistos al amparo de la noche, decidieron hacer una salida por la muralla oeste. La división Nergal protegería a un grupo de segadores que recogerían en carros todo el forraje que les fuese posible, a fin de disponer de las reservas suficientes para el ganado. Después, prenderían fuego a la sabanas.
No se alejaron mucho de la ciudad, para estar cubiertos por la artillería y los arcos. Mientras recogían todo el forraje que podían, observaron que la hierba estaba quemada en algunos lugares. Después regresaron a la ciudad para lanzar desde ella las flechas incendiarias que terminarían su trabajo.
De pronto, Kane y la joven asiría tuvieron la misma idea. Cuando atacasen de nuevo, ¿por qué no dejarles avanzar en la sabana, al amparo de la vegetación y, después, incendiarla, con ellos dentro? Las balistas lanzarían sobre su retaguardia sus grandes dardos cubiertos de estopas inflamadas y las catapultas sus piedras ardientes para prender la hierba, mientras los arcos enviaban sus llameantes flechas sobre la vegetación de las proximidades. Aquella idea los animó muchísimo, hasta el punto de que Asshur-bel-kala sirvió en unos elegantes vasos de cerámica blanca unas raciones generosas de la fuerte cerveza amarga que los Ninnitas fabricaban con cebada y malta, y que a Kane le recordó la cerveza de abadía que hacían los flamencos, para brindar por la victoria.
Todo ocurrió según lo previsto. Los indígenas desataron su ataque en mitad de la noche sumiendo a la ciudad, en la que no ardía ningún fuego, en una lluvia de flechas incendiarias que no consiguieron penetrar en su corazón. Las ballestas pesadas, que habían quedado apuntadas la víspera con el alcance correcto, y los arcos lanzaron su mensaje de fuego. La pradera se convirtió en un mar de llamas, cuyo rumor no consiguió apagar los gritos y estertores de agonía de los atacantes, que experimentaron cuantiosas pérdidas. Un estruendo de júbilo se elevó de los muros de Ninn, cuando sus defensores y buena parte de sus pobladores, excepción hecha de los esclavos, que habían sido confinados en las mazmorras desde el comienzo de las hostilidades, celebraron la fuga de los atacantes.
A la mañana siguiente, la pradera era una mancha oscura y renegrida, cauterizada por el fuego que se había desatado de noche. Pero, como era de esperar, ningún cadáver cubría su superficie.
Como ya habían pasado tres días sin que los indígenas volvieran a hacer acto de presencia, Kane y Asshur-bel-kala enviaron una patrulla de ágiles corredores fuera de los límites de la ciudad, que exploró toda la meseta y no tardó en regresar para informar de que no había enemigos a la vista.
Cuarenta y ocho horas después quedaban instalados cuatro pequeños destacamentos de infantería ligera en cada uno de los puntos cardinales, que se comunicaban entre sí, y con la ciudad, mediante espejos, para informar de cualquier indicio del enemigo.
Tranquilizados ya los nervios de los defensores, después de los últimos ataques nocturnos que de tan poco habían servido a los indígenas, en la ciudad reinaba una situación de calma. La diosa no tardó en ser paseada por la ciudad, revestida con su atavío guerrero, en una solemne procesión en la que participó todo el mundo, con excepción de quienes se encontraban de guardia. Desde lo alto del zigurat, adonde se retiraba a descansar cuando no estaba de servicio, acompañado en ocasiones por la bella Ishtar, Kane contemplaba las calles atestadas de gente que seguía el paso de la divinidad. Su fervor le recordaba el que había visto en más de una ocasión en algunos pueblos del sur de Europa, y pensó que a pesar de los avances y descubrimientos de los nuevos tiempos, que no tardarían en dejar pequeño el planeta, los hombres seguían siendo los mismos. No comprendía aquel sentimiento tan intenso hacia un símbolo de la divinidad, que incluso adquiría a sus ojos de puritano visos de idolatría, pero lo respetaba porque aquel impulso irracional, que procedía del corazón, y no de la mente, era quizá lo único que, a fin de cuentas, podía diferenciar a ese formidable depredador que es el hombre de las fieras salvajes.
Unos pasos en el corredor que conducía a su habitación, la misma en que se encontrase encerrado cuando Sula mató a Yamen y él consiguiera escaparse, la que tenía mejores vistas, le sacaron de sus pensamientos.
—¿Te interrumpo, S’hlomo? —era la voz de Ishtar, que había dejado sus ropas de soldado y se vestía con un mantón de lino de color azul celeste que le llegaba hasta los tobillos, rematado en gruesos flecos colgantes, que cubría su hombro derecho pero dejaba libre el izquierdo y parte del pecho, velado por una suave gasa blanca que escasamente ocultaba sus formas generosas. El cabello lo llevaba recogido con una diadema de plata rematada en forma de media luna.
—No. Pensaba simplemente en lo extraña que me resulta vuestra ciudad. Apartada del tiempo que lo devora todo, y que no la respetará ni a ella. Eso en el caso de que consiga sobrevivir a lo que se nos avecina.
—¿Cómo son las mujeres en tu tierra? —preguntó la joven, haciendo un mohín de fastidio e intentando cambiar de conversación.
—Como en todas partes… —dijo el inglés, dejando la frase en suspenso, y sonrió. Sólo a una mujer, y además hermosa, se le habría ocurrido hacer esa pregunta en medio de un comentario tan trascendente.
Entonces Kane fue presa de una extraña sensación. Desde el primer momento en que había visto a la joven le había parecido que ya la conocía de antes, de muchísimo antes. Y tuvo la impresión de balancearse sobre la cubierta de un barco tripulado por hombres de raza negra y capitaneado por una mujer de negra cabellera. Y de ver cómo aquel mismo barco en llamas, se hundía con ella, y para siempre, en los abismos de un mar primigenio. Abandonó aquellas ideas y contempló a la joven. Ella esperaba una respuesta.
—Aunque… quizá no tan hermosas como tú —concluyó, en un cumplido. Y lo fue, porque, inconscientemente, había pronunciado aquellas palabras en la lengua de los Ninnitas, ya que, después de tantos días de vida intensa y azarosa, había conseguido descubrir sus relaciones con el árabe, lengua que hablaba con fluidez.
—¿Te espera alguna de ellas en tu tierra? —preguntó la hermosa.
—No. Soy un hombre sin tierra, que vaga en busca de algo que no consigue encontrar… Nada podría ofrecer a una mujer. Sin saber cómo, camino a lo largo de una senda que me obliga a reparar las injusticias y castigar a los culpables, haciendo que me olvide de mí mismo. Pero ese sentimiento de ser un instrumento divino no me permite hallar la paz en el lecho ni en la mesa. No sé si es una bendición o el castigo eterno.
—Quizá si te quedaras entre nosotros acabaría amándote, espléndido guerrero de ojos claros.
Kane sonrió.
—¿Qué pensaría de eso Asshur-bel-kala?
—¡Oh! ¡Sería capaz de matarte!
—¿A esos extremos llegarían sus celos? —comentó Kane, divertido.
—Sí. Hace muchos años, cuando nuestros antepasados llegaron a esta tierra, las mujeres iban totalmente veladas. No encontrarás a ninguna representada en las escenas que adornan nuestros palacios, tan sólo algunas diosas. Afortunadamente —sonrió bajo la luz dorada que bañaba la habitación, y sus labios adquirieron la tersura carmesí del granate—, el calor y el sol inclemente los obligaron a ser más indulgentes, por miedo a quedarse sin mujeres. S’hlomo —y le cogió del brazo—, no me abandones cuando llegue la hora de luchar.
—No te preocupes. Estaré a tu lado —dijo Kane, dándole ánimos, mientras sentía una especie de premonición, a menos que fuese un recuerdo, como si se hallase respirando la roja bruma de la batalla y luchase al lado de aquella mujer que se defendía como una tigresa. Y se vio vistiendo unas ropas extrañas y pisando una pila de cadáveres, mientras su hacha de doble filo ondeaba sobre sus enemigos.
La realidad le sacó de su ensimismamiento. Los espejos habían comenzado a transmitir mensajes.
—Algo ocurre. Vayamos a ver.
Y soltándose del brazo de Ishtar la tomó de la mano y tiró de ella, bajando a la carrera la escalinata exterior del zigurat. En pocos minutos llegaron a la entrada sur de la ciudadela, donde seguía inhalado el cuartel general. Asshur-bel-kala estaba reunido con varios oficiales, discutiendo la nueva situación. Al ver que entraban, se levantó de la mesa y explicó lo que ocurría.
—Los salvajes, procedentes de los cuatro puntos cardinales, están llegando a la carrera al talud de la meseta. Hemos ordenado a nuestros destacamentos que regresen inmediatamente. Si subimos a lo alto de la muralla podremos ver algo.
Así lo hicieron y, en efecto, no tardaron en divisar un grupo de veinte hombres que se dirigía corriendo desesperadamente hacia la puerta sur de la ciudad. Tras ellos, extendiéndose como una mancha de aceite que se derramase sobre la llanura, llegaban los indígenas. El ruido de sus pies lanzados a la carrera y el estruendo de sus gritos bárbaros hacía temblar las paredes. Finalmente, el grupo de asirios consiguió entrar por una de las puertas de la ciudad, cuando escasamente les separaban de sus perseguidores doscientas yardas. Los espejos informaron que las demás patrullas de observación habían podido abrigarse tras los muros.
Los salvajes prosiguieron su avance hasta el límite de la mancha renegrida que había sido la pradera, donde se detuvieron. El viento agitaba sus penachos de plumas, de suerte que, si hubiesen llegado en son de paz, habrían ofrecido un espectáculo de lo más vistoso. Pero como cabalgaban sobre las alas de la muerte, los defensores se quedaron sobrecogidos, pues eran tantos como la última vez.
Aquella muchedumbre realizó una serie de movimientos, abriendo infinidad de claros entre sus filas, por lo que los defensores no tardaron en comprobar que estaban montando unas largas escalas que habían llevado desarmadas. Al observar su maniobra, Asshur-bel-kala ordenó abrir fuego. Una lluvia de todo tipo de proyectiles se abatió sobre los salvajes, quienes, a pesar de sufrir cuantiosas bajas, avanzaron hasta las murallas y apoyaron en ellas sus rudimentarias escalas. Entonces entraron en acción el aceite hirviendo y los soldados provistos de una especie de bieldos, con los que empujaban hacia el vacío las escalas que los atacantes habían conseguido situar sobre la muralla. Pero aunque la mayoría demostraron ser muy mañosos, los salvajes consiguieron subir por algunos puntos. No tardarían en ser rechazados violentamente por los defensores. Parecieron cambiar de táctica y comenzaron a amontonar en varias de las puertas de la ciudad, y a riesgo de sus vidas, grandes cantidades de ramas secas, que debían haber traído consigo, a las que prendieron fuego. Pero al estar recubiertas las puertas por varias chapas de bronce, el fuego no prendió en ellas. Tras infructuosos intentos, los indígenas optaron por retirarse.
Como a todos pareció evidente que sería muy difícil resistir nuevos ataques, Kane y Asshur-bel-kala ordenaron el repliegue de las máquinas de guerra al interior de la ciudadela, por miedo a tener que abandonarlas en manos del enemigo. En aquella operación intervendría toda la población, que obedeció las instrucciones de los expertos ingenieros asirios, quienes, gracias a los complejos sistemas de grúas y poleas que se encontraban diseminados por la ciudad, consiguieron terminar la operación antes de que se pusiese el sol.
Mientras tanto, ya habían acabado de construir una torre de madera, más alta que el zigurat, forrada de una chapa de bronce, que Kane y Asshur-bel-kala proyectaron desde el primer día del asedio. Se levantaba en la explanada que se encontraba entre el puesto de mando y la parte alta de la ciudadela y les permitía enterarse de los movimientos del enemigo.
* * *
La historia del asedio de la ciudad estaría llena de detalles apasionantes, no sólo por la entereza de sus ocupantes, que en todo momento ayudaron a los combatientes, sino por todos los ejemplos de valor, tanto individuales como colectivos, que habrían llenado muchísimas tablillas de arcilla con las que construir una apasionante epopeya. Al tercer día del ataque en masa con escalas, el inglés y el asirio decidieron llevar al interior de la ciudadela todos los animales, alimentos y enseres que pudiesen servir para su defensa, e incendiaron la ciudad. Entonces comenzó una nueva fase del asedio.
Después de dos semanas de permanencia en las murallas, durmiendo sólo lo imprescindible entre uno y otro asalto, la barba de Kane había crecido lo suficiente para darle un aire, si no de asirio, sí bárbaro. En su antigua celda del zigurat habían quedado su estoque y su puñal, así como la capa, el jubón y el sombrero, ya que había decidido cubrir su cabeza con un casco cónico de cuero endurecido, y su poderoso tórax con una loriga de laminillas de acero. Aunque seguía llevando al cinto sus dos pistolas, que aún no había utilizado, sus armas favoritas eran el hacha de doble filo y la maza, templadas una y otra vez en los humeantes sesos de sus enemigos. La superioridad guerrera de los defensores les había permitido sufrir un número de bajas relativamente bajo, un treinta por ciento aproximadamente, mientras que los atacantes se habían visto reducidos, al menos, a la mitad de sus efectivos. Era evidente que aquella era una guerra de desgaste, que oponía fuerza bruta a inteligencia y disciplina; pero mientras que los asirios, que ya habían empeñado todos los efectivos en la batalla, no podían reemplazar sus bajas, los asaltantes siempre parecían contar con fuerzas de refresco. Durante el día tenían que impedir que los indígenas lograsen pasar sus escalas, que parecían no terminárseles nunca, por encima de la muralla, y defender las dos puertas de la ciudadela, que resistían perfectamente los golpes de ariete que caían sobre ellas procedentes de las chamuscadas vigas que habían sobrevivido al incendio de la ciudad, además de la protuberancia que se proyectaba hacia el Norte, sobre la que se habían concentrado las reservas de aceite. Al caer la noche recibían la consabida lluvia de flechas incendiarias, que cumplía una labor más psicológica que efectiva. Algunas de las casas de los notables se habían convertido en establos para el ganado, mientras que el manantial subterráneo que manaba del santuario de Ea —el lago que quedaba fuera de la ciudadela había sido envenenado por los defensores— proveía de agua a los sitiados, que, a pesar de todo, seguían resistiendo.
A Kane le habría gustado tener a tiro de sus pistolas a Bogaga. Entre la masa de asaltantes contra los que se batía no hacía otra cosa que buscar algún signo distintivo de poder o de mando; pero le parecía que aquellos guerreros, que ya no se molestaban en llevarse del campo de batalla a sus numerosos caídos, se repetían hasta la saciedad. Siempre los mismos rostros pintados, los mismos alaridos, las mismas muecas al morir, tajados espantosamente por su hacha. Su concepto de los asirios como un pueblo salvaje cambió radicalmente. ¿Cómo habrían podido sobrevivir en aquel país inhóspito y dejado de la mano de Dios si no hubieran sido más salvajes que él?
En cierta ocasión bajó a las mazmorras donde se hacinaban los esclavos indígenas. Le molestaba la esclavitud y las prisiones en cualquier parte en que se diesen, pero reconocía que dejar en libertad a los cautivos supondría una excelente fuente de información para Bogaga, que así conocería los puntos débiles de los defensores. Cuando Asshur-bel-kala sugirió que podían torturarlos para que les revelasen los tatuajes distintivos del jefe guerrero de los Sulas, y así concentrar contra él toda la potencia de su fuego en cuanto le descubrieran, se negó tajantemente a ello, hasta el punto de que el asirio no tuvo más remedio que desistir de su idea. Además, estaba seguro de que, cuando se encontrasen frente a frente, sabría que se trataba de él.

Kane no dio crédito a sus ojos. A unas mil quinientas yardas, atravesando una de las puertas de las murallas de la ciudad, avanzaba una hilera de más de una docena de elefantes. Asshur-bel-kala le miró extrañado, sin saber a qué obedecía aquello. Pero el inglés lo comprendió en seguida. Bogaga pensaba utilizar los elefantes para echar abajo las puertas de las murallas de la ciudadela, y así se lo dijo al jefe asirio. Mas tuvo que guardarse para sus adentros el sinsabor que le producía tener que matar unos animales que no le habían hecho ningún daño, porque el Ninnita no habría comprendido aquel aspecto de su sensibilidad. Tras una breve orden, las balistas que se hallaban dispersas a todo lo largo del perímetro defensivo, se concentraron en las murallas sur y oeste, donde se encontraban las puertas. A Kane le hubiese gustado disponer del suficiente número de ingenios para poder cruzar con su fuego a los paquidermos, pero tal no era el caso. Tras unos tiros de prueba, las balistas de la puerta sur consiguieron acertar a dos de la media docena de elefantes que se dirigían hacia ella, que se desplomaron en el suelo, atravesados por los gigantescos dardos de varias yardas de largo. Los artilleros de la otra puerta lograron un éxito similar, a todas luces insuficiente, puesto que los cornadas de los animales, comprendiendo que avanzar en línea recta era mortal para sus monturas, las hicieron zigzaguear, lo que imposibilitó la puntería de las enormes armas. Ante aquello, lo único que podía hacerse era bajarlas al suelo y apostar un mayor número de ellas ante las puertas, para, abriendo y cerrando rápidamente estas, herir al paquidermo que se encontrase más cerca. Pero tal operación le pareció a Kane una locura, por lo que se contentó con herir a los animales en cuanto franqueasen las puertas, para bloquearlas y así impedir la afluencia masiva de la horda de salvajes.
Cuando los animales estuvieron a tiro de los arcos compuestos de los defensores, una nube de flechas oscureció el sol, acabando con sus cornadas y causándoles a ellos múltiples heridas, aunque de poca importancia, porque su gruesa piel les servía de coraza. Los animales sobrevivientes huyeron de la ciudadela que los había recibido a flechazos y regresaron por donde habían venido, sin que ninguno de los dardos lanzados por las balistas los acertase en su retirada.
Al poco tiempo, los indígenas volvieron a la carga, en aquella ocasión acompañando a los elefantes. Pero tampoco tuvieron éxito, porque cuando estos se revolvieron y salieron huyendo, aplastaron a la mayoría. Y como Bogaga no poseía el genio de Aníbal ni, sobre todo, su experiencia en la táctica de los elefantes, no volvió a emplearlos.
Como aquella noche los sitiados no recibieron la habitual lluvia de flechas, presintieron que algo debían estar tramando. En efecto, cuando todavía estaba oscuro, se elevó un griterío desde la puerta oeste. ¡Sus defensores estaban siendo aniquilados! Los soldados del retén, que dormían por la noche en mitad de la explanada que se abría detrás del puesto de mando, se desembarazaron de sus mantas, recogieron sus pertrechos, formaron y se lanzaron a paso ligero hacia el lugar donde se oían los gritos. Como de noche no se mantenía encendida ninguna luz en la ciudadela, para que el enemigo no dispusiese de referencias, sólo contaron con el resplandor de la luna llena, que parecía cubierta de sangre, lo que a todos pareció de muy mal augurio.
Kane, cuyo sueño siempre era tan ligero como el de una fiera selvática, se había despertado por el griterío en el lugar donde dormía usualmente… precisamente en la terraza que dominaba las dos torres gemelas de la barbacana de la puerta sur, el punto de máximo peligro. Levantándose rápidamente, intentó correr a lo largo de la muralla. Como los desniveles de las almenas le habrían retrasado muchísimo, bajó por una escala de cuerda, se unió a los doscientos hombres del retén y se situó al lado de Ishtar.
El espectáculo que se ofreció a su vista fue desolador. «Las puertas de tu país se abrirán de par en par al enemigo», había dicho el profeta Nahum, y así se encontraban las puertas de Ninn. Sobre ellas se veía varias antorchas ardiendo que debían señalar su posición a los del exterior. Un grupo de salvajes con el cuerpo cubierto de manchas que imitaban el moteado del leopardo corrió al encuentro de los Ninnitas, mientras la noche se llenaba con el estrépito de miles de pies lanzados a la carrera: los salvajes que se precipitaban hacia la brecha abierta en la ciudad. Kane se estremeció. Había oído hablar del Anioto, la sociedad secreta que extendía su dominación por el África Central, cuyos miembros, según decían, se vestían con pieles de fieras salvajes e ingerían una droga desconocida que los sumía en un frenesí de muerte y destrucción. Pero hasta aquel momento no había conseguido ver a ninguno. Muy a pesar suyo, su admiración hacia Bogaga fue en aumento.
Uno de aquellos demonios aulladores se le echó encima, espumeante de rabia. Sus sesos salpicaron a los que le seguían. Con la maza en la mano izquierda y el hacha en la derecha, Kane parecía uno de esos dioses mesopotámicos que había visto esculpidos en la ciudad, enarbolando triunfantemente sus armas mientras pisaban a los enemigos vencidos. Ishtar, que no se apartaba de su lado, contenía con su arco y flechas a los salvajes. El resto del grupo de defensores que los seguía había roto la formación y se había empeñado en combates individuales, olvidando que lo más importante era contener el avance hacia la puerta. A la luz de la luna, Kane observó que la ciudad estaba reaccionando y que nuevos contingentes se les unían para repeler a los agresores. Hizo un gesto a Ishtar y ambos abandonaron la pelea para subir a una de las torres de la muralla y, desde allí, dirigirse a la barbacana de la puerta, para volcar sobre la marea humana que ya se precipitaba sobre ella los enormes recipientes de aceite que hervían durante el día, para, acto seguido, prender fuego al líquido derramado con una de las antorchas. Tan impetuoso era el empuje de los salvajes que su inercia los impulsó hacia dentro, de suerte que una masa de enemigos en llamas penetró en la ciudad. De la misma forma en que la arena apaga el fuego, sofocándolo, los indígenas pasaron por encima de quienes ardían, pisoteándolos como animales en estampida.
Desde lo alto de la barbacana, que había comenzado a arder, Kane e Ishtar contemplaban aquel espectáculo con el mismo arrobamiento que dos mariposas nocturnas encandiladas por la luz. De repente, la joven emitió un quejido y cayó en sus brazos. El inglés tocó el astil de una flecha que se había clavado en su pecho, justamente en el hueco de uno de los desgarrones de su loriga. Instintivamente, empuñó una de sus pistolas y la descargó sobre una forma agachada que se encontraba enfrente. El estruendo del disparo frenó a los atacantes, que se detuvieron perplejos y comenzaron a retroceder. Aquello excitó a los defensores, que, arremetiendo contra ellos con sus escudos, consiguieron echarlos fuera de las puertas de la ciudad.
Pero el aceite ardiendo había quemado desde dentro la carpintería de las puertas, de suerte que no pudieron cerrarlas con el enorme pasador, ni hincar en el suelo la viga que inmovilizaba una de ellas. Por eso mismo, Kane, cogiendo a Ishtar en brazos, ordenó el repliegue hacia la parte alta de la ciudadela, donde se encontraban el palacio y el zigurat.
Y así, perdiendo cada vez más terreno, la gente de Ninn fue retrocediendo paulatinamente, hasta que, al fin, poco antes del amanecer, sólo un escaso número de defensores pudieron hacerse fuertes en el zigurat, cuya rampa era tan estrecha que sólo permitía el paso de un guerrero.
Desde lo alto del edificio, Kane divisó un espectáculo dantesco. La ciudadela ardía por sus cuatro costados. Las calles estaban llenas de cadáveres de hombres y de animales. Los invasores no habían perdonado a nadie, ni siquiera a las imágenes de los dioses, que habían sacado de los templos y profanado, infligiéndoles tremendas mutilaciones. Y como si no les bastase la muerte de sus enemigos ancestrales y aún quisieran vengarse de ellos, derramaron sobre sus cadáveres la sangre de cerdos salvajes, animales que abundaban por la llanura y que constituían una abominación para todos los semitas, como bien sabía Kane.
Pasaron dos días y todo pareció indicar que los indígenas se habían olvidado del puñado de defensores, escasamente un centenar, que seguían resistiendo en el zigurat. De vez en cuando se contentaban con enviarles una rociada de flechas. Quizá pensaron matarlos de sed o castigarlos con el atroz espectáculo que tenía lugar en el patio del palacio. En efecto, aquellas dos noches, los hombres-leopardo sacrificaron a varios Ninnitas. Los gritos de terror de las víctimas, a las que arrancaban el corazón, fueron saludados con un coro de carcajadas blasfemas. Hasta a los feroces asirios, acostumbrados a las más refinadas torturas, les espantó aquel ritual macabro: los hombres-leopardo devoraban con sus dientes tallados en punta, cuya blancura recortándose sobre su piel oscura los hacía perfectamente distinguibles, el corazón aún palpitante de sus víctimas, para apoderarse al mismo tiempo de su valor.
Y Kane supo que su corazón estaba reservado para Bogaga.
* * *
La herida de Ishtar no era grave. Afortunadamente, la flecha no había atravesado ningún centro vital. Asshur-bel-kala, que se contaba entre los supervivientes, había cambiado el oficio de la guerra por el de la medicina, prodigando a la joven todas las atenciones que podía, que no eran muchas, dada la escasez de medios que todos sufrían.
Con ellos estaba Shamsi-ilu, uno de los sacerdotes del templo de Nabu, que gimoteaba continuamente y decía palabras sin sentido. Entre tanto despropósito había una expresión que a Kane le sonaba como «la salida» y «no hay salida».
—¿Qué dice? —preguntó a Asshur-bel-kala, pensando que él podía comprender mejor lo que decías.
—Que podríamos habernos ido por la salida —contestó el asirio, después de prestar unos instantes de atención a las palabras del otro—. ¿A qué salida te refieres, anciano?
Aquel hombre presa del delirio les contó que en el templo de Nabu había una salida secreta que iba a dar a una gruta que se extendía hasta la pendiente por la que se accedía a la meseta. A la pregunta de Kane, de por qué no había hablado de la salida, sonrió con cara de niño travieso y se limitó a decir:
—Si os lo hubiese dicho habría dejado de ser secreta. Además, ¿de qué habría servido, si los salvajes ocupaban toda la meseta?
Todos pensaron que tenía razón. Por otra parte, si los indígenas hubiesen encontrado vacía la ciudadela no habrían tardado en pensar que se habían fugado, y en redoblar su vigilancia. Mejor era morir luchando que no como ratas atrapadas.
—¿No queréis saber dónde está, ahora que ninguno de nosotros podrá salir por ella? —preguntó el anciano, que seguía con su discurso.
—Claro que sí —dijo Ishtar.
Entonces les habló de la salida secreta. Y aunque les separasen de su salvación menos de cincuenta yardas en línea recia, ninguno de los presentes pensó en dirigirse a las ruinas del templo, ya que, rodeados de enemigos como estaban, aquello habría supuesto una muerte segura.
Pero el inglés apenas prestó atención a las explicaciones del sacerdote. Una figura empenachada que acababa de salir a uno de los patios había atraído su mirada. Debía tratarse de Bogaga. Kane bajó hasta la base del edificio, para desde allí disparar sobre el jefe guerrero de los Sulas. Aunque le repugnaba matar a distancia a un hombre que no podía defenderse, sabía que tenía que hacerlo. El solo recuerdo de los hombres-leopardo devorando los corazones de sus víctimas acabó de disipar sus escrúpulos.
A medida que bajaba por la escalera interior fue comprobando en cada uno de los pisos cuál era el que ofrecía mejor visibilidad, quedándose en el tercero. El salvaje se encontraba a unas ciento treinta yardas, distancia considerable para una pistola. En aquellos momentos, Kane echó de menos el mosquete que había destrozado luchando contra los vampiros en las Colinas de los Muertos. Apoyó una pistola en la parte inferior de una de las estrechas ventanas, casi troneras, del edificio, apuntó a la figura que se contoneaba con los brazos en jarras, contuvo el aliento y disparó.
El proyectil fue a estrellarse en la cabeza de un guerrero que estaba al lado de aquel a quien apuntaba Kane, que reventó como un melón, esparciendo los sesos a su alrededor. El guerrero a quien iba dirigido se quedó anonadado, sin saber qué ocurría, mientras el trueno de la detonación llegaba a sus oídos, una fracción de segundo después de la bala. Aquella falta de reflejos ante lo desconocido le costó la vida. Con una maldición, Kane soltó la pistola descargada y tomó la otra. Apuntó con ella cuidadosamente, corrigiendo la desviación y disparó nuevamente.
Un grito unánime de júbilo escapó de las gargantas de los defensores del zigurat.
—¡Ese maldito hijo de Pazuzu se ha reunido con su padre en el arallu! —exclamó Ishtar, contagiada de los improperios de la soldadesca.
Kane subió a su habitación para cargar sus pistolas. La idea de quitarse aquella barba de varias semanas y de vestirse con sus ropas de puritano para la batalla final se insinuó de manera extravagante en su mente. Le pareció indecoroso reunirse con el Sumo Hacedor vestido como un pagano, y por ello comenzó a afeitarse cuidadosamente en seco con la navaja que tenía en su bolsa, junto con la pólvora y las balas. Cuando terminó, vistió el negro jubón y escondió sus cabellos bajo su sombrío sombrero de ala ancha.
Mientras se paseaba entre los sitiados y saludaba a Ishtar quitándose el sombrero, todos le miraron con cierta suspicacia, pues sin aquella barba oscura había vuelto a ser el «persa». Cuando Kane se disponía a hacer un comentario sarcástico sobre su nueva apariencia, uno de los asirios apuntó con el dedo a una figura que los miraba desde el patio.
Si Bogaga era el muerto, entonces aquel debía ser Katayo. Pero… ¿no sería al revés? Y el inglés aplaudió una vez más la inteligencia de aquel diablo negro, que le había utilizado para librarse de su rey, Katayo, y convertirse en dirigente de su pueblo. Y quizá más aún, de una vasta confederación de tribus capaces de extender la sangre y el fuego por todo el continente. En aquel preciso momento, como si volviese a reanudarse aquella partida de ajedrez que el puritano había estado jugando a ciegas, los indígenas se lanzaron a miles sobre el zigurat.
Aunque Kane, Asshur-bel-kala, Ishtar y los demás lucharon valientemente, al final fueron sumergidos por la incesante marea negra.
Casi desvanecido y cubierto de sangre, Kane, junto con la docena escasa de supervivientes, fue llevado a rastras ante Bogaga.
Era un hombre alto, con cuello de toro y brazos tan gruesos como una pitón. Llevaba el cabello largo, peinado en trenzas, y sus intensos ojos negros parecían reflejar las profundidades del Infierno. Al encontrarse con los de Kane, que refulgían con una luz que parecía arder bajo el hielo de un glaciar de espesor inconmensurable, dudaron y miraron a otra parte. Su sonrisa era burlona cuando dijo en su lengua:
—Por fin conozco al gran jefe blanco llegado del mar.
—Y yo al poderoso guerrero de los Sulas —contestó Kane, y añadió—: Quizá podamos comprobar finalmente quién de los dos es el más fuerte.
—Sería algo que alegraría mi corazón. Pero mi pueblo me necesita y no podría prescindir de mí.
—Grave pecado es el orgullo, gran guerrero.
—Peor aún es la imprudencia, hombre blanco. Y hay grandes planes que descansan exclusivamente sobre mis hombros —dijo Bogaga, y poniendo los ojos en blanco exclamó—: ¡Hoy Ninn, mañana toda África!
—Y quizá, pasado mañana, el mundo —aquella observación maliciosa de Kane fue hecha en tono de pregunta.
—¿Por qué no? Los blancos comenzáis a llegar a África para apoderaros de nosotros, vendernos como esclavos y vivir en nuestras tierras. En tres siglos nos habréis exterminado. Por eso hemos comenzado a vengarnos… ¡Por nuestros enemigos más antiguos! Tai, Damballa! —la exclamación iba dirigida a los indígenas que le rodeaban.
—Tai, Damballa! —exclamaron a coro, repitiendo aquella palabra una y otra vez.
Damballa. La espantosa divinidad ofidia, cuyas sangrientas ceremonias Kane había presenciado en África. Su historia ofrecía extrañas conexiones con cultos prehumanos que ya eran viejos cuando la Atlántida aún no había surgido de las aguas.
—Muy pronto seréis sacrificados a Damballa —dijo Bogaga, a modo de despedida, y dio unas órdenes a quienes le rodeaban, en una lengua que Kane no había oído nunca.
* * *
Por una ironía del destino, las mazmorras adonde fueron conducidos estaban guardadas por varios de los esclavos que anteriormente fueran confinados en ellas. Kane reconoció algunos rostros.
El inglés compartió su celda con Asshur-bel-kala e Ishtar. No dudó, ni por un momento, que el jefe guerrero, al encerrarlos con él, desconociese la identidad de sus prisioneros.
—Es casi seguro que muramos esta noche, cuando la luna esté en lo más alto —comentó, y la joven se estremeció, estrechando fuertemente a su enamorado—. Suele ser lo usual en los sacrificios a Damballa.
Calculó que debían quedarles unas seis horas. Supo que la espera acabaría haciéndose interminable. Morir sacrificado como un cordero a una deidad bárbara… sin haber comprendido la naturaleza de la extraña llamada que le había hecho adentrarse en África y llegar hasta aquel mundo perdido.
Un ruido de pasos interrumpió sus reflexiones. Estaban sacando a los demás de sus celdas. Kane no se hizo ninguna ilusión sobre la suerte que los esperaba. Acabarían sus vidas en el patio del palacio.
El tiempo transcurrió lentamente, como si se aferrase a aquellas paredes llenas de humedad. De repente, el puritano oyó un ruido furtivo de pasos y un quejido de muerte. Una sombra se destacó de la penumbra que la rodeaba. La reconoció: era uno de los esclavos. Los ojos le brillaban extrañamente en medio de aquella oscuridad. En una mano llevaba unas capas oscuras en las que había escondido unas espadas y en la otra un manojo de llaves, con el que abrió su celda.
—¿Por qué haces esto? —preguntó Ishtar.
—Soy Asulo. Sula era mi hermano —respondió, mirando a Kane—. Me hablaba mucho de ti, y de que no tenías miedo a los Ninnitas. Pero lo que no te dijo es que era hijo de Katayo… como yo —hizo una pausa y se golpeó el pecho—. ¡Yo debía ser ahora el rey de los Sulas! Pero Bogaga dice que un hombre manchado por la esclavitud nunca podrá ser rey. Sé que si me quedo aquí mis días están contados. Por eso he matado al guardia. Por eso quiero ayudaros a escapar. A cambio de que me llevéis con vosotros.
—¿A pesar del trato que te dimos? —preguntó Asshur-bel-kala, no convencido del todo.
—Sí. Sé que vosotros dos apoyabais a Bel-lardath. Si él hubiese sido rey, la vida habría sido más fácil para todos nosotros. Por eso no os guardo rencor. Pero, démonos prisa. Echaos estas capas por encima, para que podáis pasar desapercibidos.
—¿Cómo vamos a escapar? —preguntó Kane, echando una mirada de inteligencia a los Ninnitas, para que no revelasen el pasadizo secreto que se abría bajo el templo de Nabu.
—Por las murallas. Sólo hay unos guardias en las puertas. Bogaga ha licenciado a todos los guerreros, y sólo se ha quedado con los miembros del Anioto. La ceremonia de Damballa que tendrá lugar esta noche está prohibida a los no iniciados.
—¿Y mis armas?
—Bogaga las guarda consigo, porque dice que son como tu alma.
Kane permaneció en silencio, mientras su mente de guerrero, bien entrenada en las situaciones difíciles, comenzaba a urdir rápidamente un plan. Llegarían hasta el templo y escaparían por él. Pero después no tendría más remedio que volver para matar a Bogaga y recuperar sus armas. Si al menos hubiese tenido su bastón ju-ju… Todo dependía de la credulidad y superstición de aquellos salvajes. Y en cosa de unos segundos, dio con la solución.
Los demás ya comenzaban a impacientarse. Pero él no les contó su plan. Sólo les pidió que hiciesen lo que les dijera. Así pues, escondieron en el calabozo más apartado el cadáver del carcelero y le desojaron de todas las plumas con que se adornaba, que Kane guardó entre los pliegues de su capa. Acto seguido, cerraron con llave la celda que habían estado ocupando, escondieron el manojo de llaves entre la paja de otra y se fueron sigilosamente.
Las mazmorras se encontraban en un subterráneo situado cerca de la pared este de la muralla, por lo que para llegar al templo de Nabu tuvieron que contornear la muralla norte y llegar hasta donde se levantaba el zigurat, bajando después de la parte alta de la ciudadela. Pasaron por el templo de Ea, acallaron las protestas de Asulo, que no hacía más que repetir que estaban dando muchas vueltas, y entraron en las ruinas del templo de Nabu. Una vez en él, oprimieron un resorte y se abrió un pasadizo secreto.
—Nos veremos después de la ceremonia —dijo Kane.
La extrañeza se pintó en los rostros de sus acompañantes.
—Debo quedarme para acabar con Bogaga. Es un peligro para todos, negros y blancos. Esperadme a la salida del pasadizo. Y si después de la medianoche no he regresado, huid. Que Asulo os indique cómo llegar a algún sitio frecuentado por los actuales descendientes de los Aribi, con quienes podréis vivir hasta el fin de vuestros días.
—¡Que la diosa te guíe, S’hlomo! —dijo la bella Ishtar, y le besó.
—¡También Asshur! —añadió el último hijo de aquel dios, estrechándole la mano.
—Pronto nos veremos —comentó enigmáticamente Kane, y cerró la puerta tras ellos. Entonces, parsimoniosamente, se despojó de su ropa y la dobló como mejor pudo, ocultándola debajo de la basa de una columna caída, lo bastante lejos de la entrada secreta para evitar una ulterior pesquisa por parte de alguien que llegase a descubrirla. Acto seguido, humedeció todo su cuerpo con el agua que aún manaba de la fuente, lo espolvoreó abundantemente con ceniza, hasta que ocultó completamente el color blanco de su piel, y pegó en él, como mejor pudo, las plumas que había quitado al carcelero muerto. Cuando hubo terminado, volvió a cubrirse con la capa y musitó una silenciosa plegaria al Cielo para que la superchería que había planeado tuviese éxito.
* * *
Cuando Bogaga descubrió que la celda donde se hallaban sus prisioneros estaba vacía montó en cólera. Sin que pudiera explicárselo, aquel blanco y sus amigos se habían escapado. Y cuando recordó el fulgor apagado de la mirada de Kane, que había hecho que se le encogiera el corazón, se dejó invadir por un terror supersticioso. Por si aquello fuera poco, el dios-serpiente Damballa no había querido aceptar el sacrificio del Ninnita que acababa de ofrecerle. Todavía seguía esperando que se le apareciese sobre las dos maderas unidas en forma de T que había levantado en medio del patio del palacio. Ni siquiera el saco mágico y las armas del blanco que llevaba a la cintura, los dos puñales, las dos mazas del trueno que parecían haber enmudecido, y el poderoso bastón ju-ju, le habían servido de ayuda.
Los hombres-leopardo ya habían ingerido sus pociones secretas entrando en el sueño de la muerte, agitado de pesadillas que sólo podían apaciguarse con el espectáculo de la sangre. En aquel estado de trance confundían sueño y realidad, mientras caminaban entre sombras. Algunos de ellos dijeron que la luna llena estaba preñada de señales de mala suerte, e incluso se atrevieron a insinuar que la magia del hombre blanco era más poderosa que la del jefe guerrero de los Sulas, ya que le había permitido desvanecerse llevándose consigo a sus amigos y al carcelero.
Cuando Bogaga insistía una vez más en la invocación a Damballa, una sombra pareció salir de la nada. Su frente se perló de sudor. Y más aún cuando aquella aparición comenzó a hablar.
—He enviado mi espíritu fuera de mi cuerpo para recoger mis armas —dijo aquella voz—. Tú dijiste que eran como mi alma y acertante. Dámelas o vendrás conmigo.
En ese momento, aquella figura, en quien Bogaga había reconocido la voz de Kane, abrió su capa. El cuerpo que mostraba, pintado con la ceniza de la muerte y cubierto de plumas, correspondía a la imagen tradicional entre los africanos de un espíritu.
En circunstancias normales, aquella superchería no habría tenido éxito. Pero, afortunadamente para Kane, en aquellos momentos Bogaga sentía un pánico mortal porque Damballa seguía sin manifestarse. Y eso, según él, indicaba que el dios le había abandonado.
Poco a poco fue retrocediendo ante la aparición, hasta apoyarse en el poste de varias yardas de altura que debía sostener a la gran serpiente que era la manifestación viviente del dios.
Kane se acercó al tembloroso indígena, y flemática y metódicamente le fue despojando de sus armas. Entonces, poco a poco, fue retrocediendo.
Los hombres-leopardo se habían dejado vencer por la apacible entereza de la aparición, y estaban tan asustados como Bogaga. En aquel momento, uno de ellos gritó algo que Kane no comprendió, pero que erizó todos los vellos de su cuerpo. Sobre el poste comenzaba a percibirse una forma blanca, la de una serpiente descomunal, más grande que la madre de todas las boas y pitones. Entonces Kane supo que, mientras el bastón mágico se había encontrado en poder del sacerdote de Damballa, el dios no había podido materializarse. Pero la gran serpiente, que a Kane le pareció la forma ancestral del mismísimo Satanás volviendo nuevamente al Edén, se sentía ofendida por la injuria del oficiante, que se había atrevido a invocarla empuñando —o teniendo encima de su cuerpo, igual daba— un arma que contrarrestaba sus poderes, el bastón que el brujo N’Longa regalara a Kane, de cuyos efectos el inglés no era totalmente consciente. Por eso, abrió sus enormes fauces fosforescentes y atrapó con ellas a Bogaga. Su cuerpo crujió de manera espantosa cuando se quebraron sus costillas. Aún siguió debatiéndose débilmente mientras era deglutido. Damballa lanzó una mirada, mezcla de malignidad y de temor, hacia Kane y pareció disponerse a atacar a los hombres-leopardo, que echaron a correr medio muertos de miedo. Cuando el inglés volvió a mirar a la enorme serpiente, esta había desaparecido con la misma rapidez con que había llegado.
Amparándose en las sombras, después de detenerse un momento a recoger un arco y varias aljabas de flechas que encontró en el lugar donde habían estado los hombres-leopardo, Kane escaló la fachada oeste del patio del palacio y regresó al templo de Nabu.
Poco después, cuando se hubo lavado y desojado de la ceniza y las plumas que cubrían su cuerpo, Kane se vistió con sus ropas oscuras y entró por el pasaje secreto. Al poco tiempo llegaba a la salida de la gruta adonde iba a desembocar el pasadizo. Allí le esperaban Asulo y los dos Ninnitas. La alegría que demostraron al verle fue genuina e infinita. Y más aún al conocer la muerte de Bogaga y el disfraz utilizado por el inglés. El joven Asulo, que ya comenzaba a recobrar las esperanzas de verse sentado en el trono de los Sulas, ofreció su casa a los Ninnitas, prometiendo, incluso, que les proporcionaría ropas más actuales que las que llevaban y que les acompañaría hasta un lugar frecuentado por los árabes. Ishtar agradeció infinitamente el arco y las aljabas que Kane le había traído, pues eran las armas de la diosa. Y con la sensación de euforia que siempre suele sentirse al escapar de un peligro inminente que parece invencible, decidieron quedarse aquella noche en la boca de la cueva y emprender su camino al día siguiente.
* * *
—Jamás podremos pagarte lo que has hecho por nosotros —musitó Ishtar, mirándole apenada a los ojos.
Él no dijo nada. Sólo negó con la cabeza, mientras abrazaba a la pareja de Ninnitas y permanecía en silencio durante unos instantes, como si quisiera grabar sus rostros en su corazón. Estrechó la mano de Asulo y, dándoles la espalda, comenzó a caminar.
El sol había comenzado a salir por Oriente, tiñendo de rojo las tierras que rodeaban la negra llanura donde se había levantado Ninn, la segunda Nínive.
«No quedará ni memoria de tu nombre», había dicho el profeta. Kane se volvió y contempló a la pareja de asirios. No, la profecía no era cierta. También Adán y Eva habían sido expulsados del Edén.
Y con el corazón rebosándole de una extraña ternura, reanudó su caminar.
* * *
J. RAMSEY CAMPBELL: El oficial, Labashi, y su hermana Siduri conducen a Kane a su casa. Ambos forman parte de una conjura: si vuelve a actuar nuevamente de oráculo —le dicen— de suerte que el rey de Ninn quede en descrédito y Labashi sea elegido nuevo monarca, él y la gente que secuestraran de la aldea quedarán en libertad. Cuando el rey intenta matar a Kane, a causa de sus gestos, uno de los conjurados le atraviesa con una lanza. Labashi es coronado. Pero Siduri, que deseaba a Kane, es asesinada por su amante despechado. Kane abandona Ninn como en un sueño.
(1 / 0,6)
G. ZUDDAS: Kane es llevado a la casa del padre de la joven que acaba de salvar. Algún tiempo después, los Sulas invaden la ciudad, Kane se enfrenta a ellos haciéndose pasar por una divinidad del vudú y consigue que se vayan. Muerto el rey de Ninn en el asalto de los Sulas, el oficial asirio que acudiese en ayuda de Kane, después de que este librase del león a la joven asiría, su prometida, es proclamado rey.
(1 / 0,45)