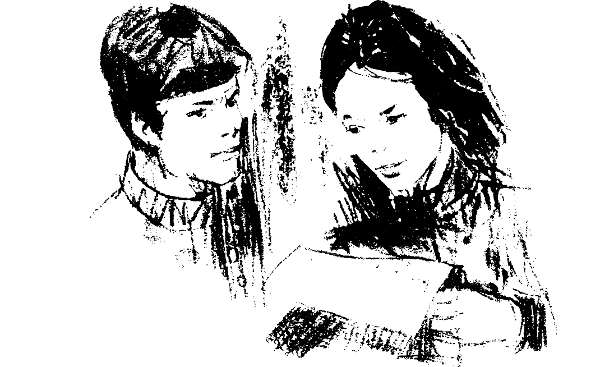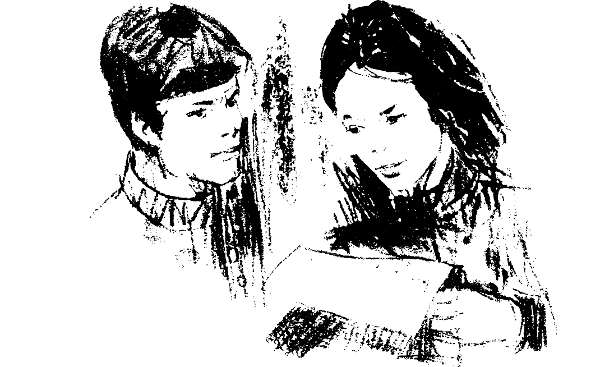
BLOQUEADOS EN LA GALERÍA
La situación de los fugitivos se ponía bastante grave, casi desesperada. Su captura, si no ocurría un milagro, no sería más que cuestión de horas.
Ahora todas las salidas estaban cerradas y una defensa, aunque obstinada, no les habría salvado probablemente, teniendo que luchar contra un enemigo numeroso y decidido a hacerles prisioneros.
As cierto que podían retroceder hacia las casamatas, pero con pocas esperanzas de éxito, ya que estaban convencidos de que los insurgentes debían tener ocupada también la otra extremidad de la galería, para bloquearlos entre dos fuegos.
¡Por cien mil tiburones! —exclamó Córdoba, retrocediendo precipitadamente para evitar ser muerto por una rápida descarga—. ¡Estamos bloqueados como los ratones en la trampa! Doña Dolores, creo que estamos perdidos y que ni siquiera maestro Colón puede salvarnos.
—¿Los rebeldes conocían la existencia de esta galería? —dijo la marquesa, que había conservado hasta el momento una calma admirable.
—Por lo visto no la ignoraban.
—¿Tendrán ocupada también la otra extremidad, hacia las casamatas?
—Seguramente, doña Dolores.
—¿Qué vamos a hacer, Córdoba?
—Es lo que yo me pregunto.
—¿Y si probásemos a forzar el pasaje? —dijo el soldado.
Nos exponemos a graves pérdidas sin ningún resultado —respondió el lobo de mar—. La salida de la galería es estrecha, por ello fácil de defender, pero si salimos deberemos aguantar un verdadero fuego graneado sin ningún refugio.
—Entonces no nos queda más remedio que rendirnos —dijo la marquesa, con los dientes apretados.
—No tan de prisa, doña Dolores. Todavía nos queda una esperanza.
—¿Cuál?
—Que nuestro marinero llegue pronto a bordo del «Yucatán» y que acuda en nuestra ayuda con maestro Colón.
—Sólo hace cuatro horas que salió, y estamos tan alejados de nuestra nave —dijo la marquesa, con acento descorazonado—. Sería preciso resistir al menos tres días, admitiendo que el marinero no se pierda en el gran bosque y que después pueda volver a encontrar el fortín.
—Intentaremos no dejarnos capturar antes de la llegada de los socorros, doña Dolores. La galería tiene muchas curvas fáciles de defender; si nosotros no podemos salir, tampoco los rebeldes pueden entrar sin sacrificar una buena cantidad de hombres, ya que estamos todavía bien provistos de municiones.
—Estarnos faltos de víveres.
—Yo tengo dos galletas y os las ofrezco; por mi parte, me estrecharé el cinturón cada vez que mi estómago reclame la comida o la cena.
—Y nosotros, señor teniente, estamos dispuestos a imitaros para conservar la preciosa existencia de nuestra capitana —dijeron los marineros.
—¿Y qué tenéis? —preguntó Córdoba.
—Otras tres galletas y un frasco de agua mezclada con un poco de ron.
—Como veis, doña Dolores, hay víveres abundantes para vos —dijo Córdoba, riendo—. Con cinco bizcochos y algunos sorbos de agua podéis resistir dos o tres días.
—¿Y vosotros creéis, mis valientes, que yo puedo aceptar? —dijo la marquesa, con voz conmovida—. ¡Víveres para mí y para vosotros el tormento del hambre! ¡Eso nunca…!
—Entonces no nos queda más remedio que rendirnos.
—Sí, pero lo más tarde posible y sólo cuando el hambre y la sed nos hayan vencido —respondió la marquesa, con suprema energía—. ¡Quién sabe…! A lo mejor podemos resistir hasta la llegada del maestro Colón.
—¡Caramba! —exclamó en aquel instante Córdoba, dándose un golpe en la frente—. ¿Quién habla de morir de hambre, cuando tenemos víveres en reserva?
—¡Víveres…! ¿Soñáis, amigo?
—¡Por cien mil tiburones! ¿Habéis olvidado la serpiente?
—¡Ah…! ¡Córdoba! —exclamó la marquesa, haciendo un gesto de asco.
—¿Qué…? Se la comen también los indios y los negros, y por una vez, obligados por las circunstancias, podemos probar nosotros la carne del reptil. Imaginaremos que es una enorme anguila. Mejor que comemos entre nosotros; caeremos sobre la culebra y…
—¡Silencio, señor! —dijo en aquel instante el soldado, que se había llegado hasta una curva de la galería.
—¿Qué pasa? —preguntó el lobo de mar, tomando el fusil—. ¿Se preparan acaso a invadir nuestra habitación subterránea? No permitiremos ningún allanamiento de morada.
Dejó a la marquesa y se dirigió hacia la curva de la galena, donde se encontraba el soldado en observación. Desde aquel sitio se podía ver perfectamente la salida del pasaje y distinguir a los hombres que la vigilaban.
—¿Los veis? —preguntó el español.
—Sí —respondió Córdoba—, y me parecen muchos.
—Alguno se ha deslizado ya en la galería.
—¡Ah! ¿Creen quizá que nos van a sorprender? ¡Esperad un poco, queridos amigos!
Se inclinó hacia el suelo y empezó a arrastrase hacia la salida, manteniéndose junto a la pared de la izquierda, mientras el español iba pegado a la opuesta.
Después de recorrer diez o quince pasos, se dieron cuenta de que algunos rebeldes hablan entrado ya en la galería y avanzaban lentamente, refugiándose tras una masa no muy clara que empujaban hacia adelante, quizá un tronco de árbol o un montón de ramas y hojas.
Córdoba se alzó, fusil en mano, gritando:
—¿Quién vive?
A la pregunta respondieron dos detonaciones. Las balas, mal dirigidas a causa de la oscuridad que reinaba en el punto ocupado por Córdoba y el soldado se perdieron hacia la bóveda, sin otro resultado que el de hacer caer algún trozo de roca.
El lobo de mar y su compañero hicieron fuego a su vez repetidamente contra aquella especie de barricada móvil, tras la que estaban escondidos los rebeldes.
Los marineros, al oír aquellos disparos y creyendo que su comandante corría un grave peligro, se apresuraron a acudir y abrieron un verdadero fuego graneado.
Los enemigos, sorprendidos y espantados de aquella granizada de proyectiles, después de algunos disparos dejaron la barricada y corrieron hacia la salida de la galería, llevándose muertos y heridos.
—Creo que por ahora tienen suficiente y estarán persuadidos de que no es cosa fácil cogernos —dijo Córdoba—. ¿Hay algún herido entre nosotros?
—¡Bah! Sólo una rozadura —respondió un marinero—. Una bala me ha tocado en la frente de rebote.
—Pasa a la enfermería; la marquesa ha asumido la dirección de la ambulancia.
—Gracias, señor comandante, no lo necesito —dijo el herido, riendo.
En aquel instante una voz robusta que venía de la salida de la galería gritó:
—¿Podemos parlamentar?
—¿Qué quieren estos granujas? —murmuró Córdoba.
Se adelantó llevando el fusil preparado y divisó una figura humana que estaba en pie frente a la abertura de la galería.
—¿Quién sois? —preguntó el lobo de mar apuntándole.
—El ayudante de campo del capitán Pardo.
—¡Magnífico! ¿Deseáis algo, señor rebelde?
—Sí, intimidaros a la rendición.
—¿A nosotros?
—¿Creéis que se lo digo a las rocas de la galería?
—No, pero…, mirad qué casualidad; yo estaba a punto de pedíroslo a vosotros.
—Bromeáis, señor…
—Bob, querido señor; marinero, cocinero y cabo de cañón del «Yucatán».
—¡Ah!, sí, ¡del «Yucatán»! —exclamó el ayudante de campo del capitán Pardo.
—Parece que el nombre os abre la gana, ¿no es cierto señor rebelde?
—Puede ser.
—Pero la nave es demasiado resistente y puede romperos los dientes.
—Eso se verá más tarde, señor Bob. Entretanto os ruego que os rindáis.
—No tanta urgencia, señor insurrecto. El capitán Pardo puede esperar un poco.
—Nada de eso; tiene mucha prisa.
—Y nosotros, en cambio, ninguna. Nos encontramos bien en esta galería, mucho mejor que vosotros; es fresca como una nevera, mientras vosotros os asáis como bistecs o como pollos en el asador.
—¿Habéis acabado?
—¿De qué?
—De charlar.
—¡Buen Dios! Sois un hombre tan agradable que tengo mucho gusto en cambiar unas palabras.
—Os digo que tengo prisa y que me urge bastante cogeros prisionero.
—No tenéis más que entrar y venir a cogernos; pero os advierto que tenemos todavía siete excelentes fusiles Máuser y un buen número de cartuchos, todos dispuestos para entrar en vuestro cuerpo.
—Entonces ¿rehusáis rendiros? —dijo el ayudante de campo, enojado.
—De momento no tenemos ganas, pero más tarde, ¡quién sabe! Daos cuenta de que no se puede permanecer eternamente bajo tierra, aun en el caso de que se goce de una frescura deliciosa; de todas maneras yo me encuentro bien aquí y me quedaría cuatro o cinco semanas sin ninguna molestia.
—Si os place, quedaos hasta el final de la guerra, a mí no me importa.
—Entonces ¿por qué tanta urgencia?
—¡Lo que nosotros queremos es a la marquesa del Castillo! …aulló el ayudante, cuya paciencia había llegado al limite.
—Me disgusta por vos y por el capitán Pardo, pero la marquesa se encuentra bastante bien entre sus marineros para cambiar de compañía y además preferiría irse a bordo del «Yucatán», mejor que disfrutar de la hospitabilidad demasiado peligrosa de bribones de vuestra especie.
—¡Nosotros, bribones!
—¡Si no sois bribones, sois ciertamente traidores, ya que os habéis aliado a los yanquis en perjuicio de vuestra patria! —gritó Córdoba, cambiando bruscamente de tono—. ¡Tenéis en las venas sangre española y combatís contra el pabellón de España, canallas!
—En vez de charlar, rendíos.
—¡No!
—Os obligaremos.
—Probad.
—¿Es vuestra última palabra?
—La última; agregaré solamente que si no os retiráis os meto una bala en el cuerpo.
—Dentro de media hora estaréis todos en nuestras manos —gritó el insurrecto, alejándose.
Córdoba se encogió de hombros y volvió con la marquesa, mientras dos marineros se ponían de centinela, echándose junto a las paredes.
—¿Habéis oído, doña Dolores? —le preguntó.
—Si, Córdoba —respondió la capitana.
—Temo que los insurgentes nos estén preparando una sorpresa.
—Nos defenderemos, amigo mío.
—Ya veremos si podemos —dijo Córdoba, como hablando para si.
—¿Qué temes?
—No lo sé; pero lo que os digo es que no podremos resistir mucho tiempo en esta ratonera.
—¿Crees que nos cogerán entre dos fuegos?
—Es posible, doña Dolores.
—¿Habrán descubierto también la entrada, además dele salida?
—Sospecho que sí.
—Es preciso asegurarse, Córdoba.
—Es lo que me proponía hacer. José, Alonso, seguidme, y vos, mi bravo soldado, quedaos a guardar la marquesa con los otros.
El lobo de mar se echó al hombro el fusil y se alejó en dirección a las casamatas, seguido por los dos marineros.
Habiéndose acabado la cuerda que había servido de antorcha, los tres exploradores debieron mantenerse junto a una de las paredes y moverse con precaución, para no caer en una trampa.
No era imposible que los insurgentes hubieran ya entrado, y que aprovechando la oscuridad avanzaran silenciosamente, escondiéndose a poca distancia de ellos.
Caminando lentamente, alcanzaron el lugar donde habían matado a la serpiente, cuyo cadáver yacía atravesado en la galería, e hicieron una primera parada, apoyando las orejas en el suelo para escuchar.
—Hasta ahora no se oye nada —dijo Córdoba.
—No —confirmaron los dos marineros.
—¿No habrán bajado aún? —se preguntó—. Si conocían la existencia de este pasaje, deben haber descubierto también la entrada.
Reemprendieron el camino redoblando las precauciones y avanzando sobre la punta de los pies para no traicionar su presencia y provocar una inesperada descarga, y después de cinco minutos alcanzaron el punto donde la galería descendía bruscamente.
Se pararon nuevamente para escuchar, pero tampoco esta vez llegó ningún rumor a sus oídos.
Iba Córdoba a reanudar la marcha, cuando su olfato notó un olor extraño, al mismo tiempo que sus ojos sentían una viva irritación que se hacía en seguida más dolorosa, provocando abundantes lágrimas.
—¿Qué es esto? —se preguntó, parándose por tercera vez.
—Señor teniente —dijo uno de los dos marineros—, en la galería se quema alguna cosa. ¿No sentís este olor acre?
En vez de responder, Córdoba extrajo una cerilla, la frotó y la encendió.
Sólo entonces se dio cuenta de las nubes de humo que avanzaban, deslizándose a lo largo de la bóveda de la galería.
—¡Caramba! —exclamó, palideciendo—. ¡Los villanos se disponen a ahumarnos en la trampa como si fuéramos alimañas!
—Y para ir más rápido queman ramas verdes y granos de pimienta —agregó uno de los marineros—. No podremos resistir mucho, señor teniente, os lo…
Un furioso acceso de tos le interrumpió la frase.
—¡Mil tiburones! —gritó Córdoba, que empezaba ya a toser y estornudar violentamente, mientras grandes lágrimas caían de sus ojos—. ¡En retirada!
Volvieron sobre sus talones y huyeron precipitadamente, para no ser sofocados por aquel humo acre que se adentraba por la galería en espesas oleadas.
En pocos minutos se reunieron con la marquesa, que empezaba también a toser, pues el humo había llegado hasta allí.
—Córdoba —dijo, oyendo los pasos del lobo de mar—. ¿Nos están ahumando?
—¡Sí, por cien mil ballenas! —respondió el teniente—. Los canallas nos han asegurado que nos harían capitular rápidamente y ahora puedo darme cuenta de que tenían razón.
—¿Qué hacemos? Dentro de pocos minutos el aire se volverá irrespirable, si el humo continúa avanzando.
—No nos queda otro remedio que rendirnos o dejarnos matar.
—¡Lucharemos a pesar de todo! —exclamó la marquesa, con tono decidido.
—No, señora —respondió Córdoba—. Siempre hay tiempo para morir.
—¿Qué esperas aún?
—Huir más tarde de los insurrectos.
—¿Pero rendirnos? —preguntó la marquesa, con acento dolorido.
—No tenemos otra perspectiva, por el momento.
—¡Y perder el «Yucatán», mi nave!
—¡Bah! El «Yucatán» no es una chalupa que se pueda tomar tan fácilmente.
—¿Pero si nos rendimos?
—¿Y bien…?
—Por nuestro rescate seguramente exigirán el barco y su carga.
—¿Y no pensáis en los ciento diez hombres que están a bordo, ciento diez diablos dispuestos a todo, incluso a morir por su capitana? Estos valientes serán los que vendrán a liberarnos.
—¿Quién les explicará lo que nos ha ocurrido a nosotros?
—¿Quién? Uno de nosotros, ¡por mil tiburones! Nos rendí remos, pero no todos; alguno se quedará aquí, escondido en la galería y correrá a informar a maestro Colón de lo que ha sucedido. Los insurgentes no saben cuántos somos, así que nos queda la esperanza de que alguno pueda huir.
—Entonces te quedas tú, Córdoba.
—¡Yo! ¿Creéis que puedo abandonaros?
—Tú eres el segundo comandante del «Yucatán» y puedes actuar mucho mejor que todos nosotros.
—Pero…
—Córdoba, los minutos son preciosos y el humo aumenta cada vez más. Prueba suerte.
—Me quedo yo también, señor teniente —dijo el soldado—. Conozco el país y os puedo conducir a la costa.
Córdoba no respondió; dudaba. La idea de abandonar a la marquesa en manos de los insurgentes, que podían cometer algún exceso y quizá hasta fusilarla, le espantaba. Sin embargo, comprendía que rindiéndose todos se cerraba la última probabilidad de volver a ver el «Yucatán» o a maestro Colón; asimismo comprendía que únicamente él podía intentar, más tarde, un golpe desesperado y salvar a los prisioneros.
—Córdoba —dijo la marquesa que casi no podía respirar—. Decídete antes de que nos asfixiemos.
—Sea —respondió el lobo de mar, con voz conmovida—, pero os juro, doña Dolores, que os liberaré pronto, aunque deba perder la vida en el intento.
—Gracias, amigo mío.
En aquel instante, hacia la salida de la galería se vio aparecer un rayo de luz y se oyó la voz del ayudante de Pardo, gritar:
—¿Os decidís a rendiros o tenemos que seguir echando humo? Si rehusáis, hago cerrar la abertura y buenas noches a todos.
—Adiós, Córdoba —dijo la marquesa.
—Adiós, señora.
—¿Podrás resistir?
—Eso espero.
La marquesa, que parecía vivamente conmovida, le es trecho silenciosamente la mano y se dirigió después hacia la salida, seguida por los cuatro marineros, gritando:
—¡Aquí estamos, señores!
—¡Ja! ¡Ja! —dijo el ayudante, con voz burlona—. Parece ser que en la galería no hace tanto fresco como pretendíais.
La marquesa no respondió y continuó avanzando hasta que llegó a pocos pasos de la abertura, junto a la cual le esperaba el ayudante de campo, flanqueado por cuatro negros que apuntaban con enormes trabucos.
—Heme aquí, señor —dijo ella, en tono altivo.
—¿La señora marquesa del Castillo? —preguntó el insurrecto, saludándola con el sable.
—En persona, señor.
—Estoy muy contento de poder ver por fin a la valerosa capitana del «Yucatán».
—Yo no, por supuesto.
—Lo comprendo, señora; en la guerra es preciso que uno de los dos adversarios quede derrotado. ¿Cuántos hombres tenéis con vos?
—Cuatro.
—¿Ha muerto alguno?
—Ninguno, señor.
—Seguidme.
—¿Adónde me conducís?
—Con el capitán Pardo.
—¿Qué desea de mí?
—Os lo dirá él mismo.
—Estoy a vuestras órdenes.
La marquesa lanzó una mirada tras de sí y suspiró, luego siguió al ayudante de campo de Pardo, acompañada por los cuatro marineros que habían sido ya desarmados.
La galería acababa en un espeso bosque de viejos cedros de largo tronco, desembocando entre dos rocas cubiertas de plantas trepadoras, que, con sus hojas, escondían la hendidura de la salida.
Tres docenas de insurgentes, la mayor parte criollos, armados casi todos de fusiles de repetición y de Martini-Henry proporcionados por los filibusteros americanos, estaban acampados bajo los árboles, en espera de forzarla galería y de impedir la salida a la marquesa y a sus compañeros.
Iban todos vestidos con tela ligera, con grandes cartucheras, botas altas y sombreros de paja de anchas alas, adornados con tres estrellitas, el emblema de la futura república cubana.
El ayudante de campo, un hermoso mulato de alta estatura y bastante joven, que no tendría más de veintidós o veinticuatro años, condujo a la marquesa a una tienda colocada entre dos enormes cedros, invitándola a descansar hasta que llegaran los caballos; teniendo orden de conducirla al campamento del capitán con la mayor rapidez.
La señora del Castillo, aunque agradeciendo la gentileza, rehusó diciendo que prefería respirar un poco de aire puro después de haber estado casi asfixiada y se sentó en la raíz de un grueso árbol, a la sombra del espeso follaje. Su objeto era no perder de vista la galería, cuya salida estaba solamente a quince pasos, para ver si continuaba saliendo humo, temiendo por la vida de su apreciado lobo de mar.
Con gran alegría comprobó que, después de algunas oleadas un poco densas, el humo había dejado de salir casi por completo. Seguramente la noticia de su captura había sido ya comunicada a los insurrectos que ocupaban el fortín, que no se habían ocupado más que de alimentar el fuego encendido en la otra extremidad de la galería.
Hasta los negros, que poco antes estaban de guardia en la salida con sus enormes trabucos, habían abandonado el puesto, convencidos de que no quedaba nadie en el subterráneo.
—Mi pobre Córdoba —murmuró la marquesa—. Espero volverte a ver pronto, junto a tu valiente español.
Apartó sus miradas de la galería por el temor de despertar sospechas y se puso a hablar con los cuatro marineros que se habían sentado en torno a la valerosa mujer, como si quisieran todavía defenderla.
Diez minutos más tarde una veintena de jinetes que conducían algunos caballos sin montar, llegaban al campamento.
—Señora —dijo el ayudante de campo a la marquesa—. Preparaos a partir.
—Estoy dispuesta a seguiros —respondió ella.
El mulato le ayudó a subir a un caballo blanco que estaba provisto de una silla ancha y cómoda, entregó otros caballos a los cuatro marineros y entonces el grupo, escoltado por los veinte jinetes y conducido por el ayudante, partió al galope.