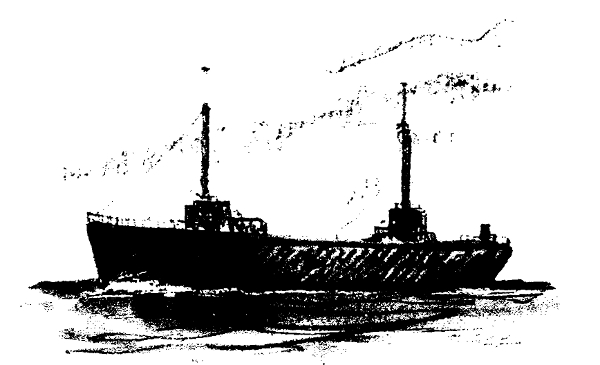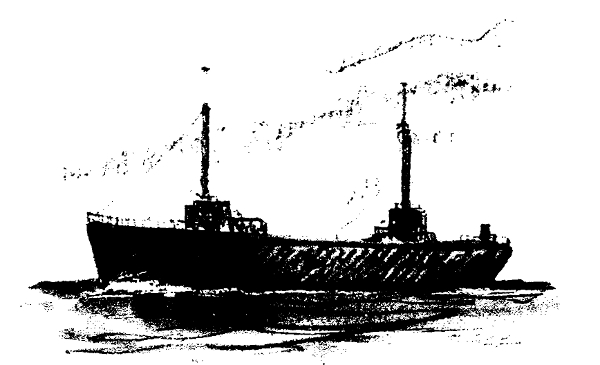
ENTRE LOS BUQUES AMERICANOS
Al grito de maestro Colón, que parecía anunciar un nuevo peligro, la capitana y Córdoba se habían levantado vivamente, mirando por encima de los bordes de la pequeña torre que protegía la rueda del timón, mientras la tripulación que se encontraba acostada a lo largo de la borda, saltaba en pie como un solo hombre, con los fusiles en la mano.
Una masa negra que apenas se discernía entre la espesa oscuridad y de enormes dimensiones, corría rápidamente sobre el mar, siguiendo de cerca a la pequeña nave contrabandista.
Lo que fuera era imposible saberlo a causa de las tinieblas; por sus dimensiones debía tratarse de un gran crucero o de un acorazado.
Ninguna luz brillaba a bordo, ni sobre el mástil de trinquete, sin embargo se veían chispas o intervalos, salir y voltear rápidamente en el aire parecidas o pequeñas estrellas.
—¡Por mil ballenas! —exclamó Córdoba—. ¿De dónde ha salido esa nave?
—¿Estaría en acecho junto a la costa? —preguntó la marquesa.
—Es probable, doña Dolores.
—¿Nos ha descubierto?
—Me parece que nos está persiguiendo —dijo Córdoba con aire preocupado.
—Si es esta su intención, nosotros le haremos correr.
—Y embarrancar en la arena —respondió el lobo de mar—. Dejadme la rueda, doña Dolores.
—Cuidado con mandamos a nosotros a los bancos.
—No temáis; conozco la isla mejor que las costas de Yucatán.
—En cuanto puedas, métete en la bahía.
—Dentro de tres horas estaremos. ¡Maquinista! ¡A toda máquina…! ¡Es preciso correr al máximo si queremos escapamos!
En aquel instante maestro Colón se adelantó, diciendo ala marquesa:
—La nave que nos da caza está a tiro, capitana, y la pieza está cargada. ¿Debo hacer fuego?
—Todavía no, amigo mío. Estate dispuesto y cuando te lo diga dispara rápido y bien dirigido.
—Tiraré al puente, señora, así evitaré que la bala se estrelle contra la coraza.
El yate, que hasta entonces había llevado una velocidad de dieciséis a diecisiete nudos, por temor de chocar contra las peligrosas escolleras que circundan el cabo de San Antonio, aceleraba.
La pequeña nave conducida por Córdoba, se deslizaba entre los bancos y sobre los bajos fondos con una seguridad maravillosa. Una ligera nube de humo salía por la chimenea, mientras las máquinas, calentadas al rojo blanco, bajo el calor infernal que se escapaba de los hornos, rugían, haciendo silbar las válvulas.
El barco perseguidor viendo al pequeño navío huir y aumentar la velocidad, debía también haber reactivado sus fuegos, puesto que durante algún rato la distancia se mantuvo igual.
—¡Ah! —dijo Córdoba maliciosamente—. ¿Quieres caemos encima o estar cerca hasta que despunte el alba? Pues bien, veremos si con tu pesada coraza serás capaz de alcanzamos.
—Cuidado con los bancos, Córdoba —le dijo la marquesa—. Me das miedo y temo, de un momento a otro, ver mi «Yucatán» despanzurrado por las rocas.
—No temáis, doña Dolores. Será el acorazado el que mandaremos a embarrancar.
—Veo el mar alborotarse en torno a nosotros.
—Corremos entre los bancos.
—Un golpe de barra mal dado puede perdernos.
—Es verdad, pero no lo daré —respondió Córdoba, con inconmovible firmeza.
De repente un relámpago rompió las tinieblas seguido por una fuerte detonación que repercutió largamente entre las escolleras.
Córdoba y la marquesa escucharon, creyendo oír el ronco silbido de un proyectil; no oyeron nada.
—Tiro de aviso —dijo Córdoba.
—¡Maquinista! —gritó la marquesa—. ¿Hemos alcanzado la máxima velocidad?
—Sí, señora; veinticinco nudos y ocho décimas.
—Continuad alimentando el fuego.
La distancia que separaba los dos navíos aumentaba de minuto en minuto. La gran nave, tan pesada por su coraza, sus torres y su abundante artillería, no podía competir en absoluto con el pequeño y ligero yate, provisto de máquinas tan poderosas.
A pesar de ello el «Yucatán» no se hallaba todavía fuera de tiro. Podía recibir en pleno viente alguno de aquellos enormes proyectiles, que abren vías de agua absolutamente irreparables para las naves o que podía hacer estallar las cajas de municiones que ocupaban buena parte de la bodega del yate.
Córdoba, sabiendo que después del tiro de aviso, los barcos de guerra lanzan sin misericordia masas de hierro y granadas, con un hábil movimiento había lanzado al «Yucatán» en un estrecho canal flanqueado por altas escolleras, donde sabía que había poca agua, que no permitiría la entrada a un barco de fuerte tonelaje.
El yate había apenas recorrido trescientos metros, cuando resonó una segunda detonación.
Por el aire se oyó el silbido de un proyectil, seguido de un estallido estruendoso. La punta de un escollo que se encontraba en linea recta con el eje de la pequeña nave, destrozada por una granada, saltó en fragmentos enormes que cayeron al mar.
—¡Justo a tiempo! —exclamó Córdoba—. Un instante de demora y aquel juguete nos cae en el puente, pero…
Su voz fue cubierta por un griterío ensordecedor, que se oía resonar a bordo del buque de guerra. Se aullaba, se gritaban órdenes, se blasfemaba. La marquesa y maestro Colón se habían abalanzado a la borda, aterrándose a la grúa de la chalupa, para ver lo que sucedía más allá de los escollos.
Un grito de alegría se escapó de sus labios.
La luna, que en aquel momento había reaparecido entre un desgarrón de las nubes, les había permitido ver al gran buque de guerra inclinado a babor y completamente inmóvil. En su ciega carrera había encallado en el canal; creyendo que encontraría agua suficiente, se le había clavado el espolón en medio de un banco de arena.
—¿Embarrancado…? —preguntó Córdoba, que había dejado la rueda a un timonel.
—Y bien —respondió la marquesa.
—Estaba seguro de que caería en la trampa. ¡Ah! ¿Creían que nos iban a mandar a pique? No ha llegado todavía el momento de ir a hacer compañía a los peces.
Numerosas detonaciones resonaron en aquel instante a bordo del barco.
Eran los cañones de tiro rápido y las ametralladoras las que hacían oír su voz, descargando en dirección del yate una granizada de proyectiles. Sin embargo ya era demasiado tarde para detenerlo.
El «Yucatán», que había alcanzado su máxima velocidad, corría como una flecha a través del canal, pasando entre dos altas filas de escollos que lo ponían a cubierto de cualquier descarga.
El buque de guerra, inmovilizado sobre el bajío, lanzó al aire algunas ráfagas para llamarla atención de cualquier navío que se encontrara en las proximidades y quizá también para indicar la presencia del pequeño barco sospechoso. No obtuvo ninguna respuesta.
—¡Siempre a toda máquina! —gritó Córdoba, que se frotaba alegremente las manos—. Si el diablo no mete la pata, dentro de una hora y media estaremos seguros en la bahía de Corrientes.
—Con tal que no aparezca otra nave para interceptarnos el camino.
—Ninguna nave ha respondido a las señales del buque, lo que quiere decir que no hay ninguna por aquí.
—¿Y el «Cushing»?
—Quien sabe donde está. Quizá se ha dirigido a visitar la bahía del Guadiana, al norte del cabo San Antonio. ¡Eh, timonel! Déjame la rueda; conozco la costa mejor que tú.
Córdoba se apresuró a volver a popa y se puso a dirigir el yate, mientras la marquesa se llegaba a proa con maestro Colón.
Entretanto el «Yucatán» continuaba devorando millas, navegando sobre los bajíos y por en medio de los escollos, manteniéndose a una media milla de la costa cubana.
La luna, afortunadamente, habiendo salido del todo de entre las nubes, permitía a Córdoba distinguir perfecta mente los peligros y esquivar a tiempo las lenguas de arena despegadas de la costa, contra las que rompíase el mar alborotado.
A las seis de la mañana, la capitana y maestro Colón, que no habían abandonado el castillo de proa, descubrieron hacia el este, a una distancia de tres o cuatro millas, un punto luminoso que parecía brillar a flor de agua.
—¿Una nave? —preguntó la marquesa.
—No —respondió el maestro—. Esa luz, si no me engaño, parece inmóvil.
—¿Entonces es un faro?…
—Debemos ya encontrarnos a esta hora en las aguas de la bahía.
—Eh, Córdoba, ¿dónde estamos?
—En la bahía, doña Dolores —respondió el lobo de mar.
—Tenemos una luz delante de nosotros.
—La he visto; indica la costa.
—¿Y continuamos esta carrera?
—No, doña Dolores. ¡Maquinista! ¡Basta! A seis nudos o nos estrellaremos.
Poco después de aquella orden, el yate reducía su velocidad, adentrándose con precaución en las aguas de la bahía, la cual forma una vasta ensenada semicircular, flanqueada de pantanos cubiertos de algunos matorrales.
La luz avistada no estaba más que a algunas millas. Parecía un fuego encendido sobre la playa o en algún islote para atraer quizá la atención de un barco.
La marquesa se había apresurado a reunirse con Córdoba, que no había abandonado la rueda del timón, urgiéndole conducir el yate a un fondeadero que ella conocía.
—¿Crees que ese fuego ha sido encendido por los hombres del mariscal Blanco? —preguntó la marquesa.
—Es probable, doña Dolores.
—¿Cómo debemos indicar nuestra presencia?
—Con un cohete azul, me ha dicho el secretario del cónsul.
—¿Y deben responder?
—Encendiendo en la playa tres fuegos.
—Hagamos la señal, Córdoba, y paremos el «Yucatán».
Un marinero fue a buscar el cohete, después a una orden de la marquesa lo encendió, lanzándolo horizontalmente para que estallase junto a la playa.
La línea de fuego hendió rápidamente las tinieblas con un ligero silbido, luego estalló ruidosamente, lanzando alrededor millares de chispas de un azul brillante.
La marquesa, Córdoba y maestro Colón, reunidos en el castillo de proa fijaron ansiosamente sus miradas en la lucecita que continuaba brillando a flor de agua, donde se veía extenderse una línea oscura, formada probablemente por los márgenes de algún bosque.
Pasaron algunos instantes de intranquila expectación.
Toda la tripulación se había agolpado a proa y no separaba los ojos de la costa.
De repente se vio el punto luminoso moverse como si corriese a lo largo de la playa, después se vio brillar una llama que se alzaba rápidamente, tomando dimensiones gigantescas, luego una segunda más lejana y después de unos minutos una tercera.
—¡La señal! —gritó la marquesa con acento de triunfo—. Amigos míos, dentro de pocas horas habremos desembarcado la carga a despecho de los navíos del comodoro Sampson.
—Gracias a vuestra audacia y habilidad, señora —dijo maestro Colón—. ¡Viva nuestra capitana!
Un solo grito escapó del robusto pecho de los marineros.
—¡Viva la capitana!
—Gracias, mis valientes —respondió la marquesa, mientras sus mejillas se empurpuraban—. Córdoba, conduce el «Yucatán» a la costa.
—¡A marcha lenta, maquinista! —gritó el lobo de mar—. ¡Prepárate para parar a la primera señal!
El yate se había puesto de nuevo en marcha, muy lentamente, porque Córdoba sabía que la amplia bahía estaba cubierta de bajíos peligrosos y también de no pocos escollos a flor de agua, contra los que podía topar la quilla del «Yucatán».
La costa empezaba ya a distinguirse, pues la aurora estaba próxima. Era una tierra baja, llena de plantas de rico follaje y describía un inmenso semicírculo de sur a norte, con gran número de ensenadas que parecían adentrarse bastante en la tierra.
Córdoba, que tenía los ojos siempre fijos en la brújula, guió el yate hacia una de aquellas entradas, queriendo encontrar un refugio seguro que pusiese a la pequeña nave a cubierto de todas las miradas, después ordenó arrojar el escandallo.
—¡Siete pies! —gritó un marinero, retirando la sonda.
—Estupendo —repuso el lobo de mar—. Ahora estoy verdaderamente seguro de mi camino.
El valiente piloto se acercó a tierra lentamente, pasando a quinientos metros de las fogatas que estaban apagándose, después condujo al «Yucatán» por una especie de canal que parecía formado por la desembocadura de un pequeño río, siguió unos doscientos metros pasando entre las dos riberas cubiertas de frondosas plantas y entonces ordenó arrojar el ancla y apagar las calderas.
—¿Hemos llegado? —preguntó la marquesa.
—Sí, doña Dolores —respondió él—. Desafío a las naves americanas a que nos vengan a descubrir entre estos pantanos y estos bosques.
En aquel momento se oyó una voz robusta en la orilla izquierda que gritaba:
—¿Quién vive?
—¡Yucatán y España! —respondió la marquesa.
—Sed bienvenidos —contestó la misma voz, que parecía tener un ligero acento irónico.
—¿Quién sois vos?
—Un enviado del mariscal Blanco.
—Dentro de diez minutos estaremos en tierra.
En aquel instante el sol empezaba a despuntar por el horizonte.