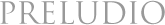

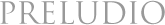

Qhuinn, hijo de Lohstrong, entró a la casa de su familia por la magnífica puerta principal. Nada más cruzar el umbral, el olor de la casa invadió sus sentidos. Limpiador de muebles con aroma a limón. Velas de cera. Flores frescas del jardín que los doggen cortaban a diario. Perfume: el de su madre. Colonia: la de su padre y su hermano. Goma de mascar con sabor a canela: la de su hermana.
Si Glade alguna vez decidiera fabricar un ambientador con esa fragancia la llamaría algo así como Casa de campo de millonarios. O Atardecer visto desde una abultada cuenta bancaria.
O quizás algo siempre popular como Nosotros somos mejores que todos los demás.
Desde el comedor llegaba el ruido de voces, voces que redondeaban las vocales como si fueran brillantes diamantes de muchas caras y arrastraban suavemente las consonantes como si fueran largas cintas de satén.
—Ay, Lillie, esto tiene que estar delicioso, gracias —le dijo su madre a la criada—. Pero es mucho para mí. Y no le des todo eso a Solange. Está aumentando de peso.
Ah, sí, la eterna dieta de su madre y la forma que tenía de imponérsela a la siguiente generación: se suponía que las hembras de la glymera debían desaparecer cuando se ponían de lado, de tal forma que cada clavícula que sobresalía, cada mejilla hundida y cada brazo huesudo eran como una especie de perversa medalla de honor.
Como si el hecho de parecerte a un atizador te convirtiera en mejor persona.
Y que la Virgen Escribana te proteja de que tu hija tenga un aspecto saludable.
—Ah, sí, gracias, Lilith —dijo su padre con tono neutro—. Yo sí quiero más, por favor.
Qhuinn cerró los ojos e intentó convencer a su cuerpo de que diera un paso adelante. Un pie tras otro. No era tan difícil.
Sin embargo, sus nuevas botas Ed Hardy hicieron un corte de manga ante esa sugerencia. Desde luego, en muchos sentidos, entrar a ese comedor era como meterse en la boca del lobo.
Qhuinn dejó caer su bolsa al suelo. El par de días que había pasado en casa de Blay, su mejor amigo, le habían sentado bien, habían sido un descanso; al menos en casa de su amigo se podía respirar. Desgraciadamente, la sensación de ahogo que experimentó al volver a entrar en esa asfixiante atmósfera fue tan terrible que anuló los beneficios de sus cortas vacaciones.
Bueno, eso era ridículo. No se podía quedar ahí, como si fuera un objeto inanimado. Adelante.
No pudo evitar mirarse en el espejo antiguo de cuerpo entero que colgaba junto a la puerta. Era un detalle tan considerado. Un detalle que encajaba perfectamente con la necesidad de la aristocracia de tener siempre el mejor aspecto. Gracias al espejo, los visitantes podían examinar su peinado y su ropa mientras entregaban al mayordomo el sombrero y el abrigo.
El rostro del jovencito que lo miró desde el espejo tenía rasgos bastante regulares, una mandíbula imponente y una boca que, había que admitirlo, prometía hacer mucho daño a cualquier piel que se pusiera a su alcance cuando fuera mayor. O quizás eso solo era pensar con el deseo. Llevaba el pelo como Vlad el Empalador, con puntas que sobresalían directamente de su cabeza, y el cuello rodeado por una cadena de bicicleta, y no por una comprada en Urban Outfitters, la misma que solía hacer andar su bicicleta de doce velocidades.
Su aspecto era el de un ladrón que hubiese penetrado sin ser visto y estuviese preparado para acabar con todo en su frenética búsqueda de la plata, las joyas y todos los aparatos electrónicos que pudiera llevarse.
Lo irónico era que el estilo gótico no constituía realmente el rasgo de su apariencia que más ofensivo le resultaba a su familia. Qhuinn habría podido desnudarse por completo, colgarse una lámpara del trasero y salir corriendo por todo el primer piso golpeando con un bate de béisbol todos los objetos de arte y las antigüedades sin que llegáramos, ni siquiera remotamente, a imaginar el verdadero problema que mortificaba a sus padres.
El problema eran sus ojos.
Uno azul y uno verde.
Caramba. Lo siento.
A la glymera no le gustaban los defectos. Ni en sus porcelanas, ni en sus jardines de rosas. Ni en su papel pintado ni en sus alfombras ni en sus encimeras. Ni en la seda de su ropa interior ni en la lana de sus blazers ni en el chiffon de sus trajes de gala.
Y ciertamente no le gustaban los defectos en sus hijos.
La hermana estaba bien, bueno, excepto por aquel «pequeño problema con su peso», que en realidad no era un problema, y el ceceo que la transición no había arreglado, ah, y el hecho de que tenía la personalidad de su madre. Y eso sí que no tenía arreglo. El hermano, por su parte, era la verdadera estrella de la familia, un primogénito físicamente perfecto, preparado para perpetuar el linaje familiar reproduciéndose, mediante un procedimiento muy discreto, sin gemidos ni sudor, con una hembra elegida para él por la familia.
Joder, la receptora de su esperma ya había sido escogida y él se aparearía con ella tan pronto como pasara la transición…
—¿Cómo te sientes, hijo mío? —preguntó su padre con tono vacilante.
—Fatigado, padre —respondió una voz profunda—. Pero estoy seguro de que esto me ayudará.
Qhuinn se sintió como si una rana hubiese saltado a su espalda y subiera por ella dando brincos. Esa voz no parecía la de su hermano. Era muy ronca. Demasiado masculina. Demasiado…
Puta mierda, el tío acababa de pasar su transición.
En ese momento las Ed Hardy de Qhuinn sí se animaron a seguir adelante con el plan y lo llevaron hasta un punto desde el cual podía ver el comedor. El padre estaba en su puesto de siempre, en la cabecera de la mesa. Bien. La madre estaba en su puesto, al otro extremo de la mesa, frente a la puerta giratoria de la cocina. Bien. La hermana miraba hacia la puerta del comedor mientras lamía el borde dorado de su plato pues seguía muerta del hambre. Normal.
Pero el macho cuya espalda observaba ahora Qhuinn no formana parte del escenario normal.
Luchas parecía tener ahora el doble del tamaño que tenía cuando Qhuinn fue abordado por un doggen para decirle que metiera sus cosas en una bolsa y se fuera a casa de Blay.
Bueno, eso explicaba las vacaciones. Qhuinn había pensado que su padre finalmente había cedido y había autorizado la solicitud que le había presentado hacía varias semanas. Pero no, su padre solo quería que su hijo menor estuviera lejos de la casa porque el cambio por fin le había llegado al chico dorado de su descendencia.
¿Acaso su hermano habría follado con la chica? ¿A quién habrían usado para que le diera sangre…?
Su padre, que nunca solía ser muy afectuoso, estiró una mano y le dio una torpe palmada a Luchas en el brazo.
—Estamos tan orgullosos de ti. Tu aspecto es… perfecto.
—Así es —intervino la madre—. Simplemente perfecto. ¿No te parece que el aspecto de tu hermano es perfecto, Solange?
—Sí, madre. Perfecto.
—Y tengo algo para ti —dijo Lohstrong.
El macho metió la mano en el bolsillo de su chaqueta deportiva y sacó una caja de terciopelo negro del tamaño de una pelota de béisbol.
La madre de Qhuinn empezó a llorar y se secó las lágrimas que le escurrían de los ojos.
—Esto es para ti, mi querido hijo.
El padre deslizó el estuche por encima del mantel de damasco blanco y las manos, ahora inmensas, de su hermano temblaron al tomarla y abrir la tapa.
Desde el vestíbulo, Qhuinn alcanzó a ver el destello dorado que salió de la caja.
Todos los que estaban sentados a la mesa guardaban silencio, mientras su hermano, claramente abrumado por la emoción, miraba fijamente el anillo al tiempo que su madre seguía secándose las lágrimas. Hasta al padre se le aguaron los ojos. En ese momento, su hermana aprovechó para robar un panecillo de la cesta.
—Gracias, padre —dijo Luchas, al tiempo que se ponía el pesado anillo de oro en el dedo índice.
—Te queda bien, ¿verdad? —preguntó Lohstrong.
—Sí, señor. Perfectamente.
—Entonces somos de la misma talla.
Por supuesto que sí.
En ese momento, su padre desvió la mirada, como si tuviera la esperanza de que el movimiento de sus globos oculares se encargara de las lágrimas que nublaban su visión.
Y entonces vio a Qhuinn espiando desde fuera.
Se produjo un breve instante de reconocimiento. Pero no del tipo «hola, cómo estás», o algo como «ay, qué bien, mi otro hijo ha llegado». No, la reacción fue más parecida a lo que sientes cuando vas caminando por el césped y te das cuenta de que hay caca de perro pero ya demasiado tarde para impedir que tu pie aterrice sobre ella.
El macho volvió entonces a contemplar a su familia, dejando a Qhuinn fuera de la escena.
Era evidente que lo último que Lohstrong deseaba era arruinar ese momento tan histórico y probablemente esa fue la razón de que no hiciera las señas que alejaban el mal de ojo. Por lo general, todos en la casa solían hacer ese ritual cada vez que veían a Qhuinn. Pero esa noche no. Papi no quería que los demás se enteraran.
Qhuinn regresó entonces a donde había dejado su bolsa, se la colgó del hombro y se dirigió a las escaleras principales para subir a su habitación. Su madre prefería que él usara la escalera de servicio, pero eso significaría atravesar el comedor e interrumpir la escena tan amorosa que tenía lugar allí ahora.
Su habitación se encontraba lo más lejos posible de las de los demás, al otro extremo de la casa. A veces se preguntaba por qué no lo habrían puesto con los doggen, y creía saber la respuesta: si lo hubieran hecho, probablemente el servicio en pleno habría renunciado.
Tras encerrarse en su cuarto, dejó caer sus cosas en el suelo desprovisto de alfombra y se sentó en la cama. Mientras contemplaba su único equipaje, pensó que lo mejor sería meter toda su ropa en la lavadora; el traje de baño estaba aún húmedo y todo lo que había en esa bolsa necesitaba un buen lavado.
Las criadas se negaban a tocar su ropa, como si el demonio que él llevaba dentro se pudiera quedar pegado a las fibras de sus vaqueros y sus camisetas. Lo bueno era que su presencia nunca era requerida en los actos sociales a los que acudía la familia, así que toda su ropa se podía meter tranquilamente en la lavadora, sin temor a que alguna prensa se estropease.
Qhuinn descubrió que estaba llorando cuando bajó la vista hacia sus Ed Hardys y se dio cuenta de que había un par de gotas de agua justo encima de los cordones.
Él nunca recibiría un anillo.
Ah, demonios, eso era muy doloroso.
Se estaba restregando la cara con las manos cuando sonó el teléfono. Lo sacó mecánicamente de su chupa de motero. Cuando lo tuvo en la mano, parpadeó un par de veces para enfocar la mirada.
Oprimió el botón de send para aceptar la llamada, pero no respondió.
—Acabo de enterarme —dijo Blay al otro lado de la línea—. ¿Cómo te sientes?
Qhuinn abrió la boca para responder, mientras su cerebro escupía toda clase de respuestas: «Maldito gilipollas». «Al menos no soy gordo como mi hermana». «No, no sé si mi hermano habrá echado ya un buen polvo».
En lugar de eso dijo:
—Me invitaron educadamente a marcharme de la casa. No querían que yo ensombreciera la transición. Y supongo que funcionó, porque el tío parece haber salido bien del follón.
Blay maldijo entre dientes.
—Ah, y ahora acaba de recibir su anillo. Mi padre le ha dado… su anillo.
El anillo del sello, grabado con el escudo de la familia, el símbolo que usaban todos los machos de los principales linajes para dar fe del valor de su familia.
—Vi cómo Luchas se lo ponía en el dedo —dijo Qhuinn, sintiéndose como si se estuviera clavando un cuchillo en los brazos—. Le quedó perfecto. Ya sabes, como si no fuera a ser así…
En ese punto empezó a llorar.
Sencillamente se dejó ir.
La horrible verdad era que bajo aquella agresiva apariencia de adolescente rebelde, Qhuinn realmente quería que su familia lo amara. A pesar de lo melindrosa que era su hermana, de lo pijo que era su hermano y de lo reservados que eran sus padres, Qhuinn veía el amor que bullía entre ellos cuatro. Sentía el amor que se tenían. Ese era el vínculo que unía a esos cuatro individuos, el lazo invisible que se extendía de un corazón a otro, el compromiso de preocuparse por todo, desde la mierda más terrenal hasta cualquier drama mortal. Y lo único más poderoso que esa conexión… era lo que se sentía al saberse fuera de ella.
Todos los putos días de tu vida.
La voz de Blay resonó por encima de los sollozos.
—Pero yo estoy aquí contigo. Y lo lamento mucho… Yo estoy aquí… No vayas a cometer ninguna estupidez, ¿vale? Espérame, salgo para tu casa, no tardo…
Obviamente Blay sabía que Qhuinn estaba pensando en cosas que tenían que ver con cuerdas agarradas a lámparas del techo.
De hecho, la mano que tenía libre ya estaba sobre el cinturón que él mismo se había fabricado con una resistente fibra de nailon, porque sus padres no le daban mucho dinero para comprar ropa y el cinturón propiamente dicho que tenía se le había roto hacía varios años.
Después de quitárselo, Qhuinn levantó la vista hacia la puerta cerrada del baño. Lo único que tenía que hacer era atar el cinturón a la lámpara de la ducha… Dios sabía que esa tubería estaba allí desde tiempos muy antiguos, cuando las cosas eran lo suficientemente fuertes como para resistir cualquier peso. Incluso contaba con una silla sobre la que se podía subir antes de tirarla de una patada cuando quedara colgado.
—Tengo que colgar…
—¿Qhuinn? No me cuelgues, no te atrevas a colgarme…
—Escucha, hermano, tengo que irme…
—Voy para allá —dijo Blay. Al fondo se oía ruido que parecía de ropa, señal de que su amigo se estaba vistiendo—. ¡Qhuinn! No vayas a colgar el teléfono… ¡Qhuinn!