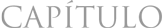
42

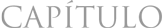
42

Desde luego, Layla no estaba dormida.
Cuando le dijo a Qhuinn que se marchara, había sido totalmente sincera acerca de que no quería tener que controlarse frente a él. Pero lo curioso fue que, aun sin tener compañía en la habitación, no se puso histérica. Nada de lágrimas. Ni de maldiciones.
Solo se quedó acostada de lado, con los brazos y las piernas flexionadas, mientras su mente se hundía en su cuerpo y se centraba en cada dolor y cada contracción, una compulsión que la estaba volviendo loca. Sin embargo, tampoco hacía ningún esfuerzo por detenerla. Era como si una parte de ella estuviera convencida de que si podía saber en qué etapa del proceso se encontraba, de alguna manera podría tener algo de control sobre el asunto.
Lo cual era, desde luego, pura mierda. Como diría Qhuinn.
La imagen de Qhuinn en la clínica, con su daga en el cuello del doctor, parecía salida de uno de los libros de la biblioteca del Santuario: un dramático episodio que era parte de la vida de otro, no de la suya.
Sin embargo, gracias a la perspectiva de la que gozaba desde la cama, Layla tuvo que recordarse que ese no era el caso.
Cuando oyó un golpe suave en la puerta, pensó que debía de tratarse de una hembra.
Y cerró los ojos. A pesar de lo mucho que agradecía la amabilidad de quienquiera que estuviese esperando una respuesta, preferiría que esa persona se quedara en el pasillo. La breve visita de la reina había sido agotadora, aunque de verdad se la había agradecido.
—¿Sí? —Al ver que su voz no parecía proyectarse más allá de sus propios oídos, Layla carraspeó—. ¿Sí?
La puerta se abrió; al principio Layla no reconoció aquella sombra que llenaba por completo el espacio del umbral. Alta. Fuerte. Aunque no era un macho…
—¿Payne? —dijo Layla.
—¿Puedo pasar?
—Sí, claro.
Al ver que Layla hacía el esfuerzo de sentarse, la guerrera le hizo señas para que se quedara acostada y luego cerró la puerta.
—No, no, por favor… quédate así.
Había una lámpara encendida sobre la cómoda y, bajo aquella luz tenue, la hermana de sangre de Vishous parecía bastante intimidante. De sus ojos de diamante parecían brotar chispas que resaltaban los afilados ángulos de su cara.
—¿Cómo te encuentras? —preguntó la hembra en voz baja.
—Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú?
La guerrera se acercó.
—Siento mucho… el estado en que te encuentras.
Ay, a Layla le habría gustado que ni Phury ni los demás hubiesen compartido la historia de sus desgracias. Pero, claro, su salida de la casa había sido más bien dramática, el típico asunto que inevitablemente despierta preguntas de preocupación. Sin embargo, su naturaleza reservada habría preferido evitar esa desagradable, aunque compasiva, intrusión.
—Agradezco tus amables palabras —susurró Layla.
—¿Puedo sentarme?
—Por supuesto.
Layla esperaba que la hembra se sentara en uno de los asientos que habían dispuesto en la habitación con cierto sentido del decoro. Pero no. Payne se dirigió a la cama y se sentó junto a ella.
Obligada a tratar de parecer al menos una buena anfitriona, Layla apoyó las manos en el colchón para enderezarse, pero se detuvo e hizo una mueca de dolor cuando sintió el comienzo de una serie de contracciones. Olvidó sus buenos modales y volvió a acostarse.
Payne maldijo en voz baja.
—Perdóname —añadió entonces con voz ronca—, pero no puedo recibir visitas ahora, aunque estoy segura de la buena intención que te anima. Gracias por tu expresión de solidaridad…
—¿Tienes conciencia de quién es mi madre? —la interrumpió Payne.
Layla negó con la cabeza, que tenía apoyada contra la almohada.
—Por favor, vete…
—¿Lo sabes? —preguntó la hembra con insistencia.
Entonces Layla sintió ganas de llorar. Sencillamente no tenía energía para sostener ninguna conversación ahora, y mucho menos sobre mahmens. No cuando ella estaba perdiendo a su bebé.
—Por favor.
—La Virgen Escribana fue quien me trajo al mundo.
Layla frunció el ceño cuando esas palabras cobraron sentido, aun en medio del dolor mental y físico.
—¿Perdón?
Payne respiró profundamente, como si aquella revelación no fuese algo que le alegrara sino, más bien, una especie de maldición.
—Soy hija de sangre de la Virgen Escribana. Nací hace mucho tiempo, pero permanecí escondida no solo de los registros de las Elegidas, sino de los ojos de cualquier extraño.
Layla parpadeó con asombro. La aparición de aquella hembra en el Santuario había sido un misterio, pero ella no había hecho preguntas, pues no era de su incumbencia. Lo único que tenía claro era que nunca había habido mención alguna a que la sagrada madre de la raza hubiese tenido un hijo.
De hecho, sus creencias, toda su doctrina, se basaba en el hecho de que eso no había ocurrido.
—¿Cómo es posible? —preguntó Layla jadeando.
—No es lo que yo hubiese deseado —dijo Payne con una expresión de seriedad en aquellos ojos brillantes—. Y tampoco es algo de lo que quiera hablar.
En los tensos segundos que siguieron, Layla no pudo dejar de ver la verdad en las palabras de la hembra, así como tampoco le pasó inadvertida la evidente rabia que la animaba y cuya causa no era difícil de adivinar.
—Entonces eres una divinidad —dijo Layla con reverencia.
—En lo más mínimo, te lo aseguro. Pero mi linaje me ha dotado con una cierta… ¿cómo podría decir? Capacidad.
Layla se puso rígida.
—¿Y cuál es esa capacidad?
Payne la miró fijamente a los ojos, sin parpadear, y dijo:
—Quiero ayudarte.
Layla se llevó la mano al vientre.
—Si te refieres a terminar antes con esto… No.
Su bebé iba a estar con ella por un tiempo tan corto que, sin importar cuánto dolor tuviese que soportar, Layla no quería sacrificar ni un solo minuto del que, sin duda, sería su único embarazo.
Nunca jamás volvería a someterse a ese sufrimiento. En el futuro, cuando se presentara su período de fertilidad, pediría que la sedaran y eso sería todo.
El dolor de la pérdida que estaba sintiendo en este momento era demasiado grande como para repetirlo.
—¿Crees que puedes detener esto? —Layla dudaba—. No, no es posible. No hay nada que se pueda hacer.
—No estoy tan segura de eso —dijo Payne y parecía como en trance—. Me gustaría ver si puedo salvar al bebé. Si me lo permites.
‡ ‡ ‡
En los terrenos abandonados de la Escuela Brownswick para Niñas, el señor C se había instalado en lo que debía haber sido la oficina de la directora.
Según rezaba la placa que colgaba, en dos pedazos, de la pared del corredor.
Como no había calefacción, la temperatura ambiente era la misma de fuera, pero gracias a la sangre del Omega, el frío ya no era problema. Y también gracias a eso, al otro lado del jardín abandonado y cubierto de nieve, en el dormitorio principal ubicado en lo alto de la colina, casi cincuenta restrictores dormían ahora el sueño de los muertos.
Si esos desgraciados necesitaran calefacción y comida, él estaría jodido.
Pero no, lo único que tenía que hacer era proporcionarles un techo. Sus inducciones se encargaban del resto y el hecho de que necesitaran desconectar sus conciencias cada veinticuatro horas era un alivio.
Porque él necesitaba tiempo para pensar.
Por Dios, qué desastre.
Impulsado por la necesidad de moverse, el señor C hizo el ademán de empujar su silla hacia atrás, pero luego recordó que estaba sentado sobre un cubo puesto al revés.
—Maldición.
El señor C pasó la vista por aquella horrible habitación, contemplando con desánimo los trozos de yeso que colgaban de las vigas del techo, las ventanas cubiertas con tablas y el hueco que había en el suelo de madera, allá en el rincón. El lugar se encontraba en el mismo estado que las cuentas bancarias que acababa de revisar.
No había dinero por ningún lado. Ni municiones. Solo armas.
Después de su promoción, se había sentido muy entusiasmado, lleno de planes. Pero ahora se encontraba frente a la ausencia total de dinero, de recursos y, básicamente, de todo.
El Omega, por otro lado, esperaba resultados. Eso era algo que le había dejado muy claro durante su pequeña «visita» del día anterior.
Y ese era otro problema. El señor C detestaba esa situación.
Con respecto a lo otro, por lo menos había algo que podía hacer.
El señor C estiró los brazos por encima de la cabeza y movió los hombros, mientras le daba gracias a Dios por dos cosas: la primera, que no les habían cortado todavía los teléfonos móviles, así que podía comunicarse con sus hombres en el campo y también tenía servicio de internet. Y dos, que todos los años que había pasado en la calle le habían permitido desarrollar un puño de acero para controlar a todos esos jóvenes idiotas en el comercio de la droga.
Tenía que conseguir dinero. Punto.
Y también tenía un plan para eso: mandar los últimos nueve mil trescientos dólares de la Sociedad con tres de sus chavales a medianoche la noche anterior. Lo único que tenían que hacer esos idiotas era efectuar la compra, recibir la droga y llevarla allí, donde la cortarían para hacer paquetitos que distribuirían y venderían en la calle los nuevos reclutas.
El problema era que el señor C todavía estaba esperando a que se produjera la maldita entrega.
Y empezaba a impacientarse bastante mientras esperaba noticias sobre el paradero de las drogas y su dinero.
Era posible que los cabrones hubiesen huido con el dinero, o con la droga, pero si ese era el caso, el señor C iba a perseguirlos como a perros rabiosos para mostrarles a todos los demás lo que ocurría cuando…
Al oír el timbre de su móvil, el señor C levantó el aparato, vio en la pantalla de quién se trataba y oprimió la tecla send.
—Ya era hora. ¿Dónde demonios estáis y dónde está mi mercancía?
Hubo una pausa. Y luego la voz que llegó desde el otro lado no se parecía en absoluto a la del imbécil con la cara llena de granos al que le había entregado el móvil, el dinero y la última pistola de la Sociedad que funcionaba.
—Yo tengo algo que tú quieres.
El señor C frunció el ceño. Era una voz muy ronca. Con ese tono agresivo callejero que él conocía tan bien y un acento que no pudo definir.
—No será el móvil desde el cual me estás llamando —dijo el señor C arrastrando las palabras—. Tengo varios de esos.
Después de todo, cuando no tienes nada a mano, ni una pistola ni un arma, la única opción es fanfarronear.
—Bueno, me alegro por ti. ¿Y también tienes mucho de lo que me enviaste? ¿Dinero? ¿Hombres?
—¿Quién coño eres?
—Soy tu enemigo.
—Si te has apoderado de mi maldito dinero, puedes estar seguro de que así es. Eres mi enemigo.
—Esa es una respuesta muy simple para un problema tan complejo.
El señor C se puso de pie de repente y tiró el cubo.
—¿Dónde está mi puto dinero y qué has hecho con mis hombres?
—Me temo que ellos ya no pueden hablar por teléfono. Esa es la razón por la que te estoy llamando yo.
—No tienes ni idea de con quién te estás metiendo —le espetó el señor C.
—Por el contrario, tú eres el que se encuentra en una situación particularmente desventajosa. —Cuando el señor C estaba a punto de responder, el tío continuó diciendo—: Esto es lo que vamos a hacer. Voy a llamarte al anochecer para darte un lugar de encuentro. Tú, y solo tú, vas a esperarme en el punto de cita. Si alguien más va contigo, yo lo sabré y nunca volverás a tener noticias mías.
El señor C estaba acostumbrado a sentir desprecio por los demás, es un gaje del oficio cuando solo tratas con matones callejeros y adictos. Pero el tío que estaba al otro lado de la línea parecía muy controlado. Sereno.
Un profesional.
El señor C controló su temperamento.
—No necesito jugar a estos juegos…
—Sí, tienes que hacerlo. Porque si quieres drogas para vender, tienes que contar conmigo.
El señor C se quedó callado. Este tío podía ser un lunático que se creía muy poderoso… o alguien que de verdad tenía poder. Como, tal vez, el tío que había estado matando a todos los pequeños distribuidores de droga de Caldwell durante el último año.
—¿Dónde y cuándo? —preguntó el señor C de mala gana.
Entonces se oyó una inquietante carcajada.
—Contesta el teléfono al anochecer y lo sabrás.