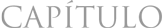
4

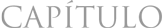
4

La Elegida Layla había vivido dentro de su cuerpo sin experimentar ninguna molestia física durante toda su existencia. Nacida en el santuario de la Virgen Escribana y educada en la rara paz sobrenatural que reinaba allí, nunca había conocido el hambre, ni la fiebre, ni dolor de ninguna clase. Ni calor ni frío, ni lesiones ni golpes, ni contracciones. Su cuerpo era, al igual que todas las cosas en el espacio más sagrado de la madre de la raza, siempre plácido e inmutable, un espécimen perfecto que funcionaba al más alto nivel…
—Ay, Dios —dijo, al tiempo que se levantaba de la cama de un salto y corría al baño.
Sus pies descalzos se deslizaron por el suelo de mármol mientras se ponía de rodillas, abría la tapa del inodoro y se inclinaba sobre este para quedar cara a cara con el agujero de la taza.
—Solo… hazlo… —dijo entre dientes, mientras las náuseas sacudían su cuerpo y los dedos de sus pies se aferraban al suelo—. Por favor… en nombre de la Virgen Escribana…
Si pudiera vaciar el contenido de su estómago, seguramente la tortura cedería…
Entonces se introdujo el índice y el dedo corazón en la garganta y los hundió tanto que sintió que se ahogaba. Pero eso fue todo. No tenía el control de su diafragma, así que no pudo expulsar la grasienta carne podrida que sentía en el estómago… aunque no había comido nada durante ¿cuánto tiempo? Días enteros ya.
Tal vez ese era el problema.
Layla apoyó la frente sudorosa contra el inodoro frío y trató de respirar despacio, porque la sensación del aire subiendo y bajando por la garganta empeoraba las ganas de vomitar.
Hacía solo unos días, cuando estaba en su período de fertilidad, su cuerpo había tomado el control y el deseo de aparearse había borrado todo pensamiento y emoción. Sin embargo, esa supremacía había pasado rápidamente, al igual que los dolores causados por el frenético apareamiento, así que ahora su piel y sus huesos volvían a ocupar un lugar discreto en su cerebro.
Pero el equilibrio amenazaba otra vez con romperse.
Exhausta, Layla se recostó con cuidado contra la pared de mármol que, por fortuna, estaba helada.
Teniendo en cuenta lo enferma que se sentía, la única conclusión posible era que estaba perdiendo a su bebé. Nunca había visto a nadie en el Santuario que pasara por una situación semejante, pero ¿sería normal este malestar aquí en la Tierra?
Layla cerró los ojos y deseó poder hablar con alguien, consultar a alguien sus dudas. Pero muy pocas personas conocían su estado y, por el momento, necesitaba que las cosas se quedaran así: la mayoría de los habitantes de la casa ignoraban por completo que ella había tenido su período de fertilidad y que había sido servida por un macho. El período de fertilidad de Otoño había empezado primero y, como consecuencia, la Hermandad se había dispersado y se había ido lejos, pues lo mejor era no arriesgarse a quedar expuestos a esas hormonas. Y tenían mucha razón, como había podido comprobar luego ella con sus propios ojos. ¿Y qué sucedió cuando todos regresaron a sus acostumbradas habitaciones en la mansión? Su período de fertilidad ya había terminado y los restos de flujos hormonales que quedaban en el aire le fueron atribuidos por todo el mundo al período de Otoño.
Sin embargo, la privacidad de que disfrutaba en sus dos habitaciones no iba a durar si el embarazo continuaba. En primer lugar, porque su estado sería percibido por los demás, sobre todo por los machos, que tenían una sensibilidad especial para ese tipo de cosas.
Y, en segundo lugar, porque después de un tiempo el embarazo se empezaría a notar.
Solo que si ella se sentía tan mal, ¿cómo era posible que el bebé pudiera sobrevivir?
Cuando notó en la parte baja del abdomen una vaga sensación de contracción, como si su pelvis estuviese siendo comprimida por una prensa invisible, Layla trató de concentrarse en algo distinto a sus sensaciones físicas.
Y unos ojos oscuros como la noche cruzaron por su mente.
Ojos penetrantes, ojos que la miraban desde una cara ensangrentada y deforme… y hermosa a pesar de su fealdad.
Bien. Esto realmente no representaba ninguna mejoría.
Xcor, el líder de la Pandilla de Bastardos. Un traidor al rey, un macho perseguido que era enemigo de la Hermandad y de todos los vampiros decentes de todas partes. El feroz guerrero que había nacido del vientre de una madre noble que no lo quiso debido a su apariencia y un padre anónimo que nunca había reconocido su paternidad. Una carga indeseable que fue enviada de inmediato a un orfanato hasta que entró al campo de entrenamiento del Sanguinario, allá en el Viejo Continente. Un combatiente despiadado que se educó allí con gran éxito y que luego, en su madurez, se convirtió en un amo de la muerte y recorría el mundo con una banda de guerreros de élite reclutados originalmente por el Sanguinario en persona y que luego le fueron endosados a Xcor… y a nadie más.
La información que había en la biblioteca del Santuario llegaba hasta ahí porque ninguna de las Elegidas había vuelto a actualizar esa historia. El resto, sin embargo, Layla lo sabía por sí misma: la Hermandad creía que el atentado contra la vida de Wrath que tuvo lugar en el otoño era obra de Xcor y ella había oído que había rebeldes en la glymera que estaban trabajando con él.
Xcor. Un macho traidor y brutal sin conciencia, lealtad ni principios, que solo trabajaba para servir a sus propios intereses.
Sin embargo, cuando ella lo había mirado a los ojos, cuando había estado en su presencia, cuando había alimentado sin saberlo a ese nuevo enemigo… Layla se había sentido como una hembra de verdad por primera vez en su vida.
Porque él la había mirado no con agresión sino con…
—Basta —se dijo en voz alta—. Deja eso ahora mismo.
Se sentía como si fuera una chiquilla que estuviera curioseando en un armario.
Entonces hizo un esfuerzo para ponerse de pie, se envolvió en su túnica y resolvió salir de la habitación y bajar a la cocina. Necesitaba un cambio de panorama y también algo de comida, aunque solo fuera para darle a su estómago revuelto algo que expulsar.
No se arregló el pelo ni se miró en el espejo antes de salir. No se preocupó por su túnica. No le dedicó ni un minuto a pensar en qué sandalias ponerse, aunque todas fueran iguales.
En el pasado había desperdiciado mucho tiempo en detalles minúsculos de su apariencia.
Aunque habría aprovechado mucho más todo el tiempo con el que contaba si hubiera estudiado o aprendido algún oficio. Pero eso no formaba parte de las actividades que podía practicar una Elegida.
Cuando salió al pasillo respiró profundamente y empezó a caminar en dirección al estudio del rey…
Unos pasos adelante, Blaylock, hijo de Rocke, salió al pasillo de las estatuas con el ceño fruncido y vestido todo de cuero desde los hombros hasta las suelas de sus tremendas botas. Andaba a buen paso, revisando sus armas una por una, sacándolas de sus fundas, volviéndolas a guardar y verificando los seguros.
Layla se detuvo en seco.
Y cuando el macho por fin la vio, hizo lo mismo y la miró con frialdad.
De pelo rojo y hermosos ojos color azul zafiro, el aristócrata pura sangre era uno de los guerreros de la Hermandad, pero no era ningún salvaje. Con independencia de la manera como pasaba las noches en el campo de batalla, en la mansión seguía siendo todo un caballero educado e inteligente, de finas maneras y comportamiento intachable.
Así que Layla no se sorprendió al ver que, a pesar de la prisa que parecía llevar, Blaylock le hacía una ligera venia, a manera de saludo formal, antes de seguir hacia la imponente escalera.
Mientras bajaba hacia el vestíbulo, Layla oyó en su mente la voz de Qhuinn.
«Estoy enamorado de alguien».
Layla practicó, entonces, su nuevo hábito de maldecir en voz baja. Qué tristes eran las cosas entre esos dos guerreros… Y su embarazo no iba a ayudar.
Pero la suerte estaba echada.
Y todos tendrían que vivir con las consecuencias.
‡ ‡ ‡
Blay tenía la impresión de que lo estaban siguiendo, y le pareció una locura. Detrás de él no había nadie que representara una amenaza. Ningún acosador oculto tras una máscara, ningún pervertido disfrazado de san Nicolás, con cuchillos en vez de dedos, ningún payaso asesino…
Solo una Elegida que quizá estuviera embarazada y que, casualmente, había pasado una buena docena de horas follando con su antiguo mejor amigo.
Todo estaba bien.
Al menos no debería haber ningún problema. El problema era que, cada vez que veía a esa hembra, se sentía como si lo hubiesen golpeado en el estómago. Lo cual era otra locura. Ella no había hecho nada malo. Y Qhuinn tampoco.
Aunque, Dios, si ella estaba embarazada…
Blay apartó esas ideas perturbadoras de su cabeza mientras cruzaba el vestíbulo corriendo. Ahora no había tiempo para todas esas elucubraciones psicológicas, aunque solo se las guardara para él mismo: cuando Vishous te llamaba en tu noche libre y te decía que te esperaba afuera en cinco minutos, preparado para pelear, era porque algo grave debía estar pasando.
No le había dado ningún detalle durante la conversación telefónica; y tampoco él lo había pedido. Blay solo se demoró un segundo mientras le enviaba un mensaje de texto a Saxton y luego se enfundó en su ropa de cuero y sus armas, listo para lo que fuera.
En cierto sentido, esto era bueno para él. Pasar la noche leyendo en su habitación había resultado ser una tortura y aunque no quería que nadie tuviera problemas, al menos esto le daba la oportunidad de tener un poco de actividad. Al salir del vestíbulo, Blay…
Se encontró frente al camión grúa de la Hermandad.
El vehículo había sido adecuado para que pareciera una grúa humana y le habían pintado a propósito logos rojos de AAA, junto al nombre inventado de Remolques Murphy. El número telefónico era falso, así como el eslogan que decía: «Siempre listos para servirle».
Pamplinas. Excepto, claro, que se tratara de alguien de la Hermandad.
Blay se subió al asiento del pasajero y se encontró con Tohr, y no con V, detrás del volante.
—¿Vishous también viene?
—No, solo somos tú y yo, chico. Él todavía está trabajando en las pruebas de balística de la famosa bala.
El hermano pisó el acelerador, el motor diésel rugió como una bestia y los faros del camión dibujaron un gran círculo alrededor de la fuente del patio, por detrás de la fila de coches estacionados uno junto a otro.
Mientras Blay examinaba los vehículos para ver cuál faltaba, Tohr dijo:
—Se trata de Qhuinn y John.
Blay cerró los ojos por una fracción de segundo.
—¿Qué ha sucedido?
—No sé mucho. John llamó a V y pidió ayuda. —El hermano se volvió para mirar a Blay—. Y tú y yo somos los únicos que estamos libres.
Blay agarró la manija de la puerta, listo para arrancarla y desmaterializarse enseguida.
—¿Dónde están?
—Tranquilízate, hijo. Ya conoces las reglas. Ninguno de nosotros puede andar solo, así que necesito que te quedes en ese asiento o estaría violando mi propio protocolo.
Blay estrelló su puño contra la puerta con tanta fuerza que el dolor en la mano le ayudó a aclarar un poco las ideas. Maldita Pandilla de Bastardos, acorralándolos de esa forma, y el hecho de que la regla tuviera sentido lo enfureció todavía más. Xcor y sus amigos habían demostrado ser precavidos, agresivos y carentes de moral, no exactamente la clase de enemigo que quieres encontrarte cuando estás solo.
Blay sacó su móvil con la intención de enviarle un mensaje de texto a John, pero se detuvo porque no quería que sus amigos se distrajeran tratando de darle detalles.
—¿Hay alguien que pueda ir a ayudarles más rápido?
—V llamó a los demás. Pero hay combates intensos en el centro y de momento nadie puede acudir.
—Maldición.
—Conduciré lo más rápido que pueda, hijo.
Blay asintió con la cabeza para no parecer grosero.
—¿Dónde están y a cuánta distancia?
—A quince o veinte minutos. Más allá de los suburbios.
Mierda.
Mientras miraba por la ventana del camión y veía la nieve caer, Blay se dijo que si John estaba enviando mensajes significaba que estaban vivos y, además, había pedido una grúa, no una ambulancia. Probablemente se trataba de una llanta o el parabrisas roto, y ponerse histérico no iba a acortar la distancia ni a reducir el drama, si es que había alguno. Tampoco cambiaría el resultado.
—Siento haberme portado como un idiota —murmuró Blay mientras Tohr salía a la autopista.
—No tienes que disculparte por preocuparte por tus amigos.
Joder, Tohr era genial.
Como ya era tarde había muy poco tráfico por la autopista, solo algún que otro camión cuyos conductores iban casi volando. Cuando habían recorrido unos doce kilómetros, Tohr tomó un desvío que conducía al norte del centro de Caldwell, una zona residencial conocida por sus mansiones y sus Mercedes.
—¿Qué diablos estaban haciendo aquí? —preguntó Blay.
—Investigando esos informes.
—¿Sobre presencia de restrictores?
—Sí.
Blay sacudió la cabeza mientras pasaban frente a muros de piedra altos y gruesos y rejas de entrada de hierro forjado con filigrana, cerradas a los intrusos.
Respiró hondo y se relajó. Los aristócratas que habían decidido regresar a la ciudad estaban asustados y veían evidencia de la actividad de la Sociedad Restrictiva por todas partes, pero eso no significaba que los asesinos estuvieran realmente escondidos detrás de las estatuas del jardín ni en el fondo de sus sótanos.
Seguro que lo de esos dos no era grave. Tenía que ser un problema mecánico.
Blay se restregó la cara y se relajó.
Hasta que salieron de esa zona y se encontraron con el accidente.
Al salir de una curva de la carretera vieron un par de luces traseras encendidas a un lado de la vía, bastante lejos del arcén.
A la mierda con que solo era un problema mecánico.
Blay saltó del camión antes de que Tohr empezara siquiera a detener el vehículo. Se desmaterializó y reapareció junto a la Hummer.
—Ay, por Dios, no —susurró al ver dos manchones rojos en el parabrisas, la clase de manchas que solo podían ser producidas por el impacto de un par de cabezas contra el cristal.
Chapoteando entre la nieve, se acercó a la puerta del conductor, mientras sentía en la nariz el dulce olor de la gasolina y parpadeaba para paliar el efecto del humo que salía del motor…
En ese momento, un silbido agudo que venía de la izquierda pareció cortar la noche. Blay dio media vuelta enseguida y escudriñó el paisaje cubierto de nieve… hasta encontrar dos figuras agazapadas a unos seis metros de allí, acurrucadas al pie de un árbol casi del mismo tamaño del que la Hummer había golpeado.
Evitando los charcos, Blay corrió hasta allí y aterrizó sobre las rodillas. Qhuinn estaba tumbado en el suelo, con las piernas estiradas y el tronco sobre el regazo de John.
El macho simplemente lo miró con esos ojos disparejos, inmutable y sin decir nada.
—¿Está paralizado? —preguntó Blay, al tiempo que fijaba sus ojos en John.
—No lo creo —respondió Qhuinn con indiferencia.
—Creo que tiene una conmoción cerebral —dijo John con señas.
—Yo no…
—Salió volando desde el capó de la camioneta y se estrelló contra este árbol…
—Casi evito el árbol…
—Y he tenido que mantenerlo inmovilizado desde entonces.
—Lo cual me tiene de los nervios…
—¿Cómo vamos, chicos? —dijo Tohr al tiempo que se unía a ellos. Sus botas aplastaban el hielo—. ¿Algún herido?
Qhuinn se soltó y dio un salto para ponerse en posición vertical.
—No, todos estamos bi…
En ese momento perdió el equilibrio y su cuerpo se ladeó de tal forma que Tohr tuvo que agarrarlo.
—Tú espera en el camión —dijo el hermano con gesto serio.
—A la mierda con eso…
Tohr acercó su cara a la de Qhuinn y dijo:
—Perdón, hijo. ¿Qué has dicho? Porque estoy seguro de que no me has mandado a la mierda, ¿verdad?
Blay sabía de primera mano que había muy pocas cosas en el mundo ante las cuales Qhuinn retrocedía. Y una de esas cosas, quizá la única, era un hermano. Y más uno al que su amigo respetaba tanto.
Qhuinn desvió la mirada hacia su malograda camioneta.
—Lo siento. Mala noche. Solo me sentí un poco mareado durante un segundo. Pero ahora estoy bien.
Y a continuación, con un estilo típico de Qhuinn, el maldito se soltó y se fue caminando hacia aquella montaña humeante de metal que antes solía conducir, como si sus heridas se hubiesen curado por pura fuerza de voluntad.
Dejando a todos los demás atrás.
Blay se puso de pie y se obligó a concentrarse en John.
—¿Qué sucedió?
Gracias a Dios que existía el lenguaje de señas, pues eso le dio algo en lo que fijar su atención; además, por suerte para él, John se extendió bastante enumerando los detalles de lo ocurrido. Cuando la narración terminó, Blay solo pudo quedarse mirando a su amigo. Le parecía increíble, pero… Vamos, como si alguien pudiera inventarse semejante historia.
Y menos esos dos, en todo caso.
Tohrment empezó a reírse.
—Esto es muy fuerte…
—¿A qué te refieres? —preguntó Blay.
Tohr se encogió de hombros y, siguiendo el rastro de Qhuinn a través de la nieve, señaló con el brazo todo el accidente.
—A ese desastre, que no hubiera ocurrido si tu amiguito no se hubiera dejado las llaves dentro.
Él no es mi amiguito, se dijo Blay para sus adentros. Nunca lo ha sido. Nunca lo será.
Y el hecho de que eso doliera más que cualquier conmoción cerebral era algo que, como muchas otras cosas, Blay se guardó para sí mismo.
A un lado de la carretera, y fuera del resplandor de los faros de la Hummer, Blay vio cómo Qhuinn se agachaba junto a la puerta del conductor y maldecía en voz baja.
—¡Qué desastre!
Tohr hizo lo propio al lado de la puerta del pasajero.
—Ay, mira, este está igual.
—Creo que están muertos.
—¿De verdad? ¿Qué te hace pensar eso? ¿El hecho de que no se están moviendo? ¿O que aquel chaval ya no tenga rasgos faciales?
Qhuinn se enderezó y miró por encima de la camioneta.
—Tenemos que darle la vuelta y remolcarla.
—Y yo que pensé que íbamos a asar malvaviscos —dijo Tohr—. ¿John? ¿Blay? Venid aquí.
Los cuatro se alinearon hombro a hombro entre las llantas delanteras y traseras y clavaron sus botas en el suelo para afirmar su posición. Cuatro pares de manos se apoyaron contra los paneles; cuatro cuerpos se inclinaron hacia delante en preparación y cuatro pares de hombros se pusieron firmes.
Una sola voz, la de Tohr, dirigió la operación.
—A la de tres. Uno. Dos. Tres…
La Hummer ya había tenido una mala noche y esa maniobra la hizo gruñir con tanta furia que un búho pasó volando hacia el otro lado de la carretera y un par de ciervos salieron corriendo por entre los árboles.
Pero, claro, la camioneta no era la única que estaba maldiciendo. Todos estaban vociferando como locos bajo el peso muerto del vehículo, mientras luchaban por liberar todo ese acero de la fuerza de gravedad. Sin embargo, las leyes de la física son muy suyas y, mientras se esforzaba al máximo, apretando los músculos contra los huesos, Blay volvió la cabeza y cambió de posición…
Entonces descubrió que estaba junto a Qhuinn. Exactamente al lado.
Qhuinn tenía los ojos fijos al frente, con los labios abiertos y mostrando los colmillos y ahí Blay se dio cuenta de que esa expresión de ferocidad, resultado del esfuerzo físico…
Se parecía mucho a la que ponía cuando se corría.
¡Qué idea más inapropiada, Batman! Lástima que eso no le ayudara a dejar de pensar en ello.
El problema era que Blay sabía por experiencia propia cómo era el aspecto de Qhuinn cuando tenía un orgasmo, aunque no porque formara parte de los miles de personas que habían tenido el honor de echar un polvo con él. No. Eso no. Dios no permitiera que el tío que follaba con cualquier cosa que respiraba, y quizás también con algunos objetos inanimados, estuviera algún día con Blay.
Sí, porque ese exquisito paladar sexual, que había hecho que Qhuinn follara con toda la población de Caldwell entre los veinticinco y los veintiocho, había excluido a Blay de ese grupo.
—Está… comenzando… a moverse… —dijo Tohr entre dientes—. ¡Meteos debajo!
Blay y Qhuinn se apresuraron a obedecer y abandonaron su posición inicial para acurrucarse y meter el hombro por debajo del borde del techo. Uno frente al otro, sus ojos se cruzaron al tiempo que el aire salía como un tifón de sus bocas, mientras hacían fuerza con las piernas y luchaban con todo su cuerpo contra ese peso frío y duro, que se resbalaba constantemente debido a la nieve.
La suma de su fuerza marcó el punto decisivo… literalmente. Porque de repente se formó un eje entre las llantas opuestas y las cuatro toneladas de la Hummer empezaron a girar sobre ellas, volviéndose cada vez más ligeras…
¿Por qué rayos lo miraba Qhuinn de esa manera?
Esos ojos, esa pareja de esferas azul y verde, estaban fijos en los de Blay… y no se movían.
Tal vez solo era concentración, como si estuviera absorto en lo que tenía a centímetros de su cara y Blay solo estuviera por casualidad al otro lado de ese espacio.
Tenía que ser…
—¡Con suavidad, chicos! —gritó Tohr—. ¡O podemos volver a dejarla como estaba!
Blay aflojó un poco y ahí se produjo un momento de suspense, un instante en que ocurrió lo imposible y las cuatro toneladas de metal se sostuvieron perfectamente sobre dos llantas y entonces lo que había sido una agonía se convirtió… en un milagro.
Entretanto, Qhuinn seguía mirándolo.
Cuando la Hummer aterrizó con estruendo sobre sus cuatro ruedas, Blay frunció el ceño y dio media vuelta. Cuando volvió a mirar a Qhuinn… sus ojos seguían exactamente donde estaban antes.
Blay se inclinó un poco y susurró:
—¿Qué pasa?
Pero antes de que pudiera recibir alguna respuesta, Tohr se acercó y abrió la puerta lateral de la camioneta. El olor a sangre fresca salió flotando con la brisa.
—Joder, aunque tenga arreglo, no estoy seguro de que quieras volver a usar esta camioneta. La limpieza va a ser una mierda.
Qhuinn no respondió; parecía como si se hubiese olvidado por completo del golpetazo que acababa de sufrir su camioneta. Solo se quedó allí, mirando fijamente a Blay.
¿Habría tenido un ataque mientras estaba de pie?
—¿Qué te pasa? —volvió a decir Blay.
—Traeré la grúa —dijo Tohr y empezó a caminar hacia el camión—. Dejemos los cuerpos donde están, nos desharemos de ellos de camino a casa.
Entretanto, Blay sintió que John se detenía y los miraba a los dos, algo que Qhuinn no pareció notar, desde luego.
Después de maldecir entre dientes, Blay resolvió el problema corriendo hasta donde estaba la grúa para dirigir la maniobra como Tohr, que se aproximaba a la Hummer marcha atrás. Luego se acercó al cabrestante y empezó a soltar el cable.
Creía saber en qué estaba pensando Qhuinn y, si tenía razón, sería mejor mantenerse alejado.
Porque no quería oír nada de eso.