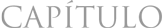
34

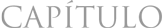
34

La idea de que hubiese miembros del s’Hibe viviendo en Caldwell hacía que a Trez le dieran ganas de hacer las maletas, coger a su hermano y marcharse de la ciudad en una caravana.
Mientras conducía desde la bodega hasta el Iron Mask, se sentía tan confundido que tuvo que hacer un enorme esfuerzo para concentrarse en las señales de tráfico, pues los pitidos de otros conductores le indicaron que iba sin mirar, poniendo en peligro a todo el que acertara a cruzarse en su camino. Por fin, llegó al club y aparcó. Después de apagar el motor de su X5, Trez simplemente se quedó sentado tras el volante, contemplando la pared de ladrillo de su edificio durante… más o menos un año.
Vaya metáfora del callejón sin salida en que se encontraba.
No podía engañarse, era consciente de que había decepcionado a su gente, pero eso le importaba un pito. Él no estaba dispuesto a regresar a las viejas costumbres. La vida que llevaba ahora era su propia vida y se negaba a dejar que la promesa que le habían concedido desde el nacimiento lo atrapara ahora que era un adulto.
Eso no iba a suceder.
Desde que Rehvenge había hecho su buena obra del siglo y los había salvado a él y a su hermano, las cosas habían cambiado totalmente para Trez. Él y iAm habían recibido la orden de quedarse con el symphath lejos del Territorio con el fin de pagar la deuda y ese pago «obligado» había sido su pasaje a la libertad, la salida que había estado buscando. Y aunque se arrepentía de haber arrastrado a iAm a ese drama, el resultado final era que su hermano había tenido que irse con él y ese era otro aspecto de la solución perfecta que vivía ahora. Abandonar el s’Hibe y venir al mundo exterior había sido una revelación, la primera vez que había saboreado la dulce libertad: sin protocolos. Sin reglas. Sin que nadie lo vigilara.
Lo irónico era que se suponía que había recibido ese castigo por atreverse a ir más allá del Territorio y mezclarse con los InCognoscibles. Un castigo diseñado para meterlo en cintura.
¡Ja!
Y desde entonces, en el fondo de su mente, Trez abrigaba la vaga esperanza de que la magnitud de sus tratos con los InCognoscibles a lo largo de la última década o más lo hubiese contaminado lo suficiente a los ojos del s’Hibe, como para que ya no fuera digno del «honor» que le habían concedido al nacer. Que esa vida lo hubiese condenado a la libertad permanente, por así decirlo.
El problema era que si habían enviado a AnsLai, el sumo sacerdote, era evidente que no había logrado su cometido. A menos que su visita tuviera el propósito de repudiarlo.
Pero en ese caso, iAm se lo habría dicho…
Trez revisó su móvil. No había ningún mensaje. Así que estaba otra vez en malos términos con su hermano, a menos que iAm hubiese decidido mandar todo a la mierda y regresar a casa con la tribu.
Maldición…
El golpe en la ventana no solo le hizo volver la cabeza. También le hizo sacar el arma.
Trez frunció el ceño. Fuera del coche había un macho humano del tamaño de una casa. El tío tenía una barriga cervecera, pero sus anchos hombros sugerían que hacía un trabajo físico y esa mandíbula rígida y pesada revelaba al mismo tiempo su parentesco con el hombre de Cromagnon y la clase de arrogancia que solía encontrarse en la mayoría de los animales grandes y estúpidos.
El humano resopló como un toro, se inclinó y volvió a golpear en el cristal. Con un puño tan grande como un balón de fútbol.
Bueno, obviamente el hombre quería un poco de atención y Trez se sintió más que dispuesto a concedérsela.
Sin previo aviso, Trez abrió la puerta, pegándole al tío justo en las pelotas. Al ver que el humano se tambaleaba hacia atrás y se agarraba la entrepierna, Trez se incorporó hasta alcanzar toda su estatura y se metió la pistola en la parte baja de la espalda, fuera del alcance de ojos curiosos, pero en un lugar de fácil acceso.
Cuando el Señor Agresivo se recuperó lo suficiente como para levantar la mirada hasta allá arriba, pareció perder el entusiasmo por un momento. Desde luego, Trez le sacaba fácilmente cuarenta cinco centímetros de estatura y debía pesar unos cincuenta kilos más, a pesar de la ropa ligera que llevaba.
—¿Me estás buscando a mí? —preguntó Trez. Léase: ¿Estás seguro de que quieres hacer esto, grandullón?
—Sí. Yo buscarte.
Muy bien, parecía que tanto la gramática como la capacidad para evaluar los riesgos eran temas difíciles para él. Probablemente tenía el mismo problema con las sumas y las restas.
—Te estoy buscando —dijo Trez.
—¿Qué?
—Me parece que se dice: «Sí, te estoy buscando», no «yo buscarte».
—Vete a la mierda. ¿Qué te parece eso? —El tío se acercó—. Y mantente lejos de ella.
—¿Ella? —Eso limitaba el problema a ¿qué? ¿Unas cien mil personas?
—De mi chica. Ella no te quiere, no te necesita y no te va a ver más.
—¿De quién estamos hablando exactamente? Voy a necesitar un nombre. —Y tal vez ni siquiera eso ayudaría.
En lugar de una respuesta, el tío le lanzó un golpe. Probablemente pretendía ser un gancho de derecha, pero el movimiento fue tan lento que podría haber llevado subtítulos.
Trez agarró ese puño con la mano, como si fuera un balón de baloncesto. Y luego, con un rápido giro, le dio la vuelta a ese pedazo de carne hasta inmovilizarlo, prueba de que los puntos de presión sí funcionaban y la muñeca era uno de ellos.
Trez se acercó para hablarle al oído, de manera que el tío entendiera bien las reglas del juego.
—Si vuelves a hacer eso, voy a romperte todos los huesos de la mano. De un solo golpe —dijo, y enfatizó las últimas palabras con un tirón que le arrancó un grito al hombre—. Y luego voy a comenzar con tu brazo. Y seguiré con tu cuello. Y ahora que están las cosas claras, dime: ¿de qué diablos estás hablando?
—Ella estuvo aquí anoche.
—Muchas mujeres estuvieron aquí. ¿Podrías ser más específico?
—Se refiere a mí.
Trez levantó la mirada. Ay… ¡genial!
Era la chica que se había vuelto loca, su pequeña perseguidora.
—¡Te dije que yo manejaría esto! —gritó su novio.
Sí, claro, el tío realmente parecía tenerlo todo bajo control. Así que, al parecer, los dos estaban alucinando… y tal vez eso explicaba la relación: él pensaba que ella era una supermodelo y ella suponía que él tenía cerebro.
—¿Esto es tuyo? —le preguntó Trez a la mujer—. Porque si lo es, ¿te importaría llevártelo a casa? Si no, vas a necesitar una pala para limpiar el desastre.
—Te dije que no vinieras —dijo la mujer—. ¿Qué haces aquí?
Yyyyy más evidencias de la razón por la cual esos dos eran la pareja ideal.
—¿Qué tal si os dejo solucionar esto solos? —sugirió Trez.
—¡Estoy enamorada de él!
Durante una fracción de segundo, Trez no pareció entender la respuesta. Pero luego comprendió lo que pasaba: la ramera estaba hablando de él.
Y cuando miró a la mujer con asombro, se dio cuenta de que esa pequeña aventura casual se había convertido en un gran despelote.
—¡No lo estás!
Bueno, al menos el novio había usado el verbo correctamente esta vez.
—¡Sí lo estoy!
Y ahí fue cuando todo se volvió un caos. El toro se lanzó hacia la mujer, rompiéndose la muñeca al tratar de soltarse. Luego los dos quedaron frente a frente y empezaron a insultarse, mientras arqueaban los cuerpos.
Era evidente que tenían bastante práctica en el asunto.
Trez miró a su alrededor. No había nadie en el estacionamiento, nadie caminando por la calle, pero no necesitaba una disputa doméstica en la parte trasera de su club. Inevitablemente alguien iba a ver lo que ocurría y llamaría al 911 o, peor aún, esa mujerzuela de cincuenta kilos iba a empujar a su enorme y estúpido novio un poco más de lo permitido e iba a terminar jodida.
Si solo tuviera un cubo de agua o, por ejemplo, una manguera para separarlos.
—¡Tranquilos! Tenéis que tomároslo con…
—¡Yo te amo! —gritó la mujer dirigiéndose a Trez y agarrándose la parte delantera del corpiño—. ¿No lo entiendes? ¡Te amo!
Teniendo en cuenta la capa de sudor que cubría su piel, a pesar del hecho de que estaban a unos cuantos grados bajo cero, era bastante evidente que debía de estar drogada. Cocaína o metadona, seguramente. Por lo general, el éxtasis no solía asociarse con esa clase de agresividad.
Genial. Otra cosa a su favor.
Trez sacudió la cabeza.
—Cariño, tú no me conoces.
—¡Sí te conozco!
—No, no me conoces…
—¡No te atrevas a hablar con ella!
El tío se lanzó contra Trez, pero la mujer se interpuso, como si se atravesara en el camino de un tren que marchara a toda velocidad.
Mierda, había llegado el momento de intervenir: nada de violencia contra las mujeres. Nunca, aunque fuera indirecta.
Trez se movió con rapidez, quitó a su «protectora» del camino y lanzó un golpe que alcanzó a la bestia en la mandíbula.
Pero el golpe no pareció causarle ninguna impresión. Fue como golpear a una vaca con una bolita de papel.
Trez recibió un puñetazo en el ojo y un espectáculo de luces nubló parte de su visión, pero fue más un golpe de suerte que un esfuerzo coordinado. Sin embargo, la recompensa fue todo eso y mucho más: con rápida precisión, Trez lanzó varios puñetazos al individuo, concentrándose en el abdomen y convirtiendo el hígado cirrótico del desgraciado en un saco de arena viviente, hasta que el novio se dobló en dos y cayó pesadamente al suelo.
Trez terminó la tarea con una patada que sacudió al hombre sobre el suelo como si fuera un bulto.
Después sacó su arma y puso el cañón justo sobre la carótida de aquel animal.
—Tienes una sola oportunidad para salir de aquí —dijo Trez con voz serena—. Esto es lo que vas a hacer. Te vas a levantar y no la vas a mirar ni le vas a hablar. Luego te vas a marchar de aquí por la parte de adelante del club y vas a tomar un taxi para irte a tu maldita casa.
El hombre no parecía gozar de una buena salud cardiovascular porque respiraba como un tren de mercancías. Y sin embargo, teniendo en cuenta el pánico que se reflejaba en sus ojos cuando lo miró, Trez tuvo que reconocer que el pobre desgraciado había logrado concentrarse lo suficiente, a pesar de la hipoxia, como para recibir el mensaje.
—Si la agredes a ella de cualquier manera, si ella aparece aunque sea con una uña rota por tu culpa, si cualquiera de sus objetos personales sufre alguna clase de daño… —dijo Trez al tiempo que se inclinaba todavía más—, iré a buscarte y te atacaré por la espalda. Tú no sabrás que estoy ahí y no sobrevivirás cuando haya terminado contigo. Te lo prometo.
Sip, las Sombras tenían una manera especial de deshacerse de sus enemigos y aunque Trez prefería la carne sin grasa, como el pollo o el pescado, estaba dispuesto a hacer excepciones.
La cosa era que, tanto en su vida privada como en la profesional, había sido testigo en algunas ocasiones de lo que podía suceder cuando no se ponía freno a la violencia doméstica. Era muy difícil acabar con ella y tenía que pasar algo extraordinario para que eso sucediera… Y, qué casualidad, a él se le había presentado la ocasión de solucionar el problema con esa pareja.
—Asiente con la cabeza si entiendes las condiciones. —Al ver que el tío asentía, Trez le hundió la pistola en el cuello con más fuerza—. Ahora mírame a los ojos para que veas que estoy hablando en serio.
Bajó la mirada hacia el desgraciado e introdujo un pensamiento directamente dentro de su corteza cerebral, un pensamiento que quedó tan incrustado como si fuera un microchip que le hubiesen implantado entre los lóbulos del cerebro. Se dispararía con cualquier brillante idea relacionada con la mujer y su efecto sería producirle la absoluta convicción de que su propia muerte sería inexorable si seguía adelante con sus planes.
Esa era la mejor terapia cognitiva que existía.
Con una tasa del cien por cien de éxito.
Trez se levantó de un salto y le dio al gordo la oportunidad de portarse como un buen chico. Y sip, el hijo de puta se arrastró hasta levantarse del pavimento y luego se sacudió como un perro, con las piernas separadas y la camisa por fuera del pantalón.
Cuando se marchó, iba cojeando.
Y ahí fue cuando Trez oyó el lloriqueo.
Al dar media vuelta, vio a la mujer temblando en medio del frío, mientras su diminuta ropa exponía casi todo su cuerpo a la noche decembrina, con la piel pálida y aparentemente empezando a sentir la resaca de lo que se había tomado. Como si el hecho de poner una calibre cuarenta contra la garganta de su novio hubiese sido una buena forma de recuperar la sobriedad.
Por su cara corrían dos chorros negros de lágrimas mezcladas con rímel, mientras observaba cómo se marchaba su corpulento novio.
Trez miró al cielo y sostuvo una pequeña discusión interna.
Al final decidió que no podía dejarla ahí sola en el estacionamiento, en especial en el estado en que se encontraba.
—¿Dónde vives, cariño? —preguntó Trez e incluso él pudo sentir el cansancio en su voz—. ¿Dónde?
La mujer lo miró y al instante su expresión cambió.
—Nunca me habían defendido así.
Muy bien, ahora Trez tenía ganas de golpearse la cabeza contra una pared. Y, claro, tenía una precisamente al lado.
—Déjame llevarte a casa. ¿Dónde vives?
Al ver que ella se acercaba, Trez tuvo que ordenar a sus pies que se quedaran donde estaban, y entonces ella se apretó contra su cuerpo.
—Te amo.
Trez apretó los ojos.
—Vamos —dijo, al tiempo que se soltaba y la llevaba hacia su coche—. Vas a estar bien.