LA REPRESIÓN EN BADAJOZ EN 1936 SEGÚN LOS ARCHIVOS
DEL CEMENTERIO Y DEL JUZGADO
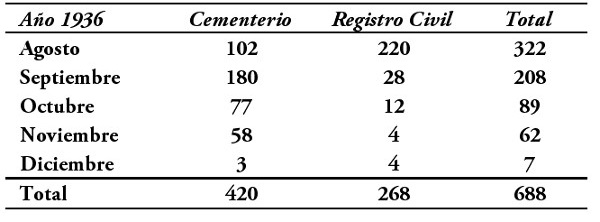
5
EL 14 DE AGOSTO EN BADAJOZ,
ENTRE LA HISTORIA Y LA LEYENDA
Continuamente le preguntaba a mi tío por las cosas que habían pasado en la guerra civil; me daba cuenta de que gracias a la guerra civil, mi abuelo y mi familia y los que en el pueblo eran como ellos habían conservado no sólo sus propiedades, sino también su modo de vida, sus hábitos y costumbres convertidos en normas morales, para ellos sagradas; y pensaba que el reparto de la propiedad de la tierra dejaba fuera de una forma de vida y de unas posibilidades, que eran las mías, a la inmensa mayoría de los hombres y mujeres extremeños, los mismos que todas las mañanas esperaban de pie en la plaza del mercado a que alguien les diera trabajo para ganar un jornal.
ALBERTO OLIART,
Contra el olvido, pp. 188-189.
Badajoz: una matanza con testigos
Las únicas pruebas de que disponemos de lo ocurrido en Badajoz en los días que siguieron a su ocupación —teniendo en cuenta que a los que acompañaban a las columnas se les prohibió entrar en la ciudad— se deben a varios periodistas extranjeros, casi todos procedentes de Portugal, y que ya desde entonces —especialmente el portugués Mario Neves, del Diário de Lisboa, cuya última crónica del 17 de agosto fue prohibida por la censura portuguesa— sufrieron las iras de los sectores progolpistas, empeñados en censurar la labor de quienes habían puesto al descubierto de manera incontrolada el tipo de guerra que se había iniciado en España. La importancia de las informaciones de los periodistas extranjeros radicaba en que de un solo golpe habían hecho caer dos mitos: el de la guerra civilizada y el de la neutralidad portuguesa. Lo que los periodistas cercanos a los golpistas se limitaban a comentar como hechos relacionados con «la aplicación inexorable de la justicia»[477]. se mostró como lo que en realidad era: una más, quizá la mayor y más efectiva, de las salvajes matanzas que venían produciéndose de sur a norte desde el inicio del golpe militar. De paso, Europa y América se enteraron de que el gobierno portugués estaba entregando los refugiados a los golpistas españoles, lo que derivó en un deterioro de la imagen de ambos ante la opinión pública y, especialmente, ante los sectores católicos. Para los sublevados, y también para los periodistas a su servicio, no existía diferencia alguna entre una batalla y una matanza; todo valía y todo cabía en la campaña contra el marxismo.
Además de Neves, un joven de veinticuatro años del que no hay que olvidar que aparte de periodista tenía estudios de Derecho y cuyas crónicas son imprescindibles para saber qué pasó en Badajoz[478], hay que mencionar a los periodistas franceses Marcel Dany, representante de la Agencia Havas en Lisboa[479], y Jacques Berthet, corresponsal de Le Temps[480]. Estos tres periodistas entraron en Badajoz a las nueve y media de la mañana del día 15 de agosto. Otros dos personajes relevantes en esta historia, que llegan por otra vía a Badajoz dos días después tras obtener el permiso en Sevilla el día 15 serán Jean d’Esme, de L’intrasigeant[481], y René Brut, fotógrafo de la Casa Pathé Newsreels[482], al que debemos las únicas imágenes existentes de las víctimas de las matanzas, salvadas milagrosamente a pesar de cuanto hizo por evitarlo Luis Bolín, encargado de la Prensa y Propaganda de los golpistas, quien organizó una cacería en toda regla cuando las noticias de lo ocurrido en Badajoz se divulgaron por Europa y Estados Unidos. Finalmente, hay que mencionar a los periodistas norteamericanos Jay Allen, corresponsal del Chicago Tribune y del London News Chronicle[483], y John T. Whitaker, del New York Herald Tribune[484], autores de algunos de los artículos y entrevistas que más han influido posteriormente. Estas siete personas constituyen la base de lo que conocemos como la matanza de Badajoz, y contra ellas y sus agencias actuaron los sublevados cuando se concienciaron de la repercusión de las informaciones que habían proporcionado[485]. La importancia que los sublevados dieron a este desliz —bien por no haber desarrollado aún los filtros convenientes o por suponer que los periodistas procedentes de Portugal estaban de su parte— muestra por sí sola la gravedad de lo acontecido. Confiar en la discreción de los corresponsales, a la que Cuesta había aludido en Sevilla, había sido un grave error. ¿Qué pensarían fuera de España después de leer las crónicas de Dany y Berthet, o las que llegaron a otros medios importantes como The Times o The New York Times extraídas del testimonio de Neves? ¿Qué pensarían en París cuando vieron la película enviada por Brut con los muertos en los paredones y las hileras de cadáveres calcinados o esperando serlo en el cementerio de Badajoz? Como escribió el periodista Peter Wyden mucho después, esas imágenes eran la premonición de Auschwitz[486]. Los golpistas reaccionaron de inmediato. El 27 de agosto —estamos en los orígenes de la Causa General— el capitán Luis Bolín Bidwell escribe las pautas para el «Folleto sobre crímenes marxistas en Andalucía»:
… Este folleto se limitará a dar cuenta de las principales atrocidades, por cuyo motivo sólo hará referencia [a] aquellos pueblos donde éstas se han cometido en mayor número y con mayor [ilegible] y crueldad, y es por tanto enteramente independiente de otra encuesta más amplia y detallada de acuerdo con normas distintas [que] deberá verificarse en cada uno de los pueblos de España donde los rojos han cometido desmanes.
… Cada uno de estos pueblos deberá ser visitado por la persona encargada de hacer esta breve encuesta, quien irá acompañada por un taquígrafo al objeto de que las declaraciones puedan anotarse sin pérdida de tiempo … A [sic] llegar a cada pueblo, conviene dirigirse, al alcalde o comandante militar del mismo y pedirle que presente inmediatamente a dos o tres vecinos dignos de crédito que habitaban en el pueblo al tiempo de cometerse los crímenes y que lo han presenciado o tienen noticia fidelina [sic] de ella … Es ABSOLUTAMENTE necesario que acerca de los hechos relatados no exista la menor duda, que sean auténticos y que en ningún caso pueda resultar que la imaginación o el buen deseo o la pasión exagere un solo detalle.
… Hasta ahora se han visitado en los alrededores de Sevilla los siguientes pueblo [sic]: Carmona, La Campana, Lora del Río, Constantina, El Arahal, La Palma del Condado, y Moguer.
Las declaraciones prestadas en cada uno de estos pueblos obran en poder del funcionario de la Asesoría Jurídica del ayuntamiento de Sevilla D. Carlos Bendito, taquígrafo que por su relevantes dotes debe ser el encargado de prestar sus servicios en cuantas encuestas queden por realizar en la región vecina a Sevilla.
A la persona encargada de realizar la encuesta deberá facilitarse un automóvil para los objetos de la misión que se le encarga [sic]. Los pequeños gastos a que dé lugar la misma podrán someterse para su pago a la 2.ª División …
Sevilla a 27 de agosto de 1936
EL CAPITÁN (LUIS A. BOLÍN)[487].
He ahí el origen de la campaña de propaganda de los sublevados: había que tapar la violencia propia con la violencia ajena, por más desproporcionada que fuera la comparación. La razón de fondo: la matanza de Badajoz; el lugar idóneo para iniciar la campaña: la Sevilla de Queipo. Sin todavía tener muy claro qué harían con el escándalo de Badajoz, los sublevados comienzan por silenciar el asunto y evitar que pueda volver a repetirse. El terror rojo en Badajoz no permitía lanzar una contracampaña. Aquí concluiría la primera fase de esta historia[488]. A partir de entonces ningún periodista pudo acceder a una localidad en las cuarenta y ocho horas siguientes a su ocupación, es decir, con cierto tiempo para preparar el escenario. El siete de septiembre del 36 el comandante Cuesta Monereo da a conocer las instrucciones para la censura de prensa, cuyo punto noveno dice:
En las medidas represivas se procurará no revestirlas de frases o términos aterradores, expresando solamente «se cumplió la justicia», «le llevaron al castigo merecido», «se cumplió la ley», etc[489].
En consecuencia, para saber qué pasó en Badajoz en agosto del 36 hay que acudir a la obra de Mário Neves, La matanza de Badajoz, en la que se reproducen todas sus crónicas además de las controversias y aclaraciones posteriores a que dio lugar la campaña montada para descalificarlo, especialmente por lo que se refiere al comandante inglés McNeill-Moss y su The legend of Badajoz (Londres, 1937) —origen del mito de la leyenda de Badojoz—, versión que niega la matanza en base a la descalificación de los relatos de los periodistas, y que ha hecho suya la historiografía profranquista hasta nuestros días. El primero que puso al descubierto las fallas de Geoffrey McNeill-Moss fue Arthur Koestler en su Spanish Testament (Londres, 1937), Como se encontraba en agosto del 36 en Portugal se hizo con toda la prensa del momento y leyó los relatos de Mário Neves en el Diário de Lisboa. Así, luego pudo demostrar que McNeill-Moss había manipulado a su antojo la información suministrada por los periodistas Berthet, Dany y Neves. El engaño de The legend of Badajoz se sustentaba en que muy pocos ingleses conocían la prensa portuguesa. Pero antes de que esto ocurriera, Koestler pasaría tras la caída de Málaga en febrero de 1937 a poder de Bolín, quien no le había perdonado sus crónicas del verano del 36 en el News Chronicle después de franquearle la entrada. Entonces lo trasladaron a la prisión provincial de Sevilla, donde pasó varios meses hasta que por presiones diversas pudo escapar de la pesadilla[490]. Después de todo, ¿cómo no iban a diferir los relatos de los periodistas? El mismo Neves aludía en la introducción a La matanza de Badajoz a que el hecho de que no todos vieran y contaran lo mismo no equivalía a que mintieran. Ocurrió simplemente que cada uno, en medio de aquel caos, aportó la parte de la realidad que percibió:
[de sus constantes viajes a Elvas para enviar sus crónicas] …puede resultar que algunos hechos observados por mí no coincidiesen con otros descritos por los demás corresponsales que circulaban por la ciudad a otras horas, con idéntico ambiente de confusión y de pavor. Esto explica, por ejemplo, ciertas discrepancias en los relatos, de los que trataron de sacar partido los observadores parciales que quisieron presentar aparentes divergencias en determinados detalles de los reportajes en los que se daba, sin embargo, una perfecta unanimidad por lo que se refiere a aspectos flagrantes de la violencia practicada por los rebeldes victoriosos. Algunos periodistas que se desplazaron desde Lisboa —tanto los franceses que conmigo entraron en Badajoz, como los que acudieron después de mis primeros artículos— quedaron profundamente agraviados con la visión atroz de los cuerpos extendidos en la plaza de toros y se refirieron más tarde, horrorizados, a la presencia de los desgraciados que aguardaban en los chiqueros el momento de su próxima e inevitable ejecución. En cuanto a mí, aunque había visitado en otras ocasiones, con idéntico pavor, aquel lugar siniestro, tal vez me haya dejado más impresionado todavía el elevado número de milicianos fusilados en muchos lugares dispersos de la ciudad, bien como montañas de cuerpos apiñados en posiciones macabras en una hondonada, especie de río seco, a la entrada de Badajoz, o bien alineados en extensas filas dentro del cementerio para ser más tarde incinerados con gasolina. Este terrible aspecto constituyó, sin duda, la más cabal demostración de la violencia que inspiraba la acción represiva de los invasores, que, por otro lado, no lo ocultaban, como quedó patente en las impresionantes imágenes del cineasta René Brut[491].
Hubo también otros periodistas portugueses que, aunque llegaran unos días después, informaron de lo ocurrido en la ciudad. Uno de ellos fue Mário Pires, del Diário de Notícias, al que en ocasiones se ha confundido con Neves. Éste fue el periodista que con motivo de su experiencia en Badajoz sufrió un ataque de locura y hubo de ser internado en un centro especial. Su crónica del 16 de agosto decía:
En la Plaza de Toros el sol bate de lleno en el ruedo y sobre las formas siniestras de dos marxistas fusilados. Aquí se hace la concentración de presos. Entran dos grupos de «manos arriba». Quinientos o tal vez seiscientos. No hablan. No protestan. Ninguno de ellos grita su inocencia. Miran apenas, despavoridos, para las mujeres, que desde fuera intentan atisbarlos. Unos amigos prueban la no culpabilidad de uno de los detenidos. Lo devuelven a la libertad; a la vida. Nunca vi, ni espero ver, expresión como la de ese hombre, en el momento de salir de la Plaza de Toros. Nunca vi ojos más brillantes, más expresivos, más dolidos. Ni jamás oí, en estos días de gloria y de muerte, un «Viva España» tan salido del fondo del alma como el que gritó[492].
Según Alberto Pena, otro de los periodistas portugueses que informaron crudamente de lo ocurrido en Badajoz fue Jorge Simoes, del Diário da Manha, quien en su crónica del día 16 escribe:
Vienen amarrados con cuerdas unos a otros, en sucesivas tandas, cientos de marxistas. La Guardia Civil los identificaba y aquellos que habían sido apresados por equivocación seguían para sus casas. Los otros quedaban entregados a la Legión Extranjera. Dicen que hasta ahora habrá 1300 muertos[493].
Veamos qué fue de los periodistas que informaron de la matanza de Badajoz. Marcel Dany y Jean d’Esme pudieron salir de España sin grandes problemas, marchando este último a Tánger, desde donde intentó ayudar a su compañero René Brut. Éste, tras su regreso a Sevilla el día 18 de agosto y después de algunas salidas más, fue denunciado por un colega —celoso de su incursión fotográfica en la ciudad— y detenido finalmente por orden de Bolín el día ocho de septiembre. Brut había dicho a los compañeros que le preguntaron: «La toma de Badajoz quedará como el colmo del horror». Al cabo de varios días, después de temer por su vida, fue puesto en libertad y expulsado del país rumbo a Tánger. A cambio la Casa Pathé devolvió la película a Sevilla convenientemente retocada. Por su parte, Jacques Berthet también tuvo problemas en Portugal, hasta el extremo de ser encarcelado y expulsado de allí a causa de un despacho enviado al Le Temps de 19 de agosto de 1936 donde narraba la entrega de 59 civiles españoles por las autoridades portuguesas a los regulares de Yagüe en el puesto fronterizo de Caya. Finalmente, también Mário Neves fue detenido e interrogado por la policía salazarista el día nueve de septiembre, viéndose obligado a responder a todo tipo de preguntas sobre sus visitas a Badajoz. Todo esto tuvo graves consecuencias para la prensa extranjera en meses sucesivos, ya que se amenazó con la pérdida de la corresponsalía a los periódicos que contaran entre sus hombres con elementos indeseables. Por supuesto las fotografías de la matanza fueron retiradas de circulación[494].
La matanza de Badajoz tuvo otra derivación que hay que comentar. Las declaraciones de los huidos de la ciudad, que fueron llegando a Madrid en los días siguientes, tuvieron dos consecuencias: por un lado, es indudable, como ya se ha comentado en ocasiones, su incidencia en los primeros asesinatos de derechistas que se dieron en Madrid a partir del 22 de agosto —sólo una semana después de los hechos, en los días 20 y 21 de agosto, ya se comentaba en Madrid «lo de Badajoz»[495]— por otro lado, los sucesos de la capital extremeña sirvieron de base a un conocido artículo publicado en La Voz el 27 de octubre que por su influencia posterior conviene mencionar, y que tuvo dos antecedentes en el mismo periódico. En la edición del 17 de septiembre La Voz recogió la llegada de René Brut a Casablanca. Allí contaba que gracias al general Queipo obtuvo permiso para acceder a Badajoz en compañía de Jean d’Esme y cómo fotografió las hileras de cadáveres en el cementerio y envió el material a Francia con la ayuda de Mário Neves. Luego narraba sus desgracias desde su llegada a Sevilla hasta el 13 de septiembre cuando, liberado de la cárcel de Carmona, pudo pasar de España a Tánger. Unos días después, el 22, un artículo titulado «De Badajoz a Ginebra» aludía ya claramente a Yagüe, la «bestia carnicera», y a la matanza de 1500 personas en la plaza de toros de Badajoz[496]. Este último artículo se relaciona sin duda con un conocido informe del Colegio de Abogados de Madrid, firmado por Eduardo Ortega Gasset, que circuló por aquellos días finales de septiembre y primeros de octubre por la prensa madrileña y que alcanzó gran repercusión. El informe, bien documentado sobre lo ocurrido en muchas provincias, ponía nombres y apellidos a las denuncias que hasta ese momento se venían haciendo en tono general de las prácticas de los golpistas en la zona ocupada. Contenía una breve mención a Badajoz:
En Badajoz, al entrar las fuerzas fascistas, encerraron en los corrales de la plaza de toros a 1500 obreros. Colocaron ametralladoras en los tendidos de la plaza y haciendo salir a aquellos a la arena los ametrallaron impíamente. En terrible amontonamiento permanecieron los cadáveres en el ruedo. Algunos obreros quedaron heridos y nadie atendió los lamentos de su agonía[497].
Sería sin embargo en un artículo de la edición de 27 de octubre —muy bien escrito, por cierto— donde se recreaba la matanza de Badajoz como una gran fiesta presidida por los jefes militares ocupantes, a la que se había invitado a toda la gente de orden de la ciudad, y en la que, a un gesto de la presidencia, todos los izquierdistas detenidos eran ametrallados en el ruedo en una orgía de sangre y en medio de los aplausos frenéticos del público[498]. Y si la primera vez, en agosto, influyeron por sí mismas en la gente las historias de matanzas contadas por los que las conocieron, en esta segunda ocasión resulta evidente que los sucesos de Badajoz se convirtieron en simple pretexto para mover a la población a la defensa de la capital, a cuyas puertas se encontraban ya las banderas y tabores de la columna Madrid. Igual podía haber servido la matanza de Sevilla que la de Zaragoza o la de Santiago, pero había una diferencia: la de Badajoz había trascendido y se había convertido en paradigma de lo que el fascismo representaba. La diferencia entre la matanza de Badajoz y las demás, aparte de su mayor intensidad a causa de la resistencia, consistía simplemente en que en aquélla hubo periodistas y fotógrafos demócratas. No hay duda, pues, de que tras la férrea resistencia que la capital de España opuso a Franco en los primeros días de noviembre se hallaba el fantasma de la matanza de Badajoz, igualmente presente en esos dos momentos cruciales de violencia revolucionaria que fueron las matanzas de la cárcel Modelo y las grandes sacas de noviembre[499]. Por más que lo negaran, esa cadena de violencia favorecía los intereses de los golpistas, que así podían justificar su plan de exterminio y al mismo tiempo mostrar al mundo las pruebas del terror rojo. De ahí esos Avances de la Causa General ideados por Bolín y olvidados una vez cumplida su función: nunca se publicarían los resultados de la Causa por la sencilla razón de que ponían al descubierto la verdad de lo ocurrido.
Como era previsible, aunque el objetivo del artículo de La Voz no era otro que la movilización de la población contra el terror que venía, su utilización desbordó este propósito, convirtiéndose de inmediato en un hecho probado que no ha dejado de utilizarse desde entonces. La historia de la sangrienta fiesta presidida por Yagüe y Castejón dio la vuelta al mundo y su influencia llega hasta hoy mismo incluso enriquecida con detalles de todo tipo[500]. Y hay que decir que tal fiesta, por más que muchos de los ingredientes del relato fuesen reales, nunca existió como tal. Fueron reales las matanzas de la plaza de toros, como también lo fue el acto patriotero, con desfile, banda y misa de campaña, que tuvo lugar el día 20 de agosto en la Avenida de Huelva, al que se invitó a la población y en el que como colofón fueron asesinados dos alcaldes republicanos de Badajoz, Juan Antonio Rodríguez Machín y Sinforiano Madroñero Madroñero[501], y el diputado socialista Nicolás de Pablo Hernández en unión de otros compañeros y de varios izquierdistas portugueses entregados por la policía salazarista. El cónsul Vasco Manuel Sousa Pereira no informó de estas muertes pero unos días después, el 17 de agosto, comunicó a sus superiores que
fueron fusilados siete portugueses, de los cuales dos menores de dieciséis años, naturales de Elvas y otros dos desertores de un regimiento de esta ciudad todos a excepción de estos dos últimos contrabandistas de profesión[502].
También fue real el saqueo de la ciudad, entregada durante varias horas al capricho de moros y legionarios, pero no hubo tal fiesta[503]. Lo que ocurre, dado lo que se vino encima de Badajoz a partir del 14 de agosto, es que un hecho como ése pudo ser posible y también que muchas de las pequeñas historias que se produjeron en los días, semanas, meses y años posteriores, fueron mucho más horribles que esa fábula. Pero la fiesta, como toda reducción, colmó el imaginario colectivo por contener todos los ingredientes necesarios. Al fin y al cabo, ¿qué sino una gran orgía de sangre fue lo que los grupos sociales y económicos amenazados por las reformas republicanas —los que llenaban los tendidos en el artículo— hicieron con esa izquierda extremeña eliminada en masa? Orgía, por supuesto, iniciada y preparada por las fuerzas de élite del ejército español al mando de individuos como Yagüe, Castejón y Asensio, capaces de presidir cosas mucho peores que aquella corrida y que sin duda hubieran ocupado lugar preferente en un posible Nuremberg español. De ahí quizá el arraigo de una historia como la fiesta.
Southworth y los mitos de la cruzada
Si queremos saber qué pasó realmente con la leyenda de Badajoz —segunda fase de esta historia—, además de a Neves, tendremos que recurrir a El mito de la cruzada de Franco, del investigador norteamericano Herbert R. Southworth[504], donde con la demoledora fuerza y convicción que le caracterizaba —aunque no con la extensión y profundidad que dedicó a Guernica— analizó el tratamiento dado a la matanza de Badajoz desde los primeros despachos del día 15 de agosto hasta el libro de Juan José Calleja sobre Yagüe aparecido en 1963[505]. Southworth, para empezar, consciente de la importancia de los sucesos de Badajoz, se tomó el trabajo de localizar a los protagonistas de la historia (Mário Neves, Marcel Dany y Jay Allen), con los que pudo contactar, que le confirmaron la veracidad de sus crónicas del 36[506]. Desde entonces cualquier investigador sabe que la leyenda de Badajoz fue un montaje destinado a ocultar la matanza ocurrida en la ciudad extremeña. Sin embargo —pese a todo y tal como era previsible—, dado el curso de los acontecimientos internacionales a partir de la derrota del fascismo, con el espaldarazo aliado a las dictaduras ibéricas a causa de la rápida transformación del antifascismo en anticomunismo, los vientos corrieron más a favor de la leyenda que de la matanza y, como el propio Southworth se encargó de destacar, la temprana negación de la segunda a base de desacreditar a los periodistas fue aceptada con el tiempo, en mayor o menor grado, por los diversos historiadores extranjeros que a partir de entonces trataron el asunto[507]. De ese modo, una estrategia surgida en momento tan delicado para las democracias como el período 1936-1937 —consistente en amparar el golpe militar de Franco presentando sus procedimientos como simples calumnias marxistas— fue ahora convenientemente aprovechada por quienes dentro del espíritu de la guerra fría se propusieron blanquear la fachada del franquismo. Sólo así se explica que una y otra vez se siguiera recurriendo al viejo cuento de que ningún periodista extranjero estuvo realmente en Badajoz y, por tanto, todos aquellos despachos eran falsos. Las páginas que Southworth dedicó a Badajoz —como más tarde ocurriría con las que Gibson realizó sobre la Granada de Lorca— tuvieron inevitablemente el efecto negativo de poner sobre aviso a los amos de la memoria, que dispusieron de largos años para borrar en los archivos toda huella visible sobre lo ocurrido en Badajoz en 1936. En la actualidad, si nos atenemos a la documentación existente en la ciudad, parece que, además de no existir matanza alguna, no pasó prácticamente nada entre 1936 y 1945. Dada la criba documental la pregunta que surge es si el Ayuntamiento funcionó aquellos años.
En España, por supuesto, desde que se acallaron los ecos de la Cruzada no se hablaba de nada de lo ocurrido en Badajoz, una ciudad triste y olvidada —sin duda una ciudad maldita para el franquismo por su izquierdismo manifiesto— que había quedado simplemente como uno más de los lugares de memoria para los vencedores[508]. Los historiadores franquistas —por ejemplo Manuel Aznar en su Historia militar de la guerra de España, con varias ediciones a cargo de la Editora Nacional a partir de 1940— pasaban por lo de Badajoz como si nada hubiese ocurrido o, en todo caso, como una meritoria operación de guerra —«truenan los cañones a la aurora …», dejó escrito Aznar— en la que el hecho militar absorbía el hecho criminal. En la Historia de la Cruzada se cita a Luis María de Lojendio, quien en sus Operaciones militares de la guerra de España (1940) había escrito: «Badajoz quedó materialmente sembrado de cadáveres. De ahí arrancaba sin duda la trágica leyenda de Badajoz». La propia Historia de la Cruzada aludió tímidamente a aquellos milicianos que «necesitaban justificar su huida, y para ello comenzaron a inventar verdaderas leyendas de ferocidad y de terror, a fin de soliviantar los ánimos y buscar una fácil compensación a los desastres militares»[509]. Pero, aunque todos la mencionaban, nadie explicaba nunca en qué consistía la leyenda.
Cuando Juan José Calleja realizó su biografía de Juan Yagüe Blanco en 1963 ya habían sido publicadas dos obras que traerían de cabeza durante bastante tiempo a las autoridades franquistas encargadas de controlar la memoria histórica de los españoles. Tanto La guerra civil española, de Hugh Thomas, como El laberinto español, de Gerard Brenan, ambos editados poco antes que el libro de Calleja, abordaban los sucesos de Badajoz sacando de nuevo a la luz aquellas acciones y otorgándoles una gravedad nunca reconocida por los franquistas[510]. Ambos autores extrajeron sus conclusiones de algo que, a diferencia de toda la documentación interna, los servicios de información de la dictadura no podían controlar: las crónicas de los periodistas extranjeros que siguieron de cerca los acontecimientos. Relatos muy duros que, libres de una censura de prensa todavía por desarrollar cuando se redactaron, exponían crudamente los métodos empleados por los golpistas. Leer en 1962, veinticinco años después de los acontecimientos, que «la famosa matanza de Badajoz fue simplemente el acto culminante de un ritual que había sido representado en cada ciudad y pueblo del suroeste de España», tal como escribió Brenan —quien aludía además a un dossier de prensa portuguesa que probaba lo que decía—, enervaba sobremanera a los propagandistas del régimen franquista, que no veían la manera de quitarse de encima la matanza de Badajoz[511]. Es lógico por ello que Calleja, en 1963, acabara su capítulo dedicado a la hazaña de Yagüe con estas palabras:
Allí, al igual que en otros lugares y por ambos lados, al principio de la guerra no pudieron evitarse represiones, de las que se hicieron eco, con pasión u objetividad —según criterios— los corresponsales de prensa y radio extranjeros que se personaron en la limítrofe ciudad portuguesa de Elvas a la busca de noticias, las cuales se basaban, generalmente, en los informes que les suministraban los republicanos huidos de Badajoz. Así se explica que todos los despachos informativos fueran fechados en Elvas.
Falseando el hecho, desgraciadamente cierto, de la represión —triste secuela de toda guerra civil— la propaganda roja prefabricó a su antojo en España e hizo circular una calumniosa versión que presentaba al castellano presidiendo en la plaza de toros un acto horrendo …
Nótense los síntomas del cambio de los tiempos en el reconocimiento del fenómeno represivo «por ambos lados» y en la aceptación —por más que fuera como «triste secuela de toda guerra civil»— de que en Badajoz habían ocurrido hechos muy graves. Por otra parte, el invento de la fiesta sangrienta —como era previsible— acababa volviéndose contra sus autores, permitiendo ahora a los franquistas negar el todo por la parte. La intención fue clara: lo ocurrido en Badajoz era un hecho bélico lamentable del que no cabía responsabilizar a nadie y ésa debía ser su consideración:
Está fuera de duda que, en aquellos confusos momentos, de haber podido evitar los primeros excesos —durante su breve estancia en Badajoz— Yagüe lo hubiera hecho con la misma energía y humanitarismo con que cortó ensañamientos y saqueos, pero, desgraciadamente, no estuvo en su mano el poder impedirlo.
En este caso vemos a Calleja reaprovechando las viejas mentiras. Una, la de que Yagüe cortó los ensañamientos, la había sacado de algún sitio ignorado Hugh Thomas, con su táctica habitual de dar una de cal y otra de arena, al afirmar en nota a pie de página que el militar, aunque no impidió la matanza, «por orden de Franco, generalmente prohibió a los moros que castraran los cadáveres de sus víctimas (un rito de guerra moro)»[512]. «Lo mejor, sin duda, era el generalmente». Lo que quizá preocupara a Franco y a su Servicio de Propaganda desde que sus fuerzas africanas iniciaron su actuación el 17 de julio era la posibilidad de que empezaran a circular por el mundo fotografías de rojos castrados y de moros mostrando sus trofeos. La otra mentira, la de que acabó con los saqueos, es una muestra perfecta de hasta dónde puede llegar la manipulación histórica. Efectivamente Yagüe, antes de partir de Badajoz, dictó un bando por el que se ordenaba la devolución de géneros robados, pero lo que no exponía el bando era que dichos géneros habían sido robados por sus hombres y vendidos a aquellos vecinos que se prestaron a comprarlos en calles y plazas en los días previos a la partida de moros y legionarios. Ésos eran los méritos de Yagüe.
No obstante, el espacio dedicado al asunto mostraba que aquella vieja historia heroica —al igual que el asesinato de Federico García Lorca o el bombardeo de Guernica, hechos nunca admitidos por el franquismo— seguía formando parte de la guerra de propaganda surgida al mismo tiempo que el golpe militar, pero de mucha más larga vida que la guerra y la dictadura que le siguió. Paralelamente a esto, la lucha propagandística que se libraba también abarcó al carnicero de Badajoz, al general Juan Yagüe Blanco, sobre el que muy pronto surgió una leyenda, que también llega a nuestros días y que —lejos del militar africanista y fascista que debería de constituir nuestro punto de partida— nos lo presenta como un falangista crítico, rebelde e incómodo para la jerarquía militar golpista y como hombre bueno y generoso en el fondo que hasta se permite tener gestos para con los rojos, por quienes se preocupa; un hombre que, con el tiempo, incluso siente «lo de Badajoz»[513]. A ello ha contribuido no poco la entrada correspondiente al personaje en el conocido Diccionario de la Guerra Civil Española de Manuel Rubio Cabeza, donde se dedica más espacio —nada menos que una cuarta parte del artículo— a las declaraciones de abril de 1938 que a los tres hitos de la carrera militar del personaje: Asturias (1934), Badajoz (1936) y Barcelona (1939). Realmente, no Parece muy coherente abogar por esos rojos —«españoles y por tanto valientes», decía en el inevitable tono patriotero y machote— en abril de 1938 cuando solamente seis meses antes, con motivo de la onomástica de Franco, había manifestado públicamente en San Leonardo, su pueblo burgalés:
… y al que resista, ya sabéis lo que tenéis que hacer: a la cárcel o al paredón, lo mismo da (risas y aplausos). Nosotros nos hemos propuesto redimiros, queráis o no queráis. Necesitaros, no os necesitamos para nada, elecciones, no volverá a haber jamás, ¿para qué queremos vuestros votos? Primero vamos a redimir a los del otro lado; vamos a imponerles nuestra Civilización, ya que no quieren por las buenas, por las malas, venciéndoles de la misma manera que vencimos a los moros, cuando se resistían a aceptar nuestras carreteras, nuestros médicos y nuestras vacunas, nuestra civilización, en una palabra[514].
Este discurso nos devuelve al Yagüe de la matanza de Badajoz, un Yagüe paternalista, redentor y exterminador. De paso, este discurso lo hermana con su conmilitón Queipo cuando decía, con su desparpajo habitual y quién sabe si un tanto ebrio, que puesto que su cargo no dependía del voto de nadie no tenía por qué andar halagando a unos y otros[515]; y también —inevitablemente les salía la comparación— con el Sanjurjo que con motivo de los sucesos de Castilblanco (Badajoz) veía a los vecinos como rifeños[516]. La leyenda de Yagüe forma parte de la leyenda de Badajoz y en ella, como nos ha contado Alberto Reig Tapia, interviene incluso su propio hijo, Juan Yagüe Martínez del Campo, quien en 1979 —tras ver cómo José Antonio Gabriel y Galán responsabilizaba a su padre de dos mil fusilamientos en Badajoz— mantuvo públicamente que lo ocurrido en esa ciudad después de su ocupación debería recaer sobre las nuevas autoridades y no sobre su padre, de quien por supuesto refirió el inevitable discurso de abril de 1938 en pro de los vencidos, que vendría a representar lo que la salvación del exministro cedista Manuel Jiménez Fernández por parte de Queipo para sus familiares y adictos, es decir, la buena acción redentora. Sin embargo, esa responsabilidad que para el hijo de Yagüe finalizó «prácticamente a las veinticuatro horas de haber sido conquistada la ciudad», no sólo existió hasta el momento de su partida a Mérida el día 18, tras las matanzas de los días 14 y 17 —recordemos que sólo después de la salida de Yagüe se permite a la gente moverse por la ciudad a partir de las nueve de la tarde y hasta las doce de la noche— sino que no cabe disociarla del personaje que crea la situación[517]. Además, es la propia hoja de servicios del militar golpista la que nos informa de que en los días siguientes al 14 «se procede a continuar la limpieza, organización y defensa de la Plaza de Badajoz»[518].
Otra anécdota ilustrará cómo era el Yagüe anterior a la supuesta conversión. Uno de los días que estuvo en Badajoz, mientras desayunaba en la casa del doctor Pinna, apareció el obispo Alcaraz; Yagüe —quizá suponiendo el motivo de la visita— ni se inmutó. «¿Qué quiere usted, sr. Obispo?», preguntó el militar. «Vengo a interceder por los hermanos Pla, que los van a fusilar», dijo el obispo. A lo que Yagüe respondió: «Para que otros como usted vivan hay que fusilar a gente como ésta». Estamos ante un anecdotario que siempre favorece a los mismos, fabricado a su medida, y no faltará quien colija el carácter justiciero y ecuánime del general falangista frente a la petición del obispo, otro que acomete su buena acción en medio de aquel baño de sangre. De todo ello parece deducirse que tanto el militar como el cura hubieran deseado en su fuero interno salvar la vida de los Pla, pero que, conscientes de lo que estaba en juego, de sus sagrados deberes, supieron sacrificar sus intereses personales en pro del bien común. Como decía el fanático cura carlista Santa Cruz: «Yo perdono, pero la Causa no». Desde esta perspectiva el hecho de que Yagüe se adueñara para su uso personal del coche particular de Pla puede ser interpretado no como un vulgar robo fruto del botín de guerra —unos roban máquinas de coser y otros coches— sino como un sacrificio más de los que hubo que hacer a lo largo de la ruta antes de que su entrega a la Patria minase supuestamente su salud[519].
Para terminar con la hagiografía de Calleja bastará con reproducir el final del capítulo dedicado a la toma de la ciudad extremeña, texto que cobra todo su valor si tenemos en cuenta que fue escrito cuando ya se había iniciado el éxodo de más de un Millán de extremeños:
Hoy, al cabo de un cuarto de siglo y en tanto se prepara una total y ambiciosa reforma agraria, florecen en Badajoz, como un hermoso y cristiano símbolo, los ubérrimos frutos de la paz en las bajas vegas del Guadiana, otrora sedientas y resecas, donde comienzan a cantar un himno de ilusión, de trabajo y de riqueza el susurro cristalino de los regatos, los copos blancos de los algodonales, las hojas verdiolorosas de los tabacales y de los alfalfares y nuevos poblados de albas y risueñas casas, habitadas por una nueva generación, que quiere el olvido, la paz, el amor y la justicia, sublimes ideales que Yagüe y su ejército defendieron al precio de la vida y de la sangre[520].
Finalmente, como una muestra más del tratamiento que el franquismo permitía dar a la matanza de Badajoz en los años sesenta, es interesante —frente a la actividad exterior de la editorial Ruedo Ibérico— la reedición en 1966 de Historia de la guerra de España, de Brasillach y Bardèche[521], lanzada, como se reconocía en el prólogo del traductor, Adolfo Porcar Gil, frente al
parcialísimo modo de ver y enjuiciar de algunos de quienes se llaman historiadores de nuestra contienda y que, bajo mal falseada capa de neutralidad e imparcialidad, deslizan tan hipócrita como cobardemente la insidia y el error[522].
La alusión a las obras de Ruedo Ibérico —todas prohibidas en España— era evidente. La cuestión de Badajoz se resolvía de la siguiente manera:
En veinticuatro horas, los últimos núcleos de resistencia son reducidos. Los coroneles Pastor Palacios y Cantero, y el comandante Alonso fueron juzgados sumarísimamente. Fue con este motivo que se lanzaron las primeras campañas internacionales contra la represión organizada por los nacionales y, concretamente, por los Regulares. Es una de las razones por las que cobra importancia esta jornada del 14 de agosto. Se contó que los milicianos apresados con las armas fueron ejecutados sin juicio, y que los moros saquearon la ciudad sin consideraciones a mujeres ni a niños … ¿Qué ocurrió en realidad? Si se examinan los hechos con desapasionamiento se ve cómo los relatos de las atrocidades de Badajoz fueron publicados al tiempo que los periódicos nacionales relataban con minuciosidad de detalles las atrocidades, desgraciadamente ciertas, de los marxistas en Madrid y Barcelona. Era, ante todo, un contraataque diplomático[523].
Una vez más, treinta años después, se recurría al mayor MacNeill-Moss y a su vieja historia de que todos los periodistas mintieron. Pero incluso en este caso se notaba el cambio de los tiempos:
Ciertamente, las pérdidas fueron grandes, particularmente en los combates habidos en las calles. La ciudad era un reducto que hubo que tomar casa por casa en lucha particularmente violenta. Los juicios sumarísimos que siguieron condenaron a hombres culpables de abuso de poder, de asesinatos, de ejecuciones arbitrarias … Lejos del fragor del combate, de la rudeza de los frentes y de la severidad de los juicios sumarísimos, estaban las matanzas crueles, a sangre fría, de las que hablaban los despachos de prensa extranjera procedentes de Barcelona y Valencia[524].
Se pretendía reducir la matanza de Badajoz a los resultados del combate callejero y a los «juicios sumarísimos». La matanza nunca había existido; sólo la leyenda creada en lejanos despachos de prensa. La edición de la obra de Brasillach y Bardèche, veintisiete años después de su aparición en Francia, mostraba el enorme retraso que llevaba el franquismo, dispuesto a recurrir ahora a una obra que en su momento no fue de su agrado. Ya señaló Southworth que esta obra era algo más que mera propaganda. En su conclusión, por ejemplo, se leía:
España tiene también necesidad de paz consigo misma, para acallar los odios, reconciliar a los hermanos separados, impedir las luchas entre las diversas facciones de los vencedores, y es en ella misma donde deben buscarse los medios y los remedios[525].
Pues bien, ni siquiera este mensaje tan básico, de carácter conciliador y procedente de un profranquista declarado como Brasillach, pudo ser asimilado por la dictadura veintisiete años después. La frase desapareció, siendo sustituida por otra que decía:
Todos se reconciliaron en el amor a España, quienes eran partidarios de la verdad y quienes profesaban en el error. Quedaba ahora a España la paz por construir. Es preciso que ahora prosiga la unión ante el peligro[526] …
La larga lucha de la memoria
El tránsito entre el franquismo y el retorno al sistema democrático, con todas sus luces y sombras —luces por las libertades recobradas y sombras por la negación de la memoria—, estaría representado por el general Ramón Salas Larrazábal y sus Pérdidas de guerra, un meditado intento de dejar todo atado y bien atado en una cuestión clave como la represión, que oculta una de las mayores supercherías de nuestra historiografía reciente. Según Salas, entre ejecuciones irregulares (139) y ejecuciones judiciales (37), en la provincia de Badajoz perdieron la vida 176 personas desde 1936 hasta 1940: 91 en 1936, 26 en 1937, seis en 1938 y 53 en 1939. Eso es todo[527]. Estamos ante las cifras exactas del general. La obra de Salas recuerda a esas patrañas que tanto gustaban a Goebbels: la patraña científica, en la que la mentira aparece tan envuelta en números, cuadros, operaciones y detalles que parece una verdad. En definitiva, la fascinación por los números[528]. Que estas cifras fueran además acompañadas por una alusión a las «duras represalias que, según todos los testimonios, ejercieron los ocupantes de Badajoz en 1936», para añadir, a renglón seguido, que «sin duda alguna el alcance de éstas ha sido notablemente exagerado, pero parecen muy pocas las 91 ejecuciones de civiles que se inscriben en 1936 y las 26 que se anotan en 1937», prueba cómo se puede tergiversar la realidad y falsificar la historia. Así, no es de extrañar que antes de las famosas «rectificaciones finales», Salas afirmara que en Badajoz-provincia los gubernamentales acabaron con la vida de 1466 personas[529]. y sus contrarios 989, un número que si realmente hubiera estudiado los datos de los Registros Civiles habría sabido que se superaba sólo con los inscritos en la ciudad de Badajoz. Finalmente, hechas las oportunas correcciones con apropiadas técnicas de voleo y progresión —chistera en mano— lo convirtió en 2964.
Después de comprobar por nuestra parte que sólo con la mortalidad registrada en el oeste de la provincia se llega al doble de la cifra dada por Salas para toda ella —y esto sin tener en cuenta a los que nunca fueron inscritos—, sólo cabe a estas alturas plantearse las verdaderas intenciones de la obra del general franquista y, de paso, las de sus seguidores[530]. Estas intenciones, que ya eran visibles entonces para los que se habían adentrado en el mundo de la represión, fueron asumidas por casi todos y además, poco después, en 1979, Hugh Thomas —pese a que con cuya obra había iniciado su andadura Ruedo Ibérico en 1961— recogió y avaló al general Salas y a sus cifras en su nueva y fasciculera edición de La guerra civil española de 1979 (hecha ya fuera de la pequeña editorial que la lanzara veinte años antes), dando una dimensión a su montaje que su autor nunca hubiera podido imaginar. Lo cual vino a demostrar dos cosas: que la historiografía franquista estaba dispuesta a esas alturas a asumir la obra de Thomas —un mal menor con Southworth todavía activo y cuando ya asomaba Preston por el horizonte, y que a su vez Hugh Thomas, al que la cerrazón franquista había hecho pasar por lo que no era, no tenía problema en integrar en su obra a los últimos reductos de la historiografía franquista[531]. El resultado de la operación, abandonada ya definitivamente la culpabilización exclusiva de los rojos, se podría haber resumido así: ambos bandos cometieron excesos, pero los rojos más. La fusión de ambas corrientes, aparte de «beneficiosa» para Thomas, fue muy útil para los neofranquistas, agarrados desde entonces y hasta hoy a las cifras de Salas como si del último tablón del barco hundido se tratase. Sin embargo, las investigaciones realizadas desde entonces con el consiguiente derrumbe de las cifras de Salas, les han obligado a afirmarse en un nuevo mensaje que querrían definitivo: todos fueron iguales.
Para este recorrido por la leyenda de Badajoz es también significativa la opinión de Martínez Bande en La marcha sobre Madrid, de 1982, reedición de la publicada en 1968. En este período de catorce años el Servicio Histórico Militar pasó de la «Guerra de Liberación» a la «Guerra Civil», en un complejo ejercicio de constante reescritura de la historia. Cuando hubo que tratar lo de Badajoz no se complicaron la vida y aunaron en breve espacio todos los tópicos del pasado, desde la fantástica leyenda montada por la propaganda hasta el encubrimiento de la matanza bajo formales juicios sumarísimos:
Sobre la ocupación de Badajoz la propaganda montó toda una fantástica leyenda, en la que la crueldad y el frío sadismo de las fuerzas nacionales alcanzaban las más altas cimas. Resulta indudable que las bajas experimentadas por una y otra parte fueron cuantiosas, así como las ejecuciones llevadas a cabo tras la ocupación de la ciudad, luego de juicios sumarísimos[532].
No se podía decir menos y ocultar más en tan poco espacio. El caso es que nada menos que en 1982 se seguía negando la matanza y se aseguraba que la represión que siguió a la ocupación fue represión legal. Desde luego había que estar muy seguro de que la documentación sobre el golpe del 36 había sido destruida, o estaba a buen recaudo, para mantener tales aseveraciones cuando ya los investigadores empezábamos a adentramos en el oscuro mundo de la represión fascista.
En 1983 apareció Extremadura: la guerra civil, de Justo Vila, que todavía al cabo de ¡20 años!, sigue siendo un libro de referencia. Asimismo hay que destacar el trabajo de los profesores de la Universidad de Extremadura Fernando Sánchez Marroyo y Juan García Pérez, primero dentro de una historia general de la región y luego en fascículos que el diario Hoy publicó en 1986[533]. En su momento el trabajo de Vila —muy limitado tanto por la ausencia casi total de fuentes de primarias como por la dependencia casi absoluta de la bibliografía heredada del franquismo— constituyó una novedad e incluso cierto revulsivo para una sociedad labrada por cuatro décadas de franquismo, y para la que lo de Badajoz formaba parte del pasado oculto[534]. El mérito de Vila consistió indudablemente en transmitir la memoria de la barbarie a pesar de las limitaciones existentes de todo signo. Pero era tal la necesidad de saber, que esta pequeña y valiente obra fue absorbida de inmediato convirtiéndose en libro de lectura obligada para los interesados. De este modo, la matanza de Badajoz, a la que se dedicaba buena parte del libro, volvía a la palestra, esta vez desde el punto de vista de los vencidos. Tuvieron además Vila y su libro la virtud de animar a Mario Neves —impresionado por el interés suscitado y por un programa de la Granada Televisión en que participó a fines del 1982— a publicar en 1986 su testimonio personal de la matanza de Badajoz, documento imprescindible y verdadero hito en el proceso de recuperación de la memoria histórica de Badajoz. La matanza de Badajoz fue publicada por la Junta de Extremadura medio siglo después de que ocurriera[535].
La superación de la historiografía militante —y me refiero a Vila, del que hay que decir que tanto Extremadura: la guerra civil como el trabajo que dedicó a la guerrilla extremeña constituyen una excepción dentro de su interesante obra literaria— y el paso a un tratamiento más académico estaría representado por la Historia de Extremadura realizada por la Universidad de Extremadura en 1985; interesante por su intento de clarificar pero muy limitada en sus resultados —por lo que al ciclo República y guerra civil en Badajoz se refiere— debido a la carencia de investigaciones previas y por depender, por tanto, una vez más, de la historiografía franquista. Los mismos autores de esta obra, los profesores Juan García Pérez y Fernando Sánchez Marroyo, prolongaron su estudio mediante La guerra civil en Extremadura (1936-1986), publicada en fascículos por Hoy en 1986. Es un trabajo de indudable interés, con alguna novedad como los testimonios orales debidos a José María Pagador Otero y a Juan Domingo García Fernández. No obstante la obra está marcada por el espíritu salomónico propio de un medio como el diario Hoy, uno de los periódicos creados contra la República en 1933 y que se volcaría totalmente en apoyo del golpe militar del 36, del que saldría, ya para siempre, como medio de prensa vencedor: «Punta de vanguardia de los que con gallardía lucharon en Extremadura por Dios y por la Patria fue el Hoy», se leyó en el número del primer aniversario de la ocupación de la ciudad[536]. Ya decía en el prólogo del 86 su director, Teresiano Rodríguez, que «al recopilar dichos testimonios, hemos querido mantener cierto equilibrio entre los de uno y otro bando», equilibrio que se veía reforzado líneas después al concluir en que «nadie crea que tratamos aquí de distribuir responsabilidades, ni de juzgar conductas». Este espíritu penetraba luego en la obra, donde se llegaba a decir sobre la represión:
De entrada, se puede afirmar que la eliminación de los adversarios fue en la Extremadura nacional … una tarea más sistemática, más intensa y que originó un montón de víctimas cuantitativamente muy superior. No se quiere con esto justificar conductas o exculpar crímenes, sino poner simplemente las cosas en su sitio. Una guerra de cifras no conduciría, con sus macabras contabilidades, más que a perpetuar inútiles polémicas. De un bando o de otro, en Extremadura, como en otras partes de España, se mató a mucha gente inocente hubo demasiado odio y muy poca piedad[537].
También de 1986 es un curioso y desconocido avance-resumen de un trabajo de Josefina Becerra Santos y Pilar Guerrero Ruiz sobre la mortalidad en Badajoz durante la guerra civil. Se trata probablemente del primer estudio sobre la represión en Badajoz en que se utilizaron el Registro Civil y el Archivo del cementerio. Aunque errado en algunos aspectos, como la valoración de las víctimas anteriores al 14 de agosto, por desconocer lo ocurrido en la ciudad, el trabajo de estas investigadoras —la primera de las cuales, al menos, pertenecía a un grupo de trabajo creado por el profesor Fernando Sánchez Marroyo— acertó de lleno en su crítica a la entonces omnipresente Pérdidas de guerra de Salas Larrazábal y planteó ya en fecha tan temprana el problema de los no inscritos y la importancia de las inscripciones practicadas entre 1978 y 1985. Sin embargo, pese a lo prometedor del proyecto, no se llegó a nada[538].
Finalmente —y en este caso al pasar por la matanza como si nunca hubiera existido, hecho reseñable después de los trabajos mencionados— también de 1986 es el apartado que Francisca Rosique Navarro cubrió dentro de esa particular Historia de la Baja Extremadura que concluía precisamente en 1936. Rosique, que repetía lo ya expuesto en su trabajo sobre la reforma agraria en Badajoz, sin mencionar el golpe militar, iba directamente de las elecciones de febrero a la clausura de Hoy y de ésta al nombramiento de las nuevas autoridades por Yagüe. La matanza de Badajoz había desaparecido. Una alusión a los «asesinatos —algunos con ensañamiento— con las gentes de orden», basada en los escritos de Díaz de Entresotos, y un final de antología para la fecha en que fue escrito:
La ideología se estaba convirtiendo en un paraguas que cubría odios y resentimientos ancestrales, que harían de la Baja Extremadura un caos, un movimiento de ida y vuelta a medida que el Ejército de la Legión, requetés y falangistas fueran avanzando y depuraran el terreno a la inversa[539].
A vueltas con la batalla de la propaganda
La inexistencia de una investigación definitiva sobre el golpe del 36 en Badajoz y los profundos cambios ideológicos acaecidos tanto en España como en el resto del mundo en la década de los noventa permitieron la recuperación de ciertas líneas historiográficas que parecían ya abandonadas, al mismo tiempo que el afianzamiento de esa tendencia —hija de la transición— para la que la guerra civil fue un desastre colectivo cuyas responsabilidades debían recaer sobre toda la sociedad española. Así, a mediados de los noventa, en el contexto de los procesos de beatificación reabiertos por la Iglesia española al amparo del papa Carol Woytila, y en la senda de las publicaciones del vicario episcopal Vicente Cárcel Ortí, verá la luz la tesis de licenciatura del sacerdote falangista —exjefe territorial de la Falange extremeña— Ángel David Martín Rubio, titulado La represión roja en Badajoz, un producto híbrido entre la Causa General, los martirologios de la Iglesia de la Cruzada, las «cifras exactas» del general Salas y la escuela neofranquista representada por Ricardo de la Cierva. Martín Rubio, que dedicó la obra a la investigación sobre las víctimas de derechas, abordó a finales de los años noventa en Paz, piedad, perdón… y verdad, y en Salvar la memoria la matanza de Badajoz, pero en su obsesión por negar su existencia ni aprovechó la documentación existente ni captó, tal como se verá posteriormente, las particulares relaciones entre las fuentes disponibles para su estudio[540]. Una visible carga ideológica y propagandística lastra estos trabajos, en los que incluso se falsean y ocultan datos para defender las tesis mantenidas[541].
Julián Chaves Palacios era ya un especialista en guerra civil-represión —destaquemos La represión en la provincia de Cáceres durante la guerra civil— cuando en 1997 publicó La guerra civil en Extremadura: operaciones militares (1936-1939). Esta obra —casi ajena a la cuestión de la matanza de Badajoz, por la que sobrevuela, y en la línea académica abierta en la década anterior desde la Universidad de Extremadura— sigue un curioso planteamiento metodológico, al estilo de Manuel Aznar o Martínez Bande, al separar las «operaciones militares» —la guerra, por así decirlo— de las operaciones de castigo mediante las que el golpe se implanta —la represión pura y dura, en la que o no se entra o se pasa de corrido[542]. El golpe militar más brutal de nuestra historia contemporánea quedaba reducido finalmente a una serie de «operaciones militares» dentro de una «guerra civil» con sus inevitables secuelas. Sobre este asunto ha escrito el historiador Gabriel Cardona:
Difícilmente podían identificarse como operaciones militares los movimientos de las columnas en Extremadura … Las columnas que partieron de Sevilla lo hicieron con dos batallones, uno de moros y otro de legionarios, lo que era un dislate técnico, pero expresaba la prisa y la confianza con que actuaban: les interesaba llegar lo más rápido posible a sus objetivos y no esperaban encontrar un enemigo bastante fuerte para desarrollar verdaderas batallas. Todo se hizo con la misma improvisación que las campañas de Marruecos, ante un enemigo del que se esperaba una inferioridad parecida a la de los rifeños[543].
El escaso tratamiento de la cuestión y la falta de interés de la universidad extremeña casi desde su creación hace poco más de veinticinco años por la matanza de Badajoz y, por extensión, por el período 1931-1945 —en general sólo cabría referirnos al grupo antes mencionado en torno al profesor Sánchez Marroyo y a un conjunto de trabajos en su mayor parte no concluidos o no publicados[544]— han propiciado, por ejemplo, la insólita reedición de El fascismo sobre Extremadura, un folleto de carácter propagandístico fechado en diciembre de 1937 —publicado en Madrid en 1938— y que sesenta años después, en 1997, ha sido editado por la Federación Socialista de Badajoz con una introducción del Secretario Provincial del PSOE, Francisco Fuentes, y unos obligados encuadres y toques correctores de Justo Vila y de Luis Pla Ortiz de Urbina. Aunque no fuera éste el tratamiento que la matanza de Badajoz requería a finales de los noventa, hay que reconocer que gracias a esta publicación pudimos contar con las valiosas acotaciones de Luis Pla. En todo caso, el folleto —de indudable interés pese a que adolece de un fuerte desequilibrio entre información y propaganda— hubiera requerido una edición crítica[545].
En este contexto, la corriente contraria, la que suaviza, relativiza o justifica de una u otra manera la matanza de Badajoz, pasó a recuperar abiertamente —esta vez sin acotaciones— las viejas historias. Al pasado más rancio nos remonta el apartado titulado de manera significativa «La controvertida represión», que el cronista oficial de la ciudad, Alberto González Rodríguez, ofreció en 1999 en su Historia de Badajoz, compendio por lo que a esta cuestión respecta de todos los tópicos reaccionarios al uso, lo que no es de extrañar si tenemos en cuenta no sólo que prescindió de toda fuente primaria sino que siguió los pasos de Martín Rubio. González establece tres corrientes sobre la represión en Badajoz: las representadas por Martín Rubio y Justo Vila, y, como «versiones intermedias de óptica general», las de Sánchez Marroyo, García Pérez y Chaves Palacios. El hecho de que ninguno de ellos haya investigado a fondo (desde 1936 hasta bien entrados los años ochenta) el Registro Civil de la ciudad parece ser un factor irrelevante para el cronista oficial[546].
Mayor importancia habrá que dar por su significación a otro pequeño trabajo publicado ese mismo año por la editorial carlista Actas con motivo del setenta aniversario del final de la guerra civil. Se trata de «Los sucesos de Badajoz: entre la realidad y la propaganda», del mencionado profesor de la Universidad de Extremadura Fernando Sánchez Marroyo. Estamos una vez más en la línea académica abierta en los ochenta. Ya en la presentación de Miguel Alonso Baquer se podía leer:
Tiene [Sánchez Marroyo] el acierto fundamental de subrayar la diferencia entre el alcance de la represión nacional en Cáceres y el de la provincia de Badajoz, ya que este contraste devuelve el problema de las ejecuciones decididas por parte de los nacionales al contexto de la urgencia por reanudar la marcha sobre Madrid que presionó sobre el general [sic] Yagüe y sus gentes más allá de sus habituales sentimientos.
Ahí tenemos de nuevo a Yagüe afrontando el problema de las ejecuciones entre el contexto de urgencia y sus habituales sentimientos. En este artículo Sánchez Marroyo —quizá por haber sido su director— avala de entrada la «valiosa aportación» de Ángel David Martín Rubio en su tesis de licenciatura sobre La represión roja en Badajoz. Sánchez Marroyo —por más que parezca estar hablando de un hecho sobrenatural— reconoce la gravedad de los hechos: «A estas alturas nadie niega que la ciudad de Badajoz conoció en los primeros momentos que siguieron a su conquista el desarrollo de un brutal cuadro de violencia sobre las personas», y añade: «Obviamente no han quedado restos documentales directos, pero los testimonios son abundantes». Observemos que el sujeto agente, el que genera el brutal cuadro de violencia y el que no deja restos documentales, no ha aparecido por ahora. Pero he aquí que cuando poco después se dice que la responsabilidad «recayó sobre Yagüe», dado que «nada se hacía sin la autoridad del comandante militar», se aclara inmediatamente —para que no haya la menor duda— que «la acción represiva fue protagonizada, pasados los primeros momentos, sobre todo por los conversos, muchos de ellos deseosos de ocultar pasadas responsabilidades y nada menos que por esta vía que permitía además eliminar pruebas». Es decir, que fueron los propios rojos, ahora pasados a las filas de los sublevados, quienes llevaron a cabo la matanza de Badajoz. Y esto debido a que «los falangistas originarios, gente muy aguerrida, eran pocos», o sea, que los falangistas —el diccionario define aguerrido como valiente y esforzado— no tuvieron que ver gran cosa con la represión, que además —como ya dijo nada menos que Agustín Carande— no fue tanta, «ni siquiera llegaron a cientos». Pero no acaban aquí las sorprendentes revelaciones de Sánchez Marroyo.
Según parece, «contra lo que se ha dicho tradicionalmente, los militares, aunque por su propia debilidad inicial dejaban hacer, se plantearon desde el principio llevar a cabo un control estricto de la acción represiva», lo que según el profesor de la UNEX «no fue posible hasta que la situación no estuvo suficientemente consolidada». ¿Qué situación? ¿Se refiere al golpe militar? ¿Quiere decir que el propio golpe militar, supremo ejercicio represivo, les impedía controlar la represión? En Badajoz —dice— hubo «arbitrariedad y violencia» fruto del bando de guerra, pero «se explican en función de la propia debilidad numérica de los atacantes, obligados además a una marcha contra reloj». Es decir, que todo tenía su porqué. Ya lo reconoció el mismo Yagüe, afirma Sánchez Marroyo. Además, ¿cómo seguir adelante dejando allí aquella masa de rojos? Hubo una posibilidad pero no se pudo llevar a efecto:
Un escrupuloso y auténtico ejercicio penal hubiese debido seleccionar cuidadosamente, a fin de exigir las máximas responsabilidades, a los que tenían delitos de sangre. Pero no había tiempo y era preciso, además, imponerse por el terror, lo que explica la exposición pública de los cadáveres en los primeros momentos.
Cualquiera diría que se están justificando las acciones de Yagüe: hubiese debido, era preciso, explica… Así que los golpistas pudieron hacer las cosas mejor y limitarse a castigar a los verdaderos culpables, pero no pudieron por las prisas y porque eran pocos, viéndose pues obligados a imponerse por el terror y a hacer cosas como dejar los cadáveres al aire libre. Si hubieran dispuesto de más tiempo y hubieran sido más, habrían podido efectuar un ejercicio penal escrupuloso y auténtico. ¿Y quién era Yagüe, fuera de la ley desde el 17 de julio, para exigir responsabilidades a nadie o para decidir sobre la vida de las personas? ¿O qué ejercicio penal cabía esperar de unos militares golpistas lanzados por la pendiente de la violencia y del terror desde el primer momento?
Según Sánchez Marroyo, quien mantiene que el número de víctimas inscritas en el Registro Civil entre 1936 y 1945 es de 518, «los estudios más rigurosos sobre otros ámbitos territoriales consideran que a lo más las cifras registrales suponen un tercio de las ejecuciones realizadas en los meses del verano del 36», de forma que para Badajoz habría que hablar de «un mínimo de 1500 personas». Todas estas víctimas serían «ejecutadas» o «fusiladas», destacando la represión sobre los militares, ya que «a los pocos días de tomada la ciudad se habían pues depurado las responsabilidades de los miembros de las fuerzas armadas adictos al Gobierno de la República». Aquí otra vez se está justificando a Yagüe y a su camarilla. ¿Desde cuándo unos militares golpistas depuran responsabilidades de quienes se mantienen fieles a la legalidad? ¿Qué responsabilidades cabían en quienes no habían hecho sino acatar las órdenes del Gobierno legal? Seguro que debe haber otra manera de decirlo en la que se perciba quiénes eran las víctimas y quiénes los verdugos. ¿Por qué cuando se trata del «destacado falangista» Feliciano Sánchez Barriga y de las otras diez víctimas de los días rojos nuestro autor habla claramente de asesinatos y sin embargo cuando se refiere al coronel Cantero, o al diputado Nicolás de Pablo, o a los alcaldes Madroñero y Rodríguez Machin, habla de ejecuciones o fusilamientos? Los que están fuera de la ley ¿ejecutan, fusilan o asesinan? Para Sánchez Marroyo estas «ejecuciones» de los dirigentes políticos de Badajoz tienen lugar «es de suponer tras consejo de guerra sumarísimo», o sea que no debemos pensar que fueron ejecuciones «incontroladas» sino ajustadas a la ley, es decir, dentro —esta vez sí— de un «escrupuloso y auténtico ejercicio penal». En esta ceremonia de confusión todas las palabras están marcadas y todas llevan la dirección indicada en la presentación: justificar los sucesos de Badajoz en el «contexto de urgencia por reanudar la marcha sobre Madrid que presionó sobre Yagüe y sobre sus gentes más allá de sus habituales sentimientos». Desde luego, nunca la línea académica que representa Sánchez Marroyo —la «versión intermedia», como diría el cronista de Badajoz— se había expresado tan claramente sobre el golpe militar de julio del 36 y sobre la matanza de Badajoz. Curiosamente viene coincidir en lo esencial con Martín Rubio[547].
Recientemente —una vez más desde fuera de los centros encargados de la transmisión de la memoria—, como una prueba más del ansia de saber sobre aquella historia, han aparecido los trabajos de Francisco Pilo Ortiz sobre la toma de Badajoz y la represión posterior, muy desiguales pero con sobrados elementos de interés para el conocimiento de algunas cuestiones. Entre ellos habría que destacar los valiosos testimonios orales que el autor ha podido reunir sobre el 14 de agosto y, sobre todo, de la represión[548].
Lugar aparte merece sin duda la obra de Alberto Reig Tapia Memoria de la Guerra Civil, en la que se dedica un capítulo a la matanza, titulado «Los mitos de la sangre: la Plaza de Badajoz». El trabajo de este experto en mitología franquista es el fruto de largos años de reflexión. No en vano realizó su primera aportación sobre la represión franquista veinte años antes, a finales de los años setenta[549]. Dos fueron los principales problemas, ambos estrechamente relacionados, que afrontó Reig Tapia para profundizar en el mito: la falta de verdaderas investigaciones y el inevitable recurso a datos y dichos carentes de fundamento alguno que han ido pasando de trabajo en trabajo hasta la actualidad (las 40 víctimas derechistas de Almendralejo, los 600 izquierdistas fusilados en Talavera la Real, el sacrificio de la 16.ª Compañía, las 285 bajas de las fuerzas de Yagüe, etc.). Sin embargo, el estudio de Reig, al que hay que agradecer su retorno a las fuentes, es tan rico y sugerente que sin duda alguna merecería ser considerado como heredero de los métodos de Herbert Southworth. Reig va directamente a las claves de la historia: las noticias de la matanza y la creación de la leyenda. Sus conclusiones son incontrovertibles: 1) la represión se cebó en Badajoz; 2) durante veinticuatro horas los ocupantes actuaron a capricho y sin testigos; 3) se permitió el saqueo de la ciudad; 4 y 5) hubo fusilamientos (asesinatos) masivos y sin instrucción de causa; 6) se quemaron cadáveres que acabaron en fosas comunes; 7) a la represión militar siguió otra paramilitar; y 8) se ha intentado negar, ocultar y silenciar la matanza con la «leyenda». Efectivamente, como dice Reig Tapia, «la auténtica leyenda de Badajoz no es otra que la puesta en circulación por la propaganda franquista y su pretendida historiografía»[550].
Hasta el momento éste es el panorama sobre la matanza de Badajoz. Ignoramos, sin embargo, lo principal: el proceso de ocultación, cómo y cuándo se destruyó o dónde se encuentra actualmente la documentación generada por los diversos organismos civiles y militares que tuvieron relación con los hechos en un momento u otro a partir de agosto del 36 y hasta el final de la dictadura. Sabemos que las delegaciones de Orden Público, la Guardia Civil y los Servicios de Investigación y Vigilancia de Falange —verdaderas fábricas de informes— contaron con información completa y detallada de todo lo relativo a la represión; lo que ignoramos en el caso de Badajoz es si esa documentación se destruyó durante el franquismo, en la transición o si permanece dormida en los sótanos de alguna dependencia militar o de un ministerio. Puede pasar como con el Archivo del Movimiento de Huelva, que apareció en el Museo Arqueológico de la ciudad o quién sabe si serán los archivos eclesiásticos los que nos descubrirán la realidad de la represión. Conocemos por otras ciudades, por ejemplo, que en los cementerios se anotaba minuciosamente el movimiento de la fosa común, pero en Badajoz no consta documento alguno. Sin embargo, algún rastro debe quedar en alguna parte. Aunque lo normal es que todo fuera destruido, no hay que perder la esperanza de que en cualquier momento aparezca documentación, pública o privada, de interés. Sería el caso de los fondos de la Auditoría de Guerra de la II División, conservados milagrosamente gracias a que, por motivos de espacio, fueron alejados del alcance de quienes acabaron con el Archivo de la II División. Mientras tanto tal cosa ocurra, deberemos conformarnos con lo que hay.
La matanza de Badajoz
Las cifras de la matanza de Badajoz, como hemos visto en los diferentes testimonios, han mantenido a lo largo del tiempo cierta extraña coherencia, consecuencia más bien de la inercia que del trabajo investigador. Por eso es necesario volver al principio. Los periodistas Berthet y Dany hablaron de 600 a 800 bajas durante la toma de la ciudad y de otras 1200 —que serían finalmente cifradas en más de 4000— a consecuencia de la represión en los días siguientes, en la que caerían no sólo vecinos de Badajoz sino de muchos pueblos de la provincia que, en su mayoría, nunca serían inscritos en registro alguno, por serles rechazados a los familiares los expedientes de inscripción fuera de plazo o porque ni siquiera lo intentaron. Estas cifras, como luego se comprobará, son bastante razonables. Justo Vila, sin citar fuente alguna aunque haciéndose eco de la tradición oral, mantuvo en 1983 que la represión en la ciudad de Badajoz acabó con la vida de unas 9000 personas, de las que más de 4000 habrían perecido en la plaza de toros, cifras que además de carecer de respaldo alguno son a todas luces excesivas[551] Luis Pla sostiene, por su parte, sin tampoco especificar fuente, que sólo en la capital y en el período que va desde 1936 a 1941 cayeron 8000 personas, de las que 5000 serían vecinos y 3000 forasteros, cantidad no muy diferente a la de Justo Vila. Lo cierto es que carecemos de documentos que confirmen estas cantidades. De ahí que la derecha siga negando la matanza y hablando de la leyenda. O que autores como Martín Rubio o Sánchez Marroyo, como hemos visto, se limiten a decir que fueron unos 1000 o 1500. Recordemos lo que dijo un testigo y actor privilegiado, el jefe falangista Agustín Carande Uribe:
Sobre esto puedo decir que se ha exagerado el tema de la represión. Por ejemplo, se ha exagerado mucho sobre lo que pasó en la plaza de toros. De los fusilados allí no recuerdo cifras exactas, pero exclusivamente cayeron los que fueron encontrados con armas en la mano y, desde luego, fueron bastantes menos de mil, ni siquiera llegaron a cientos[552]
Las dos fuentes principales —extrañamente relacionadas, como veremos— con las que contamos para calibrar la matanza son el Libro de Registro de Entradas del Cementerio y los libros de Registro de Defunciones del Juzgado de Badajoz. Por el primero de ellos sabemos que se permitió a algunos familiares —en los primeros días casi todos de militares— recoger los cadáveres y darles sepultura. Estas entradas están diferenciadas de los fallecimientos habituales. Así, por ejemplo, el 15 de agosto fueron registrados cuatro de estos casos, entre ellos el del propietario derechista Joaquín Thomas Thomas, asesinado cuando salía al encuentro de los ocupantes para celebrar su entrada, y el del comandante Enrique Alonso García; el día 16, varios militares como José Cantero Ortega o José Vega Rodríguez —hijo de Vega Cornejo—, que aparece registrado con otros compañeros al día siguiente; el día 19 los hermanos Luis y Carlos Pla; el día 20, Sinforiano Madroñero, Manuel Mata Alburquerque y Juan Antonio Rodríguez Machin; etc. Ya sabemos que son cifras más que insuficientes con sólo repasar el listado final de los primeros días, pues, de creer al archivo del cementerio, la ocupación de Badajoz y la represión inicial, entre el 15 y el 18 de agosto, habría causado 20 víctimas. No obstante, ante la inexistencia de otras fuentes, hay que tenerlo en cuenta. La distribución mensual y el número total de personas, víctimas de la represión, que pudieron ser registradas por sus familiares en el cementerio entre el 15 de agosto y el primero de diciembre del 36 son los siguientes:
| Agosto | 102 |
| Septiembre | 180 |
| Octubre | 77 |
| Noviembre | 58 |
| Diciembre | 3 |
| TOTAL | 420 |
Estos casos, con objeto de que pueda saberse quiénes fueron y ver lo que representan, han sido resaltados en negrita o cursiva —dependiendo de si llegaron a ser inscritos en el Registro Civil o no— en la lista de represaliados de Badajoz. Pero no sólo es éste el motivo. Hay otros. Nos hallamos ante uno de los pocos deslices cometidos por los golpistas en su propósito de que no quedara huella alguna de la matanza. Es de temer que de no ser por este registro del cementerio nunca hubiéramos tenido noticia de la desaparición de la mayoría de estas personas, pero debe quedar claro que la posibilidad de recoger los cadáveres, en aquella situación, era un privilegio que no estaba al alcance de la mayoría. Sabemos, por ejemplo, que el favor personal que Franco concede a la familia del general Miguel Campins Aura, asesinado el 16 de agosto en las murallas de La Macarena de Sevilla, es precisamente el de poder recoger su cadáver[553] En ese mismo período de agosto a diciembre del 36 —salvo rara excepción, como la del comandante Enrique Alonso García— no se inscribirá en el Registro Civil a ninguna de las personas asesinadas hasta el momento, lo que se mantendrá hasta el 24 de diciembre, cuando se registran los primeros casos al amparo del decreto 67, de diez de noviembre, sobre inscripción de desaparecidos, alguno tan llamativo como el de Ángel Joven Nieto, desaparecido un mes antes. Pues bien, todavía en esa época se registra a gente en el cementerio sin pasar por el Juzgado, como el músico Francisco Cervantes de la Vega, nunca inscrito y víctima —como Ángel Joven— de la furia antimasónica. Lo cierto es que cuando concluyó a comienzos de 1937 la primera etapa represiva, los libros del cementerio registraban 420 fallecimientos que no se habían inscrito legalmente en el Juzgado. Como el Decreto de noviembre del 36 abrió la posibilidad de registrar a los desaparecidos[554] los sublevados se encontraron con que había gente que no necesitaba iniciar el expediente de inscripción fuera de plazo exigido, sino simplemente mostrar el documento de ingreso del cadáver en el cementerio. Ante esta flagrante contradicción entre dos instancias oficiales, que vulneraba la normativa legal, se decidió que al menos las personas registradas en el cementerio fueran inscritas en el Registro Civil. Había que armonizar los datos del Ayuntamiento y del Juzgado. Así, a partir de marzo, pero sobre todo entre julio y noviembre de 1937, 398 de los 420 casos del cementerio fueron inscritos en los Libros de Defunciones del Juzgado por orden del Juzgado de Instrucción[555] Se hizo por tandas: 21 en marzo, 15 en mayo, 61 en julio, 60 en agosto, 90 en septiembre, 74 en octubre, 55 en noviembre, … Se utilizaron las fichas del cementerio, de forma que en ocasiones hay notas que indican: «sin circunstancias personales», «por ser persona desconocida no han podido averiguarse sus circunstancias personales» o «no ha podido averiguarse nada por desconocer el paradero de su familia»[556]. En estos casos sólo aparecen nombre y fecha, lo que se debía con frecuencia a que los cadáveres eran recogidos y llevados al cementerio por personas cercanas a la familia que no sabían completar el formulario del registro de entrada y que se contentaban con dar el nombre. Hay que tener en cuenta que, al igual que lo ocurrido en las localidades donde se registró la represión, la mayoría de las familias de las víctimas ni se enteró de ese trasvase de datos operado en el Juzgado.
Una vez inscritas estas 398 personas, sólo se admitieron, ya a partir de 1937, los casos procedentes de consejo de guerra —el primero de ellos el 22 de marzo de dicho año «por oficio del sr. Juez Capitán Máximo Trigueros»— y algunas de las solicitudes fuera de plazo realizadas al amparo del decreto diez de noviembre —durante la dictadura— o, en tiempos recientes, a consecuencia de la Ley de Pensiones de Guerra desde 1979. Las muertes por represión ocurridas desde el 14 de agosto al 31 de diciembre del 36 que se inscriben a lo largo del tiempo son:
| Agosto | 220 |
| Septiembre | 28 |
| Octubre | 12 |
| Noviembre | 4 |
| Diciembre | 4 |
| TOTAL | 268 |
Por supuesto, ninguna de estas 268 personas aparecen en el libro del cementerio, tal como hubiese sido preceptivo por estar allí enterradas. Estamos ante parte de las víctimas quemadas en los primeros días, o sepultadas en fosas comunes en las semanas siguientes. Estas 268 son las únicas que el franquismo (y la democracia) va a admitir. Partiendo de la actitud de frontal rechazo que existió a la inscripción de represaliados, tenemos que sólo para la segunda quincena de agosto han llegado a inscribirse 220 personas entre 1936 y 1994. De modo que sumando ambas fuentes, cementerio y Juzgado —sin contar los datos del primero trasvasados al segundo en 1937— obtenemos:
LA REPRESIÓN EN BADAJOZ EN 1936 SEGÚN LOS ARCHIVOS
DEL CEMENTERIO Y DEL JUZGADO
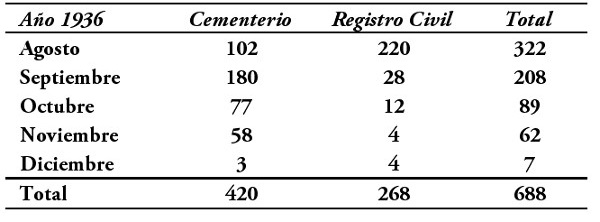
Si analizamos la distribución de las 322 víctimas de la segunda quincena de agosto concluimos que 133 —un 41 por 100 del total— perdieron la vida entre los días 14 y 18; y que de éstas, 51 corresponden al día 14 y 43 al día 17 Estos datos reflejan, en pequeña escala, las dos matanzas: la de la entrada y la anterior a la marcha de Yagüe, con la masacre de carabineros[557]. Para calibrar la importancia de estas cifras, por insuficientes que sean o parezcan, conviene que las relacionemos con otros casos investigados —como los de Huelva y Sevilla— referidos a un ámbito de similares características y siempre dentro de la primera fase represiva (julio de 1936-enero de 1937)[558]. La diferencia entre Badajoz y Huelva-Sevilla radica en que en los cementerios de las capitales andaluzas quedó alguna constancia numérica, a efectos internos, del número de desconocidos que ingresaban a diario en las fosas comunes. Puede que no de todos, pero sí al menos de un número considerable. En el caso de Huelva se especificaba con precisión cada día, y en el de Sevilla, de manera un tanto críptica, se dejaba en blanco el número de recuadros de inscripción equivalente a la cantidad de ingresados. Estas prácticas han permitido en ambos casos superar las limitaciones que plantean los registros civiles. Por el contrario, en Badajoz, no contamos con libro alguno que nos detalle el movimiento de la fosa común. Si alguna vez lo hubo ha desaparecido. No obstante, para interpretar lo que representan las cifras que tenemos de Badajoz nada mejor que compararlas con las de Huelva o Sevilla. Partimos de que las dificultades para la inscripción fueron similares en todos los sitios ocupados, y de que el número de los inscritos tiene valor estadístico. Al fin y al cabo, esto es lo que hizo Salas Larrazábal, sólo que con una diferencia: en esta ocasión no manejamos unos supuestos datos teóricos del Instituto Nacional de Estadística sobre el número de inscripciones, sino que la fuente es el análisis exhaustivo de los Libros de Defunciones de cada una de estas ciudades entre 1936 y la actualidad. Observemos primero el número de víctimas que llegan a inscribirse en los registros civiles:
PRIMERA ETAPA REPRESIVA EN LAS TRES CIUDADES SEGÚN
LOS REGISTROS CIVILES
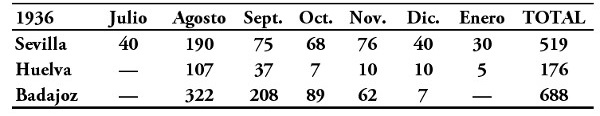
Estos datos evidencian que en Badajoz ocurrió algo especial y desproporcionado. No olvidemos que la capital extremeña tenía entonces algo más de 40 000 habitantes, Huelva 45 000, y Sevilla 250.000. Asimismo, es significativo que en las tres ciudades sean sacrificados tanto vecinos de las mismas como de los pueblos de la provincia. Pues bien, si contamos solamente las víctimas habidas entre agosto y diciembre —que son las que manejamos en el caso de Badajoz— el número de las registradas en Badajoz supera a las otras dos juntas (688 frente a 620). Y si tuviéramos en cuenta que las 176 de Huelva se convierten en 894 y las 519 de Sevilla en 3028 al dejar el Registro Civil y pasar a los archivos de los cementerios, podemos calibrar las dimensiones de lo ocurrido en Badajoz. En ambos casos la proporción entre inscritos y desaparecidos es de 1 frente a 5-6, es decir, que solamente uno de cada cinco (Huelva) o uno de cada seis (Sevilla) desaparecidos fue inscrito. Aplicando esta proporción a Badajoz tendríamos que los 688 equivaldrían a unos 3800 casos, cifra nada descabellada como punto de partida, y que pondría en su sitio la matanza de Badajoz en relación con los datos con que ya contamos en el suroeste y, sobre todo, con los testimonios de Berthet y Dany. Ahora bien, debe quedar claro que con lo que tenemos, con los nombres y apellidos sacados de los archivos mencionados, en la ciudad de Badajoz, entre 1936 y 1945, fueron eliminadas 1349 personas (688 en 1936 más 661 entre 1937-1945). Fijada esta cantidad, volvamos a la comparación con otras ciudades. En ese mismo período que ocupa los años 1936 a 1945 la represión registrada en la ciudad de Huelva asciende a 452 personas y en Sevilla, con una población seis veces superior, a 981. Estamos pues, de nuevo, ante unas cifras que —aún sabiendo que no representan sino la punta del iceberg y que incluyen en todos los casos a personas procedentes de los pueblos— muestran la terrible y desoladora realidad de aquel exceso: en Sevilla se eliminó al 4 por 1000, en Huelva al 10 por 1000 y en Badajoz al 33 por 1000 de la población. Pensemos, por ejemplo, que el máximo al que se llega en una zona estudiada a fondo como Cataluña es al 6 por 1000[559].
Otra de las particularidades de Badajoz es sin duda el destino que los ocupantes dieron a los cadáveres. Sabemos que en Huelva dispusieron de unos días para preparar las fosas y que en Sevilla no tuvieron gran problema en hacer desaparecer los más de cien muertos de los primeros momentos. En Badajoz todo se desbordó. A las víctimas de la ocupación se sumaron de inmediato las de la represión en la propia ciudad y especialmente en la plaza de toros, provocándose un problema de tal dimensión que el día 16, a menos de cuarenta y ocho horas de controlar la ciudad, se decidió incinerar los cadáveres que se iban acumulando en el cementerio. Por más que los golpistas quisieran ocultarlo, el humo y el olor llevaron la noticia tan lejos de allí que incluso los portugueses supieron lo que estaba ocurriendo y, por si no fuera bastante, hubo hasta quien tomó fotos. No sabemos el tiempo que se estuvo eliminando gente en el coso taurino, pero sí podemos deducir que no acabó con la marcha de Yagüe. Pronto se verían las ventajas de realizar las matanzas en el cementerio y ahorrarse así el traslado de cadáveres. Probablemente hubo un tiempo en que se mató en todos sitios, en las calles y plazas de la ciudad, en la plaza de toros, en el cementerio … No se crea, sin embargo, que Badajoz fue la única ciudad española donde los golpistas decidieron incinerar los cadáveres de sus víctimas. He aquí lo que escribió el periodista portugués Artur Portela el día en que cayó Talavera de la Reina:
En las cunetas de la entrada, en posiciones dramáticas, se ven dos filas de cadáveres. Unos murieron en el último combate, otros después. Para que no se produjese putrefacción, los cuerpos fueron rociados con gasolina y quemados después. Un olor atroz, como gangrena suelta, llena el aire. Hay que aliviar la visión y controlar el escalofrío nervioso. Es la guerra con todos sus horrores[560].
La represión en la zona ocupada de la provincia
Como ya se ha dicho, este estudio —salvo excepción— se ocupa sobre todo de los pueblos y ciudades tomados por la columna Madrid desde su salida de Sevilla el dos de agosto a su llegada a Badajoz el día 14, y de las operaciones que tienen lugar en la bolsa creada con ese avance a lo largo de agosto y septiembre. Es decir, la línea Sevilla-Mérida-Badajoz con la raya portuguesa a un lado y la división provincial con Huelva al sur: en total 85 localidades, la mitad de la provincia, incluyendo la capital y algunos de los núcleos más poblados[561]. Muy pocos de los lugares que aparecen en la obra han quedado por investigar y siempre por dificultades insalvables[562]. Este trabajo de campo, centrado en los registros civiles, es imprescindible para abordar el estudio del golpe militar de julio del 36. De hecho, la renovación historiográfica de los años ochenta se inicia con las investigaciones pioneras en Cataluña y Córdoba que tienen como fuente los registros de defunciones de los juzgados, a los que nadie había podido acceder hasta ese momento por ocultar —en palabras del historiador Francisco Moreno Gómez— el secreto mejor guardado del franquismo: parte de las víctimas que causó su implantación[563]. Se sabe ya que la actitud de los vencedores fue la de dificultar lo más posible estas inscripciones, lo que se mantuvo incluso después de la guerra. Quienes de entre los vencidos pensaron a mediados de los cuarenta que la Causa General podía ser el medio apropiado para legalizar las desapariciones del 36 se encontraron con que allí no tenían cabida. Veamos un ejemplo: en mayo de 1941, Ana Méndez Ardila, vecina de Higuera de Vargas, vio rechazada la inscripción de su marido, Francisco Vicente Carrera, por ignorarse en principio «si su muerte obedeció a su afección al Movimiento Nacional», negativa que se hizo definitiva cuando el juez municipal de Higuera comunicó que Vicente era «desafecto» y «murió combatiendo contra nuestras fuerzas»[564].
Eran tantos los requisitos de un expediente fuera de plazo que resultaba fácil bloquearlo. Uno de ellos exigía la declaración de testigos, normalmente personas cercanas a la familia que sabían lo que ya era de dominio público y que se prestaban a ofrecer su testimonio. Pero esos testimonios eran fácilmente rechazados si no eran avalados por el Ayuntamiento, Falange y la Guardia Civil. Por supuesto los responsables directos o indirectos de esas muertes, de todos conocidos, nunca tenían que declarar. A causa de esto lo normal, como ya sabemos por casos investigados, es que los registros recojan solamente una parte de la represión. Por ejemplo —como se muestra en el cuadro sobre la procedencia de datos— los estudios de Juan Carlos Molano han aportado en el caso de Montijo cincuenta situaciones de personas nunca registradas (más de los que llegaron a inscribirse alguna vez); los de José María Lama en Zafra, 28; los de Martín Burgueño en Llerena, 17 etc. Un solo documento procedente del Archivo Municipal de Los Santos ofrece más casos que el número de inscritos a lo largo de sesenta años. Sólo mediante el proceso de recuperación de restos y la preparación del monumento funerario a las víctimas del fascismo llevado por Francisco Marín en Salvaleón se aportaron 34 casos de personas nunca inscritas.
PROCEDENCIA DE DATOS SOBRE REPRESIÓN
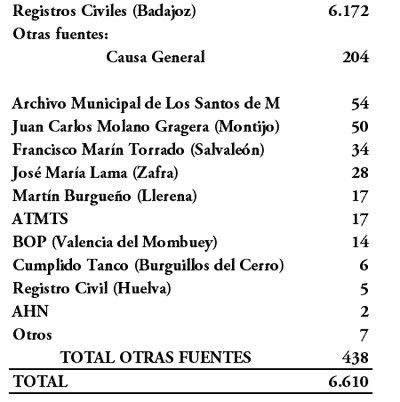
La Causa General, como siempre, se muestra muy útil para el análisis de su objetivo, la represión roja, y también —gracias al apartado dedicado a los responsables de los hechos denunciados y a su paradero— para lo contrario de lo que fue concebida. Concretamente hay varios pueblos en que casi toda la información procede de esta fuente. Aunque no se han utilizado los archivos municipales es de temer, por los casos consultados, que los expurgos y el abandono a que han sido sometidos hasta hace muy poco hayan causado estragos. El de Badajoz sería un caso paradigmático: si nos basáramos en él, parecería que no hubo República ni guerra alguna[565].
Sin embargo, al contrario que en otras provincias como Huelva, Sevilla, Córdoba o lo que se conoce ya de Cádiz, en Badajoz hubo una serie de pueblos cuyos registros recogieron —simultáneamente o poco después de los hechos— casi toda o la mayor parte de la represión habida en la localidad. Sería el caso de Alconera, Almendral, Bienvenida, Burguillos del Cerro, Calzadilla, Feria, Fuente de Cantos, Fuentes de León, Higuera de Vargas, Higuera la Real, Hornachos, Medina de las Torres, Monesterio, Montemolín, Olivenza, La Parra, Puebla de Sancho Pérez, Salvatierra, Torre de Miguel Sesmero, Usagre, Valencia del Ventoso, Valverde de Burguillos y Zafra. Estos casos excepcionales se debieron a una interpretación sui generis del decreto de noviembre del 36, pues en el mismo se disponía:
También podrán determinar dicha inscripción los jefes de las fuerzas militares o militarizadas, a cuyo efecto deberán enviar dichos jefes a los jueces de primera instancia o municipales o alcaldes más cercanos al lugar en que se encontrasen relaciones de los individuos a sus órdenes que hubiesen desaparecido, haciendo constar en las mencionadas relaciones el mayor número posible de las circunstancias personales de los mismos, especialmente respecto al lugar de su naturaleza y domicilio, así como las referentes al hecho de su desaparición[566].
Algunos vieron la posibilidad de incluir a las víctimas de la represión haciendo constar que la defunción se había producido por «choque con la fuerza pública», con «fuerza armada», o cuando no en «choque con las fuerzas salvadoras de la Patria». De esta tónica del choque hay que excluir sólo algunos pueblos como Alconera, donde el funcionario escribió como causa de fallecimiento «ejecución entre la población civil por los ejércitos beligerantes»; Lobón, con un increíble «a consecuencia de la entrada de las gloriosas tropas nacionales en esta villa, ya que el difunto era destacado marxista izquierdista», o Feria y Salvatierra, donde se lee simplemente «lucha contra el marxismo». Más expeditivos resultan otros casos en los que el funcionario escribe simplemente «heridas mortales de necesidad», caso de Hornachos, o «arma de fuego cargada con bala», caso de Medina. Esto diferencia a Badajoz de otras provincias del suroeste ya investigadas, en las que no se dan —al menos en tal número— estos casos de inscripciones generalizadas.
Aunque no existe mucha coherencia en este grupo de 24 pueblos, que representan a siete partidos judiciales, hay que reseñar que la mayor parte de ellos (17) pertenecen a los partidos de Fuente de Cantos, Zafra y Olivenza. Su importancia estriba en que representando sólo la cuarta parte de los pueblos estudiados y siendo por lo general pueblos medianos y pequeños, sus inscripciones suponen una tercera parte (un 34,5 por 100) del total (2135 de 6172). ¿Qué nos enseñan estos datos? Al contrario que la mayoría de los listados con que contamos, incompletos y desestructurados, nos muestran la coherencia interna del proceso represivo. Véase el caso de Alconera, con cuatro sesiones escalonadas a lo largo de septiembre, o el de Feria, con todo septiembre jalonado de muerte hasta la primera matanza de mujeres en octubre; o las escabechinas de Almendral, Bienvenida o Fuentes de León. Las matanzas iniciales —hay que cotejar el listado pueblo a pueblo para contemplarlas en su magnitud— son la marca de la columna Madrid y se producen allí por donde pasa, haya o no resistencia: Llerena, Zafra, Villafranca, Almendralejo, Mérida, Lobón, Talavera o Badajoz. En ocasiones estas matanzas tienen lugar al día siguiente de la ocupación, caso de pueblos como Azuaga, Segura de León o Fuente de Cantos. También se observa la existencia de un día especial en que ocurre la mayor matanza: a lo largo de septiembre, el día primero en Santa Marta, el día 12 en Hornachos, el día 17 en Fuente del Maestre, el día 18 en Feria, el día 19 en Medina de las Torres, el día 27 en Torre de Miguel Sesmero e Higuera la Real, el 29-30 en Fuentes de León, el día 30 en Valverde de Burguillos, el tres de octubre en Jerez de los Caballeros, etc. La verdadera dimensión del golpe militar se capta en pueblos como Bodonal, donde —como era habitual— no hubo violencia previa alguna y en el que excepcionalmente podemos saber qué representaban las personas eliminadas; o en los impresionantes listados de Burguillos del Cerro o Fuente de Cantos, donde sí había habido víctimas de derechas. Normalmente el ciclo salvaje de la represión llegó hasta diciembre o hasta principios de 1937, con un latigazo final que en el caso de Villafranca se data el día primero de diciembre del 36 y en el de Almendral el primero de enero de 1937, con la matanza en el cercano pueblo de La Albuera. Si, como parece, hubo en diciembre una orden de que se acabara con la represión local y de que los presos se sometieran a control militar, es evidente que esta orden no se acató al dictarse sino gradualmente entre diciembre y febrero, es decir, que no fue fácil cortar de raíz las prácticas represivas. En Badajoz, por ejemplo, el primer consejo de guerra contra un civil tuvo lugar a comienzos de febrero de 1937, pero la regularización de este paso de la represión salvaje a la farsa judicial-militar se realizó a partir de abril, cuando el BOP del día nueve recogió el Bando de Queipo del mes anterior por el que «todos los delitos cometidos a partir del 18 de julio último, sea cual fuere su naturaleza», quedaban sometidos a la jurisdicción militar[567].
No obstante, dada la actitud de los vencedores, lo habitual fue la ocultación del proceso represivo, sólo parcialmente registrado a lo largo de medio siglo. Esta realidad es fácil de constatar por los testimonios orales. Veamos un ejemplo. El 23 de septiembre del 36 fueron asesinados en Jerez de los Caballeros el periodista y teniente de alcalde José Méndez Caballo, colaborador de El Sol y director de El Clamor Jerezano, y su hijo Aníbal Méndez Sánchez, de diecinueve años. Según el Registro Civil ese día desaparecieron catorce personas. Su hijo Aristides recuerda que los fascistas fueron a por ellos a una finca donde se había retirado la familia poco después de que se produjera el golpe militar. Los subieron a un camión con otros muchos y camino del cementerio los hicieron pasar por la plaza, donde tocaba la banda municipal. El hijo del director de ésta, Tomás Hernández, que era uno de los que iba en el camión, se agachó al pasar para no poner en peligro a su padre. Poco después fueron asesinadas 23 personas. Tres años después murió el director de la banda, cuya última voluntad fue que los restos de su hijo descansaran junto a los suyos. Fue entonces cuando algunos familiares de las víctimas —con ayuda del enterrador, que elaboró un croquis de la situación de los muertos en la fosa— aprovecharon para dar sepultura digna a aquellas personas, entre las que además de las citadas se encontraban tres mujeres: un ama de casa, la maestra María Lobato Aragón y la novia de un joven al que no encontraron. Es decir, que sólo ese día faltarían nueve personas por inscribir, una de ellas el hijo del director de la banda y otra, la joven sacrificada en lugar del novio[568].
En el cuadro que sigue se comprueba la distribución temporal de las inscripciones procedentes de los Registros Civiles y su tipología.
DISTRIBUCIÓN CRONOLÓGICA DE INSCRIPCIONES
(RC DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ)
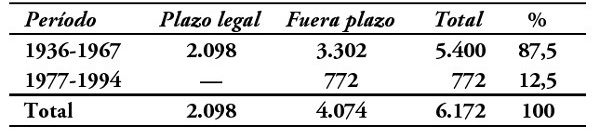
De un total de 6172 registros, sólo uno de cada tres (2098) se hizo en el plazo legal; el resto, como se detalla en el cuadro, se fue asentando escalonadamente a lo largo de la dictadura (3302) y a partir de la transición (772); el último localizado es del año 1994. Un largo proceso de casi sesenta años. Los 772 de la etapa democrática, resultado de la ambigua Ley de Pensiones de Guerra de la UCD, representan el 12,50 por 100 del total (más de un 14 por 100 de los anteriores). Son la prueba evidente de la ocultación anterior y sólo podemos imaginar qué hubiera pasado si el proceso de compensación económica se hubiera producido entre 1945 y mediados de los años cincuenta, antes del gran fenómeno migratorio, en vez de cuatro décadas después de los hechos.
Si comparamos estos datos con los de Huelva (78 localidades) observaremos que en ésta se llegaron a inscribir un total de 3040 personas, de las que 520 lo fueron en plazo legal y 2520 fuera de plazo entre 1936-1989. De estas últimas 1989 lo fueron durante la dictadura y 531 en democracia. Hay una diferencia de bulto entre ambas provincias producida por un hecho básico: frente a esos 24 pueblos de Badajoz que recogen el proceso represivo, en Huelva sólo dos localidades hacen otro tanto. No obstante, hay que decir que, aun padeciendo una fortísima represión la provincia andaluza, fue mayor la de Badajoz.
La distribución de los registros a lo largo del período 1936-1994 no puede ser más significativa, según se comprueba en el cuadro siguiente. De la primera columna, la de las inscripciones realizadas en el plazo legal, hay que destacar las 758 de 1936, un número alto debido a que en los pueblos antes mencionados la represión llega al juzgado. Las cifras de los años siguientes son altas pero nada comparable a las mil ejecuciones que se producen desde el final de la guerra hasta mediados de 1942, que irán disminuyendo hasta 1945. La segunda columna, la de las inscripciones fuera de plazo, muestra la evolución del larguísimo proceso por el que la dictadura hubo de reconocer parte de sus víctimas. De las 1641 de 1937 ya sabemos la procedencia: varios de los 24 pueblos citados, donde en algún momento de ese año se decide llevar la represión al Registro (por ejemplo, las 420 que antes se han estudiado en Badajoz). También habría que destacar el alto número de posguerra, cuya causa reside en que las muchas personas que quisieron regularizar su situación legal hubieron de probar su estado civil. En numerosos casos, como por ejemplo los huérfanos, bastaba con un informe municipal que, aunque certificara el óbito de los padres, no daba lugar a inscripción alguna en el Registro. El flujo de inscripciones por expedientes fuera de plazo se mantiene activo de manera continua y hasta bien entrada la década de los años cincuenta, cuando será cortado por el éxodo migratorio. Otro tanto habría que decir del último período, con el máximo entre 1979 y 1981 —hay que destacar que el número de inscripciones de 1980 supera a cualquier otro anterior incluido el de 1939— y un goteo que llega casi a mediados de los años noventa. Sin duda, teniendo en cuenta que sólo entre Huelva y Badajoz estas inscripciones de la transición suman 1301 casos, sería interesante saber qué supusieron a escala nacional estos desaparecidos del franquismo que la transición, con la clara intención de descafeinar la cuestión y siempre sin salirse de los límites de la mera compensación económica, asumió dentro de un paquete más amplio de damnificados por la guerra.
REPRESIÓN INSCRITA EN LOS REGISTROS CIVILES
DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ (1936-1994)
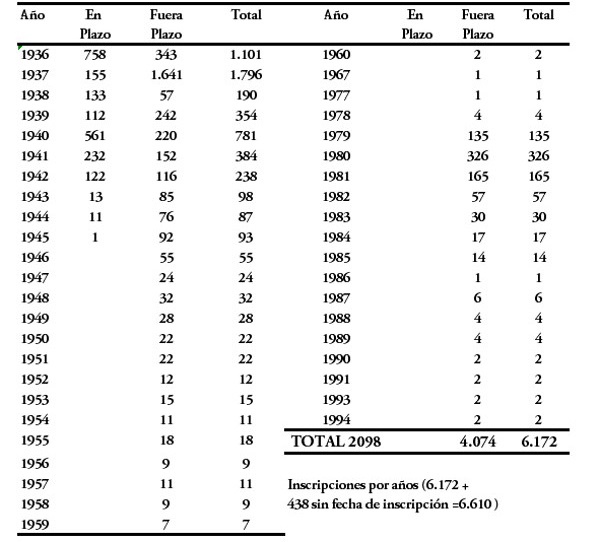
Otro aspecto también interesante es la relación detallada por meses de la represión entre 1936 y 1945 según las fechas de fallecimiento de que disponemos, que son bastantes (un 90 por 100), y que podemos comprobar en el siguiente cuadro:
LA REPRESIÓN EN EL OESTE DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ
POR FECHAS DE FALLECIMIENTO (1936-1945)
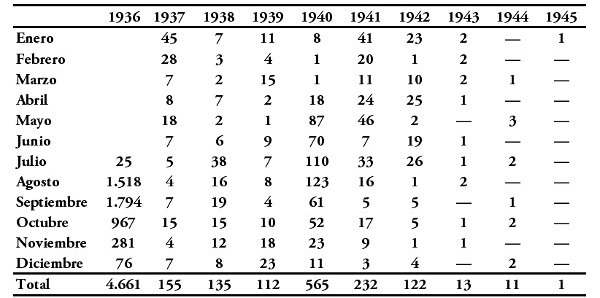
Fuente: Registros civiles. Elaboración propia (6007 + 603 sin fecha de fallecimiento = 6610).
Ocurre, sin embargo, que los 603 casos sin fecha corresponden también a esa época, con lo cual habría que hablar de 5264. Estos datos, así agrupados, muestran de manera visible el desarrollo de la primera etapa represiva, de julio de 1936 a febrero de 1937 —con 4734 víctimas (un 71 por 100 del total), de las que nada menos que 4279 (4882 si añadimos los casos sin fecha) se producen en menos de tres meses—, y el terrible proceso que, al amparo del fascismo y de la segunda guerra mundial, se desarrolla a lo largo de los nueve años siguientes por medio de la farsa judicial-militar. El 19 de enero de 1945, a las siete horas, se produjo en Badajoz el último asesinato del ciclo abierto en julio del 36, en la persona de Andrés Blázquez García, un jornalero de 32 años natural y vecino de Navalvillar de Pela (Badajoz). Se trata de un proceso similar al de otras provincias estudiadas, con un ciclo semejante: matanza inicial posterior a la ocupación, descenso represivo a lo largo de la guerra, incremento espectacular en los años 1940 y 1941, años de hambre y de muerte, y nueva bajada hasta el cierre del proceso represivo en los primeros meses de 1945. Hay subidas puntuales —como la de julio de 1938— que se deben a sucesos concretos; en este caso, las represalias por la muerte en enfrentamiento con huidos de la Sierra de Monsalud del teniente de la Guardia Civil Manuel López Verdasco «El Mocoso». Pero, sin embargo, los registros sólo recogen una tercera parte de las víctimas de este suceso, seleccionadas en los pueblos de la zona y asesinadas y enterradas en un cortijo. Los dos grandes centros de represión de la provincia, además de Badajoz, fueron Mérida y Almendralejo, en los que se estuvo eliminando a gente de diversa procedencia hasta marzo de 1943 y noviembre de 1941, respectivamente.
Para analizar la represión por sexos —como ya apunté en el trabajo sobre Huelva— hay que partir de que se ocultó más la que afectó a mujeres. Esto fue fácilmente perceptible por una razón: las fuentes complementarias, es decir, todas salvo el Registro Civil, aportaban proporcionalmente más casos de mujeres que de hombres. Así, para la provincia de Huelva, logré documentar 185 casos. El que en Badajoz este número ascienda a 482 (el 7 por 100) se debe a esas 24 localidades en que se inscribe la mayor parte de la represión, mujeres incluidas.
| Hombres | 6128 |
| Mujeres | 482 |
| TOTAL | 6610 |
Esta especial ocultación de la represión sobre la mujer —salvo algunas excepciones— se debe a que normalmente las mujeres son eliminadas después que sus maridos, y a la actitud de rechazo y rebeldía que la brutal eliminación de los hombres provoca en ellas. Su inscripción quedaba, pues, para los padres, si existían, o los hermanos, que bastante tenían ya con afrontar ser familiares de rojos represaliados. En la mayoría de los pueblos en los que se recoge completo el ciclo represivo se observa cómo las primeras mujeres caen cuando la rutina exterminadora está ya en marcha: a mediados de septiembre en Fuente del Maestre, Salvatierra, Fuentes de León o en Hornachos; a mediados de octubre en Higuera la Real, etc. No obstante, hay casos, como Medina de las Torres o Bienvenida, en que las mujeres son eliminadas desde primera hora. Otro motivo para su no inscripción sería el temor y la vergüenza que provocaba la asunción pública del asesinato de mujeres —incluso de mujeres embarazadas— por motivos políticos. Era un tabú que destrozó a las familias de las víctimas, empujadas hacia la autoculpabilización e inevitablemente partidarias de la ocultación del hecho incluso dentro de la propia familia; y, al mismo tiempo, era una vergüenza negada y ocultada después de que los asesinos —y el sector social que los orienta y sustenta— la hubieran expandido por la comunidad en sus más repugnantes detalles[569]. El fascismo trasforma el cuestionamiento del crimen (el cómo es posible que alguien hiciera esto) en el cuestionamiento de la víctima (qué haría para acabar así). Por otra parte, dado que el sistema dificultaba las inscripciones fuera de plazo, y que las practicadas a instancias de la gente fueron en general por necesidades burocráticas, resulta lógico que los familiares promovieran en mayor medida las de los hombres a las de las mujeres, muy limitadas al ámbito privado y familiar. Esta vorágine fascista se lleva también por delante a hijos e hijas, con la desaparición de familias completas en muchos pueblos de la provincia. Si se repasan los listados podrá observarse que en casi todos los pueblos desaparecen hermanos. Las investigaciones de carácter local, al permitir profundizar en los diversos grados de parentesco, posibilitarían penetrar mucho más en los sectores represaliados y, en general, en el modo en que la represión se expande: primero hombres, luego mujeres, más tarde sus padres o hijos, amigos, vecinos, etc. Sirva el ejemplo de Villafranca de los Barros, en que pueden rastrearse relaciones de parentesco entre 66 de los 230 represaliados inscritos en el Registro Civil. De algunos casos se guarda aún memoria: en Medina de las Torres, por ejemplo, una joven funcionaria municipal me comentó que una mujer (Sebastiana Blasco Batlle) dijo a los que venían por su hija (Gabriela Ramírez Blasco) que si pensaban acabar con la vida de ésta también tendrían que poner fin a la suya. Ambas fueron asesinadas el 19 de septiembre de 1936.
Si contásemos con los datos reales de toda la zona estudiada, estos 482 casos aumentarían. Téngase en cuenta que más de la mitad de ellos proceden precisamente de los 24 pueblos antes señalados, que registran con mayor fidelidad el proceso represivo. Es decir, que el 56 por 100 de la represión sobre la mujer se obtiene de la cuarta parte de las localidades investigadas, las mismas que aportan un tercio del total de represaliados. La dimensión de esta represión contra la mujer —recordemos que en la zona investigada sólo fue asesinada una mujer durante los días rojos— se comprenderá si se observa que afecta a 60 de las 85 localidades estudiadas. Además, hay lugares como Badajoz (35), Mérida (15), Almendralejo (13) o Villafranca (26) donde estos casos debieron ser muy superiores a los 89 recogidos por los registros. Tan dura fue la situación en que quedaron las mujeres que la mayoría de los pueblos se vieron —ya en septiembre— en la obligación de crear «Oficinas para viudas y huérfanos», donde se llevaba su control y en las que se atendían sus necesidades básicas. En estos primeros meses las autoridades cargaron estos gastos sobre los principales propietarios de cada localidad. En algunos lugares los comedores fueron ubicados en la Casa del Pueblo.
Respecto a la represión por edades poco habría que añadir salvo el altísimo número de menores y jóvenes asesinados, y la concentración de la purga entre los veinticinco y los cuarenta y cinco años. El tramo más afectado, al contrario que en Huelva (de treinta y cinco a treinta y nueve años), fue el de treinta a treinta y cuatro años.
REPRESIÓN POR EDADES
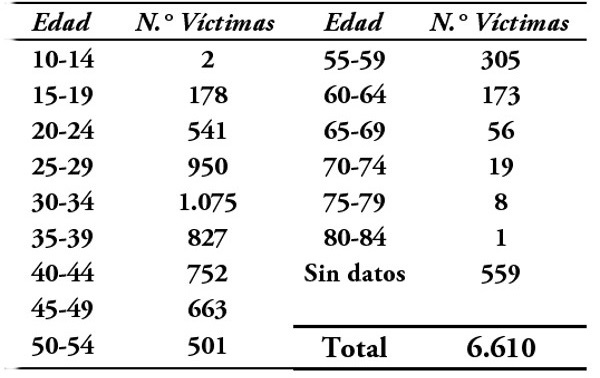
El cuadro de la represión por profesiones muestra de manera evidente lo que ya sabíamos, por más que los golpistas y la posterior historiografía franquista lo negaran una y otra vez: el carácter clasista del conflicto. Nada menos que casi un 60 por 100 de los afectados eran jornaleros (2449), seguidos muy de lejos por pequeños propietarios (236) e industriales (171) y obreros de todo tipo, especialmente albañiles (166) y zapateros (137). Hay que destacar la altísima represión que afectó a militares (121) y ferroviarios (117), y —no podían faltar— los 30 maestros desaparecidos, 27 hombres y 3 mujeres[570]. También son representativas las víctimas de la clase media: funcionarios, empleados, médicos, abogados, etc.
REPRESIÓN POR PROFESIONES
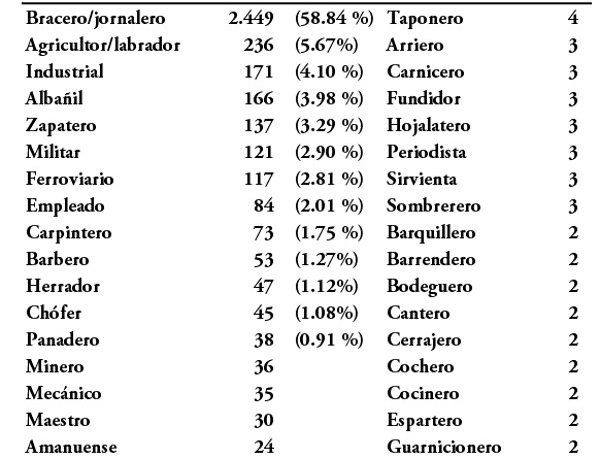
(CONTINUA)
REPRESIÓN POR PROFESIONES
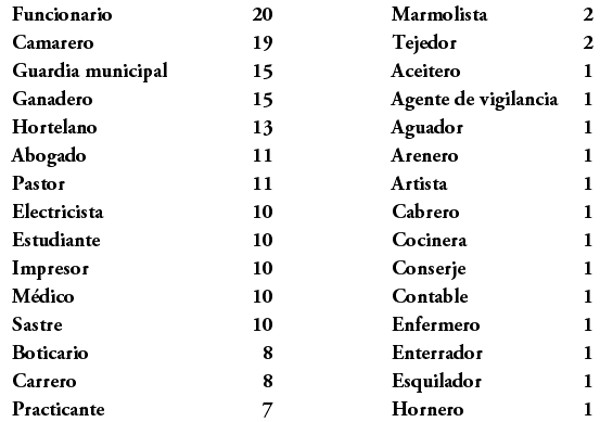
(CONTINUA)
REPRESIÓN POR PROFESIONES
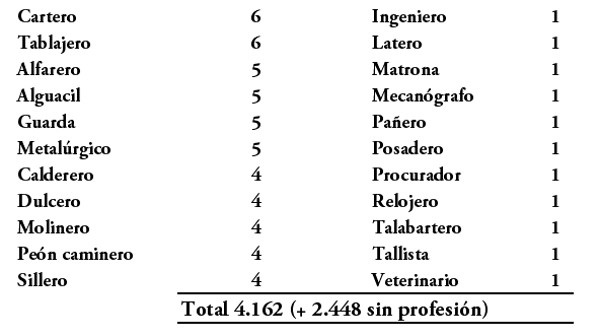
Una tierra sembrada de fosas comunes
Desde el inicio mismo del golpe militar los sublevados recurrieron al uso de fosas comunes, unas veces dentro de los cementerios, caso de Sevilla y Huelva, y otras en campo abierto e incluso en caminos y cunetas, caso de Nogales, donde la mayoría de las víctimas fueron enterradas fuera del cementerio. Estas prácticas han quedado descritas en diversas memorias, como las de Olegario Pachón:
Así, un día y otro, mi hermana iba contándome las cosas que pasaron en el pueblo desde que yo me marché. La lista de los ajusticiados eran inmensa. Me decía que durante el día les hacían cavar las fosas comunes y por la noche, aquellos mismos que habían abierto las zanjas, las rellenaban con sus propios cuerpos acribillados a balazos. Algunos no estaban todavía muertos cuando les echaban cal viva por encima[571].
Un método usual tan extendido como poco conocido fue el enterramiento de cadáveres en grandes fosas abiertas en fincas. En algunos casos éstas eran utilizadas previamente como campos de concentración. Esto ocurrió desde el verano del 36 con los huidos y se mantuvo hasta la conclusión de la guerra con los soldados capturados. Fue una práctica habitual que aumentó a medida que se agravó el problema de los huidos. También se ha aludido ya a la matanza realizada el 16 de julio de 1938 en venganza por la muerte del teniente de la Guardia Civil Manuel López Verdasco en lucha contra los huidos de la Sierra de Monsalud. En este caso seleccionaron a unas cuantas personas de cada pueblo de la zona, las llevaron a la finca «Contadero», de Nogales, y, tras obligarles a abrir una gran fosa, las asesinaron. Durante varios años la Guardia Civil controló que esa zona de la fosa no fuera tocada, hasta que al cabo de unos años se le dijo al dueño que ya podía trabajar allí. La fosa se abrió a comienzos de los años ochenta y se trasladaron los restos humanos al cementerio. Otro caso similar —bien conocido—, ya de la inmediata posguerra, sería el de la finca «Zaldívar», de Puebla de Alcocer, un campo de concentración de soldados republicanos que el 15 de mayo de 1939 serían conducidos a otra propiedad, el «Olivar de la Boticaria», donde, después de abrir una fosa, cien de ellos serían asesinados y enterrados[572]. Quienes vivieron estas situaciones o sus consecuencias nunca pudieron olvidarlas. El extremeño Juan León contó al periodista Carlos Elordi en los años noventa cómo un día, después de que su padre le confesara que los huesos que sacaban los cerdos de cierto lugar de la finca eran humanos, fue obligado a arar en aquel terreno: «Todavía me pongo enfermo cuando me acuerdo de lo que salió de allí»[573]. No es el único caso en que los cerdos provocaron la aparición de restos humanos: en Valencia del Ventoso, por ejemplo, sacaron los restos de Diego Escobar Margallo, hijo de un carabinero, torturado y asesinado en Badajoz. Entre los casos de exhumaciones que demuestran la existencia de torturas destaca el caso de Juan Sosa Hormigo, hermano del diputado socialista José Sosa y miembro del Comité antifascista de Barcarrota. Sus restos, según Francisco Marín Torrado, juez de Paz de Salvaleón, indicaban que fue enterrado verticalmente y que piernas y brazos habían sido separados del tronco. Los cerdos también aparecen en el testimonio de la portuguesa Remedios Ramos, de Barrancos, cuyos hermanos habían dado sepultura a un cadáver abandonado que encontraron en el campo:
Ocho meses después apareció una señora preguntando por un hombre que tenía una cicatriz en el mentón y una marca por debajo del ojo. Mi padre, que Dios lo perdone, sin saber lo que hacer, consultó a los otros dos que le habían ayudado a darle sepultura. Decidieron entonces mostrarle los objetos que ella reconoció como pertenecientes al hombre que buscaba. Es difícil describir el estado en que aquella mujer quedó. Estuvo con nosotros unos días, para que le enseñáramos el lugar donde estaba sepultado su marido. Fuimos allí y en buena hora, porque andaba en las proximidades una piara de cerdos que por cierto tenían desenterrado el cadáver. Cubrimos la sepultura con piedras, para que los cerdos no consiguieran remover la tierra. En este sitio, Porto do Murtigâo, todavía hoy existe, grabada en una encina, una cruz que señala el lugar donde está la sepultura que todos respetan, porque saben lo que hay allí debajo[574].
Estos hechos eran conocidos por las autoridades franquistas, quienes tuvieron constancia a través de la Causa General, ya que el organismo encargado de instruirla solicitó información a los ayuntamientos «a fin de averiguar si dentro de este término municipal existen enterramientos fuera de los Cementerios», y animaba a la publicación de bandos
interesando a los vecinos den cuenta de lo que sepan respecto a la existencia de enterramientos así como de las defunciones de los desaparecidos que no estén escritas en el Registro Civil sus defunciones.
Conviene aclarar que el objetivo era exclusivamente las víctimas de derechas y que desde algunos ayuntamientos, como el de Torremejía, se pidió aclaración acerca de si esta información debía referirse «únicamente a las personas que fueron víctimas del terror rojo». Veamos la respuesta del alcalde de Valverde de Mérida:
Dando cumplimiento a su Orden de 22 de marzo pasado, tengo el honor de poner en su conocimiento que esta Alcaldía publicó bandos para que dieran noticias las personas que tuvieran conocimiento de otras que fueran asesinadas o desaparecidas durante el terror rojo y cuya acta de defunción no constara en el Registro Civil de este Juzgado, hasta la fecha nadie ha acudido a esta Alcaldía dando noticias de que exista ningún caso. Ahora bien, como esta Alcaldía sabe que existen personas que en los días subsiguientes a la toma de este pueblo por el Ejército Nacional murieron en acciones contra la fuerza armada que guarnecía la localidad y cuyos cadáveres están enterrados en el cementerio municipal, pero no constan sus inscripciones de defunción en el Registro Civil de este Juzgado, lo pongo en conocimiento de V. I. a los efectos legales: la relación de personas a que antes me refiero es la siguiente, todos vecinos de esta villa: Francisco Cortés García, Isabel González Sánchez, Cayetano Nieto Frutos, Juan Manzano Sabido, Rufino Blanco Pérez, Julián Campos García, Antoniano Sánchez Alcón, Miguel Cabezas Flores, Isidro Blázquez Fernández.
Valverde de Mérida 15 de abril de 1941.
El Alcalde (firma ilegible)[575].
Otro documento, fechado el mismo día, informaba de que el también vecino Pedro Sánchez Alcón, «que murió en lucha con la fuerza armada que guarnecía este pueblo en el mes de agosto del 36», fue enterrado en el Cerro de San Benito, junto al camino de Broncano, «en un lugar que hace ensanche dicho camino, sitio donde finaliza una parcela de tierra propiedad de herederos de Luis Soriano», y concluía: «Dicho sitio no reúne malas garantías de salubridad y en cuanto a seguridad nadie ha tocado a dicha sepultura hasta la fecha». Por la misma fecha el alcalde de Reina informó al fiscal instructor de que en su término existían desde agosto del 36 dieciséis cadáveres enterrados fuera del cementerio: siete en el Valle de la Zuranga, uno en la umbría de La Alcornocosa, dos cerca del cortijo de Malpica, cinco junto a la fuente del arroyo del mismo nombre y uno frente al molino de la Lobita. Añadía:
Los cadáveres a que me refiero fueron enterrados en el mes de agosto de 1936 en zanjas que fueron abiertas para este fin y desde entonces hasta la fecha no hay noticias de que a las sepulturas mencionadas les haya tocado nadie ni los restos hayan sido sacados por ningún animal, como están en el campo desde luego no reúnen condiciones de seguridad aunque en la parte de salubridad no están afectadas[576].
Y desde Burguillos del Cerro, por ejemplo, el alcalde Fernando Cumplido informó de que en la finca de Nave Burgos se encontraban enterrados Juan Rocha Mahugo, José Méndez Reyes y Anastasio Vega Díaz desde el mes de agosto de 1938, «en buenas condiciones de salubridad y seguridad, cubiertos de piedra de losa y arena»[577]. Había casos de enterramientos en las inmediaciones de los cementerios, como el Calamonte, con otros cuatro enterramientos de «personas de izquierdas» situados junto a la pared del cementerio que daba a poniente, «lugar que reúne las debidas garantías de salubridad e higiene, aislado y por tanto reservado»; o el de Mérida, cuyo alcalde Miguel Sáez comunica al fiscal instructor que
… si bien, al ser liberada la ciudad por el Glorioso Ejército y con posterioridad a esto, fueron sancionados por la autoridad aquellos que hicieron fuego en contra de las armas nacionales y cuyos cadáveres según noticias adquiridas por esta Alcaldía fueron dados en sepultura en las inmediaciones del cementerio, reuniendo las debidas condiciones de salubridad y seguridad (4 de junio de 1941)[578].
Los informes municipales sobre enterramientos ilegales de rojos debieron ser tan frecuentes que el 30 de junio de 1941 el fiscal del Tribunal Supremo, Blas Pérez González, escribió al fiscal de la Audiencia Provincial de Badajoz advirtiéndole sobre «el cuidado extremado de no entrar en la cuestión de exhumaciones cuando sean procedentes de acción de guerra o represión de elementos rojos, función que no compete a la Causa General». Con ello quedó zanjado y aplazado sine die un problema que tarde o temprano habría que afrontar[579].
Además de estas fosas dispersas por el campo o en las cercanías de los cementerios, otras muchas fueron abiertas en el interior de éstos, impidiéndose que de ello quedara constancia y haciendo todo lo posible para que los familiares, con flores o cruces sencillas, no consiguiesen dar a aquellos terrenos el carácter de enterramientos. En algunos casos en que las fosas eran de grandes dimensiones —como ocurrió en ciudades como Sevilla— con excusas diversas pero con el resultado de que no quedó huella alguna, fueron abiertas en los sesenta y trasladados todos los restos al osario general. En los pueblos, sin embargo, todo siguió igual. Y fueron precisamente algunas de estas fosas las primeras que, previo permiso de Sanidad, fueron abiertas a finales de los setenta, a petición de los familiares, para dar sepultura digna a los restos[580]. Éste sería el caso de varias fosas de la zona de Almendral, Salvaleón y Nogales, entre las que se incluiría finalmente la de la finca «Contadero», y otras situadas cerca de carreteras, como una existente en la zona que unía Nogales con La Morera en el lugar conocido como Rivera de San Justo. Esto sirvió para que dichos pueblos, ante las solicitudes formales por parte de las personas afectadas, recuperasen en ese momento la memoria de la represión y dejasen constancia de ella por medio de monumentos funerarios en los que quedaron grabados los nombres de los vecinos desaparecidos. El permiso concedido a los solicitantes de Salvaleón decía:
Atendiendo a la instancia de los vecinos de esa localidad de Salvaleón, solicitando la autorización para trasladar los restos mortales de 45 personas (según relación adjunta) fallecidas durante la pasada guerra civil y enterrados en una fosa común en el suelo dentro del recinto del Cementerio de Salvaleón y poder reinhumarlos en un panteón o monumento que se construirá en el mismo cementerio, he de comunicarle que por parte de esta Delegación Territorial de Sanidad no existe inconveniente sanitario en acceder a lo solicitado y proceder al traslado y reinhumación de dichos restos dentro del citado cementerio, previo cumplimiento de las disposiciones sanitarias vigentes.
Dios guarde a Ud.
Badajoz, 11 de enero de 1980.
EL DIRECTOR DE SALUD[581].
Éste fue para algunos de estos pueblos de Badajoz —muy pocos en conjunto— el final de un proceso iniciado cuarenta y cuatro años antes, en el verano de 1936. En otras ocasiones no se logró. Un ejemplo significativo sería el de José Muñoz Roblas, empeñado en los primeros ochenta en que el Ayuntamiento de su pueblo, Puebla de Sancho Pérez, recordara a las víctimas de la represión y que reflexionaba en estos términos:
Las personas que fueron asesinadas y luego enterradas en una fosa común, cuya ubicación está localizada, deberían tener un monolito u otro sencillo recordatorio y si es necesario, aunque vivo a ochocientos kilómetros de aquí, vendría y con un pico o un azadón escarbaría, a pesar de mis próximos setenta años, hasta recoger sus restos hueso por hueso, introducirlos en cajas y enterrarlos luego en una fosa que hiciera memoria de aquellas personas que murieron tan vilmente. Esta petición ya la hice personalmente al ayuntamiento, me prometieron realizarla, pero hasta ahora todo ha quedado en vanas palabras[582].
En la mayoría de los casos, efectivamente, dejando de lado todo el proceso de exhumación, se optó por colocar una lápida sin nombre alguno en recuerdo de las víctimas y —de manera un tanto salomónica— retocar el mensaje de los viejos monumentos franquistas en memoria de sus caídos, de modo que allí donde se aludía a ellos se podía leer ahora: «Por todos los caídos en las guerras de España», con lo cual el golpe militar del 18 de julio y la guerra que le siguió se diluían en el denso magma bélico de nuestra historia. Quedaba, sin embargo, un largo camino aún para que otros veinte años después, en agosto de 2002, tras pacientes investigaciones de carácter local y provincial y cuando ya se habían exhumado miles de nombres de víctimas del fascismo —gracias a la iniciativa de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y precisamente cuando se daba fin a este trabajo— se plantease seriamente el reconocimiento por parte del Estado de las víctimas de la represión, es decir, de nuestros desaparecidos[583].