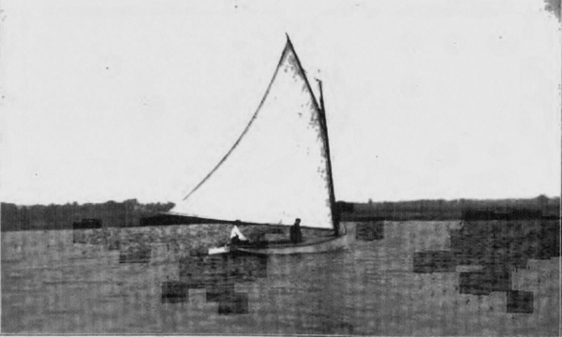
Cada tanto encuentro apuntes sobre mi vida en periódicos, revistas y diccionarios biográficos donde se explica delicadamente que me hice vagabundo para aprender sociología. Es todo un detalle y muy considerado por parte de los biógrafos, pero no es exacto. Me hice vagabundo… bueno, porque estaba pletórico de vida, porque corría por mis venas el deseo de salir al mundo y ese deseo no me dejaba reposar. La sociología fue algo meramente incidental; algo que vino después, del mismo modo que uno tiene la piel mojada después de tirarse al agua. Me eché a “la ruta” porque no podía evitarlo; porque no llevaba en los tejanos el dinero para pagar el billete del tren; porque estaba hecho de una pasta que no me permitía trabajar toda mi vida «sin cambiar de oficio»; porque… bueno, porque me resultaba más fácil hacerlo que no hacerlo.
Ocurrió en mi ciudad natal, Oakland, cuando tenía dieciséis años. Para entonces mi reputación había alcanzado alturas de vértigo dentro de mi escogido círculo de aventureros, para quienes era El Príncipe de los Piratas de Ostras. No hace falta decir que para todos aquellos que estaban fuera de mi círculo, como por ejemplo los honestos marineros de la bahía, los estibadores, los navegantes y los propietarios legales de las ostras, yo era más bien una “mala pieza”, un “gamberro”, un “ladrón”, un “bandido” y otras cosas poco agradables, todas las cuales sonaban como un cumplido a mis oídos y no hacían sino aumentar el vértigo de mi elevada posición. En aquella época no había leído aún el Paraíso Perdido de Milton, y cuando más tarde leí aquello de «mejor reinar en el infierno que servir en el cielo» quedé plenamente convencido de que todos los grandes espíritus se mueven en la misma órbita.
Fue entonces cuando se produjo la fortuita concatenación de acontecimientos que me llevó a mi primera aventura en “la ruta”. Se daba el caso de que en aquel momento no había nada que hacer con las ostras; que en Benicia, a sesenta y cinco quilómetros de distancia, tenía unos efectos personales que quería recuperar; y que a unos pocos quilómetros de Benicia, en Port Costa, había un barco robado al cuidado del guardia portuario. Pues bien, el barco era propiedad de un amigo mío, de nombre Dinny McCrea. Había sido robado y abandonado en Port Costa por Whiskey Bob, otro amigo mío. (¡Pobre Whiskey Bob! El invierno pasado encontraron su cuerpo en la playa, lleno de agujeros de los disparos de no se sabe quién). Yo había ido río abajo hacía un tiempo e informado a Dinny McCrea del paradero de su barco; y Dinny McCrea me había ofrecido al momento diez dólares para que se lo llevara hasta Oakland.
En aquel momento yo disponía de mucho tiempo. Me senté en el muelle y comenté el asunto con Nickey el Griego, otro pirata de ostras ocioso. «Vamos», le dije, y Nickey estuvo de acuerdo. Estaba sin un duro. Yo tenía cincuenta centavos y una pequeña lancha. Invertí lo primero y lo cargué en la segunda en forma de galletas, carne en conserva y una botella de mostaza francesa de diez centavos (en aquella época nos gustaba mucho la mostaza francesa). Entonces, a última hora de la tarde, izamos nuestra pequeña vela de abanico y partimos. Estuvimos navegando toda la noche y a la mañana siguiente, empujados por una gloriosa marea, con un buen viento de popa, cruzamos a toda velocidad el Estrecho de Carquinez hasta Port Costa. Allí estaba el barco robado, apenas a siete metros del muelle. Pasamos junto a él y arriamos nuestra pequeña vela de abanico. Hice que Nickey se adelantara a levar el ancla, mientras yo comenzaba a soltar los tomadores.
Un hombre salió corriendo al muelle y nos llamó. Era el guardia. De repente me di cuenta de que había olvidado pedirle una autorización escrita a Dinny McCrea para tomar posesión de su bote. Sabía también que el guardia pretendería cobrar al menos veinticinco dólares por haber recuperado el barco y por haber cuidado subsiguientemente de él. Por otro lado, mis últimos cincuenta centavos se habían esfumado a cambio de carne en conserva y mostaza francesa, y la recompensa era de apenas diez dólares. Lancé una mirada a Nickey. Tenía el ancla a medio subir y se estaba peleando con ella. «Rómpela» le susurré, y luego me giré y le grité al guardia. El resultado fue que ambos estábamos hablando al mismo tiempo, de modo que nuestros pensamientos chocaban en el aire y no se entendía nada.
El guardia se puso más imperativo, y no tuve más remedio que escucharle. Nickey tiraba del ancla con tal fuerza que temí que se le rompiera una vena. Cuando el guardia terminó con sus advertencias y amenazas, le pregunté quién era. El tiempo que perdió en explicarlo le permitió a Nickey romper el ancla. Al mismo tiempo yo estaba ocupado en hacer algunos cálculos rápidos. A los pies del guardia había una escalera que iba del muelle al agua, con una lancha amarrada. Llevaba los remos dentro. Pero estaba atada con candado. Lo aposté todo a ese candado. Sentí la brisa en mi mejilla, vi cómo subía la marea, miré hacia los tomadores restantes que retenían la vela, recorrí con la mirada los cabos hasta las poleas, vi que estaba todo listo y abandoné todo disimulo.
—¡Vamos! —le grité a Nickey, y salté hacia los tomadores, dando gracias al cielo de que Whiskey Bob los hubiera atado en nudos llanos y no en “falsos llanos”.
El guardia había bajado la escalera y estaba intentando abrir el candado con una llave. El ancla subió a bordo y el último tomador se soltó en el mismo instante en que el guardia liberaba la lancha y saltaba hacia los remos.
—¡Drizas de pico! —ordené a mi tripulación, al tiempo que saltaba hacia las drizas de boca. La vela subió a toda prisa. Aseguré los cabos y corrí a popa para coger el timón.
—¡Ténsala! —le grité a Nicky. El guardia estaba a punto de llegar a nuestra popa. Pillamos una ráfaga de viento y salimos a toda prisa. Fue magnífico. Si hubiera tenido una bandera en popa, la habría izado en señal de triunfo. El guardia se puso de pie en la lancha y empañó la gloria del día con la viveza de su lenguaje. También se quejó de no tener ningún arma. Otro riesgo que habíamos asumido.
En todo caso, no estábamos robando el barco, pues no era del guardia. Lo único que estábamos robando eran sus honorarios, y debe decirse que el suyo era un negocio muy particular. Y tampoco estábamos robando sus honorarios en beneficio nuestro; los estábamos robando para mi amigo, Dinny McCrea.
Llegamos a Benicia en pocos minutos, y unos minutos después mis efectos personales estaban a bordo. Llevé el barco hasta el extremo del muelle de los vapores, desde donde podíamos ver a cualquiera que nos viniera persiguiendo. No se sabía lo que podía ocurrir. Tal vez el guardia de Port Costa llamara por teléfono al de Benicia. Nickey y yo celebramos una reunión del Alto Estado Mayor. Estábamos tumbados en el muelle bajo el sol, con la brisa fresca en nuestras mejillas, la marea subiendo bajo nosotros entre ondas y rizos. No podríamos ponernos en camino hacia Oakland hasta la tarde, cuando comenzara a notarse el reflujo. Pero estábamos convencidos de que el guardia tendría vigilado el Estrecho de Carquinez cuando comenzara el reflujo, por lo que no había otro remedio que esperar al siguiente reflujo, a las dos de la madrugada, momento en el que podríamos escabullirnos de Cerbero en la oscuridad.
De modo que seguimos tumbados en el muelle, fumando cigarrillos y felicitándonos por estar vivos. Escupí al agua y estudié la velocidad de la corriente.
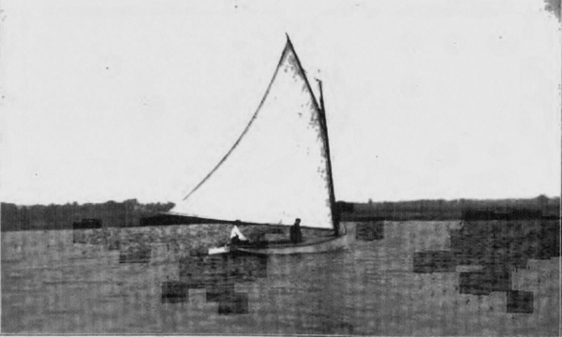
Figura 37. Pillamos una ráfaga de viento y salimos a toda prisa
—Con este viento, podríamos dejarnos llevar por esta marea hasta Río Vista —dije.
—Y es tiempo de recogida en el río —dijo Nickey.
—Y lleva poca agua —dije yo—. Es el mejor momento del año para llegar hasta Sacramento.
Nos sentamos y nos miramos. El glorioso viento del oeste se derramaba sobre nosotros como si fuera vino. Ambos escupimos al agua y estudiamos la corriente. Afirmo que fue todo culpa de la marea y del buen viento. Apelaban a nuestro instinto de navegantes. Si no hubiera sido por ellos, toda la cadena de acontecimientos que iba a ponerme en “la ruta” se habría roto.
No dijimos una sola palabra, pero soltamos amarras e izamos la vela. Nuestras aventuras remontando el río Sacramento no forman parte de este relato. Finalmente llegamos hasta la ciudad de Sacramento y amarramos el barco en un muelle. El agua estaba deliciosa y pasábamos la mayor parte de nuestro tiempo bañándonos. En el banco de arena de detrás del puente del ferrocarril conocimos a un grupo de chicos igualmente aficionados a la natación. Entre baño y baño nos tumbábamos en la arena y hablábamos. Hablaban de un modo muy distinto a los chicos con los que estaba acostumbrado a juntarme. Era un idioma nuevo. Eran chavales de la ruta, y con cada palabra que decían aumentaba la atracción que la ruta ejercía sobre mí.
«Cuando estaba en Alabama», empezaba a decir uno, o bien otro: «Subiendo por la C. & A. desde K. C.», punto en el cual un tercero interrumpía: «En la C. & A. los furgones no tienen estribos». Yo me quedaba tumbado en la arena y escuchaba. «Ocurrió en un pequeño pueblo de Ohio, en la Lake Shore and Michigan Southern», decía uno; y otro: «¿Has ido alguna vez en el Cannonball de Wabash?»; y otro: «No, pero he ido en el White Mail desde Chicago». «Hablando de trenes, esperad a llegar a Pensilvania: cuatro vías y sin depósitos de agua, hay que recogerla sobre la marcha, eso sí es un tema». «La Northern Pacific es una mala ruta ahora». «No vayáis por Salinas, los polis están de malas». «A mí me pillaron en El Paso, junto con Moke Kid». «Hablando de limosnas, esperad a llegar al país francés de Montreal: no hablan una palabra de inglés, tienes que decir ‘Mongee, Madame, mongee, no spika da French’, te tocas el estómago y pones cara de hambre, y luego ella te da un trozo de carne de cerdo y un mendrugo seco».
Yo seguía tumbado en la arena y escuchaba. Esos trotamundos hacían que mi actividad de pirata de ostras pareciera una niñería. Un nuevo mundo me llamaba en cada palabra que decían: un mundo hecho de bielas y traviesas, de furgones y “Pullmans de puerta lateral”, de polis y guardafrenos, de detenciones y escapadas, de novatos y profesionales. Y todo significaba lo mismo: Aventura. Muy bien; me enfrentaría a ese nuevo mundo. Me comparé mentalmente con esos golfos. Era igual de fuerte que cualquiera de ellos, igual de rápido, igual de osado, y mi cabeza funcionaba igual de bien.
Cuando llegó la noche dieron por terminado el baño, se vistieron y subieron a la ciudad. Yo me fui tras ellos. Los golfos se pusieron a mendigar unas monedas en la calle principal. Yo no había mendigado nunca en mi vida, y esto fue lo que más me costó al principio. Tenía ideas absurdas acerca de la mendicidad. Mi filosofía hasta el momento había sido: mejor robar que mendigar; y mejor aún el atraco, porque el peligro y el castigo eran proporcionalmente mayores. Como pirata de ostras me había hecho acreedor ya de unas cuantas penas ante la justicia, y si hubiera tenido que cumplirlas todas me habría pasado mil años en la prisión estatal. Robar era algo viril; mendigar era sórdido y despreciable. Pero a lo largo de los días siguientes fui evolucionando hasta ver todo el asunto como una alegre travesura, un juego de ingenio, una prueba para los nervios.
La primera noche, sin embargo, fui incapaz de hacerlo; y el resultado fue que cuando los golfos estaban listos para ir a comer a un restaurante, yo no lo estaba. No tenía un duro. Creo que fue un chico llamado Meeny Kid quien me dio el dinero para que comiéramos todos juntos. Pero mientras comía no dejaba de pensar. Quien se beneficia del robo es tan malo como el ladrón, se dice siempre; Meeny Kid había mendigado, y yo me beneficiaba de ello. Decidí que el beneficiario era mucho peor que el ladrón, y que eso no iba a ocurrir nunca más. Y no volvió a ocurrir. Al día siguiente me presenté y alargué la mano, y lo mismo hice un día después.
La ambición de Nickey el Griego no alcanzaba para echarse a la ruta. No tenía mucho éxito mendigando y una noche se subió de polizón a una barcaza que iba río abajo hasta San Francisco. Me lo encontré hace apenas una semana, en un festival pugilístico. Había progresado. Tenía un asiento de honor junto al ring. Ahora es un representante de luchadores de primer nivel y está orgulloso de lo que hace. De hecho, a pequeña escala, al nivel del deporte local, es toda una estrella.
«Ningún golfo es un trotamundos hasta que ha pasado ‘la colina’». Esa era la ley de La Ruta que oí enunciar en Sacramento. De acuerdo, si eso era lo que querían pasaría la colina y me matricularía. “La colina”, por cierto, era Sierra Nevada. Todo el grupo iba de excursión a pasar la colina, y por supuesto yo también iba. Era la primera aventura de French Kid [El Chico Francés] en la ruta. Acababa de escaparse de los suyos en San Francisco. Se trataba de ver si estábamos a la altura de la situación. Incidentalmente, debo observar que mi viejo título de “Príncipe” se había esfumado. Había recibido otra monica: ahora era “Sailor Kid”. [El chico marino], más tarde conocido como “Frisco Kid”, cuando puse las Rocosas entre mí y mi estado natal.
A las 10.20 de la noche el expreso de la Central Pacific salió del depósito en Sacramento con destino al este: este dato está grabado de forma indeleble en mi memoria. Éramos unos doce, y nos apostamos en la oscuridad por delante del tren para subirnos en marcha. Todos los golfos locales que conocíamos vinieron a vernos salir… y a ver si podían echarnos del tren. Eso era lo que entendían ellos por una broma, y eran casi cuarenta para llevarla a cabo. Su cabecilla era un as de la ruta llamado Bob. Sacramento era su ciudad natal, pero había recorrido todo el país. Nos llevó a French Kid y a mí aparte y nos dio el siguiente consejo:
—Vamos a tratar de echar a los vuestros, ¿vale? Vosotros dos sois débiles. El resto pueden cuidar de sí mismos. De modo que tan pronto como pilléis un furgón, subid al techo y quedaos allí hasta pasado Roseville Junction. Allí no hay que fiarse de los polis, la emprenden con todo lo que ven.
La locomotora silbó y el expreso se puso en marcha. Llevaba tres furgones: suficientes para todos nosotros. Los doce que pretendíamos colarnos hubiéramos preferido hacerlo de forma discreta; pero nuestros cuarenta amigos nos acompañaban y anunciaban nuestra presencia del modo más asombroso y descarado. Siguiendo el consejo de Bob, tan pronto como pude me encaramé al techo de uno de los vagones de correo. Me quedé allí tumbado, con el corazón latiendo a toda velocidad y escuchando lo que ocurría abajo. Todo el personal del tren iba a nuestra caza, y las expulsiones eran rápidas y furiosas. El tren todavía no había recorrido un quilómetro cuando se detuvo y el personal volvió a la carga para echar a los supervivientes. Yo fui el único que logré quedarme en el tren.
Atrás en el depósito, rodeado por dos o tres chicos del grupo que habían sido testigos del accidente, yacía French Kid con las dos piernas seccionadas. French Kid había resbalado o tropezado, eso era todo, y las ruedas habían hecho el resto. Esa fue mi iniciación a la ruta. Pasaron dos años antes de que volviera a ver a French Kid y examinara sus muñones. Era un gesto de cortesía. A los lisiados siempre les gusta que se examinen sus muñones. Uno de los espectáculos más entretenidos de la ruta es presenciar el encuentro entre dos lisiados. Su común discapacidad es una productiva fuente de conversación: se explican cómo ocurrió, describen lo que saben de la amputación, emiten juicios críticos acerca de su propio cirujano y el del otro, y terminan por retirarse a un rincón, quitarse vendas y envoltorios y comparar sus muñones.
Pero no supe lo del accidente de French Kid hasta unos días más tarde, en Nevada, cuando me atraparon los demás. Ellos también llegaban tocados. Habían sufrido un accidente en las barreras antiavalanchas; Happy Joe tenía las dos piernas machacadas e iba con muletas, y los demás llegaban llenos de golpes y cardenales.
Entretanto, yo había estado tumbado en el techo del vagón de correos, tratando de recordar si Roseville Junction, la localidad contra la que me había advertido Bob, era la primera o la segunda estación. Naturalmente, retrasé mi descenso hasta después de la segunda parada. Pero llegado el momento tampoco bajé. Era nuevo en el juego y me sentía más seguro donde estaba. Pero nunca les conté a los demás que me había pasado la noche entera en el techo del vagón, entre túneles y barreras antiavalanchas, hasta las siete de la mañana cuando llegamos a Truckee, al otro lado de la Sierra. Algo así era vergonzoso y todos se habrían reído de mí. Ésta es la primera vez que confieso la verdad acerca del primer viaje sobre la colina. Por lo que respecta al grupo, decidieron que había pasado la prueba y cuando volvimos a pasar la colina en dirección a Sacramento me había convertido en un trotamundos de pleno derecho.
Pero todavía tenía mucho que aprender. Bob era mi mentor, y lo hacía bien. Recuerdo que una noche (había feria en Sacramento y nosotros nos dedicábamos a dar vueltas por la ciudad y a pasarlo lo mejor posible) perdí mi gorra en una pelea. Allí estaba yo, con la cabeza descubierta en medio de la calle, y vino Bob a mi rescate. Me llevó aparte del grupo y me dijo lo que debía hacer. Yo no estaba muy seguro de seguir su consejo. Acababa de salir de la cárcel, donde había pasado tres días, y sabía que si la policía me pillaba otra vez me iba a caer un puro. Sin embargo, no podía mostrar cobardía. Había pasado la colina, era uno más del grupo y debía estar a la altura. De modo que acepté el consejo de Bob, y él me acompañó para asegurarse de que todo salía bien.
Tomamos posiciones en K Street, en la esquina con la Quinta creo. Era primera hora de la noche y la calle estaba concurrida. Bob examinaba el tocado de todos los chinos que pasaban. Siempre me había preguntado cómo lo hacían esos golfos para llevar Stetsons de visera dura de cinco dólares, y ahora ya lo sabía. Se las birlaban a los chinos, como estaba a punto de hacer yo también. Yo estaba nervioso, porque había mucha gente alrededor; pero Bob seguía frío como un iceberg. Varias veces me agarró en el último momento cuando yo estaba a punto de saltar hacia un chino, lleno de nervio y resolución. Quería que consiguiera una buena gorra, y además que fuera de mi talla. Ahora venía una gorra que era de la talla correcta pero que no era nueva; después de una docena de gorras imposibles, venía una que era nueva pero no de la talla correcta. Y cuando pasaba una que era nueva y de la talla correcta, la visera era demasiado larga o demasiado corta. Bob era quisquilloso con esas cosas. Yo estaba tan nervioso que me hubiera quedado con cualquier cosa.
Finalmente apareció la gorra, la única gorra de Sacramento que estaba hecha para mí. Supe que era la ganadora desde el momento en que le puse los ojos encima. Lancé una mirada a Bob. Él echó una ojeada alrededor en busca de policías, y asintió con la cabeza. Levanté la gorra de la cabeza del chino y la puse en la mía. Encajaba a la perfección. Luego eché a correr. Oí que Bob gritaba y alcancé a ver como bloqueaba la carrera del airado mongol y lo hacía caer. Yo seguí corriendo. Doblé una esquina, y otra. Esa calle no estaba tan concurrida como K, y seguí andando con más calma, tratando de recuperar el aliento y congratulándome por mi gorra y por mi huida.

Figura 38. Allí estaba yo, con la cabeza descubierta, plantado en la calle
Pero de repente el chino sin sombrero apareció a mi espalda doblando una esquina. Lo acompañaban otros dos chinos, y tras ellos venían media docena de hombres y niños. Hice un corto sprint hasta la esquina siguiente, crucé la calle y doblé otra esquina. Decidí que seguramente le habría despistado ya, y volví a caminar. Pero el persistente mongol volvió a aparecer a mi espalda doblando la esquina. Era la vieja historia de la liebre y la tortuga. Él no podía correr tan rápido como yo, pero no cejaba en su empeño y seguía con su trote cansino y engañoso, gastando además un precioso aliento en ruidosas imprecaciones. Convocó a todo Sacramento para que fuera testigo del deshonor que había sufrido, y una buena parte de Sacramento atendió a su llamada y le siguió los pasos. Mientras tanto yo corría como la liebre, y cada vez el persistente mongol me atrapaba con su séquito en constante aumento. Cuando finalmente se sumó un policía al grupo, solté amarras. Doblé una y otra esquina, y juro que corrí por lo menos veinte manzanas en línea recta. Y no volví a ver al chino. La gorra era fantástica, una Stetson nueva recién salida de la tienda. Era la envidia de todo el grupo, más aún, era el símbolo de que estaba a la altura. La llevé durante más de un año.
Los golfos son unos muchachos magníficos cuando hablas a solas con ellos y te cuentan “cómo ocurrió”; pero háganme caso, vayan con cuidado cuando van en grupo. Son lobos, y como los lobos son capaces de tumbar al más fuerte. En esos momentos no son cobardes. Saltan sobre el hombre y se aferran a él con toda la fuerza de sus cuerpos de alambre hasta que se encuentra en el suelo e indefenso. Les he visto hacerlo más de una vez y sé de qué hablo. Su motivo es en general el robo. Y vayan con cuidado con el “abrazo de hierro”. Todos los chicos del grupo con el que viajaba eran expertos en esa llave. Incluso French Kid aprendió a dominarla antes de perder sus piernas.
En estos momentos me vuelve a la cabeza con gran intensidad una escena de la que fui testigo en “The Willows”. The Willows es una arboleda que hay en medio de un descampado cerca de un depósito ferroviario, apenas a cinco minutos a pie del centro de Sacramento. Es de noche y la escena está iluminada por la tenue luz de las estrellas. Veo a un fornido obrero en medio de un grupo de golfillos. Está furioso y les insulta, sin el menor miedo, confiado en su propia fuerza. Pesa unos ochenta quilos y sus músculos son fuertes; pero no sabe a qué se enfrenta. Los chicos le gruñen. No es una escena agradable. Saltan sobre el hombre desde todos los lados, mientras éste suelta golpes y da vueltas sobre sí mismo. Barber Kid está a mi lado. Cuando el hombre se gira, Barber Kid salta sobre él y le aplica la llave. Clava la rodilla en la espalda del hombre, pasa la mano derecha por su cuello desde atrás y le aprieta la yugular con el hueso de su muñeca. Barber Kid empuja con todo su peso hacia atrás. Es una palanca poderosa. Además, no le deja respirar. Es el abrazo de hierro.
El hombre resiste, pero en la práctica se encuentra ya indefenso. Los golfos se le echan encima desde todos los lados, se agarran a los brazos, a las piernas y al cuerpo del hombre, mientras Barber Kid sigue agarrado a él como un lobo a la garganta de un alce. Finalmente el hombre se viene abajo, y todos se le echan encima. Barber Kid cambia la posición de su cuerpo, pero no se suelta. Mientras algunos de los golfos registran a la víctima, otros aguantan sus piernas para que no pueda dar patadas ni repartir golpes. Aprovechan la oportunidad para quitarle los zapatos. Él por su parte ha dejado de moverse. Está derrotado. Por otro lado le falta aire, como resultado del abrazo de hierro en su garganta. Suelta horribles ruidos de asfixia, y los chicos se dan prisa. En realidad no quieren matarlo. Ya está todo hecho. A una orden todos los brazos le sueltan a la vez y los chicos se esfuman, uno de ellos con sus zapatos (pues sabe dónde puede conseguir medio dólar por ellos). El hombre se sienta y mira a su alrededor, aturdido e indefenso. Incluso si estuviera en disposición de disposición de intentar perseguirlos, no llegaría muy lejos sin zapatos y en la oscuridad. Yo me entretengo un momento para mirarle. Se palpa la garganta, hace ruidos secos y mueve el cuello y la cabeza de forma curiosa, como para asegurarse de que no tiene el cuello dislocado. Luego me escabullo para unirme al grupo y ya no vuelvo a ver al hombre, aunque siempre más lo tendré delante, sentado a la luz de las estrellas, algo aturdido, algo asustado, muy despeinado y haciendo curiosos movimientos con el cuello y la cabeza.
Los borrachos son la presa preferida de los golfos. Robar a un borracho recibe entre ellos el nombre de “desplumar a un colgado”, y siempre van atentos por si aparece algún borracho. El borracho es su alimento específico, igual que la mosca es el alimento específico de la araña. El desplume de un colgado es a veces un espectáculo entretenido, sobre todo cuando el colgado se encuentra indefenso y es improbable que haya interferencias. En un momento desaparecen el dinero y las joyas de la víctima. Luego los golfos se sientan alrededor de la víctima como en una especie de pow-wow. Uno de los chicos se encapricha de la corbata del hombre. Fuera la corbata. A otro le interesa su ropa interior. Fuera la ropa interior, y un cuchillo recorta rápidamente los brazos y las piernas. Tal vez avisen a algún colega para que se quede con el abrigo y los pantalones, demasiado grandes para los chicos. Al final se marchan y dejan al colgado solo junto al montón de harapos que han cambiado por su ropa.
Hay otra escena que me viene a la cabeza. Es una noche oscura. Mi grupo avanza por la acera en un suburbio. Delante de nosotros, bajo la luz eléctrica, un hombre cruza la calle en diagonal. Hay algo vacilante y desganado en su forma de caminar. Los chicos huelen la presa al instante. El hombre está borracho. Cruza tambaleándose la acera contraria y se pierde en la oscuridad tratando de recortar camino por un descampado. No se oye ningún grito de caza, pero el grupo se lanza en una rápida persecución. Atrapan al hombre en medio del descampado. ¿Pero qué es esto? Un conjunto de formas pequeñas, delgadas y amenazadoras se interpone entre el grupo y su presa, entre gruñidos. Es otro grupo de golfos. En la pausa hostil que sigue nos enteramos de que aquel hombre es su presa, que llevan más de doce manzanas siguiéndole y que estamos interfiriendo. Pero esto es el mundo primigenio. Esos lobos son apenas unos cachorros. (De hecho, no creo que ninguno tuviera más de doce o trece años. He coincidido con alguno de ellos después y he sabido que acababan de llegar aquel día desde el otro lado de la colina, procedentes de Denver y de Salt Lake City). Nuestro grupo avanza sobre ellos. Los cachorros chillan y luchan como pequeños demonios. Alrededor del hombre estalla una pelea por su posesión. En el fragor de la batalla el hombre va por el suelo, y el combate sigue sobre su cuerpo al estilo de los combates de los griegos y los troyanos por el cuerpo y la armadura de un héroe caído. En medio de llantos y lamentos los cachorros son desposeídos de su presa, y mi grupo será el que desplume al colgado. Pero siempre recordaré el desconcierto del pobre tipo ante la abrupta erupción de una batalla en medio del descampado. Todavía lo sigo viendo, algo desdibujado en la oscuridad, titubeando en su asombro estúpido, tratando bienintencionadamente de mediar en aquella multitudinaria refriega cuyo significado no comprendía, y la expresión dolida de su rostro cuando un montón de manos le agarraron y le arrastraron al centro de la barahúnda… a él, que no le había hecho daño a nadie.
Una de las presas preferidas de los golfos son los “vagabundos del hatillo”. Éstos no son sino vagabundos con un trabajo, y su nombre procede de la mantas que llevan consigo, conocidas como el “hatillo”. Puesto que trabajan, se espera que los vagabundos del hatillo lleven al menos algunas monedas encima, y tras esas monedas van los golfos. El mejor terreno para cazar esta presa son las chozas, los establos, los almacenes de madera, los depósitos de ferrocarril, etc., situados en las afueras de la ciudad, y el momento ideal para dicha caza la noche, cuando el vagabundo del hatillo busca estos lugares para desenrollar sus mantas y dormir.
Los gay-cats [gatos contentos] también salen mal parados de sus encuentros con los golfos. En lenguaje más corriente, los gay cats son novatos, chechaquos, principiantes, pipiolos. Un gay-cat es un adulto o por lo menos un joven que acaba de salir a la ruta. Un niño no es nunca un gay-cat, no importa lo verde que esté; es un chaval de la ruta o un golfo, y si viaja con un “profesional” es conocido en términos posesivos como un “prusiano”. Yo no fui nunca un prusiano, pues no llevaba bien la posesión. Yo fui primero un chaval de la ruta y luego un profesional. Como empecé bastante joven me salté la parte del aprendizaje gay-cat. Durante un breve periodo de tiempo, mientras cambiaba mi monica de Sailor Jack por el de Frisco Kid, estuve bajo sospecha de ser un gay-cat. Pero un examen más próximo de la cuestión por parte de quienes sospechaban los sacó muy pronto de su error, y en poco tiempo adquirí el aire inconfundible y las marcas propias del auténtico profesional. Sepan ustedes que los profesionales son la aristocracia de la ruta. Son los amos y señores, los dominadores, los nobles primordiales, las bestias rubias que tanto apreciaba Nietzsche.
Cuando volví a pasar la colina desde Nevada, me encontré con que algún pirata había robado el barco de Dinny McCrea. (Es divertido que no consiga recordar qué ocurrió con la lancha que Nickey el Griego y yo usamos para viajar de Oakland a Port Costa. Sé que el guardia no se quedó con ella, y sé que no remontó con nosotros el río Sacramento, pero eso es todo lo que recuerdo). La pérdida del barco de Dinny McCrea me abocaba irremediablemente a la ruta; y cuando me cansé de Sacramento dije adiós al grupo (el cual, en su amistoso estilo, trató de echarme del mercancías en el que abandoné la ciudad) e inicié un passear[6] por el valle de San Joaquín. La Ruta me tenía atrapado y no me iba a soltar; y más tarde, después de viajar por mar y hacer toda clase de cosas, volví a la ruta para llevar a cabo recorridos más ambiciosos, para ser un “cometa” y un profesional, y para sumergirme en un baño de sociología del que salí empapado.

Figura 39. Los borrachos son la presa preferida de los golfos