
En el curso de mis andanzas me encontré con cientos de vagabundos que despertaron mi simpatía o yo la suya, y en cuya compañía esperé en tanques de agua, eché unos tragos, improvisé algún guiso, mendigué por las calles o en casas particulares y también me colé en trenes, pero que luego se esfumaron y no volví a ver nunca más. Pero también había otros vagabundos con los que me cruzaba una y otra vez, con asombrosa frecuencia, y otros en cambio que pasaban como fantasmas por mi lado, sin que llegara a verlos nunca.
A uno de estos últimos lo estuve persiguiendo por Canadá a lo largo de más de cinco mil quilómetros de ferrocarril, y ni una sola vez conseguí ponerle los ojos encima. Su monica[5] era Skysail Jack. Lo encontré por primera vez en Montreal. Se trataba de un grabado hecho a cuchillo del skysail de un barco. La ejecución era perfecta. Debajo ponía “Skysail Jack”. Encima ponía “B. W. 9-15-94”. Esto último informaba de que había pasado por Montreal en dirección oeste el 15 de octubre de 1894. Me llevaba un día de ventaja. Mi monica en aquel momento era “Sailor Jack”. [Jack el Marino], y al momento lo gravé al lado del suyo, junto con la fecha y la información de que yo también iba en dirección oeste.
La fortuna no me sonrió demasiado durante los siguientes ciento cincuenta quilómetros, y ocho días después reencontré la pista de Skysail Jack a unos quinientos quilómetros al oeste de Ottawa. Allí estaba, grabado en un tanque de agua, y por la fecha comprobé que él también había sufrido retrasos. Sólo me llevaba dos días de ventaja. Si yo era el rey de los trotamundos, también lo era Skysail Jack; mi orgullo y mi reputación dependían de que fuera capaz de cazarle. Volé sobre las vías día y noche hasta que logré adelantarle; luego él me adelantó a mí. A veces me llevaba más o menos un día de ventaja, a veces yo se lo llevaba a él. A veces recibía noticias suyas a través de vagabundos que iban en dirección este, cuando él iba por delante; y por ellos supe que había comenzado a interesarse por Sailor Jack y que hacía preguntas sobre mí.
Habríamos hecho una pareja magnífica, estoy seguro, si alguna vez hubiéramos podido reunirnos; pero no lo logramos nunca. Le llevé la delantera en Manitoba, pero él me la llevó a mí en Alberta, y a primera hora de una mañana gris, al final de una división situada al este del Paso de Kicking Horse, me enteré de que había sido visto la noche antes entre el Paso de Kicking Horse y el Paso de Rogers. Fue curiosa la manera como me llegó esa información. Había montado toda la noche en un “Pullman con puerta lateral” (un furgón), y me había arrastrado fuera del vagón al llegar a la división, medio muerto de frío, para pedir algo de comida. Por encima de nosotros se deslizaba una niebla helada, y probé suerte con unos fogoneros que encontré en el cocherón. Me dieron los restos de sus almuerzos, y además les saqué casi un litro de un divino “Java” (café). Calenté el café y justo cuando me disponía a comer llegó un mercancías procedente del Oeste. Vi que se abría una puerta lateral y que saltaba un golfo; se acercó cojeando entre la niebla. Estaba muerto de frío y tenía los labios azules. Compartí mi Java y mi almuerzo con el chico, y aproveché para informarme sobre Skysail Jack y también sobre él. Oh sorpresa, también era de Oakland, California, y era miembro de la celebrada Banda Boo, una banda de la que yo también había formado parte intermitentemente. Hablaba deprisa y engulló la comida en la media hora. Luego arrancó mi mercancías, conmigo a bordo siguiendo la pista de Skysail Jack, hacia el oeste.

Figura 30. Vagabundos
Sufrí algunos retrasos entre los dos pasos, no comí durante dos días y el tercero tuve que caminar diecisiete quilómetros antes de conseguir comida; pero logré adelantar a Skysail Jack junto al río Fraser, en la Columbia británica. Yo iba en trenes de pasajeros para ganar tiempo, pero él debía hacer lo mismo y con más suerte o habilidad que yo, pues consiguió llegar antes a Mission.
Mission era una encrucijada de caminos a sesenta quilómetros al este de Vancouver. Desde allí se podía ir en dirección sur por Washington y Oregón a lo largo de la Northern Pacific. Me preguntaba qué ruta iba a tomar Skysail Jack, pues creía que iba por delante de él. Yo por mi parte seguía en dirección oeste, hacia Vancouver. Fui hasta el tanque de agua para dejar esa información, y allí estaba la monica de Skysail Jack, recién gravada, con fecha de aquel mismo día. Me apresuré a llegar a Vancouver, pero ya se había ido. Había embarcado inmediatamente y seguía su aventura por el mundo, siempre hacia el oeste. Skysail Jack, no hay duda de que eras un trotamundos de primera, y de que acompañabas «al viento alrededor del mundo». Me quito el sombrero, eras totalmente auténtico. Una semana más tarde yo también conseguí un barco y seguí mi camino a lo largo de la costa hacia San Francisco, a bordo del castillo de proa del vapor Umatilla. Skysail Jack y Sailor Jack: ¡si alguna vez nos hubiéramos reunido!
Los tanques de agua son los directorios de los vagabundos. No es sólo por capricho que los vagabundos dejan gravadas sus monicas con la fecha y la ruta. A menudo me encontré con vagabundos que preguntaban con toda seriedad si había visto a un cierto tipo o su monica. Y más de una vez pude darle una monica de fecha reciente, el tanque de agua y la dirección en la que iba. Al momento, el vagabundo que recibía la información salía en busca de su colega. Conocí a vagabundos que en su intento de cazar a un colega habían cruzado el continente y vuelto otra vez, y seguían en ello.
Las “monicas” son los nom-de-rails que adoptan o aceptan los vagabundos cuando se los imponen sus compañeros. Leary Joe [Joe el Receloso], por ejemplo, era un tipo tímido, y ese fue el nombre que recibió de sus compañeros. Ningún vagabundo que se respetara elegiría para sí mismo la monica de Stew Bum [Gorrón de Cocidos]. Muy pocos vagabundos desean recordar su pasado de innoble trabajo, de modo que son raros las monicas basadas en oficios, aunque recuerdo las siguientes: Moulder Blackey [El Modelista Negrito], Painter Red [El Pintor Rojo], Chi Plumber [El Fontanero de Chicago], Boiler-maker [El Revuelveollas], Sailor Boy [El Marino], y Printer Bo [El Impresor]. “Chi” (pronunciado shy), por cierto, es argot para decir “Chicago”.
Una táctica muy extendida entre los vagabundos es basar sus monicas en sus lugares de origen, como: New York Tommy, Pacific Slim, Buffalo Smithy, Canton Tim, Pittsburg Jack, Syracuse Shine, Troy Mickey, K. L. Bill y Connecticut Jimmy. Luego estaba “Slim Jim from Vinegar Hill, who never worked and never will”. [Jim el flaco de Vinegar Hill, que nunca ha trabajado y nunca lo hará]. Si la monica incluye “shine” [brillo] es siempre un negro, y se llaman así posiblemente por los reflejos que iluminan su rostro. Texas Shine o Toledo Shine transmiten tanto la raza como el origen.
Entre las monicas que incorporaban la raza, recuerdo los siguientes: Frisco Sheeny [El Judío de Frisco], New York Irish [El Irlandés de Nueva York], Michigan French [El Francés de Michigan], English Jack [Jack el Inglés], Cockney Kid [El Chico del Este de Londres] y Milwaukee Dutch [El Holandés de Milwaukee]. Otros parecen haber tomado sus monicas en parte de los colores que les fueron impuestos al nacer, como: Chi Whitey [El Blanquito de Chicago], New Jersey Red [El Rojo de Nueva Jersey], Boston Blackey [El Negrito de Boston], Seattle Browney [El Tostadito de Seattle], Yellow Dick [Dick el Amarillo] y Yellow Belly [Barriga Amarilla] (este último un criollo del Mississippi, que según sospecho recibió su monica de otros).
Texas Royal [El Rey de Texas], Happy Joe [Joe el Feliz], Bust Conors [Conors el Arruinado], Burley Bo [Burley el Vagabundo], Tornado Blackey [El Tornado Negro] y Touch McCall [McCall el Sensible] aplicaron más imaginación a su segundo bautizo. Otros, menos dados a la fantasía, toman sus nombres de sus peculiaridades físicas, como: Vancouver Slim [El Flaco de Vancouver], Detroit Shorty [El Bajito de Detroit], Ohio Fatty [El Gordito de Ohio], Long Jack [Jack el Largo], Big Jim [Jim el Gordo], Little Joe [Joe el Menudo], New York Blink [El Neoyorquino del Guiño], Chi Nosey [El Napias de Chicago] y Brocken-backed Ben [Ben el Jorobado].
Capítulo aparte merecen los golfillos, que lucen una variedad infinita de monicas. Valgan como ejemplo los siguientes, tomados de aquí y de allá: Buck Kid [El Chico del Dólar], Blind Kid [El Ciego], Midget Kid [El Enano], Holy Kid [El Santo], Bat Kid [El Murciélago], Swift Kid [El Rápido], Cookey Kid [El Chico del Pastel], Monkey Kid [El Mono], Iowa Kid [El Chico de Iowa], Corduroy Kid [El Chico de la Pana], Orator Kid [El Orador] (en este caso podría explicar el origen) y Lippy Kid [El Respondón] (que era realmente un insolente, créanme).
En el depósito de agua de San Marcial, Nuevo México, se podía encontrar hace doce años el siguiente directorio para vagabundos:
La indicación número uno transmite la información de que la mendicidad es tolerada en la calle principal; la número dos, que la policía no molesta a los vagabundos; la número tres, que se puede dormir en el cocherón. La número cuatro es ambigua: es posible que los trenes al norte sean malos para colarse o malos para mendigar. La número cinco significa que los locales no son generosos con los mendigos, y la número seis que sólo los vagabundos que hayan sido cocineros pueden conseguir comida de los restaurantes. La número siete me tiene algo confuso. No consigo dilucidar si de noche la Railroad House es un buen lugar para que cualquier vagabundo pida limosna, si sólo lo es para que pidan limosna los vagabundos cocineros, o bien si cualquier vagabundo, cocinero o no cocinero, puede echar una mano a los cocineros de la Railroad House con el trabajo sucio y obtener algo de comida a cambio.
Pero volviendo a los vagabundos que desaparecen en la noche. Recuerdo a uno que conocí en California: era sueco, pero llevaba tanto tiempo viviendo en Estados Unidos que era imposible adivinar su nacionalidad. Tenía que decírtelo él. De hecho, había llegado a Estados Unidos cuando todavía era un bebé. Lo conocí en un pueblo de montaña llamado Truckee. «¿Hacia dónde?», fue nuestro saludo, «Al este», fue la respuesta que dimos los dos. Un buen puñado de los nuestros trató de montarse en el expreso aquella noche y perdí al sueco en la confusión. También perdí el expreso.
Llegué hasta Reno, Nevada, en un furgón que fue inmediatamente relegado a una vía lateral. Era un domingo por la mañana y después de mendigar el desayuno estuve paseando por el campamento paiute para ver a los indios jugar a las apuestas. Y allí estaba el sueco, muy interesado también. Naturalmente volvimos a juntarnos. Él era la única persona que yo conocía en la región, y yo la única que conocía él. Nos lanzamos el uno a los brazos del otro como un par de ermitaños cansados de estar solos y pasamos el día juntos, mendigamos la cena y a última hora de la tarde tratamos de pillar el mismo mercancías. Pero lo echaron, y yo seguí solo hasta que me echaron también treinta quilómetros más adelante, en medio del desierto.

Figura 31. Nos metimos a través de unas escotillas del techo
El lugar donde me echaron era el más desolado del mundo. Era lo que se llamaba una estación de bandera, y consistía en una casucha absurdamente arrojada en medio de la arena y la maleza. Soplaba un viento helado, caía la noche y el solitario operador de telégrafo que vivía en la casucha me tenía miedo. Comprendí que no conseguiría sacar de él ni comida ni cama. El miedo manifiesto que me tenía hizo que no le creyera cuando me dijo que allí no paraban nunca los trenes que iban al Este. Por otro lado, ¿acaso no me habían echado de un tren que iba al Este en aquel mismo punto apenas cinco minutos antes? Él me aseguró que se había detenido por orden especial, y que podía pasar un año antes de que otro lo hiciera. Me advirtió de que sólo había veinte o veinticinco quilómetros hasta Wadsworth y que lo mejor sería que fuera a pie. Sin embargo decidí esperar, y tuve el placer de ver pasar dos mercancías en dirección al oeste y uno en dirección al este sin detenerse. Me pregunté si el sueco iba en el último. Me tocaba seguir la vías a pie hasta Wadsworth, y eso fue lo que hice, para gran alivio del operador de telégrafo, pues me olvidé de quemar su chabola y asesinarle a él antes de irme. Los operadores de telégrafo tienen mucho por lo que estar agradecidos. Al cabo de unos diez quilómetros, tuve que apartarme de las vías para que pasara el expreso en dirección al este. Iba deprisa, pero llegué a vislumbrar una figura en el primer furgón que recordaba al sueco.
Eso es lo último que supe de él durante muchos días. Atravesé cientos de quilómetros del montañoso desierto de Nevada, de noche en expresos para ir más rápido y de día en furgones, recuperando el sueño perdido. Estábamos a comienzos de año y hacía frío en aquellos pastos elevados. Aquí y allá había nieve al nivel del llano y todas las montañas estaban cubiertas de blanco, y de noche soplaba el viento más terrible que se pueda imaginar. No era un lugar donde entretenerse. Y recuerde, amable lector, que el vagabundo cruza estas tierras sin techo, sin dinero, pidiendo limosna y durmiendo sin manta por la noche. Lo que significa dormir así sólo puede comprenderse por experiencia.
Al atardecer me bajé en la estación de Ogden. El expreso de la Union Pacific estaba a punto de salir con destino al Este y mi intención era tomarlo. Y allí en el nudo de vías de delante de la locomotora encontré una figura agazapada en la sombra. Era el sueco. Nos dimos la mano como hermanos largo tiempo separados y descubrimos que ambos llevábamos guantes.
—¿De dónde los has sacado? —le pregunté.
—De la cabina de una locomotora —respondió—. ¿Y tú?
—Pertenecían a un fogonero —dije yo—; era un hombre poco cuidadoso.
Cuando se puso en marcha el expreso subimos al furgón, y lo encontramos helado. La vía llevaba hasta una estrecha garganta entre montañas cubiertas de nieve, y nosotros temblábamos tiritando de frío mientras intercambiábamos confidencias acerca de cómo habíamos cubierto el trayecto de Reno a Ogden. Yo apenas había cerrado los ojos una hora la noche anterior, pero el furgón no era el lugar ideal para un sueño reparador. Aproveché una parada para adelantarme hasta la locomotora. Llevábamos una “doble cabeza” (dos locomotoras) para subir la cuesta.
Descarté el quitapiedras de la locomotora de cabeza porque era la que “cortaba el viento” y sabía que haría demasiado frío allí; de modo que escogí el quitapiedras de la segunda locomotora, que estaba resguardada por la primera. Puse los pies sobre el alero delantero y encontré la cabina ocupada. En la oscuridad percibí la forma de un chico joven. Estaba profundamente dormido. Si me acurrucaba, había sitio para los dos en el quitapiedras, de modo que empujé al chico para que me dejara espacio y me colé detrás de él. Era una “buena” noche; los guardafrenos no nos molestaban, y en un momento los dos estábamos dormidos. De cuando en cuando me despertaba una brasa o una sacudida, y entonces me arrimaba más al chico y me dormía arrullado por los resoplidos de los motores y los chirridos de las ruedas.
El expreso llegó hasta Evanston, Wyoming, y allí se quedó. Los restos de un accidente bloqueaban la vía. Subieron al maquinista muerto al tren, cuyo cuerpo daba testimonio de los peligros de la ruta. También había muerto un vagabundo, pero no subieron su cuerpo. Hablé con el chico. Tenía trece años. Había huido de los suyos en algún lugar de Oregón, y viajaba al Este para encontrarse con su abuela. Su relato de los maltratos que había recibido en casa sonaba auténtico; por otro lado, no tenía ninguna necesidad de mentirme a mí, un vagabundo anónimo encontrado por el camino.
Y vaya si tenía prisa el chico. No veía el modo de avanzar más rápido. Cuando los supervisores de división decidieron enviar al expreso de vuelta por donde había venido, para cruzar después por una vía secundaria hasta la Oregon Short Line, y finalmente seguir esa vía hasta enlazar con la Union Pacific pasado el accidente, el chico se montó en el quitapiedras y dijo que seguía. Eso era demasiado para el sueco y para mí. Suponía viajar el resto de esa noche helada para ganar apenas una veintena de quilómetros. Le dijimos que esperaríamos a que retiraran los restos del accidente, y entretanto echaríamos un buen sueño.
Ahora bien, no es tan fácil encontrar un lugar para dormir en una población desconocida sin dinero, a medianoche y con un frío cortante. El sueco no tenía un penique. Mi patrimonio completo se reducía a dos monedas de diez centavos y una de cinco. Por unos chicos de allí supimos que la cerveza valía cinco centavos y que los bares estaban abiertos toda la noche. Ahí estaba la solución. Dos jarras de cerveza costarían diez centavos, habría una estufa y sillas, y podríamos dormir hasta la mañana. Nos dirigimos a paso vivo hacia las luces de un bar, con la nieve crujiendo bajo nuestros pies y azotados por un vientecillo helado.
Por desgracia, no había entendido bien a los chicos. La cerveza valía cinco centavos sólo en uno de los bares del lugar, y no fue el bar al que fuimos a parar. Pero el bar en el que entramos estaba bien. Una estufa ronroneaba venturosamente; había acogedores sofás de mimbre y un barman de aspecto no demasiado amable que nos miró con suspicacia cuando entramos. No hay hombre que, tras días y noches seguidas con la misma ropa, montado en trenes, luchando contra el hollín y la ceniza, durmiendo en cualquier parte, conserve la buena pinta. La nuestra decididamente no ayudaba; ¿pero qué más daba? Llevaba el dinero en los tejanos.
—Dos cervezas —le pedí distraídamente al barman, y mientras las servía el sueco y yo nos acodamos en la barra, suspirando secretamente por los sofás que había junto a la estufa.
El barman puso las dos jarras coronadas de espuma frente a nosotros, y yo deposité con orgullo los diez centavos sobre la barra. Y entonces todo se fue al traste. Si hubiera tenido noticia de mi error en el precio, habría sacado diez centavos más. ¿Qué más daba si me quedaba con una sola moneda de cinco centavos a mi nombre, sin nadie a quien recurrir y en una tierra desconocida? Lo habría pagado sin dudarlo. Pero aquel barman no me dio oportunidad. Tan pronto como sus ojos detectaron la moneda que había dejado cogió las dos jarras, una en cada mano, y vertió la cerveza en el fregadero de detrás de la barra. Al mismo tiempo, con una mirada malévola, nos dijo:
—Tenéis costras en la nariz. Tenéis costras en la nariz. Tenéis costras en la nariz. ¿No lo veis?
Yo no tenía ninguna, y el sueco tampoco. Nuestras narices estaban bien. La implicación directa de sus palabras escapaba a nuestra comprensión, pero la indirecta estaba clara como el agua: no le gustaba nuestro aspecto, y la cerveza valía evidentemente diez centavos la jarra.
Saqué otra moneda del bolsillo y la dejé sobre la barra, a la vez que comentaba despreocupadamente:

Figura 32. Me señaló la puerta
—Ah, pensé que era un local de cinco centavos.
—Vuestro dinero no vale aquí —respondió, empujando las dos monedas hacia mí.
Tristemente me las volví a meter en el bolsillo, tristemente echamos una mirada hacia la bendita estufa y los sofás, y tristemente salimos por aquella puerta a la noche helada.
Y mientras cruzábamos la puerta el barman no nos perdía de vista y seguía gritando:
—Tenéis costras en la nariz, ¿no lo veis?
He visto muchos lugares en el mundo desde entonces, he visitado tierras y pueblos extraños, he abierto muchos libros y he tomado asiento en muchas salas de conferencias; pero por más que he reflexionado sobre ello, sigo siendo incapaz de adivinar el significado de la críptica frase del barman de Evanston, Wyoming. Nuestras narices no tenían nada de malo.
Aquella noche dormimos sobre las calderas de una planta eléctrica. No recuerdo cómo descubrimos ese lugar para plantar la oreja. Simplemente debimos ir allí instintivamente, igual que los caballos van al agua o las palomas mensajeras a su palomar. Pero no es una noche agradable de recordar. Una docena de vagabundos habían subido antes que nosotros a las calderas, pero hacía demasiado calor para quedarnos. Para completar nuestras miserias, el ingeniero no nos dejaba estar abajo. Nos daba a escoger entre las calderas o la nieve de fuera.
—¿No decías que querías dormir? Pues duerme, qué diablos —me dijo cuando bajé desesperado a la sala de calderas, expulsado por el calor.
—Agua —jadeé mientras me secaba el sudor de los ojos— agua.
Me señaló la puerta y me aseguró que ahí fuera, en algún lugar en medio de la oscuridad, encontraría el río. Me fui hacia el río, me perdí en la oscuridad, tropecé con dos o tres montículos, abandoné el intento y regresé medio congelado a lo alto de las calderas. Cuando salí de allí derretido, tenía más sed que nunca. A mi alrededor los vagabundos gemían, gruñían, sollozaban, suspiraban, jadeaban, resoplaban, se agitaban y daban vueltas y luchaban por tenerse en pie en medio de su tormento. Éramos un montón de almas perdidas que nos asábamos a la plancha en aquel infierno, y el ingeniero, el mismísimo Satán, no nos daba otra alternativa que congelarnos fuera. Entonces el sueco se incorporó y maldijo furiosamente la fascinación por la errancia que le había llevado a convertirse en vagabundo y a sufrir aquella clase de tormentos.
—Cuando regrese a Chicago —peroraba— conseguiré un trabajo y lo conservaré hasta que el infierno se congele. Sólo entonces volveré a hacerme vagabundo.
Ironías del destino, cuando al día siguiente retiraron los restos del accidente el sueco y yo partimos de Evanston en los vagones del hielo de un “especial naranjas”, un mercancías rápido lleno de frutas de la soleada California. Por supuesto, hacía tanto frío que los vagones para el hielo iban vacíos, pero eso no los volvía más confortables. Nos introdujimos a través de unas escotillas del techo; los vagones estaban hechos de acero galvanizado y con aquel frío no era agradable tocar las paredes. Nos tumbamos en el suelo del vagón, temblando y tiritando, y a pesar del castañeteo de nuestros dientes sostuvimos una conversación en la que decidimos continuar en aquellos vagones día y noche hasta que saliéramos de la inhóspita meseta y descendiéramos otra vez al valle del Mississipi.
Pero también había que comer, y decidimos que en la siguiente división saldríamos a mendigar comida y volveríamos a toda prisa a nuestras neveras. Llegamos a la localidad de Green River a última hora de la tarde, pero demasiado pronto para la cena. Antes de las comidas es el peor momento para llamar a las puertas traseras; pero nos armamos de valor, descolgamos las escaleras laterales cuando el mercancías entraba en el depósito y pegamos una carrera hasta las casas. Al momento nos separamos; pero habíamos acordado reunirnos en las neveras. Yo tuve mala suerte al principio; pero al final volví a pillar el tren con un par de limosnas guardadas en la camisa. El tren había arrancado ya e iba deprisa. El vagón refrigerador donde debíamos reunirnos había pasado ya, y media docena de vagones después me colgué de la escalera lateral, subí apresuradamente al techo y salté dentro de la nevera.

Figura 33. Me agarraba por los talones y me arrastraba
Pero un guardafrenos me había visto desde el furgón de cola y unos quilómetros más adelante, en la siguiente parada, Rock Springs, metió la cabeza en mi vagón y dijo:
—¡Sal de ahí, hijo de tu madre! ¡Sal de ahí! —a la vez que me agarraba por los talones y me arrastraba hacia fuera. De modo que salí, qué remedio, y el especial naranjas y el sueco siguieron adelante sin mí.
La nieve empezaba a caer. Se preparaba una noche fría. Al oscurecer busqué entre los almacenes de la estación hasta que encontré un vagón refrigerador vacío. Me subí, no a las neveras sino al vagón en sí. Corrí las pesadas puertas y sus junturas de goma sellaron herméticamente el vagón. Las paredes eran gruesas. El frío de fuera no podía entrar. Pero dentro estaba tan frío como fuera. El problema era pues cómo aumentar la temperatura: pan comido para un “profesional”. Me saqué dos o tres periódicos de los bolsillos. Luego los quemé, uno tras otro, en el suelo del vagón. El humo subió hasta el techo. El calor no podía escapar por ninguna parte, de modo que pasé una noche magnífica, calentito y confortable. No me desperté una sola vez.
Por la mañana seguía nevando. Mendigando el desayuno se me escapó un mercancías con destino al este. Más tarde aquel mismo día me monté en dos mercancías y me echaron de los dos. En toda la tarde no pasó ningún tren con destino al este. La nieve caía más espesa que nunca, pero al anochecer salí en el primer furgón del expreso. Al mismo tiempo que yo me montaba al furgón por un lado, alguien montaba por el otro: era el chico que había huido de Oregón.
Pero el primer furgón de un tren rápido en medio de una tormenta de nieve no es precisamente un lugar agradable. El viento lo atraviesa, choca contra la parte delantera del vagón y vuelve a la carga. En la primera parada, cuando ya había caído la noche, me fui hacia adelante y tuve una conversación con el fogonero. Me ofrecí a pasarle carbón hasta el final de su turno, en Rawlins, y mi oferta fue aceptada. Mi trabajo consistía en romper bloques de carbón con un mazo en el ténder, allá afuera bajo la nieve, y pasárselos a él en la cabina. Pero como no tenía que trabajar todo el tiempo, podía entrar en la cabina y calentarme de vez en cuando.
—Oye —le dije al fogonero en mi primera pausa— hay un chaval en el primer furgón. Tiene mucho frío.
Las cabinas de las locomotoras de la Union Pacific son bastante espaciosas, y acomodamos al chico en un rincón abrigado frente al asiento del fogonero, donde no tardó ni un momento en dormirse. Llegamos a Rawlins a medianoche. La nieve caía más espesa que nunca. La locomotora debía entrar en el cocherón para ser reemplazada. Cuando el tren comenzó a frenar, bajé por las escaleras de la locomotora y fui a dar en los brazos de un hombre corpulento enfundado en un inmenso abrigo. Comenzó a hacerme preguntas, y yo al momento quise saber quién era. Al momento también me informó de que era el sheriff. Yo bajé la cabeza, escuché sus preguntas y respondí.
El sheriff comenzó a darme la descripción del chaval que dormía en la cabina. Pensé deprisa. Evidentemente la familia estaba buscando al niño, y el sheriff había recibido instrucciones por telegrama desde Oregón. Sí, respondí, había visto al niño. Lo había conocido en Ogden. La fecha encajaba con la información del sheriff. Pero el niño se había quedado atrás, expliqué, pues lo habían echado del expreso aquella misma noche a la salida de Rock Springs. Durante toda la explicación yo rezaba para que el niño no se despertara, bajara de la cabina y lo echara todo a perder.
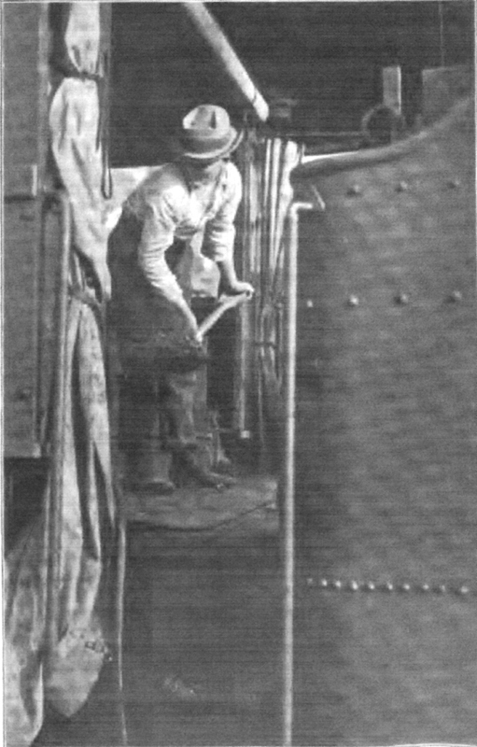
Figura 34. Me ofrecí a pasarle carbón al fogonero hasta el final de su turno
El sheriff me dejó para ir a hablar con los guardafrenos, pero antes de irse me dijo:
—Óyeme, este lugar no es para ti. ¿Entendido? Vuelves a tomar este tren, no te equivoques. Si te pesco después de que se haya ido…
Yo le aseguré que no era mi deseo estar en su localidad; que la única razón de que estuviera allí era que el tren había parado; y que no volvería a verme el pelo en cuanto tuviera ocasión de desaparecer de su maldito pueblo.
Mientras el sheriff hablaba con los guardafrenos, yo volví a subirme a la cabina. El chico se había despertado y se frotaba los ojos. Le conté las novedades y le aconsejé que entrara con la locomotora en el cocherón. Para no alargar más la historia: el chaval siguió adelante en el mismo expreso, montado en el quitapiedras, con instrucciones de hablar con el fogonero en la primera parada y pedirle permiso para ir en la locomotora. Al menos en mi caso no tardaron mucho en echarme. El nuevo fogonero era joven y todavía no lo bastante flexible como para romper las normas de la Compañía contra la presencia de vagabundos en la locomotora; de modo que rechazó mi oferta de pasarle carbón. Espero que el chaval tuviera más éxito, pues era imposible sobrevivir a una noche entera en el quitapiedras en medio de una tormenta como aquélla.
Resulta extraño decirlo, pero después de tanto tiempo no recuerdo un solo detalle de cómo me echaron en Rawlins. Recuerdo estar mirando el tren mientras era engullido por la tormenta de nieve, y encaminarme hacia un bar para entrar en calor. Allí había luz y la temperatura era agradable. El local estaba en plena ebullición y abierto de par en par. Se jugaba al faraón, a la ruleta, al craps, al póker, y unos cuantos vaqueros chiflados animaban la noche. Apenas había empezado a confraternizar con ellos y había conseguido mi primer trago a su costa cuando una pesada mano cayó sobre mi hombro. Miré y solté un suspiro. Era el sheriff.
Sin decirme una palabra me sacó a la nieve.
—Hay un especial naranjas allí en la zona de operación —dijo.
—Hace una noche de perros —contesté.
—Sale en diez minutos —dijo él.
Eso fue todo. No hubo discusión. Y cuando salió el especial naranjas yo iba en las neveras. Pensé que se me congelarían los pies antes de la mañana, y pasé los últimos treinta quilómetros hasta Laramie bailando de frío por el acceso exterior a la escotilla, sin agacharme lo más mínimo. La nieve era demasiado espesa para que los guardafrenos me vieran, y ni siquiera me importaba si me veían.
Con mi cuarto de dólar pude pagarme un desayuno caliente en Laramie, y poco después iba a bordo del furgón de equipajes de un expreso que ascendía al puerto que cruza las Rocosas. No se va a pleno día en un furgón de equipajes; pero con aquella tormenta y en lo alto de las Montañas Rocosas dudaba de que los guardafrenos estuvieran de humor para echarme. Y no lo estaban. Se dedicaron más bien a visitarme en cada parada para ver si ya estaba congelado.
En el Monumento Ames, en la cima de las Rocosas —no recuerdo la altitud— el guardafrenos vino a visitarme por última vez.
—Oye —me dijo—, ¿ves ese mercancías parado en la vía lateral para dejarnos pasar?
Lo veía. Estaba en la vía de al lado, a dos metros de distancia. Un poco más lejos y no lo habría visto en medio de la tormenta.
—La retaguardia del Ejército de Kelly viaja en uno de los vagones. Llevan medio metro de paja debajo, y son tantos que mantienen el vagón caliente.
Era un buen consejo y lo seguí, aunque estaba listo para volver a tomar el furgón cuando el expreso arrancara si resultaba que el guardafrenos me la estaba jugando. Pero la información era buena. Encontré el vagón, un gran vagón refrigerador con la puerta del lado sin viento abierta para ventilar. Al momento me subí. Pisé primero la pierna de un hombre, luego el brazo de otro. Había poca luz y no veía más que brazos y piernas y cuerpos en una confusión inextricable. Nunca se había visto un enredo parecido de humanidad. Estaban todos tumbados en la paja, los unos encima, debajo y alrededor de los otros. Ochenta y cuatro vagabundos fornidos ocupan un montón de espacio cuando se tumban en el suelo. Los hombres a los que había pisado estaban cabreados. Sus cuerpos se movían debajo de mí como las olas del mar, e imprimían un movimiento de avance involuntario a mi persona. No encontré un palmo de paja para poner el pie, de modo que seguí pisando hombres. El cabreo aumentó, y con él mi impulso hacia adelante. Al final perdí pie y caí de con todo mi peso. Por desgracia, lo hice sobre la cabeza de un hombre. Un momento después éste se había levantado sobre sus manos y sus pies en un arranque de ira y yo estaba volando por el aire. Pero todo lo que sube baja, y aterricé sobre la cabeza de otro hombre.
Recuerdo sólo muy vagamente lo que ocurrió después de eso. Era como pasar por una batidora. Yo volaba de una punta a otra del vagón. Los ochenta y cuatro vagabundos me estuvieron zarandeando hasta que lo poco que quedaba de mí encontró de milagro un poco de paja donde reposar. Había superado mi iniciación, y una vez admitido resultó ser una compañía de lo más alegre. Seguimos avanzando el resto del día en medio de la tormenta, y para pasar el rato acordamos que cada hombre debía contar una historia. Se estipuló que todas las historias debían ser buenas, y además que debían ser historias que ninguno de nosotros hubiera oído antes. El castigo por no cumplir era la batidora. Todos cumplieron. Y debo decir que nunca en toda mi vida he asistido a una sesión de relatos tan maravillosa como aquélla. Había allí ochenta y cuatro hombres de todos los rincones del mundo (yo era el ochenta y cinco), y todos y cada uno ofrecieron una obra maestra. No había alternativa, pues era o una obra maestra o la batidora.
A última hora de la tarde llegamos a Cheyenne. La tormenta estaba en su apogeo, y a pesar de que el desayuno había sido la última comida para todos nosotros nadie se atrevió a salir para mendigar la cena. Toda la noche seguimos avanzando a través de la tormenta y el día siguiente nos encontró abajo en las amables llanuras de Nebraska, y todavía en marcha. Habíamos salido de las montañas y de la tormenta. Un sol bendito brillaba sobre una tierra sonriente, y no habíamos comido nada en veinticuatro horas. Nos enteramos de que el mercancías llegaría hacia el mediodía a una población llamada Grand Island, si recuerdo bien.
Hicimos una colecta entre todos y mandamos un telegrama a las autoridades locales. El mensaje decía que ochenta y cinco vagabundos hambrientos y sanos llegarían alrededor del mediodía y que sería una buena idea tenerles el almuerzo preparado. Las autoridades de Grand Island tenían ante sí dos posibles cursos de acción. Podían alimentarnos, o podían meternos en la cárcel. En este último caso también tendrían que alimentarnos, y sabiamente decidieron que una sola comida era la solución más barata.
Cuando el mercancías entró a mediodía en Grand Island, íbamos sentados en los techos de los vagones y balanceando la piernas bajo el sol. Toda la policía del lugar estaba presente en el comité de recepción. Nos hicieron avanzar en escuadrones hasta los diversos hoteles y restaurantes de la población, donde tenían nuestro almuerzo preparado. Habíamos pasado treinta y seis horas sin comer, de modo que nadie tenía que explicarnos lo que había que hacer. Luego fuimos escoltados de vuelta hasta la estación de ferrocarril. Con buen criterio, la policía había obligado a que el mercancías nos esperara. Arrancó lentamente, y los ochenta y cinco formamos una fila junto a la vía y fuimos subiendo por las escaleras laterales. De ese modo “asaltamos” el tren.

Figura 35. Era el sheriff
Aquella noche no hubo cena… al menos no para la retaguardia del ejército de Kelly, pues sí la hubo para mí. Justo a la hora de cenar, cuando el mercancías salía de una pequeña localidad, un hombre subió al vagón donde yo jugaba al pedro con otros tres vagabundos. La camisa del hombre estaba sospechosamente abultada. En su mano llevaba un recipiente con algo que echaba humo. Olía a “Java”. Le pasé mis cartas a uno de los que estaban mirando la partida y me excusé. Luego, perseguido por miradas envidiosas, me senté en la otra punta del vagón junto al hombre que había subido y compartí su “Java” y los donativos que ocultaba su camisa. Era el sueco.
Alrededor de las diez de la noche llegamos a Omaha.
—Dejemos atrás a la retaguardia —me dijo el sueco.
—Cómo no —dije yo.
Cuando el mercancías entró en Omaha nosotros estábamos preparados. Pero la gente de Omaha también estaba preparada. El sueco y yo íbamos colgados de las escaleras laterales, listos para saltar. Pero el mercancías no se detuvo. Y no sólo eso: largas columnas de policías, con sus botones y estrellas de bronce brillando bajo las luces eléctricas, se alineaban a cada lado de la vía. El sueco y yo sabíamos lo que nos ocurriría si saltábamos en sus brazos. Así que nos quedamos en nuestras escaleras, y el tren siguió adelante a través del Río Missouri hacia Council Bluffs.
El “General”. Kelly, con un ejército de dos mil vagabundos, había establecido su campamento en Chautauqua Park, a varios quilómetros de distancia. La tropa con la que íbamos era la retaguardia del General Kelly, y tras bajar del tren en Council Bluffs se pusieron en marcha hacia el campamento. La noche era cada vez más fría, y las fuertes ráfagas de viento acompañado de lluvia nos estaban dejando helados y empapados. Había muchos policías vigilándonos y marcando el camino hacia el campamento. El sueco y yo buscamos nuestra oportunidad y finalmente logramos escapar.
La lluvia comenzó a caer torrencialmente, de modo que nos pusimos a buscar refugio como un par de ciegos, en medio de una oscuridad que no nos dejaba ver siquiera las manos frente a nuestra cara. Nuestro instinto vino en nuestra ayuda, pues muy pronto encontramos un bar. Pero no se trataba de ningún bar abierto y en funcionamiento; tampoco lo habían cerrado durante la noche; ni siquiera tenía una dirección permanente; se trataba de un bar apoyado sobre unas grandes vigas y con rodillos debajo, que estaban trasladando de un sitio a otro. Las puertas estaban cerradas. Una ráfaga de viento y lluvia nos azotó. Desaparecieron todas nuestras dudas: la puerta fue abajo y adentro fuimos nosotros.
He pasado muchas noches duras en mi vida, he paseado mi insomnio por metrópolis infernales, he hecho mi cama en charcas de agua, he dormido en la nieve bajo dos mantas cuando el termómetro marcaba veintitrés grados bajo cero; pero quiero declarar aquí y ahora que la noche que pasé con el sueco en el bar itinerante de Council Bluffs fue la peor de todas. En primer lugar, al estar suspendido en el aire el edificio dejaba expuestas un gran número de aperturas del suelo por las que se colaba el viento entre silbidos. En segundo lugar, el bar estaba completamente limpio; no había agua de fuego embotellada con la que calentarnos y olvidar nuestras miserias. No teníamos mantas, y nos vimos obligados a dormir con nuestras ropas mojadas sobre la piel. Yo me arrastré bajo la barra y el sueco bajo una mesa. Pero los agujeros y las fisuras del suelo lo hacían intolerable, y al cabo de media hora me encaramé a la barra. Un poco más tarde el sueco se encaramó a la mesa.
En esa posición nos quedamos, temblando y rezando para que llegara el día. Yo por lo menos estoy seguro de haber temblado hasta no poder más, hasta que los músculos encargados de temblar se agotaron y simplemente pasaron a doler terriblemente. El sueco gemía y gruñía, y cada tanto murmuraba entre castañeteos de dientes: «Nunca más; nunca más». Repitió esta frase una y otra vez, sin cansarse, un millar de veces; y cuando se dormía por momentos, la murmuraba dormido.
Con las primeras luces grises del amanecer abandonamos aquella casa de dolor, y una vez fuera nos encontramos en medio de una niebla densa y helada. Avanzamos penosamente hasta la vía del tren. Yo pretendía volver a Omaha para mendigar el desayuno; mi compañero quería seguir hasta Chicago. Había llegado el momento de separarnos. Estrechamos nuestras manos paralizadas. Los dos estábamos temblando. Cuando quisimos decir algo, nuestros dientes nos dejaron mudos con su castañeteo. Allí estábamos los dos, solos, apartados del resto del mundo; todo cuanto podíamos ver era un corto tramo de vía que se perdía por ambos lados en la niebla. Nos miramos sin decir nada, con las manos cogidas y sacudiéndose en sintonía. La cara del sueco estaba azul de frío, y la mía también debía estarlo.
—¿Nunca más qué? —conseguí articular.
La respuesta luchaba por salir de la garganta del sueco; finalmente salieron las palabras, lejanas y distantes, en un leve susurro procedente del fondo de su alma congelada:
—Nunca más ir de vagabundo.
Hizo una pausa y al retomar su discurso su voz tomó fuerza y ronquera al reafirmar su voluntad.
—Nunca más ir de vagabundo. Conseguiré trabajo. Harías bien en conseguirlo tú también. Esta clase de noches provocan reumatismo.
Apretó mi mano.
—Adiós —dijo él.
—Adiós —dije yo.
Un momento después la niebla nos había tragado a ambos. Fue nuestra separación definitiva. Pero brindo por ti, Sr. Sueco, dondequiera que estés. Espero que hayas encontrado trabajo.

Figura 36. Encontré el vagón con la puerta del lado sin viento abierta para ventilar