
Dos días estuve trabajando en el patio de la prisión. Era un trabajo duro, y por más que aprovechaba cada ocasión que encontraba para hacerme el enfermo, acabé agotado. El motivo era la comida. Ningún hombre podía trabajar duro con esa dieta. Pan y agua, eso era todo cuanto nos daban. Se suponía que debíamos comer carne una vez a la semana; pero la carne no siempre llegaba a todos, y en cualquier caso todos los nutrientes habían sido previamente extraídos en la elaboración de la sopa, por lo que no importaba demasiado si llegabas a hincarle el diente una vez a la semana o no.
Por otro lado, aquella dieta de pan y agua tenía un déficit crucial. Mientras que el agua nos era dada en abundancia, el pan que recibíamos era insuficiente. Una ración de pan era más o menos del tamaño de dos puños, y cada preso recibía tres raciones al día. Debo decir que el agua tenía una cosa buena: estaba caliente. Por la mañana la llamaban “café”, al mediodía era dignificada con el nombre de “sopa”, y por la noche se disfrazaba de “té”. Pero era la misma agua cada vez. Los prisioneros la llamaban “agua encantada”. Por la mañana era negra, color debido al hecho de que la hervían con mendrugos de pan quemado. A mediodía te la servían incolora, con sal y una gota de grasa añadida. Por la noche aparecía con un tono púrpura-rojizo que desafiaba toda especulación; era un té malísimo, pero un agua caliente deliciosa.
Se pasaba hambre en la Penitenciaría del Condado de Erie. Sólo los de “estancia larga” sabían lo que era comer suficiente. La razón era que hubieran muerto al cabo de un tiempo con el alimento que recibían los de “estancia corta”. Puedo acreditar que los de estancia larga recibían una dieta más sustanciosa porque había una fila entera en la planta baja de mi sala, y cuando fui hombre de confianza acostumbraba a robarles comida mientras la servía. Un hombre no puede vivir solamente de pan, y menos si encima es escaso.
Mi colega cumplió con su promesa. Tras dos días de trabajo en el patio me sacaron de mi celda y me nombraron hombre de confianza, “encargado de sala”. Por la mañana y por la noche servíamos el pan a los prisioneros en sus celdas; pero a las doce se aplicaba un método distinto. Los convictos regresaban del trabajo en una larga fila. A medida que entraban por la puerta de nuestra galería, rompían el lockstep y bajaban las manos de los hombros de sus compañeros de fila. Justo a la entrada había unas bandejas de pan apiladas, además del Primer Encargado de Sala y dos encargados de sala ordinarios. Yo era uno de los dos. Nuestra tarea consistía en sostener las bandejas de pan al paso de la fila. Tan pronto como la bandeja que sostenía yo, por ejemplo, quedaba vacía, el otro encargado de sala ocupaba mi lugar con una bandeja llena. Y cuando la suya se vaciaba, yo ocupaba su lugar con una bandeja llena. De este modo la fila seguía avanzando, y cada hombre alargaba su mano derecha y tomaba una ración de pan de la bandeja que le ofrecían.
La tarea del Primer Encargado de Sala era distinta. Él usaba un garrote. Estaba detrás de la bandeja y observaba. Aquellos desgraciados hambrientos no podían sustraerse a la ilusión de que podían hacerse con dos raciones de pan de la bandeja. Pero en mi experiencia esa ilusión nunca se cumplió. El garrote del Primer Encargado de Sala siempre saltaba —rápido como el zarpazo de un tigre— sobre la mano ambiciosa que se arriesgaba. El Primer Encargado de Sala sabía medir bien las distancias, y había golpeado tantas manos con aquel garrote que se había vuelto infalible. Siempre daba en el blanco, y solía castigar al transgresor retirándole su ración y mandándolo a su celda para que hiciera el almuerzo sólo con agua caliente.
Y a veces, mientras todos aquellos hombres hambrientos yacían en sus celdas, llegué a ver un centenar de raciones extra de pan ocultas en las celdas de los encargados de sala. Tal vez parezca absurdo que retuviéramos el pan de ese modo. Pero era una de nuestras prebendas. Éramos los mandamases de la economía en nuestra sala, y aprovechábamos la situación de modo muy parecido a como hacían los mandamases económicos de la civilización. Controlábamos el suministro de alimento a la población, e igual que nuestros hermanos especuladores del exterior se lo hacíamos pagar caro a la gente. Traficábamos con el pan. Una vez por semana, los hombres que trabajaban en el patio recibían una pastilla de tabaco para mascar de cinco centavos. El tabaco de mascar era la moneda de cambio en aquel reino. Dos o tres raciones de pan por una pastilla era el intercambio establecido, y ellos lo aceptaban, no porque les gustara menos el tabaco, sino porque les gustaba más el pan. Sí, ya sé, era como quitarle el caramelo a un niño, pero ¿qué haríais vosotros? Bien teníamos que vivir. Y algún premio merecen la iniciativa y el espíritu emprendedor. Por otro lado, nos limitábamos a moldearnos a imagen de hombres mejores que nosotros que estaban fuera de aquellos muros, los cuales, a mayor escala y bajo el respetable título de comerciantes, banqueros e industriales, hacían exactamente lo mismo que nosotros. No puedo ni imaginarme las cosas horribles que les hubieran sucedido a aquellos pobres desgraciados si no fuera por nosotros. Dios sabe que éramos nosotros los que hacíamos circular el pan por la Penitenciaría del Condado de Erie. Ah, y promovíamos la frugalidad y el ahorro… entre los pobres diablos que renunciaban a su tabaco. Y además tenían nuestro ejemplo. En el pecho de cada convicto hacíamos nacer la ambición de llegar a ser como nosotros y sacarse una prebenda. Salvadores de la sociedad… sí, eso es lo que éramos.
Pongamos el caso de un hombre hambriento y sin tabaco. Tal vez fuera un derrochador y se lo hubiera gastado todo. Muy bien; tenía unos tirantes. Yo le cambiaba media docena de raciones de pan por los tirantes, o una docena si eran muy buenos. No es que yo los usara, pero eso no importaba. A la vuelta de la esquina había un preso que cumplía diez años por homicidio. Él sí usaba tirantes, y quería unos. De modo que podía intercambiarlos con él por una parte de su carne. Lo que yo quería era carne. O quizás tuviera una novela gastada con las tapas de papel. Eso era un tesoro. Yo la leería y luego la intercambiaría con los panaderos por un poco de pastel, o con los cocineros por carne y hortalizas, o con los fogoneros por un café decente, o con quien fuera por uno de los periódicos que de vez en cuando se colaban en la prisión, Dios sabe cómo. Los cocineros, los panaderos y los fogoneros eran presos como yo, y se alojaban en nuestra sala en la primera fila de celdas encima de las nuestras.
En pocas palabras, en la Penitenciaría del Condado de Erie funcionaba un completo sistema de intercambio. Incluso había dinero en circulación. Dicho dinero entraba a veces con los de estancia corta, más a menudo por la barbería, donde desplumaban a los nuevos, pero casi todo procedía de las celdas de los de estancia larga, aunque no sé de dónde lo sacaban.
En virtud de su privilegiada posición, el Primer Encargado de Sala tenía la reputación de ser bastante rico. A sus variadas prebendas con los presos ordinarios había que añadir las que nos imponía a nosotros. Nosotros explotábamos la miseria general, y el Primer Encargado de Sala era el Gran Explotador por encima de todos nosotros. Nuestras prebendas particulares dependían de su permiso, y debíamos pagar por tal permiso. Como digo, tenía la reputación de ser bastante rico; pero nunca vimos su dinero, pues vivía en una celda para él solo en aislada magnificencia.

Figura 26. Justo a la entrada había unas bandejas de pan apiladas
Pero sí tuve evidencia directa de que se podía hacer dinero en la penitenciaría, pues fui compañero de celda durante bastante tiempo del Tercer Encargado de Sala. Éste tenía más de dieciséis dólares. Solía contar su dinero cada noche después de las nueve, cuando nos encerraban. También solía decirme cada noche lo que me haría si me chivaba a los demás encargados de sala. Ya ven, tenía miedo de que le robaran, y el peligro le acechaba desde tres frentes distintos. En primer lugar estaban los guardias. Un par de ellos podían saltarle encima, darle una buena paliza por supuesta insubordinación y arrojarle a la “solitaria[4]” (la mazmorra); en medio de la confusión, los dieciséis dólares volarían. Por otro lado, el Primer Encargado de Sala podía quitárselo todo con la amenaza de destituirlo y mandarlo de vuelta a trabajar en el patio. Y finalmente estaban los otros diez encargados de sala ordinarios. Si nosotros llegáramos a sospechar su opulencia, corría un gran riesgo de que un día cualquiera lo arrinconáramos entre unos cuantos y lo pusiéramos en su lugar. Sí, les aseguro que éramos lobos: igual que esos tipos que hacen negocios en Wall Street.
El Tercer Encargado de Sala tenía buenas razones para tenernos miedo, como yo de tenerle miedo a él. Era un bruto corpulento y analfabeto, un antiguo pirata de ostras de Chesapeake Bay, un “ex-con” que había cumplido cinco años en Sing Sing, en fin, una bestia estúpida y carnívora. Una de sus costumbres era cazar los gorriones que entraban en nuestra sala a través de los barrotes. Cuando capturaba una presa se apresuraba a llevarla hasta su celda, donde alguna vez vi como se la comía cruda, rompiendo huesos con los dientes y escupiendo plumas. Ah no, nunca me chivé a los demás encargados de sala. Es la primera vez que menciono sus dieciséis dólares.
Pero no por eso dejé de ganarme una prebenda con él. Estaba enamorado de una presa que se hallaba en la “sección femenina”. Como no sabía leer ni escribir, era yo quien le leía las cartas de ella y le escribía sus respuestas. Ponía lo mejor de mí en aquellas cartas, mis mejores requiebros, y al final logré conquistarla para él; aunque tengo razones para sospechar que no estaba enamorada de él sino de su humilde escriba. Reitero que aquellas cartas eran sensacionales.
Otra de nuestras prebendas consistía en “pasar la mecha”. En aquel mundo metálico de cerrojo y barrote nosotros éramos los mensajeros celestiales, los portadores del fuego. Cuando los hombres volvían del trabajo por la noche y los encerraban en sus celdas, querían fumar. Entonces nosotros les restituíamos la chispa divina recorriendo los corredores, de celda en celda, con nuestras mechas encendidas. Los que sabían lo que les convenía, es decir los que hacían tratos con nosotros, tenían sus mechas a punto. No todo el mundo recibía la chispa divina, sin embargo. El tipo que se negaba a entrar en razón se iba a la cama sin chispa y sin fumar. ¿Pero qué nos importaba a nosotros? Teníamos la sartén por el mango, y si se rebotaba íbamos a buscarle entre varios y se lo hacíamos entender.
Verán ustedes, el punto de vista de los encargados de sala era el siguiente. En total éramos trece. Había algo así como medio millar de presos en nuestra sala. Se suponía que debíamos hacer el trabajo y mantener el orden. Esto último era la función propia de los guardias, pero ellos la delegaban en nosotros. Mantener el orden era cosa nuestra; si no cumplíamos, nos enviaban otra vez al trabajo forzado, muy probablemente después de haber probado la mazmorra. Pero mientras mantuviéramos el orden, teníamos permiso para explotar nuestras particulares prebendas.
Permítanme que les robe un poco más de tiempo para examinar el problema. Tenemos a trece bestias que deben controlar a medio millar de bestias. Aquella prisión era un infierno viviente, y nosotros trece debíamos encontrar el modo de gobernarlo. Considerando la naturaleza de las bestias, era imposible gobernar con amabilidad. Lo hacíamos a través del miedo. Por supuesto, siempre contábamos con el respaldo de los guardias. En último término podíamos llamarlos en nuestra ayuda; pero si los llamábamos con demasiada frecuencia era una molestia para ellos, y en ese caso podíamos estar seguros de que se buscarían hombres de confianza más eficientes para ocupar nuestros lugares. Así que no los llamábamos demasiado a menudo, y cuando lo hacíamos era de un modo discreto, para que nos abrieran una celda donde meter a un preso refractario. En tales casos todo lo que hacía el guardia era abrir la puerta e irse para no ser testigo de lo que ocurría cuando media docena de hombres de confianza entraban a explicarle un par de cosas.
No diré nada de los detalles de estas palizas. Después de todo, las palizas no eran más que un asunto menor dentro de los impublicables horrores de la Penitenciaría del Condado de Erie. Digo “impublicables” y en justicia debería decir también “impensables”. Eran impensables para mí hasta que fui testigo de ellos, y no era ningún niño de teta en lo tocante a las verdades de la vida y a los horribles abismos de la degradación humana. Haría falta una buena caída en picado para tocar fondo en la Penitenciaría del Condado de Erie, y aquí no hago más que resbalar burlescamente sobre la superficie de las cosas que vi allí.
A veces, por ejemplo por la mañana cuando los presos bajaban a lavarse, los trece nos encontrábamos prácticamente solos en medio de todos ellos, y del primero al último nos la tenían jurada. Trece contra quinientos, así que nos imponíamos a través del miedo. No podíamos permitir la más leve infracción de las reglas, la más leve insolencia. Si lo hacíamos, estábamos perdidos. Nuestra regla era golpear en cuanto alguien abriera la boca: pegarle fuerte, pegarle con cualquier cosa. El palo de una escoba en la cara resultaba muy aleccionador. Pero eso no era todo. Era preciso además que aquel hombre se convirtiera en un ejemplo para los demás; de modo que la siguiente regla era remangarse la camisa y seguir dándole. Por supuesto, uno podía estar seguro de que cualquier encargado de sala que estuviera a la vista vendría corriendo a sumarse al escarmiento; pues esto también era una regla. Siempre que un encargado de sala estaba en apuros, el deber de cualquier otro encargado de sala que estuviera por allí era prestarle su puño. No importaban las circunstancias del caso: métete y pega, y pega con cualquier cosa; en pocas palabras, no pares hasta dejarle inconsciente.
Recuerdo a un mulato joven y apuesto de unos veinte años que tuvo la loca idea de luchar por sus derechos. Y ciertamente tenía todo el derecho a hacerlo; pero eso no le ayudó nada. Vivía en la galería de arriba de todo. Ocho encargados de sala le quitaron la idea en apenas minuto y medio: el tiempo que tardó en recorrer su galería hasta el final y luego bajar cinco tramos de escaleras metálicas. Recorrió esa distancia apoyado en todas las partes de su anatomía excepto los pies, y mientras tanto los ocho encargados de sala tampoco estaban ociosos. El mulato dio contra el pavimento junto al lugar desde el que yo observaba toda la escena. Se apoyó sobre sus pies y se irguió por un momento. Luego extendió los brazos y emitió un horrible grito de terror y dolor y desesperación. En el mismo instante, como si se tratara de un número de transformismo, cayó su uniforme carcelario hecho jirones, dejándole totalmente desnudo y sangrando por todos los puntos de la superficie de su cuerpo. Luego se desplomó, inconsciente. Había aprendido la lección, y todos los convictos que estaban entre aquellas paredes y le oyeron gritar habían aprendido una lección. Yo también había aprendido la mía. No es bonito ver cómo le quiebran el espíritu a un hombre en un minuto y medio.
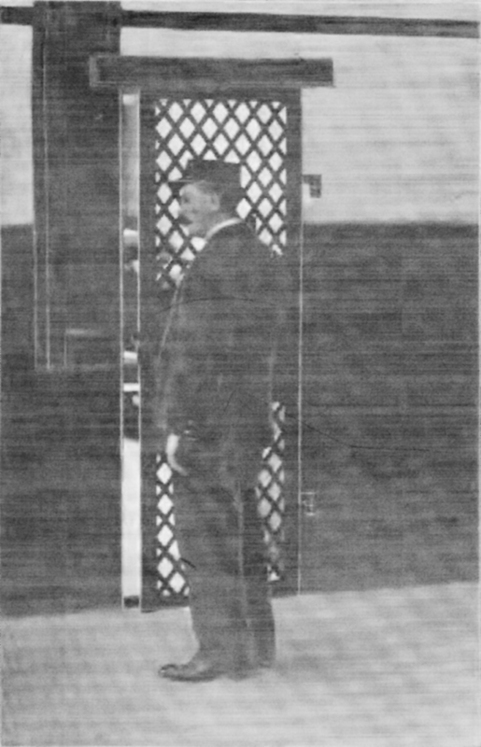
Figura 27. Los guardias se limitaban a abrirnos las puertas
Valga lo siguiente como ilustración de cómo funcionaba la prebenda de pasar la mecha. Un grupo de novatos ha llegado a tus celdas. Pasas por delante de los barrotes con tu mecha.
—¡Eh tío, danos fuego! —dice alguien.
Eso es un signo inequívoco de que el hombre en cuestión tiene tabaco. Le pasas la mecha y sigues adelante. Un poco más tarde vuelves a pasar y te apoyas casualmente en los barrotes de su celda. Y dices:
—Eh tío, ¿podrías darnos algo de tabaco?
Si el otro no está atento al juego, lo más probable es que declare solemnemente que no le queda más tabaco. Muy bien. Te lamentas con él y sigues tu camino. Pero sabes que esa mecha sólo le durará lo que queda de día. Al día siguiente pasas por delante, y vuelve a decir:
—Eh tío, danos fuego.
Y tú dices:
—No tienes tabaco, no necesitas fuego.
Y no se lo das. Media hora más tarde, o una o dos o tres horas más tarde, pasas por delante de su celda y el hombre te llama en tono contemporizador:
—Eh tío, ven.
Y vas. Pasas la mano entre los barrotes y dejas que la llene del precioso tabaco. Entonces le das fuego.
A veces, sin embargo, llega alguien a quien no debe aplicarse ninguna prebenda. Corre la voz de que debe tratársele bien. Nunca llegué a saber dónde empezaban esos rumores. Lo evidente es que ese hombre tiene algún “enchufe”. Es posible que sea con algún encargado de sala del máximo nivel; o tal vez con alguno de los guardias de alguna otra parte de la prisión; es posible que este buen trato sea a su vez una prebenda comprada más arriba; pero sea como sea, todos sabemos que debemos tratarle bien si queremos evitarnos problemas.
Los encargados de sala éramos intermediarios y mensajeros. Arreglábamos negocios entre los convictos confinados en distintas partes de la prisión y nos encargábamos de efectuar el intercambio. También cobrábamos comisiones por las idas y venidas. A veces los objetos intercambiados debían pasar por las manos de media docena de intermediarios, cada uno de los cuales se quedaba con una parte o se cobraba de un modo u otro su servicio.
A veces uno estaba en deuda por servicios recibidos, a veces eran otros los que estaban en deuda con uno. Así, al entrar en la prisión yo estaba en deuda con el convicto que coló mis cosas. Más o menos al cabo de una semana, uno de los fogoneros me hizo llegar una carta. Se la había dado el barbero. El barbero la había recibido del convicto que había colado mis cosas. Yo debía transmitir la carta en razón de mi deuda con él. Pero no era una carta que hubiera escrito él. El remitente original era un preso de estancia larga de su sala. La carta iba dirigida a una presa de la sección femenina. Pero no llegué a saber si iba dirigida a ella o si ella era, a su vez, una más de la cadena de intermediarios. Todo lo que tenía era su descripción, y que era responsabilidad mía hacer llegar la carta a su manos.
Pasaron dos días, durante los cuales la carta estuvo en mi poder; finalmente llegó la oportunidad. La mujer se encargaba de remendar la ropa de los convictos. Varios de nuestros encargados de sala debían ir a la sección femenina para traer grandes hatos de ropa. Arreglé con el Primer Encargado de Sala que yo estuviera entre ellos. Una tras otra se abrieron las puertas ante nosotros en nuestro recorrido por la prisión hacia las dependencias de las mujeres. Entramos en una gran habitación donde las mujeres estaban sentadas haciendo sus remiendos. Mis ojos buscaron ávidamente a la mujer que me habían descrito. La localicé y me puse a trabajar cerca de ella. Dos matronas de ojos de lince se encargaban de la vigilancia. Yo llevaba la carta en la palma de mi mano, y le indiqué con la mirada mi intención a la mujer: sabía que yo tenía algo para ella; debía estar esperándolo, y había estado tratando de adivinar, desde el momento en que habíamos entrado, cuál de nosotros era el mensajero. Pero una de las matronas estaba a dos pasos de ella. Los encargados de sala ya estaban recogiendo los hatos que debían llevarse. El momento se estaba escapando. Yo me retrasé con mi hato, haciendo ver que no estaba bien atado. ¿No dejaría jamás de mirar esa matrona? ¿Iba a fracasar en mi intento? Pero justo entonces otra mujer le hizo una broma a uno de los encargados de sala (le puso la zancadilla, le pellizcó, o alguna otra cosa por el estilo). La matrona miró en aquella dirección y le lanzó una dura reprimenda a la mujer. No sé si aquello estaba planeado para distraer la atención de la matrona, pero sí supe que era mi oportunidad. La mano de mi mujer cayó a un lado de su regazo. Yo me agaché para recoger mi hato. Desde mi posición agachada deslicé la carta en su mano, y recibí otra a cambio. Un momento después el hato estaba sobre mi hombro, la mirada de la matrona había vuelto a posarse en mí porque era el último encargado de sala, y yo me apresuraba para atrapar a mis compañeros. Pasé la carta que había recibido de la mujer al fogonero, y de allí fue pasando por las manos del barbero, del convicto que había colado mis cosas, y así hasta el preso de larga estancia del otro extremo.
La transmisión de cartas era una ocupación habitual para nosotros, y la cadena de comunicación era a menudo tan compleja que desconocíamos tanto el remitente como el destinatario. No éramos más que eslabones en la cadena. En algún lugar, de algún modo, un convicto pondría una carta en mi mano con la instrucción de pasarla al siguiente eslabón. Todos estos actos eran favores que deberían ser devueltos más adelante, cuando yo actuara directamente para algún emisor de cartas, el cual habría de darme a su vez mi paga. La prisión entera se encontraba recorrida por una red de líneas de comunicación. Y nosotros, los que teníamos el control del sistema de comunicación, imponíamos naturalmente fuertes peajes a nuestros clientes, pues estábamos modelados a imagen de la sociedad capitalista. Era un servicio prestado a cambio de un beneficio leonino, aunque eso no nos impedía en ocasiones prestar servicios por amor.
Y mientras estuve en la Penitenciaría, me esforcé siempre por estrechar la relación con mi colega. Había hecho mucho por mí, y a cambio esperaba que yo hiciera mucho por él. Al salir íbamos a viajar juntos, y no hace falta decir que también íbamos a hacer “trabajos” juntos. Pues mi colega era un criminal: oh, nada muy espectacular, sólo un criminal de medio pelo dispuesto al robo y al atraco, al allanamiento de morada y si se viera acorralado incluso al homicidio. Pasamos muchas horas sentados tranquilamente, hablando. Tenía dos o tres trabajos en perspectiva para el futuro inmediato, en los cuales yo debía tener una participación específicamente diseñada para mí, y cuyos detalles ayudé a perfilar. Yo había visto y conocido a muchos criminales antes y a mi colega nunca se le pasó por la cabeza que le pudiera estar tomando el pelo durante treinta días. Pensaba que era auténtico, le caía bien porque no era estúpido y creo que también, al menos un poco, por mi manera de ser. Naturalmente que yo no tenía la menor intención de unirme a él en una vida de crimen sórdido y miserable; pero hubiera sido estúpido por mi parte renunciar a todas las buenas cosas que su amistad hizo posibles. Cuando uno se encuentra sobre las llamas del infierno no puede escoger su camino a voluntad, y ésa era mi situación en la Penitenciaría. Tenía que conservar mi enchufe o bien deslomarme trabajando a pan y agua; y para conservar mi enchufe tenía que estar a buenas con mi colega.
La vida en la Penitenciaría no era monótona. Cada día ocurría algo: había hombres que sufrían ataques o se volvían locos, una pelea o una borrachera entre los encargados de sala. Rover Jack, uno de los encargados de sala ordinarios, era nuestra estrella. Era un “profesional”, un auténtico vagabundo, y como tal recibía un trato especial por parte de los encargados de sala de más autoridad. Pittsburg Joe, el Segundo Encargado de Sala, se sumaba a menudo a las trompas de Rover Jack; y a los dos les gustaba decir que la Penitenciaría del Contado de Erie era el único lugar donde un hombre podía “empinar” sin que lo arrestaran. Nunca pude comprobarlo, pero me dijeron que la droga que usaban era el bromuro de potasio, obtenido a escondidas del dispensario. Lo que sí es cierto es que, fuera cual fuera su droga, a veces lograban embriagarse bien.

Figura 28. Me agaché para recoger mi hato
Nuestra sala era una alcantarilla llena de lo más bajo y lo más pobre, lo más cutre y lo más ruin de la sociedad: incapaces hereditarios, degenerados, inútiles, lunáticos, perturbados, epilépticos, monstruos, enclenques, en pocas palabras, una pesadilla de humanidad. En consecuencia, se vivían toda clase de crisis en nuestro grupo. Y las crisis parecían contagiosas. Cuando a un hombre le daba un ataque, otros seguían su ejemplo. He visto hasta siete hombres con convulsiones al mismo tiempo, llenando el aire con sus gritos en medio de la gran escandalera montada por un número aún mayor de lunáticos. Nunca se hacía nada por los hombres que sufrían ataques, más allá de echarles agua fría. Era inútil llamar al médico en prácticas o al doctor. Mejor no molestarles con sucesos tan triviales y frecuentes.
Había un holandés de unos dieciocho años que padecía más ataques que nadie. Por lo general tenía uno al día. Ése era el motivo de que lo mantuviéramos en el piso de abajo, en el extremo de la fila de celdas donde nos alojábamos nosotros. Después de que tuviera unos cuantos ataques en el patio, los guardias no quisieron que les causara más molestias, de modo que lo dejaron encerrado todo el día en su celda con un cockney para hacerle compañía. No es que el cockney fuera de gran ayuda. Cada vez que el holandés sufría un ataque, el cockney quedaba paralizado por el terror.
El chico holandés no hablaba una palabra de inglés. Era el hijo de un granjero que cumplía una pena de noventa días por haber tenido una riña con alguien. Sus ataques iban precedidos por aullidos. Aullaba como un lobo. Por otro lado, sufría sus ataques de pie, lo que no le convenía demasiado, pues sus ataques culminaban invariablemente con un aterrizaje de cabeza en el suelo. Cuando oía ascender el largo aullido lobuno, yo cogía una escoba y me iba corriendo hacia su celda. Los hombres de confianza no tenían llaves de las celdas, de modo que no podía entrar. Lo encontraba de pie en medio de su estrecha celda, temblando convulsivamente, con los ojos vueltos hacia atrás hasta que sólo se veía el blanco, y aullando como un alma perdida. Por más que lo intentara, nunca conseguía que el cockney le echara una mano. Mientras el otro estaba de pie aullando, el cockney se encogía temblando en la litera de arriba, con la mirada aterrorizada y fija en aquella horrible figura que aullaba y aullaba con los ojos vueltos hacia atrás. También fue duro para el pobre cockney. Su propia cordura tampoco era muy sólida, y es asombroso que no enloqueciera él también.
Yo no podía hacer más de lo que me permitía la escoba. La hacía pasar entre los barrotes hasta apoyarla sobre el pecho del holandés, y esperaba. Cuando la crisis se acercaba comenzaba a balancearse adelante y atrás. Yo seguía el balanceo con la escoba, pues no había modo de adivinar en qué momento tomaría aquella temible inclinación vertical. Pero cuando la tomaba, allí estaba yo con la escoba para cazarlo y amortiguar el golpe con la escoba. Aunque por más que lo intentara, nunca aterrizaba bien del todo y solía llevar el rostro marcado por los impactos contra el suelo de piedra. Una vez se encontraba en el suelo convulsionándose, le echaba un cubo de agua. No sé si el agua fría era lo mejor para él, pero era la costumbre en la Penitenciaría del Condado de Erie. Nunca se hizo nada más por él. Se quedaba tumbado allí, mojado, durante cerca de una hora, y luego se arrastraba hasta su litera. Sabía bien que no tenía sentido correr a buscar la asistencia de un guardia. ¿Y qué importancia tenía un ataque, a fin de cuentas?
En la celda contigua vivía un personaje extraño, un hombre que cumplía sesenta días por comerse la comida de los cerdos directamente del cubo de Barnum, o al menos así es como lo explicó él. Era una criatura de muy pocas luces, al principio muy mansa y sosegada. Los hechos de su caso eran tal como los había descrito. Se había extraviado hasta el campamento del circo y como estaba hambriento había ido a parar al cubo que contenía los restos de la comida de la gente del circo. «Y era buen pan», me aseguraba a menudo, «y la carne era de primera». Un policía lo había sorprendido y allí estaba.
Una vez pasé junto a su celda con un poco de alambre en la mano. Me lo pidió con tanta insistencia que se lo pasé entre los barrotes. Al momento, y sin más herramienta que sus dedos, lo rompió en fragmentos cortos y los dobló hasta convertirlos en unos imperdibles muy aceptables. Afilaba los extremos en el suelo de piedra. A partir de entonces monté todo un negocio con los imperdibles. Yo aportaba la materia prima y me encargaba de colocar el producto acabado, y él hacía el trabajo. Como salario le pagaba raciones extra de pan y de vez en cuando un trozo de carne o un hueso para sopa con tuétano.
Pero el encarcelamiento le afectaba, y cada día se volvía más violento. Los encargados de sala disfrutaban tomándole el pelo. Llenaban su limitada cabeza de historias acerca de una gran fortuna que le habían dejado. Según le decían, el hecho de que hubiera sido arrestado y encarcelado daba derecho a cualquiera a quitársela. Por supuesto, como él mismo sabía, no había ninguna ley que prohibiera comer de un cubo. En consecuencia, su encarcelamiento era injusto. Era un complot para robarle su fortuna.
Me enteré del asunto cuando oí a los encargados de sala riéndose de la bola que le habían colado. Poco después mantuve con él una charla muy seria en la que me habló de sus millones y del complot para quitárselos, y durante la cual me nombró su detective. Hice cuanto pude por sacarlo de su error con delicadeza, le hablé vagamente de una confusión y de que el heredero legítimo era otro hombre de nombre parecido. Lo dejé bastante tranquilo; pero no podía evitar que estuviera en contacto con los demás encargados de sala, y ellos siguieron colándosela incluso más que antes. Al final, tras una escena muy violenta, me echó, revocó mi nombramiento de detective privado y se puso en huelga. Tuve que cerrar el negocio. Se negó a hacer más imperdibles y cada vez que pasaba junto a su celda me bombardeaba con el material a través de los barrotes.
Nunca pude arreglar las cosas con él, pues los otros encargados de sala le dijeron que era un detective a sueldo de los conspiradores. Y mientras tanto lo volvían loco con sus embustes. Sus desgracias ficticias le sorbían el seso, y al final se convirtió en un lunático peligroso y homicida. Los guardias se negaron a escuchar su cuento de los millones robados, y él los acusó de formar parte de la conspiración. Un día le echó encima una taza de té caliente a uno de ellos, momento en el cual su caso fue investigado. El director habló con él unos minutos a través de los barrotes de su celda. Luego lo llevaron a una inspección con los doctores. No volvió nunca, y a menudo me pregunto si está muerto o si todavía farfulla acerca de sus millones en algún manicomio.
Al final llegó el día entre todos los días, el de mi liberación. También era el día de la liberación del Tercer Encargado de Sala, y la presa de estancia corta que había conquistado para él lo esperaba al otro lado de los muros. Los dos se fueron muy felices. Mi colega y yo salimos juntos, y juntos fuimos caminando hasta Buffalo. ¿O acaso no íbamos a estar juntos para siempre? Aquel día mendigamos juntos unos peniques en la calle principal y gastamos lo obtenido en shupers de cerveza (no sé cómo se escribe, pero se pronuncia tal como lo he escrito, y cuestan tres centavos). Yo estaba buscando todo el tiempo la ocasión para escapar. Me las arreglé para saber a través de otro vagabundo a qué hora salía cierto mercancías. Calculé mis pasos de acuerdo con la información. Cuando llegó el momento, mi colega y yo estábamos en un salón. Teníamos ante nosotros dos shupers humeantes. Me hubiera gustado poder decirle adiós. Había sido bueno conmigo. Pero no me atreví. Me fui por la parte trasera del salón y salté la valla. Fue una huida muy rápida, y unos minutos después estaba a bordo del mercancías en dirección sur por la Línea Occidental de Nueva York y Pensilvania.

Figura 29. Unos minutos después estaba a bordo del mercancías