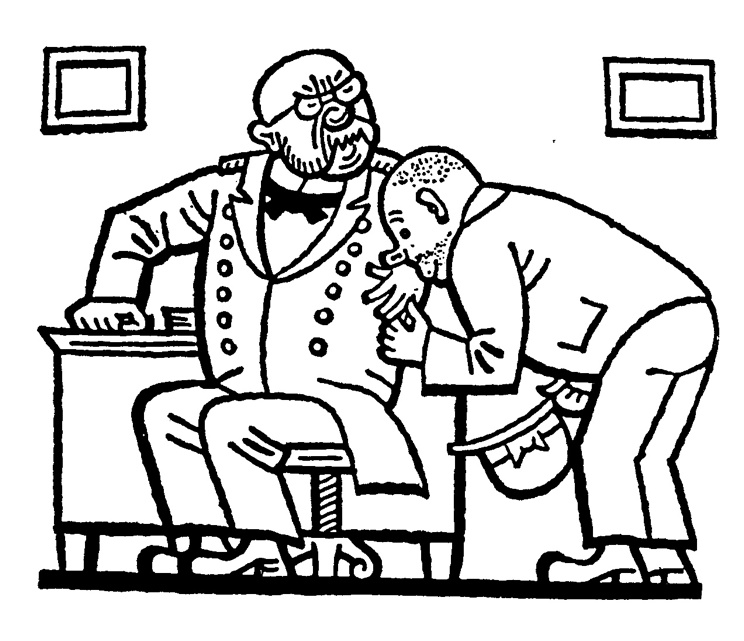
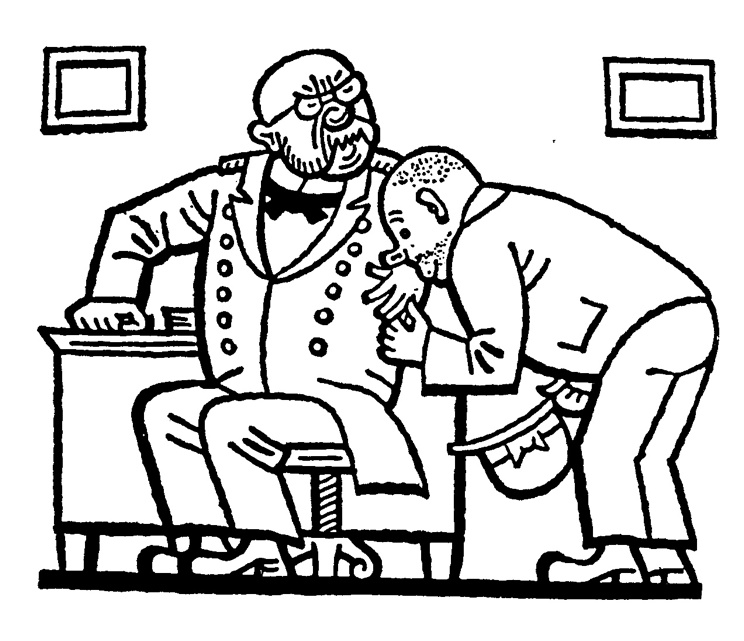
6. Tras la ruptura del círculo mágico, Schwejk regresa a casa
Por el edificio de la jefatura de Policía corría el espíritu de una extraña autoridad que comprobaba la medida del entusiasmo por la guerra. Exceptuando algunos que no negaban que pertenecían a una nación cuyos hijos deberían desangrarse por intereses totalmente ajenos, la jefatura de Policía ofrecía el más hermoso grupo de fieras burocráticas, cuyos esfuerzos y afanes se concentraban en la prisión y el patíbulo. Al mismo tiempo trataban a sus víctimas con venenosa amabilidad y sopesaban cuidadosamente todas sus palabras.
—Siento muchísimo que haya vuelto a caer en nuestras manos —dijo una de estas fieras con rayas negras y amarillas cuando le presentaron a Schwejk—. Creíamos que mejoraría, pero nos equivocamos.
Schwejk asintió en silencio con la cabeza y adoptó un aire tan inocente que la fiera negro–amarilla lo miró inquisitivamente y dijo con energía:
—¡No se comporte de una manera tan tonta!
Sin embargo, volviendo a su amable tono prosiguió:
—Desde luego, para nosotros es muy desagradable tenerle detenido y puedo asegurarle que en mi opinión su culpa no es tan grande, pues con tan escasa inteligencia no hay duda de que le han enredado. Dígame, señor Schwejk, ¿quién le induce a hacer semejantes tonterías?
Schwejk tosió y dijo:
—Perdón, no sé de ninguna tontería.
—¿Y no es una tontería, señor Schwejk, que, según ha indicado el policía que le ha traído, provoque un alboroto e insurrecciones en el pueblo con exclamaciones como: «¡Viva el emperador Francisco José! ¡Esta guerra la ganaremos!»? —le dijo en tono afectadamente paternal.
—No podía quedarme sin hacer nada —declaró Schwejk fijando sus bondadosos ojos en el rostro del inquisidor—. Al ver que todos leían la proclama de la guerra sin mostrar la menor alegría me he excitado. Ni vivas, ni hurras, nada en absoluto, como si no les importara lo más mínimo. Y entonces yo, antiguo soldado del 91, no he podido seguir mirando y he exclamado estas frases.
Creo que si usted hubiera estado en mi lugar hubiera hecho exactamente lo mismo. Si hay guerra tenemos que ganarla y hay que gritar ¡Viva! al emperador. De esto no va a disuadirme nadie.
Vencida y compungida la fiera negro–amarilla no resistió la mirada de inocente ovejita de Schwejk, bajó los ojos y dijo:
—Acepto totalmente su entusiasmo, pero hubiera tenido que manifestarlo en otras circunstancias. Usted mismo sabe muy bien que le ha traído un policía, de modo que una manifestación patriótica de este tipo podía y tenía que parecerles ironía más que seriedad.
—Cuando a uno lo lleva un policía está pasando un momento difícil —contestó Schwejk—, pero si en una hora así y más cuando hay guerra uno olvida hacer lo que debe me parece que no es una persona tan mala.
La fiera negro–amarilla refunfuñó y volvió a mirar a Schwejk a los ojos. Este contestó con el inocente, suave, humilde y tierno calor de su mirada.
Se quedaron mirándose fijamente un rato.
—¡Al diablo, Schwejk! —dijo por fin el anticuado oficial—. Si vuelve otra vez ya no lo interrogaré más e irá directamente al tribunal militar de Hradschin. ¿Ha comprendido?
Y en un abrir y cerrar de ojos Schwejk avanzó hacia él, le besó la mano y dijo:
—Dios se lo pague mil veces. Si en alguna ocasión necesita un perrito, si usted gusta, venga a verme; tengo un negocio de perros.
Y así fue como Schwejk volvió a encontrarse en libertad y de camino hacia casa. Sus consideraciones sobre si tenía que detenerse antes en el «Kelch» terminaron con la apertura de la puerta por la que hacía poco había pasado en compañía del detective Bretschneider.
En la taberna reinaba un silencio sepulcral. Había algunos clientes, entre otros el sacristán de la iglesia de San Apolinar. Todos parecían preocupados. Detrás del mostrador la señora Palivec miraba indiferente los grifos de cerveza.
—Bueno, ya estoy aquí de nuevo —dijo Schwejk alegremente—. Déme un vaso de cerveza. ¿Dónde tenemos al señor Palivec? ¿Está ya en casa?
En vez de contestar la Palivec se echó a llorar y resumiendo su desgracia con una entonación propia para cada palabra dijo:
—Le… han… dado… diez… años… hace… una… semana…
—Bueno —dijo Schwejk—, ahora ya han pasado siete días.
—¡Era tan prudente! —lloró la Palivec—; él siempre lo dijo de sí mismo.
Los clientes permanecían en obstinado silencio, como si rondara por allí el espíritu de Palivec y les pidiera una prudencia aún mayor.
—La prudencia es la madre de la ciencia —dijo Schwejk sentándose a la mesa con su vaso de cerveza, en cuya espuma había pequeños agujeros originados por las lágrimas que la señora Palivec había derramado al llevarle la cerveza a la mesa—. Hoy en día la época le obliga a uno a ser prudente.
—Ayer tuvimos dos entierros —dijo el sacristán de la iglesia de San Apolinar cambiando de tema.
—Entonces es que murió alguien —dijo otro cliente, a lo que un tercero añadió:
—¿Fueron entierros de primera?
—Me gustaría saber cómo serán los entierros militares ahora, con la guerra —dijo Schwejk.
Los clientes se levantaron, pagaron y se marcharon en silencio. Schwejk se quedó solo con la señora Palivec.
—No creía que condenarían a diez años a un hombre inocente —dijo él—. Que han condenado a un inocente a cinco años, esto ya lo había oído decir, pero diez es demasiado.
—¡Si mi viejo ha confesado! —lloró la Palivec—. Lo mismo que dijo aquí de las moscas y del cuadro lo repitió en la jefatura y ante el tribunal. Yo fui testigo de la vista principal, pero ¿qué podía yo demostrar si me dijeron que tenía relaciones de parentesco con mi marido y que podía dejar de dar testimonio? Me asusté tanto por estas relaciones de parentesco que para que no pasara nada me liberé del testimonio y el pobre hombre me miró de una manera que no olvidaré en toda mi vida. Y luego, después del juicio, cuando se lo llevaron, en el pasillo estaba tan atontado que gritó: "¡Viva el librepensamiento!
—Y el señor Bretschneider, ¿no ha venido más? —preguntó Schwejk.
—Ha estado aquí un par de veces —contestó la tabernera—, ha tomado una o dos cervezas, me ha preguntado quién viene y ha escuchado a los clientes, que sólo hablan de fútbol. Siempre hace unos movimientos muy bruscos, como si se enfadara. Durante todo este tiempo sólo ha caído en la trampa un tapicero de la Quergasse.
—Es cuestión de práctica —observó Schwejk—. ¿Era tonto el tapicero?
—Más o menos como mi marido —contestó ella hecha un mar de lágrimas—. Le preguntó si le gustaría matar a los serbios y entonces él le dijo que no sabe disparar, que una vez estuvo en un puesto de tiro y atravesó la corona. Entonces todos oímos como el señor Bretschneider, sacando un cuaderno de notas, dijo: «¡Fíjate tú, otra buena alta traición!», y entonces se marchó con el tapicero de la Quergasse y éste ya no ha vuelto más.
—Sí, sí, muchos de ellos ya no volverán —dijo Schwejk—. Déme un ron.
En el momento en que Schweijk pedía su segundo ron entró en la taberna el policía secreto Bretschneider. Éste echó una rápida mirada al mostrador y al local vacío, se sentó junto a Schwejk, pidió una cerveza y esperó que Schwejk dijera algo.
Schwejk cogió un periódico del estante y mientras contemplaba la página de anuncios suspiró:
—¡Vaya! Este Tschimpera de Strachkow, posta número 5 de Ratschinewes vende su hacienda con trece fajas de campo y el lugar tiene escuela y ferrocarril.
Bretsclineider golpeó la mesa con los dedos, se volvió hacia Schwejk y dijo:
—Me extraña que le interese esta hacienda, señor Schwejk.
—¡Ah, es usted! —exclamó Schwejk tendiéndole la mano—. Al principio no lo he reconocido; tengo muy mala memoria. Si no me equivoco la última vez que nos vimos fue en la oficina de la jefatura de Policía. ¿Qué ha hecho desde entonces? ¿Viene a menudo?
—Hoy he venido por usted —dijo Bretschneider—. En la jefatura me dijeron que usted vende perros. Necesito un faldero, un perro de Pomerania o algo parecido.
—Puedo proporcionárselo —contestó Schwejk—. ¿Desea un animal de pura raza o uno vulgar?
—Creo que me decidiré por uno de pura raza —repuso Bretschneider.
—¿Y qué me diría de un perro policía? —preguntó Schwejk—. Uno de esos que lo huelen todo y que siguen las huellas del delito. En Wrschowitz hay un carnicero que tiene uno y le sirve para llevar el carro. Este perro ha equivocado su oficio, como se dice.
—Quisiera un perro de Pomerania —dijo Bretsclineider con medida tranquilidad—, un perro de Pomerania que no muerda.
—Entonces ¿quiere un perro de Pomerania sin dientes? —preguntó Schwejk—. Sé de uno. En Dejwitz hay un tabernero que tiene uno.
—Bueno, mejor un faldero —dijo perplejo Bretschneider, cuyos conocimientos sobre perros se encontraban todavía en sus comienzos y que, si la jefatura de Policía no se lo hubiera ordenado, jamás se hubiera interesado por los perros.
Pero la orden era clara y tajante. Tenía que conocer mejor a Schwejk a base de su negocio de perros y para eso tenía derecho a buscarse ayudantes y a disponer de dinero para comprar perros.
—Falderos los hay mayores y pequeños —dijo Schwejk—. Sé de dos pequeños y de tres mayores. Puede ponérselos a todos en la falda. Puedo recomendárselos con toda confianza.
—Bien, y ¿cuánto cuesta uno?
—Depende del tamaño —contestó Schwejk—, sólo depende del tamaño.
Un faldero no es una ternera; con los falderos pasa precisamente lo contrario: cuanto más pequeños son más caros.
—Me interesa uno grande que pueda vigilar —repuso Bretschneider, que temía gravar demasiado los fondos secretos de la policía estatal.
—Bien —dijo Schwejk—; los grandes puedo vendérselos por cincuenta coronas y los aún mayores por veinticinco. Pero hemos olvidado algo: ¿han de ser perros viejos o jóvenes, y luego perros o perras?
—Esto me da igual —contestó Bretsclineider afrontando problemas desconocidos—. Proporcióneme uno y vendré a buscarlo mañana a las siete de la tarde. ¿De acuerdo?
—De acuerdo. Venga —contestó secamente Schwejk—, pero en este caso me veo forzado a pedirle que me pague a cuenta treinta coronas.
—¡No faltaba más! —dijo Bretsclineider pagando lo que se le pedía—. Y ahora tomemos a mi cuenta un cuarto de vino cada uno.
Después de beber cada cual su cuarto de vino, Bretsclineider pidió a Schwejk que no tuviera miedo, que no estaba de servicio y que, por tanto, podía hablar de política con él.
Schwejk explicó que él jamás hablaba de política en la taberna y que la política era cosa de niños.
Bretschneider, por el contrario, tenía puntos de vista revolucionarios. Dijo que todo Estado débil estaba condenado a la ruina y pidió a Schwejk su opinión.
Schwejk explicó que él jamás había tenido nada que ver con el Estado, pero que una vez había criado a un débil cachorro de San Bernardo y lo había alimentado con pan de munición y había reventado.
Después de beber cada cual su quinto cuarto, Bretsclineider explicó que era anarquista y preguntó a Schwejk en qué organización debía inscribirse.
Schwejk dijo que una vez un anarquista le había comprado un Leonberger por cien coronas y que le debía aún el último plazo.
Con el sexto cuarto, Bretschneider habló de la revolución y contra la movilización. Schwejk se inclinó hacia él y murmuró a su oído:
—Acaba de llegar un cliente. Que no le oiga, sino podría tener usted dificultades… Ya ve, la tabernera está llorando. En efecto, la señora Palivec estaba llorando en su silla, detrás del mostrador.
—¿Por qué llora, tabernera? —preguntó Bretschneider—. Dentro de tres meses ganaremos la guerra y entonces habrá amnistía, su marido volverá y cogeremos una mona en su casa. O ¿no cree que ganaremos? —preguntó dirigiéndose a Schwejk.
—¡Para qué volver siempre, siempre a lo mismo! —exclamó Schwejk—. Hay que ganarla y basta. Pero tengo que irme ya a casa.
Schwejk pagó la cuenta y se fue a su casa, donde estaba su vieja sirvienta, la señora Müler, la cual, al ver que el hombre que abría la puerta era Schwejk, se asustó mucho.
—Señor, creí que no volvería en un par de años —dijo con su acostumbrada sinceridad—. Mientras tanto, por compasión, he dado alojamiento al portero de un café nocturno, porque nos registraron tres veces y dijeron que como no habían podido encontrar nada estaba usted perdido porque es muy astuto.
Schwejk se convenció en seguida de que el desconocido se había instalado en su casa con toda comodidad. Dormía en su cama y era tan generoso que se contentaba con media y en la otra mitad había dejado echar a un ser de cabello largo que, en agradecimiento, le abrazaba el cuello mientras dormía. Alrededor de la cama, en completo desorden, había prendas de vestir masculinas y femeninas. Del caos se desprendía que el portero del café nocturno había regresado contento con la dama.
—¡No vaya a perderse el almuerzo, señor! —exclamó Schwejk sacudiendo al intruso—. Sentiría mucho que dijera que le he echado sin que haya almorzado.
El portero dormía profundamente y tardó bastante en comprender que había regresado el propietario de la cama y que estaba reclamando sus derechos.
Siguiendo la costumbre de todos los porteros de cafés nocturnos, también ese señor aclaró que mataría a palos a todo el que quisiera despertarlo e intentó seguir durmiendo.
Mientras tanto Schwejk cogió todas las prendas de vestir, se las llevó al portero a la cama y volvió a sacudirle con energía.
—Si no se viste, intentaré echarle a la calle tal como está. Vestirse y salir volando de aquí le resultará mucho más ventajoso.
—Quería dormir hasta las ocho de la tarde —dijo el portero intimidado poniéndose los pantalones—. Le pago a esta mujer dos coronas cada día por la cama y puedo traerme chicas del café. ¡María, levántate!
Cuando se ponía el cuello y se anudaba la corbata ya se había despertado. Entonces invitó cordialmente a Schwejk a que le visitara y le aseguró que el café nocturno «Mimosa» era uno de los locales más decentes. A él sólo tenían acceso damas cuya documentación estuviera completamente en regla.
Su compañera, por el contrario, no estaba nada contenta de Schwejk y se sirvió de algunas delicadas expresiones, la más fina de las cuales era:
—¡Bruto, sinvergüenza!
Una vez fuera los intrusos, Schwejk quiso ajustar cuentas con la señora Müller, pero de ella no encontró ni rastro, sólo un trocito de papel en el que estaban garabateados con lápiz sus irregulares trazos. El papel contenía sus pensamientos respecto al desagradable suceso acaecido en la cama de Schwejk, propiedad que había ocultado al portero del café nocturno.
«Perdóneme, señor; no volveré a verle nunca más porque voy a saltar por la ventana».
—Miente —dijo Schwejk, y esperó.
Al cabo de una hora la desdichada señora Müller salió de la cocina. Por la turbada expresión de su rostro se notaba que esperaba de Schwejk palabras de consuelo.
—Si quiere saltar por la ventana —dijo Schwejk—, vaya a la de la habitación; se la he abierto. No le aconsejo que salte por la de la cocina ya que podría caer en el jardín, sobre las rosas, y aplastar las matas; luego tendría que pagarlas. Por la ventana de su habitación volará a la acera y si tiene suerte se romperá la crisma. Si tiene mala suerte, sólo se romperá las costillas, las manos y los pies y tendrá que pagar el hospital.
La señora Müller se deshizo en llanto, fue despacio a la habitación, cerró la ventana y al volver dijo:
—Es que hay corriente y eso sería malo para el señor, para su reumatismo.
Entonces arregló la cama, volvió a ponerlo todo en orden con gran cuidado y cuando volvió a la cocina, donde se encontraba Schwejk, observó llorosa:
—Señor, los dos perritos que teníamos en el patio reventaron. Y el de San Bernardo se nos escapó mientras registraban la casa.
—¡Jesús, María, José! —gritó Schwejk—. Puede meterse en un buen lío; seguro que la policía lo buscará.
—Mordió a un inspector de policía durante el registro, cuando lo sacó de debajo de la cama —prosiguió la señora Müller—. La verdad es que primero uno de los señores dijo que debajo de la cama había alguien y entonces pidieron en nombre de la ley al San Bernardo que saliera y como no quería lo sacaron. Él mordió a uno, salió volando por la puerta y no volvió. A mí también me interrogaron: quién venía a casa, si recibíamos dinero del extranjero. Luego insinuaron que era tonta porque dije que raras veces venía dinero del extranjero, que la última vez había sido cuando el director de Brünn pagó sesenta coronas por el gato de angora que usted había anunciado en Národní Politika, en vez del cual le envió usted en una caja de dátiles un pequeño Fox Terrier. Luego me hablaron con mucha amabilidad y me recomendaron al portero del café nocturno al que usted ha echado para que no tuviera miedo de estar sola en casa.
—Ya he tenido un disgusto con estas autoridades, señora Müller; ya verá cuánta gente viene a comprarme perros ahora —suspiró Schwejk.
No sé si los señores que examinaron el archivo de la policía después del cambio de régimen pudieron descifrar las siguientes cantidades del fondo secreto:
«B: 40 c; F: 50 c; L: 80 c.», etc. Pero si pensaron que B, F, L, eran las iniciales de los hombres que vendieron la nación checa al águila negro–amarilla por 40, 50, 80 coronas, etc., seguro que se equivocaron.
B, significa San Bernardo; F, Fox Terrier; L, Leonberger.
Bretschneider llevó a la jefatura de Policía todos esos perros de Schwejk. Eran unos monstruos repugnantes que no tenían nada que ver con aquella pura raza por la que Schwejk pretendió hacerlos pasar frente a Bretschneider.
El San Bernardo era un cruce de perro de aguas, no de pura raza, y de un bastardo. El Fox Terrier tenía las orejas de perro pachón, tamaño de mastín y las piernas torcidas, como si hubiera sufrido raquitismo. La cabeza del Leonberger recordaba al peludo hocico de un perro faldero, tenía la cola cortada, era alto como un pachón y tenía calvas nalgas como los famosos perritos desnudos americanos.
Una vez fue el detective Kalous a comprar un perro y volvió con una bestia sobresaltada que recordaba una hiena manchada con la melena de perro de pastor escocés. Y al final de la suma del fondo secreto apareció el siguiente dato: D: 90 c.
El coloso representaba el papel de perro dogo…
Pero tampoco Kalous consiguió sacar nada de Schwejk; tuvo la misma suerte que Bretschneider. Schwejk pasaba incluso de las más hábiles conversaciones políticas a la cura de las enfermedades de los perros jóvenes, y el resultado de trampas agudamente ideadas era que Bretschneider se llevaba a casa otro monstruo de inaudito cruce.
Y éste fue el final del famoso detective Bretschneider. Cuando ya tenía en su casa siete de esos monstruos se encerró con ellos en el cuarto de atrás y no les dio de comer hasta que le devoraron a él.
Era tan noble que ahorró al tesoro público los gastos del entierro.
En la columna de ascensos de su hoja de servicios se escribieron las siguientes palabras rebosantes de tragedia: «Devorado por los propios perros».
Cuando más tarde Schwejk se enteró de este triste acontecimiento dijo:
—Lo único que quisiera saber es cómo lo recompondrán en el juicio final.