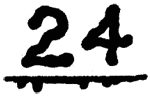
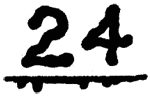
Retrocedí un poco para evitar su sombra y me llevé las manos a las mejillas, horrorizada.
—Ya te dije que era hora de irnos —me recordó, acercándose a mí.
—¿Dónde está Eddie? —farfullé—. ¿Sabe dónde está Eddie?
En su rostro blanquecino se dibujó una fina sonrisa.
—¿Eddie? —preguntó con sorna. Por algún motivo, mi pregunta le había hecho gracia—. No te preocupes por «Eddie» —respondió con una mueca burlona.
El hombre dio un paso hacia delante y su sombra volvió a engullirme. Yo estaba muerta de miedo.
Eché un vistazo a mi alrededor y vi que las dos mujeres del huerto se habían metido en sus casas. Todo el mundo había desaparecido. El camino estaba desierto; sólo quedaban algunas gallinas y un sabueso que dormía junto al pajar.
—No…, no lo comprendo —tartamudeé—. ¿Quién es usted? ¿Por qué nos persigue? ¿Dónde estamos?
Mis preguntas histéricas tan sólo le hicieron reír.
—Ya me conoces —dijo tranquilamente.
—¡No! —protesté—. ¡No le conozco! ¿Qué está pasando?
—Tus preguntas no retrasarán tu destino —respondió.
Lo miré fijamente e intenté interpretar su expresión en busca de respuestas. Sin embargo, él se bajó el ala del sombrero para cubrirse los ojos.
—¡Se ha equivocado! —exclamé—. ¡Se ha equivocado de niña! ¡Yo no le conozco! ¡No entiendo nada!
El hombre dejó de sonreír e hizo un gesto de impaciencia.
—Vámonos ya —dijo con firmeza.
—¡No! —chillé—. ¡No me moveré hasta que me diga quién es y dónde está mi hermano!
Él se echó la capa hacia atrás y dio otro paso hacia mí. A medida que se acercaba, sus botas se iban hundiendo en el barro del camino.
—¡No iré con usted! —grité, histérica. Todavía tenía las manos en las mejillas, y las piernas me temblaban tanto que creía que me iba a caer.
Miré a mi alrededor en busca de una escapatoria. ¿Aguantarían mis piernas si echaba a correr?
—Ni se te ocurra intentar escapar —dijo el hombre como si me hubiera leído el pensamiento.
—Pero…, pero… —balbucí.
—Vas a venir conmigo ahora mismo. Es la hora —insistió.
El hombre se abalanzó sobre mí, levantó sus manos enguantadas y me agarró por los hombros. No tuve tiempo de defenderme ni de intentar liberarme.
De pronto el suelo empezó a retumbar; oí un gemido y un fuerte chasquido. En ese momento apareció otro carro y vi al conductor arreando al buey con una larga cuerda.
El hombre de la capa negra me soltó y dio un salto atrás para evitar ser arrollado por el carro. Su sombrero salió volando y él se tambaleó al poner el pie en una zanja que había junto al camino.
Mientras el hombre intentaba mantener el equilibrio, yo tuve el tiempo justo para dar media vuelta y huir. Corrí agachada, escondiéndome detrás del buey. Después me desvié y me metí entre dos casitas.
Durante mi huida, alcancé a ver al hombre de la capa agachándose para recoger el sombrero. Descubrí que no tenía nada de pelo; su cabeza calva brillaba como una bola de billar.
Yo jadeaba y respiraba con dificultad; me dolía el pecho y las sienes estaban a punto de estallarme. No obstante, seguí corriendo agachada por detrás de las casitas. A mi izquierda se extendía el prado verde, donde resultaba imposible esconderse.
Las casitas estaban cada vez más juntas. Oí los llantos de unos niños. Una mujer estaba guisando una especie de salsa roja en un fuego. Me gritó cuando pasé junto a ella, pero yo no le respondí.
Dos sabuesos negros empezaron a perseguirme, ladrando y mordisqueándome los tobillos.
—¡Fuera! —grité—. ¡Fuera! ¡Dejadme en paz!
Eché un vistazo atrás y vi la gran silueta negra deslizándose rápidamente por la hierba. Sabía que iba a alcanzarme.
«Tengo que encontrar un escondite —me dije—. ¡Ya!»
Me metí entre dos pequeñas cabañas y casi atropellé a una mujer gorda y pelirroja que llevaba un bebé envuelto en una gruesa manta. La mujer, sobresaltada, apretó al bebé contra su pecho todavía más.
—¡Tiene que esconderme! —exclamé, jadeante.
—¡Fuera de aquí! —replicó la mujer. No parecía antipática, sino asustada.
—¡Por favor! —le rogué—. ¡Me están persiguiendo! —Señalé el espacio entre las casas y ambas vimos al hombre de la capa que se acercaba a toda velocidad.
»¡Por favor! ¡No deje que me alcance! —supliqué—. ¡Escóndame! ¡Escóndame!
La mujer tenía la vista fija en el hombre de la capa. Finalmente se volvió hacía mí y se encogió de hombros.
—No puedo —aseguró.