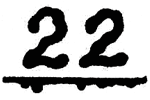
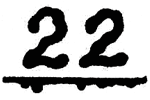
—¡Es…, es de día! —tartamudeó Eddie.
Sin embargo, la luz del sol no era lo único asombroso; todo había cambiado.
Me sentí como si estuviera viendo una película y hubiese cambiado la escena. De pronto era de día, o la semana siguiente, y yo estaba en un lugar totalmente distinto. Sabía que sólo habían pasado unos segundos desde que Eddie y yo habíamos abierto la puerta del hotel, pero en ese espacio de tiempo todo había cambiado.
Eddie y yo nos mantuvimos muy juntos y miramos a nuestro alrededor. No se veían coches ni autobuses. La calle había desaparecido para dejar paso a un camino lleno de piedras y polvo. Donde antes había edificios altos, aparecían ahora casitas blancas de techos bajos y cabañas de madera sin puertas ni ventanas. Junto a una de las casitas había un pajar, y unas cuantas gallinas cloqueaban y picoteaban el polvo del camino. Una vaca asomaba la cabeza por detrás del pajar.
—¿Qué pasa? —preguntó Eddie—. ¿Dónde estamos?
—Es como si hubiéramos retrocedido en el tiempo —dije en voz baja—. Eddie, mira a la gente.
Pasaron dos hombres cargados con sartas de pescados. Llevaban el pelo largo y barba larga también, y vestían unos sayos grises que les llegaban hasta el suelo.
Vimos a dos mujeres arrodilladas en un huerto, arrancando patatas con las manos, y a un hombre que cabalgaba a lomos de un caballo tan flaco que se le marcaban todas las costillas. El hombre se paró a hablar con las mujeres, que lucían unos vestidos largos de color marrón.
—Se parecen a la gente que vimos en el hotel —le dije a Eddie.
Al recordar el hotel me di la vuelta.
—¡Oh, no! —Cogía Eddie del brazo y lo obligué a volverse.
El hotel también había desaparecido.
En su lugar se alzaba un edificio alargado y bajo de piedra parda. Por su aspecto parecía una posada o un ayuntamiento.
—No entiendo nada —se quejó Eddie, rascándose la cabeza. A la luz del día, me percaté de que estaba muy pálido—. Sue, tenemos que volver al hotel. Estoy…, estoy muy confuso.
—Yo también —confesé.
Caminé unos pasos por el camino de tierra. Debía de haber llovido recientemente, porque el suelo estaba blando y embarrado. En la lejanía se oyó el mugido de una vaca.
«¿Es esto Londres? —me pregunté—. ¿Cómo puede haber vacas en pleno centro? ¿Dónde están los edificios de oficinas? ¿Y los coches? ¿Y los taxis y los autobuses de dos pisos?»
De pronto oí silbar a alguien y vi a un niño rubio que aparecía por detrás del edificio alargado. Vestía un traje hecho con harapos marrones y negros y llevaba un haz de leña en los brazos.
Parecía de mi edad, así que crucé el camino embarrado para hablar con él.
—¡Hola! —le grité—. ¡Hola!
El niño alzó la vista por encima del haz de leña y sus ojos azules me miraron sorprendidos. La brisa alborotaba su cabello largo y despeinado.
—A los buenos días, señora —dijo él. Tenía un acento tan extraño que casi no podía entenderle.
—Buenos días —respondí sorprendida.
—¿Sois viajeros? —preguntó el niño, al tiempo que se echaba el haz de leña al hombro.
—Sí —contesté—. Pero mi hermano y yo nos hemos perdido. No encontramos nuestro hotel.
Él entornó sus ojos azules y me miró con aire pensativo.
—Nuestro hotel —repetí—. ¿Sabes dónde está? Es el Barclay.
—¿Barclay? —repitió—. ¿Hotel?
—Sí —dije yo. Esperé su respuesta, pero él se quedó mirándome con el entrecejo fruncido.
—No conozco esas palabras extranjeras —dijo finalmente.
—¡Un hotel! —exclamé con impaciencia—. Ya sabes, un lugar donde se alojan los viajeros.
—Muchos se alojan en la abadía —respondió. A continuación señaló el edificio alargado que quedaba a nuestra espalda.
—No, quiero decir… —empecé a explicar, pero enseguida me di cuenta de que no me comprendía en absoluto.
—Bueno, tengo que llevar la leña a casa —dijo el niño. Hizo un gesto de despedida con la cabeza, se cambió el haz de hombro y reemprendió la marcha por el camino embarrado.
—Eddie, ¿has visto? —comenté—. ¡Ese niño no sabía lo que era un hotel! ¿Qué te ha…?
Miré a mi alrededor.
—¿Eddie?
Eddie no estaba.