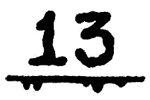
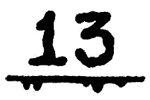
Retiré las monedas y me las acerqué a los ojos. En la oscuridad del asiento trasero resultaba difícil verlas bien, pero pude comprobar que eran grandes, redondas y pesadas, como si fueran de oro o plata de verdad. Como estaba tan oscuro, no pude leer lo que ponía.
—¿Por qué iban a darme mis padres monedas de juguete? —le pregunté al taxista.
Él se encogió de hombros.
—Ni idea. No conozco a tus padres.
—Bueno, ellos le pagarán las quince libras —le dije, mientras intentaba volver a meterme las monedas en el bolsillo.
—Quince libras y sesenta peniques más propina —me recordó el taxista, con el entrecejo fruncido—. ¿Dónde están tus padres? ¿En el hotel?
Asentí con la cabeza.
—Sí. Estaban en un congreso aquí mismo, pero ahora deben de estar en la habitación. Iremos a buscarlos para que le paguen.
—Con dinero de verdad, si puede ser —dijo el taxista, levantando la vista al cielo—. Si no estáis aquí dentro de cinco minutos, iré a buscaros.
—Ahora mismo bajan, se lo prometo —le aseguré.
Abrí la puerta y salí del taxi. Eddie me siguió hasta la acera, sacudiendo la cabeza.
—Qué raro es todo esto —murmuró.
Un portero vestido con el uniforme rojo nos abrió la puerta y nos apresuramos a entrar en el enorme y lujoso vestíbulo del hotel. La mayoría de la gente parecía ir en dirección contraria; seguramente salían a cenar. En ese momento mi estómago hizo un ruido y me di cuenta de que estaba muerta de hambre.
Eddie y yo pasamos a toda velocidad por delante de la recepción. Caminábamos tan rápido que por poco chocamos contra un botones que empujaba un carrito cargado hasta los topes de maletas.
A nuestra derecha oímos ruido de platos en el restaurante del hotel y percibimos un aroma a pan recién hecho.
Las puertas del ascensor se abrieron, dando paso a una mujer pelirroja con un abrigo de pieles y un caniche de color blanco. Eddie se enredó con la correa y tuve que ayudarlo para que no se nos escapara el ascensor.
Entramos y en cuanto se cerraron las puertas apreté el botón número 6.
—¿Qué le pasaba a ese dinero? —preguntó Eddie.
Yo me encogí de hombros.
—No lo sé. Supongo que papá se equivocó.
Al llegar al sexto piso los dos echamos a caminar a toda prisa por el largo pasillo enmoquetado que llevaba a nuestra habitación. Por el camino, tuve que esquivar una bandeja del servicio de habitaciones que había en el suelo; todavía quedaba medio bocadillo y varias piezas de fruta. Mi estómago me volvió a recordar lo hambrienta que estaba.
—Por fin. —Eddie corrió hasta la habitación 626 y llamó a la puerta—. ¡Eh, mamá! ¡Papá! ¡Somos nosotros!
—¡Abrid! —exclamé con impaciencia.
Eddie volvió a llamar un poco más fuerte.
—¡Eh!
Acercamos la oreja a la puerta y escuchamos: silencio total. No se oían pasos ni voces.
—¡Eh! ¿Estáis ahí? —preguntó Eddie mientras llamaba de nuevo—. ¡Daos prisa! ¡Somos nosotros! —Se volvió hacia mí—. A estas horas tienen que haber acabado ya la reunión —murmuró.
Yo puse las manos en forma de altavoz y grité:
—¿Mamá? ¿Papá? ¿Estáis ahí?
No hubo respuesta.
Dándose por vencido, Eddie exhaló un hondo suspiro.
—¿Y ahora qué?
—¿Tenéis algún problema? —preguntó una voz de mujer.
Al volverme vi a una doncella del hotel. Llevaba un uniforme gris y una pequeña cofia blanca en la cabeza. Empujaba un carrito lleno de toallas y se detuvo delante de nosotros.
—Nuestros padres están en una reunión —le expliqué—. Mi hermano y yo nos hemos quedado fuera.
La doncella nos examinó durante un instante, soltó el carrito y sacó una cadena larga con muchas llaves.
—En teoría no debería hacer esto —dijo, mientras iba mirando todas las llaves—. Pero supongo que no pasará nada si os abro.
Finalmente metió una llave en la cerradura, la hizo girar y abrió la puerta. Eddie y yo le dimos las gracias y le dijimos que nos había salvado la vida. Ella sonrió y volvió a empujar el carrito por el pasillo.
Como la habitación estaba a oscuras, encendí la luz.
—Aquí no están —comenté en voz baja—. Ni rastro.
—Habrán dejado una nota —respondió Eddie—. Quizás hayan tenido que salir con la gente del congreso. O tal vez estén abajo, esperándonos en el restaurante.
Nuestra habitación era una suite con un salón y dos dormitorios. A medida que la recorríamos, yo iba encendiendo las luces. Me dirigí a un rincón donde había una mesa con un bloc de notas y un bolígrafo, pero el bloc estaba en blanco. No habían dejado ningún mensaje. Tampoco había ninguno en nuestra mesilla de noche.
—Qué extraño —musitó Eddie.
Atravesé nuestro dormitorio y entré en el de papá y mamá. Pulsé el interruptor para echar un vistazo. Dentro, la cama estaba hecha, con la colcha lisa y bien puesta, pero no encontré ningún mensaje. El tocador estaba vacío y no había ni ropa tirada en las sillas ni zapatos en el suelo. Tampoco estaban sus maletines ni sus libretas de notas.
La verdad era que la habitación ni siquiera parecía estar ocupada.
Al volverme vi a Eddie junto al armario, empujando la puerta corredera.
—¡Sue, mira! —gritó—. ¡No hay ropa! ¡La ropa de papá y mamá…, nuestra ropa…, todo ha desaparecido!
En ese momento sentí un nudo en la garganta y me invadió una sensación de pánico.
—¿Qué está pasando?