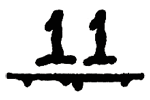
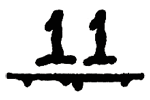
Hice un movimiento rápido y lo esquivé. Conteniendo el miedo, recuperé la linterna del suelo. Planeaba utilizarla como un arma, deslumbrándole con el haz de luz o bien golpeándole en la cabeza.
Pero no tuve la ocasión de hacerlo. Cuando la linterna iluminó el túnel delante de mí, me quedé helada al ver… ¡ratas!
Había cientos de ellas, un ejército de animales grises y repugnantes. Bajo la luz de la linterna, sus ojos brillaban con un fulgor rojo, y se acercaban a nosotros batiendo las mandíbulas y chasqueando los dientes; parecían terriblemente hambrientas. Sin embargo, lo que me dejó sin respiración fue el ruido que hacían: unos chillidos agudos que resonaban por todo el túnel.
A medida que se iban acercando, sus ojillos rojos brillaban más y más. Arrastraban sus cuerpos flacos por el duro suelo y sus rabos se deslizaban tras ellas como serpientes negras y asquerosas.
El hombre también las vio y retrocedió sorprendido. Eddie aprovechó la ocasión para escapar. Cuando descubrió las ratas se quedó estupefacto.
—¡Salta! —le grité—. ¡Salta, Eddie!
Eddie no se movió. Los dos permanecimos boquiabiertos mirando las ratas: un mar de roedores chillones y ojos rojos, una oleada de bestias descontroladas.
—¡Salta! ¡Salta ya! —repetí.
Yo levanté los brazos y pegué un salto. Eddie me imitó y los dos nos agarramos a las anillas metálicas que colgaban del techo de la cloaca.
Me encogí para mantener los pies lo más lejos posible del suelo. Los subí cuanto pude mientras las ratas pasaban por debajo. En ese momento percibí un olor nauseabundo que casi me asfixió, y el ruido de sus largas uñas repiqueteando contra el suelo y sus rabos deslizándose por la piedra.
A pesar de que no las veía en la oscuridad, podía oírlas. Y notarlas, porque se agarraban a mis zapatos y me arañaban las piernas con sus garras afiladas. Lo peor de todo es que aún venían más.
Me volví y vi salir corriendo al hombre de la capa. En su intento de huir de aquella masa de roedores, avanzaba a grandes zancadas y con los brazos extendidos, como si quisiera agarrarse a un lugar seguro.
El hombre arrastraba todavía su capa negra, pero el sombrero de ala ancha salió volando y aterrizó en el suelo. Una docena de ratas se abalanzó sobre él y lo mordisqueó hasta destrozarlo.
En el túnel se oía el eco de los pasos del hombre, alejándose cada vez más rápido. Las ratas alcanzaron su capa y clavaron sus garras en ella, sin dejar de chillar. Un segundo más tarde, el hombre desapareció detrás de un recodo.
Las ratas le persiguieron ruidosamente. Al perderse por el túnel, todos los sonidos se confundieron, convirtiéndose en un único rumor que retumbó por la larga alcantarilla.
Era un ruido horrible.
Aunque me dolían los brazos, mantuve los pies lejos del suelo. No quería soltar la anilla metálica hasta que no estuviera segura de que todas las ratas se habían ido.
El rumor se fue alejando.
Oí el jadeo de Eddie y vi que se dejaba caer al suelo con un quejido. Yo también decidí soltar la anilla y, después de hacerlo, me quedé inmóvil un instante, esperando a que el corazón me dejara de latir a toda velocidad y las sienes dejasen de palpitar como si estuviesen a punto de estallar.
—Por los pelos —murmuró Eddie. La barbilla le temblaba y tenía la cara tan blanca como el papel.
Sentí un escalofrío. Sabía que a partir de ahora tendría pesadillas sobre aquellas ratas y el ruido de sus afiladas uñas y sus largos rabos deslizándose por el suelo.
—¡Salgamos de esta cloaca asquerosa! —exclamé—. El señor Starkes debe de estar volviéndose loco buscándonos.
Eddie recogió la linterna y me la devolvió.
—Me muero de ganas de volver al autocar —me dijo—, y de salir de esta horrible torre. No puedo creer que nos haya perseguido un loco por una alcantarilla. ¡Todo esto no puede ser real!
—Pues lo es —afirmé—. Papá y mamá ya deben de haber terminado su reunión. Estarán preocupadísimos por nosotros.
—¡No tan preocupados como yo! —exclamó Eddie.
Proyecté la luz hacia delante y, cuando reanudamos la marcha, procuré mantenerla a ras de suelo. El túnel empezó a ascender, así que iniciamos la subida.
—Esta cloaca tiene que tener un final —me quejé—. ¡Tiene que desembocar en algún sitio!
De pronto oí un leve rumor y solté un grito.
¡Más ratas!
Eddie y yo nos paramos a escuchar.
—¡Aleluya! —exclamé entusiasmada al descubrir que se trataba de un sonido muy distinto.
Era el rumor del viento que silbaba a través del túnel, lo cual significaba que debíamos de estar muy cerca de la salida y que la alcantarilla desembocaba en algún lugar al aire libre.
—¡Adelante! —dije animadamente. Empezamos a correr siguiendo la luz de la linterna.
El túnel volvió a curvarse y de pronto se acabó. Ante nosotros apareció una escalerilla de metal que conducía a un gran agujero practicado en el techo. A través de él se veía el azul oscuro del cielo.
Eddie y yo gritamos de alegría. Él se encaramó primero a la escalerilla y yo le seguí.
Era una noche fría y húmeda, pero no nos importó. El aire olía a fresco, a limpio. Lo esencial era que estábamos fuera; fuera de la cloaca y de la maldita Torre del Terror. Lejos del horripilante hombre de la capa.
Eché una ojeada rápida a mi alrededor para intentar averiguar dónde estábamos. La Torre se alzaba ante nosotros y su silueta negra se recortaba sobre el cielo azul oscuro. Habían apagado todas las luces y la pequeña garita estaba vacía. No había ni un alma a la vista.
Entonces descubrí el muro bajo que separaba la Torre del resto del mundo, y el camino de piedra que conducía hacia la salida y el aparcamiento. Sin pensarlo dos veces, echamos a correr en esa dirección.
De pronto todo adquirió un aspecto irreal. El único sonido que oíamos era el de nuestras zapatillas contra los adoquines, y la única luz era la de la luna, que asomaba por detrás de unas nubecillas y proyectaba un rayo plateado sobre las copas de los árboles y el largo muro de piedra.
Sin dejar de correr, me volví y miré hacia el viejo castillo. La luna iluminaba sus almenas como si fuera un pálido foco.
«Hace siglos, gente de verdad anduvo por este camino —pensé—. Y gente de verdad murió en esa torre.»
Un escalofrío me recorrió la espalda, así que di media vuelta y seguí corriendo. Eddie y yo atravesamos el portal y salimos del recinto del castillo.
«Por fin hemos vuelto al mundo actual —me dije—. Estamos a salvo.»
No obstante, nuestra felicidad duró poco. Bajo la suave luz de la luna descubrimos que el aparcamiento estaba totalmente vacío y que el autocar se había ido. Eddie y yo nos dirigimos hacia la carretera, pero ésta también estaba desierta.
—Nos han dejado —murmuró Eddie, con un suspiro—. ¿Y ahora cómo volvemos al hotel?
Me disponía a responderle cuando de pronto vi a un hombre. Era un señor de pelo blanco que avanzaba hacia nosotros rápidamente, cojeando. Nos señalaba y gritaba:
—¡En, vosotros! ¡Eh!
«Oh, no —pensé, muerta de miedo—. ¿Y ahora qué?»