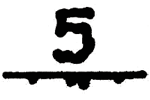
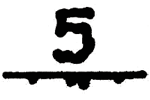
—¡Oh, noooo! —Eddie emitió un lamento horrorizado al ver la esposa en mi muñeca. Se quedó boquiabierto y la barbilla le empezó a temblar.
—¡Ayúdame! —lloriqueé mientras agitaba el brazo y tiraba frenéticamente de la cadena—. ¡Quítamela!
Eddie se quedó blanco como una sábana.
No podía aguantar más, así que me eché a reír. Acto seguido me quité la esposa con toda tranquilidad.
—¡Te lo has creído! —me burlé—. Esto va por lo de la cámara. Ahora estamos empatados.
—Creía…, creía… —tartamudeó Eddie. Sus ojos oscuros me miraban con furia—. Creía que te habías hecho daño de verdad —murmuró—. No vuelvas a hacer algo así, Sue. Lo digo en serio.
Por toda respuesta le saqué la lengua. Ya sé que no es una reacción muy madura por mi parte, pero cuando estoy con mi hermano siempre acabo portándome mal.
—¡Por aquí! —La voz del señor Starkes retumbó en las paredes de piedra. Eddie y yo nos reunimos con el grupo, que se había congregado alrededor de nuestro guía.
—Vamos a subir a la torre norte —anunció el señor Starkes—. Como verán, la escalera es bastante estrecha y empinada, así que tendremos que ir en fila india. Tengan cuidado.
Él iba primero, y se agachó para pasar por una puerta muy estrecha. Eddie y yo éramos los últimos de la fila. A medida que subíamos el aire era más caliente. ¡Cuánta gente habría pisado esos escalones para que estuvieran tan lisos y tuviesen los cantos tan redondeados! Intenté imaginarme a los prisioneros subiendo a la Torre con las piernas temblándoles de miedo.
Delante de mí, Eddie subía lentamente la escalera ennegrecida por el hollín.
—¡Qué oscuro! —se quejó, volviéndose hacia mí—. Date prisa, Sue. No te quedes atrás.
Mi anorak rozaba el muro de piedra. A pesar de estar bastante delgada, la escalera era tan estrecha que no podía evitar tocar las paredes.
Después de subir durante lo que me parecieron horas, llegamos a un rellano donde había una pequeña celda con barrotes de hierro.
—En esta celda se encerraba a los presos políticos —nos contó el señor Starkes—. A los enemigos de la Corona los traían a este lugar que, como ven, no se puede decir que sea muy cómodo.
Al acercarme, vi que la celda solamente contaba con un pequeño banco de piedra y un escritorio de madera.
—¿Y qué les pasaba a esos presos? —preguntó una señora de pelo blanco—. ¿Permanecían en esta celda durante años?
—No —contestó el señor Starkes, rascándose la barbilla—. La mayoría morían decapitados.
Sentí un escalofrío en la nuca. A continuación me acerqué a los barrotes y me asomé a la celda.
«Aquí estuvo presa gente de verdad —pensé—. Gente de verdad se agarraba a estos barrotes para asomarse, se sentaba ante ese pequeño escritorio y caminaba arriba y abajo en ese espacio tan reducido mientras esperaban su sentencia.»
Tragué saliva y miré a mi hermano. Noté que estaba tan horrorizado como yo.
—Aún no hemos llegado a lo alto de la torre —anunció el guía—. Sigamos.
A medida que subíamos, la escalera de caracol se hacía cada vez más empinada. Yo iba palpando la pared, justo detrás de Eddie. En ese momento tuve una sensación rarísima; sentí que ya había estado allí anteriormente, que había subido por esa escalera y conocía esa vieja torre.
Evidentemente eso era imposible. Eddie y yo nunca habíamos estado antes en Inglaterra. Sin embargo, también tuve la misma sensación cuando nos reunimos con el grupo en el cuarto diminuto que había en lo alto de la torre. ¿Habría salido en una película? ¿O habría visto las fotos en una revista? ¿Por qué me resultaba tan familiar?
Sacudí la cabeza con fuerza, intentando librarme de aquellos pensamientos tan extraños y desconcertantes. Luego me acerqué a Eddie y eché un vistazo a la habitación. Encima de nuestras cabezas había un ventanuco redondo que dejaba entrar un haz de luz triste y gris. Las paredes curvadas estaban desnudas y llenas de grietas y manchas oscuras. El techo era muy bajo, por lo que el señor Starkes y algunos más tenían que mantener la cabeza agachada.
—Quizá perciban la tristeza que se respira en esta habitación —comentó en voz baja el guía.
Todos nos acercamos para oírle mejor. Eddie, en cambio, se quedó mirando la ventana con expresión preocupada.
—Ésta es la torre donde encerraron a un joven príncipe y a una princesa —prosiguió el señor Starkes en tono solemne—. Los príncipes Edward y Susannah de York fueron encarcelados en la torre, en esta pequeñísima estancia.
El señor Starkes trazó un círculo con el estandarte, recorriendo la fría habitación; todos lo seguimos con la mirada.
—Imagínense. Dos niños. Arrancados de su hogar y encerrados en una celda helada en lo alto de una torre —dijo él con un hilo de voz.
De pronto tuve frío, así que volví a abrocharme el anorak. Eddie se metió las manos en los bolsillos de los téjanos y miró con nerviosismo a su alrededor.
—El príncipe y la princesa no permanecieron aquí mucho tiempo —continuó el señor Starkes mientras bajaba el estandarte—. Esa noche, mientras dormían, el Verdugo del Reino y sus hombres subieron sigilosamente por la escalera. Tenían órdenes de asesinar a los dos niños, asfixiándolos, para impedir que algún día accedieran al trono.
El señor Starkes cerró los ojos y bajó la cabeza. Se hizo un silencio absoluto. Nadie se movió ni dijo una palabra. El único sonido era el susurro del viento que soplaba por el ventanuco situado sobre nuestras cabezas.
Yo también cerré los ojos. Intenté imaginarme a un niño y a una niña, solos y asustados, procurando dormir en aquella fría celda. Las puertas se abrían de golpe, dando paso a un grupo de hombres desconocidos. No decían nada; simplemente se abalanzaban sobre ellos para matarlos.
«Fue aquí, en esta habitación —pensé—. Aquí mismo, donde estoy yo.»
Cuando abrí los ojos, vi que Eddie me estaba mirando fijamente con cara de miedo.
—Este sitio me da… escalofríos —murmuró.
—No me extraña —dije yo.
Pero justo cuando el señor Starkes comenzaba a contarnos más detalles, la cámara se me cayó al suelo con gran estrépito. Me agaché a recogerla y exclamé:
—¡Oh, no! Mira, Eddie, ¡se ha roto el objetivo!
—¡Chist! ¡Me he perdido lo que ha dicho el señor Starkes sobre el príncipe y la princesa! —protestó mi hermano.
—¡Mi cámara! —La agité con fuerza, aunque no sé por qué. Por mucho que la agitara no iba a arreglar el objetivo.
—¿Qué ha dicho? ¿Lo has oído? —insistió Eddie.
Negué con la cabeza.
—Lo siento, no lo he oído.
Los dos caminamos hacia un camastro adosado a la pared. A su lado había un taburete de madera; eran los únicos muebles de la celda.
¿Se habrían sentado allí el príncipe y la princesa?, me pregunté. ¿Se habrían encaramado al camastro para intentar ver por la ventana? ¿De qué hablarían? ¿Se preguntarían qué les iba a pasar? ¿Hablarían de las cosas divertidas que iban a hacer cuando los liberaran?
Era todo muy triste, horriblemente triste.
Me acerqué al camastro y, cuando lo toqué con la mano, noté que estaba durísimo. Entonces me fijé en unas señales negras en la pared. ¿Serían letras? ¿Habrían dejado un mensaje el príncipe y la princesa? Me incliné para examinarlas de cerca.
Pero no. No era ningún mensaje, sino unas simples grietas en la piedra.
—Sue, vamos —me urgió Eddie tirándome del brazo.
—Vale, vale —respondí.
Pasé de nuevo la mano por el camastro y comprobé lo duro que estaba. Debía de ser incomodísimo.
Cuando alcé la vista hacia la ventana, me di cuenta de que había anochecido y el cielo estaba completamente negro. En ese instante sentí como si las paredes de piedra se me echaran encima y estuviese encerrada en un armario oscuro, un armario frío y terrorífico. Las paredes me oprimían, me ahogaban y asfixiaban…
¿Era así como se habían sentido los príncipes? ¿Era el mismo miedo que los había atenazado a ellos hace más de quinientos años?
Exhalé un profundo suspiro, me alejé del camastro y me volví hacia Eddie.
—Vámonos de aquí —dije con voz trémula—. Este cuarto es demasiado tétrico y triste.
Decidimos dirigirnos hacia la escalera, pero al dar media vuelta, nos paramos en seco.
—¿Qué? —exclamamos los dos, estupefactos.
El señor Starkes y el resto del grupo habían desaparecido.