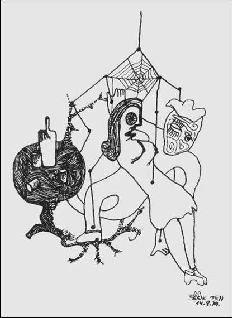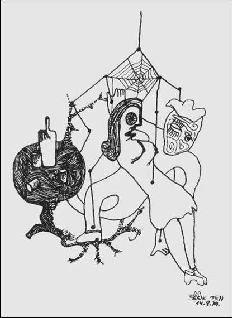
Conversación en Jerusalén con Aharon Appelfeld
por Philip Roth (1988)
Traducción del inglés por Ramón Buenaventura
Aharon Appelfeld vive unos cuantos kilómetros al oeste de Jerusalén, en un laberíntico conglomerado de casas de piedra, cerca de un «centro de absorción» donde se acoge temporalmente a los inmigrantes, se les imparte enseñanza y se les prepara para la vida en la nueva sociedad. La ardua trayectoria que dio con Appelfeld en las playas de Tel Aviv, en 1946, a sus catorce años, parece haber generado en él una insaciable fascinación con todas las almas desarraigadas; y, en la tienda de comestibles donde hacen sus compras tanto él como los residentes del centro de acogida, no es raro que Aharon entable conversación, de modo improvisado, con algún judío etíope, o ruso, o rumano, que aún va vestido para el clima del país al que nunca regresará.
El salón de la vivienda de dos alturas está amueblado con sencillez: sillas cómodas, libros en tres idiomas en las estanterías y, en las paredes, los impresionantes dibujos adolescentes del hijo de Appelfeld, Meir, que ahora tiene veintiún años y que lleva estudiando en Londres desde que concluyó el servicio militar. Yitzak, de dieciocho años, acaba de terminar en el instituto y está cumpliendo el primero de sus tres años de servicio militar obligatorio. En casa sigue Batya, una chica de doce años, muy despierta y con el pelo oscuro y los ojos azules de su madre, la juvenil y simpática esposa de Appelfeld, judía argentina. Los Appelfeld parecen haber formado el hogar más tranquilo y armonioso a que cualquier niño puede aspirar como ambiente en que criarse. En los cuatro años que ya dura nuestra amistad, creo que nunca he visitado a Aharon en su casa de Mevasseret Zion sin recordar que su niñez —fugitivo de un campo de trabajo nazi, teniendo que valerse por sí mismo en los más primitivos parajes de Ucrania— pone un muy siniestro contrapunto a su ideal doméstico.
Una fotografía que he visto de Aharon Appelfeld, un antiguo retrato tomado en Chernovtsy, Bukovina, en 1938, cuando tenía seis años y que trajeron a Palestina unos familiares suyos supervivientes de la matanza, nos muestra a un niño burgués delicadamente refinado, muy despierto, a horcajadas de un caballito de madera y luciendo un estupendo traje de marinero. Es imposible imaginar que ese mismo niño, veinticuatro meses más tarde, habría de enfrentarse a la exigencia de sobrevivir durante años en los bosques, acosado y sin la ayuda de sus padres. Su aguda inteligencia está, desde luego, en la foto, pero ¿dónde la robusta astucia, el instinto ferino, la tenacidad biológica que hace falta para soportar tan terrible aventura?
Ese muchacho ocultaba tantas cosas como ahora oculta el escritor en que se ha convertido. Aharon tiene cincuenta y cinco años, es de baja estatura, lleva gafas y es un hombre compacto, con un rostro perfectamente redondo y un cráneo perfectamente pelado, con el aspecto entre juguetón y serio de un hechicero benigno. Poco trabajo le costaría hacerse pasar por un mago de esos que divierten a los niños en las fiestas de cumpleaños, sacándose palomas del sombrero. Resulta más fácil asociar su aspecto suavemente afable y bondadoso con ese oficio que con la responsabilidad a que parece irremisiblemente abocado: la de dar cuenta, en una serie de relatos tan portentosos como difíciles de captar en todo su alcance, de la desaparición de Europa —mientras él engañaba a los campesinos y buscaba comida por los bosques— de la práctica totalidad de los judíos del continente, entre ellos sus propios padres.
Su materia literaria no es, sin embargo, el Holocausto, ni siquiera la persecución de los judíos. Ni, a mi modo de ver, es narrativa judía lo que él escribe, ni, ya que estamos, israelí. Tampoco, dada su condición de ciudadano judío de un Estado compuesto en su mayor parte de inmigrantes, es la suya una narrativa de exilio. Y, a pesar de que muchas de sus novelas están ambientadas en Europa y tienen ecos de Kafka, sus libros, escritos en hebreo, no son narrativa europea. De hecho, todo lo que Appelfeld no es nos arroja la suma de lo que es, a saber: un escritor desplazado, deportado, desposeído y desarraigado. Appelfeld es un escritor desplazado que escribe una narrativa desplazada, que ha hecho del desplazamiento y la desorientación su tema más exclusivamente propio. Su sensibilidad —marcada, casi desde la cuna por el solitario vagabundaje de un burguesito por unos parajes que no presagiaban nada bueno— parece haber generado espontáneamente un estilo que evita la concreción, un estilo de desarrollo atemporal y giros narrativos frustrados, que viene a ser una extraña realización de la mentalidad desplazada puesta en prosa. Tan única como el tema es la voz que se origina en una conciencia herida, concertada en algún punto con la amnesia y con la memoria, que sitúa el relato a mitad de camino entre la parábola y la historia.
Desde que nos conocimos, en 1984, Aharon y yo hemos hablado largo y tendido, las más de las veces mientras paseábamos por las calles de Londres, Nueva York y Jerusalén. Al cabo de estos años, pienso de él que es un contador de anécdotas inclinado al oráculo y un mago encantador folclorista, pero también un opinador lacónico e ingenioso y un obsesivo diseccionador de la mente judía —sus aversiones, sus ilusiones falsas, sus recuerdos, sus manías—. Y, sin embargo, como suele ocurrir entre escritores, nunca, durante nuestras peripatéticas charlas, llegamos a tocar de veras el trabajo del otro. Es decir: no hasta el mes pasado, cuando viajé a Jerusalén, para hablar con él de los seis de sus quince libros publicados hasta ahora en inglés.
Tras la primera tarde juntos, nos desembarazamos de un magnetófono entremetido y, tomando yo algunas notas de pasada, nos dedicamos a charlar como siempre habíamos hecho, paseando por las calles o sentados en algún café donde nos diera por descansar un rato. Al final, cuando ya no quedaba nada que decir, o eso parecía, nos pusimos juntos al trabajo y resumimos por escrito —yo en inglés, él en hebreo— lo principal de nuestro intercambio. Jeffrey Green tradujo al inglés las respuestas de Aharon a mis preguntas.
ROTH: En tu narrativa hay ecos de dos escritores centroeuropeos de la generación anterior: primero, de Bruno Schulz, judío polaco que escribía en polaco y a quien mataron los nazis a tiros, a la edad de cincuenta años, en Drohobycz, ciudad galitziana de gran población judía en cuyo instituto de enseñanza superior daba clases y en la cual residía con su familia; luego, de Franz Kafka, judío de Praga que escribía en alemán y que también, como dice Max Brod, «vivió hechizado por el entorno familiar» durante la mayor parte de sus cuarenta y un años de existencia. Tú naciste a ochocientos kilómetros al este de Praga y doscientos kilómetros al sureste de Drohobycz, en Chernovtsy. En tu familia —próspera, altamente integrada, de habla alemana— se observan ciertas similitudes sociales y culturales con la de Kafka; y, al igual que Schulz, tú, junto con tu familia, padeciste personalmente el horror nazi. La afinidad que más me interesa, sin embargo, no es biográfica, sino literaria; y capto signos de ella, aquí y allá, en toda tu obra, pero la veo con especial claridad en The Age of Wonders[1]. La escena inicial, por ejemplo, donde se nos pinta a una madre y a su adorable hijo de doce años disfrutando de un viaje en tren, de regreso a casa, tras unas idílicas vacaciones estivales, me recuerda escenas iniciales de los relatos de Schulz. Y solo unas páginas más adelante, hay una sorpresa kafkiana, cuando el tren se detiene inesperadamente junto a un viejo y oscuro aserradero y las fuerzas de seguridad solicitan que «todos los pasajeros austríacos que no sean cristianos de nacimiento» lo hagan constar así en la oficina del aserradero. Me viene a la cabeza El proceso —también El castillo—, donde al principio hay una ambigua amenaza contra la situación legal del protagonista. Dime, pues, ¿qué importancia concedes tú a Schulz y a Kafka en el funcionamiento de tu imaginación?
APPELFELD: Descubrí a Kafka aquí en Israel, durante los años cincuenta, y lo sentí muy cercano, como escritor, desde el primer contacto. Me hablaba en mi lengua materna, el alemán —no el alemán de los alemanes, sino el alemán del imperio austro-húngaro, de Viena, de Praga, de Chernovtsy, con su tono especial, que, por cierto, los judíos pusieron gran empeño en crear.
Para sorpresa mía, no solo me hablaba en mi lengua materna, sino también en otra que yo conocía íntimamente, es decir la lengua del absurdo. Sabía muy bien de qué me estaba hablando. Para mí no era ninguna lengua secreta, y no me hacían falta explicaciones. Yo llegaba de los campos de exterminio y de los bosques, de un mundo que incorporaba el absurdo, y nada en este mundo me resultaba ajeno. Lo sorprendente era esto: ¿cómo podía un hombre que nunca había estado en ese mundo conocerlo con tan minucioso detalle?
Siguieron otros descubrimientos sorprendentes: la maravilla de su estilo objetivo, su preferencia por la acción en vez de la interpretación, su claridad y precisión, su amplia y abarcadora visión, cargada de humor e ironía. Y, por si todo ello no bastaba, otro descubrimiento me hizo ver que tras aquella máscara de no ser de ningún sitio ni tener ningún hogar, en su obra aparecía el hombre judío, como yo, de una familia solo integrada a medias, cuyos valores judíos habían perdido su contenido y cuyo espacio interior era de una angustiosa esterilidad.
Lo maravilloso era que aquella esterilidad no lo hubiera conducido a la negación o al odio de sí mismo, sino a una especie de tensa curiosidad por todos los fenómenos judíos, especialmente de los judíos del este de Europa, la lengua yiddish, el teatro yiddish, el hasidismo[2], el sionismo e incluso el ideal de trasladarse al Mandato Palestino. Este es el Kafka de los diarios, no menos apasionantes que su obra. Descubrí una muestra palpable del compromiso judío de Kafka en su caligrafía hebrea, porque había estudiado hebreo y lo conocía. Su caligrafía es clara y también asombrosamente bella, se ve que está trazada con tanto esfuerzo y concentración como su caligrafía alemana; pero en la hebrea hay un aura adicional de amor por la letra aislada.
Kafka no me reveló solamente el mapa del mundo absurdo, sino también los encantos de su arte, que yo necesitaba por mi condición de judío integrado. Los cincuenta fueron para mí años de investigación, y las obras de Kafka arrojaron luz sobre el camino que yo trataba de alumbrar por mis propios medios. Kafka emerge de un mundo interior e intenta encontrar el modo de atrapar la realidad; yo venía de un mundo de realidad detallada y empírica, los campos de exterminio y los bosques. Mi mundo real estaba muy por encima de la imaginación, y mi tarea en cuanto artista no consistía en dar desarrollo a mi imaginación, sino en contenerla, lo cual ya entonces me pareció imposible, porque todo era tan increíble que incluso mi propia persona me parecía un personaje de ficción.
Al principio traté de huir de mí mismo y de mis recuerdos, vivir una vida que no me perteneciera y escribir sobre una vida que no me perteneciera. Pero un sentimiento oculto me decía que no tenía derecho a liberarme de mí mismo y que si negaba la experiencia de mi niñez en el Holocausto me convertiría en un tullido espiritual. Hasta cumplir los treinta años no me sentí libre para ocuparme, en cuanto artista, de esas experiencias.
Lamentablemente, accedí a la obra de Bruno Schulz con años de retraso, cuando mis planteamientos literarios ya estaban muy hechos. Me sentí y me sigo sintiendo muy afín a su obra, pero no con la misma afinidad que en el caso de Kafka.
ROTH: Entre tus seis libros traducidos por ahora al inglés, The Age of Wonders es el que posee unos antecedentes históricos más claramente identificables. El padre, que es al mismo tiempo quien escribe el relato, es admirador de Kafka; además, el padre, según se nos dice, participa en un debate intelectual sobre Martin Buber; también se pone en nuestro conocimiento que es amigo de Stefan Zweig. Pero esta concreción, aunque no vaya mucho más allá de unas cuantas referencias al mundo exterior, no es corriente en los libros tuyos que he leído. A tus judíos se les vienen encima las desgracias del mismo modo en que los insoportables suplicios se les vienen encima a las víctimas de Kafka: inexplicablemente, sin origen conocido, en una sociedad que, aparentemente, no tiene historia ni política. «¿Qué quieren de nosotros?», pregunta un judío en Badenheim 1939, tras haberse apuntado como judío en, mire usted por dónde, el Departamento de Sanidad de Badenheim. «Es difícil de comprender», contesta otro judío.
Del sector público no llega ningún dato que pueda servir de advertencia a una víctima de Appelfeld, ni tampoco se presenta la inminente condena como parte de una catástrofe europea. El encuadre histórico ha de suministrarlo el lector, quien comprende, de un modo en que las víctimas no pueden comprenderla, la magnitud del mal en que están envueltas. Tu reticencia al desempeño de historiador, unida a la perspectiva histórica del lector informado, explica el peculiar impacto que tu obra posee, el poder que emana de estas historias contadas con unos medios tan modestos. Por otra parte, al deshistorizar los acontecimientos y emborronar los antecedentes, probablemente te aproximas a la desorientación experimentada por quienes ignoraban hallarse al borde de un cataclismo.
Se me ocurre que el punto de vista de los adultos en narrativa se parece en sus limitaciones al punto de vista de un niño, que no dispone de calendario histórico en que insertar los acontecimientos, según suceden, ni posee los medios intelectuales necesarios para penetrar en su significado. Me pregunto si tu propia conciencia de niño el borde del Holocausto no hallará reflejo en la sencillez con que el horror inminente se percibe en tus novelas.
APPELFELD: Tienes razón. En Badenheim 1939 ignoré por completo la explicación histórica. Di por sentado que los hechos históricos eran conocidos de los lectores y que estos pondrían de su parte lo que faltaba. También estás en lo cierto, me parece a mí, al suponer que en mi descripción de la segunda guerra mundial hay algo de visión infantil, pero no estoy muy seguro de que la condición ahistórica de Badenheim 1939 tome origen en esa visión infantil preservada en mi interior. Las explicaciones históricas me vienen siendo ajenas desde que adquirí la noción de mí mismo como artista. Y la experiencia judía de la segunda guerra mundial no fue «histórica». Entramos en contacto con unas fuerzas arcaicas, míticas, con una especie de oscuro subconsciente cuyo significado no conocíamos, y seguimos sin conocer ahora. Este mundo presenta un aspecto racional (con trenes, horarios de salida, estaciones y maquinistas), pero el hecho es que se trataba de viajes de la imaginación, mentiras y artimañas, que solo unos impulsos muy profundos y muy irracionales podían haber inventado. No comprendí entonces, ni comprendo ahora, el motivo de la matanza.
Fui víctima, y a las víctimas trato de comprender. Es un amplio y complicado espacio de la vida el que llevo tratando de asimilar desde hace ya más de treinta años. No he idealizado a las víctimas. No creo que en Badenheim 1939 haya tampoco ninguna idealización. Por cierto que Badenheim es un sitio más bien real, y Europa entera estaba llena de balnearios parecidos, terriblemente pequeñoburgueses e idiotas en sus formalidades. Ni siquiera al niño que yo era entonces se le escapaba lo ridículos que eran.
Aún hoy en día se sigue aceptando, en general, que los judíos somos gente hábil y refinada, que tiene acumulada toda la sabiduría del mundo. Pero ¿no es fascinante observar la facilidad con que nos engañaron? Utilizando unos trucos sencillísimos, casi infantiles, nos juntaron en guetos, nos mataron de hambre durante meses, nos sostuvieron a base de falsas esperanzas y al final nos enviaron a la muerte por vía férrea. Tuve muy presente esta candidez durante todo el tiempo que duró la redacción de Badenheim. En ella descubrí una especie de destilado o síntesis de la humanidad. La ceguera, la sordera de los judíos, su obsesiva preocupación por ellos mismos, son partes integrales de su candidez. Los ejecutores eran gente práctica, y sabían lo que querían. El cándido es siempre un shlemazl[3], un payaso víctima de la desgracia, que nunca percibe las señales de peligro, que se lía, que se confunde, que acaba cayendo en la trampa. Estas debilidades me cautivaron. Me enamoré de ellas. Resultó que el mito de que los judíos controlaban el mundo con sus maquinaciones era un poco exagerado.
ROTH: De todos tus libros traducidos al inglés, donde se describen la realidad más dura y los más extremados padecimientos es en Tzili. Tzili, una niña sencilla, de familia judía pobre, se queda sola cuando su familia huye de la invasión nazi. La novela cuenta sus horrendas aventuras de supervivencia y su atroz soledad entre los brutales campesinos para quienes trabaja. Es un libro en el que no puedo dejar de ver una especie de contrapunto al Pájaro pintado de Jerzy Kosinski. Aunque es menos grotesco, Tzili nos presenta a una criatura asustada en un mundo todavía más inhóspito y más yermo que el de Kosinski, una criatura aislada que se desplaza por un paisaje tan incompatible con la vida humana como cualquiera de los que vemos en el Molloy de Beckett.
De pequeño, a los nueve años, tú también anduviste errante por ahí, igual que Tzili, tras fugarte del campo de concentración. Llevo tiempo preguntándome por qué, cuando utilizas literariamente tu propia vida en un lugar desconocido, oculto entre campesinos hostiles, tomas la decisión de convertir en chica al sobreviviente de una terrible prueba. ¿No se te pasó por la cabeza no ficcionalizar este material, sino representar tus experiencias tal como las recuerdas, para escribir un relato directo de sobreviviente, al modo de Primo Levi cuando nos cuenta su encierro en Auschwitz?
APPELFELD: Nunca he escrito las cosas tal como sucedieron. Por supuesto que todas mis obras son capítulos de mi más personal experiencia, pero no son, sin embargo, «la historia de mi vida». Las cosas que me han pasado en la vida ya han pasado, ya están moldeadas, y el tiempo las ha amasado para darles forma. Escribir las cosas tal como sucedieron equivale a hacerse esclavo de la memoria, la cual no constituye sino un elemento secundario del proceso creativo. A mi modo de ver, crear equivale a ordenar, a clasificar y a elegir las palabras y el ritmo más adecuados para la obra. Los materiales, en efecto, están tomados de la propia vida, pero, en última instancia, lo creado es una criatura independiente.
Varias veces intenté escribir lo que fue la «historia de mi vida» en los bosques, inmediatamente después de mi fuga del campo de concentración. Quería ser fiel a la realidad y a lo que en verdad sucedió. Pero la crónica resultante no pasó de mero andamiaje, no muy robusto. El conjunto era más bien mezquino, una especie de cuento imaginario poco convincente. Las cosas más auténticas son facilísimas de falsificar.
La realidad, como bien sabes, siempre es más fuerte que la imaginación humana. No solo eso; es que, además, la realidad puede permitirse el lujo de ser increíble, inexplicable, de situarse fuera de toda proporción. Para gran dolor de mi corazón, la obra creada no puede permitirse las mismas libertades.
La realidad del Holocausto superó toda imaginación. Si me atuviera a los hechos, nadie me creería. Pero al elegir a una niña, algo mayor de lo que yo era en el momento de los hechos, arrebaté la «historia de mi vida» de las poderosas garras de la memoria, poniéndola en manos del laboratorio creativo. Dentro de este, la memoria no es el propietario único. En el laboratorio se hace imprescindible la explicación causal, la ilación entre todos los acontecimientos. Lo excepcional solo es permisible si se integra en la estructura total y contribuye a su comprensión. De la «historia de mi vida» tuve que ir retirando las partes increíbles, para obtener una versión más verosímil. Escribí Tzili cuando andaba por los cuarenta años. En aquella época estaba interesado en las posibilidades artísticas de la candidez. ¿Puede darse la candidez en el arte moderno? Pensaba yo entonces que sin la candidez aún presente en los niños y en los viejos, y en todos nosotros, hasta cierto punto, a toda obra de arte le faltaría algo. Traté de corregir la falla. Dios sabe si lo conseguí.
ROTH: Se ha dicho que Badenheim 1939 tiene algo de fábula, de sueño, de pesadilla, etcétera. Ninguna de estas descripciones hace el libro menos enojoso para mí. Al lector se le pide —muy explícitamente— que comprenda que la transformación de un placentero establecimiento austriaco, frecuentado por los judíos, en un sitio tan siniestro como una estación de «reubicación» de judíos con destino a Polonia, es un proceso en cierto modo análogo a los acontecimientos precursores del Holocausto hitleriano. Al mismo tiempo, tu visión de Badenheim y de sus moradores judíos es casi impulsivamente grotesca e indiferente a los requerimientos de la causalidad. No es que vaya surgiendo una situación amenazadora sin previo aviso ni lógica, como tantas veces ocurre en la vida, sino que tú mantienes al respecto una especie de laconismo tan extremado, que llega a ser de una indescifrabilidad frustrante. ¿Te importaría solventar estas dificultades mías ante una novela que, por otra parte, es tu obra más conocida en Estados Unidos y, desde luego, la más apreciada? ¿Qué relación existe entre el mundo ficticio de Badenheim y la realidad histórica?
APPELFELD: En Badenheim 1939 subyacen recuerdos infantiles muy nítidamente preservados. Nosotros, como todas las familias pequeñoburguesas, nos instalábamos todos los veranos en alguna localidad de veraneo. Cada año buscábamos un sitio tranquilo, donde la gente no anduviera cotilleando por los pasillos, ni confesándose por los rincones, ni metiéndose en lo que no le importaba, ni, por supuesto, hablara yiddish. Pero todos los años, sin falta, como si alguien se empeñara en mortificarnos, acabábamos rodeados de judíos, lo cual dejaba a mis padres con muy mal sabor de boca, y les producía no poca irritación.
Muchos años después del Holocausto, cuando me puse a reconstruir mi niñez de antes del Holocausto, vi que estas localidades de veraneo ocupaban un puesto muy especial en mi memoria. Muchos rostros y muchas agitaciones corporales volvieron a la vida. Resultó que lo grotesco estaba grabado nada menos que en lo trágico. En Badenheim, la gente se reunía para pasear por los bosques y para compartir muy elaborados platos; para charlar y para confesarse unos a otros. La gente se permitía no solo vestir de modo extravagante, sino también hablar con libertad, incurriendo a veces incluso en lo pintoresco. De vez en cuando había un marido que perdía a su esposa amante y resonaba un disparo en la noche, una punzante señal de desengaño amoroso. Por supuesto que desde el punto de vista artístico habría podido recomponer esos preciosos fragmentos de vida para que se sostuvieran por sí solos en pie. Pero ¿qué podía hacer? Cada vez que intentaba rememorar aquellos pueblos de veraneo, veía los trenes y los campos de concentración, y mis recónditos recuerdos infantiles quedaban tiznados de carbonilla.
El hado fatal se ocultaba ya en el interior de aquellas personas, como una enfermedad mortal. Los judíos asimilados se construyeron una plataforma de valores humanos y desde lo alto de ella contemplaban el mundo. Estaban convencidos de no ser ya judíos y de que nada que fuera de aplicación a los judíos podía aplicárseles a ellos. Tan extraña confianza los convirtió en criaturas ciegas o medio ciegas. Siempre he sentido cariño por los judíos asimilados, porque era en ellos donde el carácter judío, y quizá también el destino de los judíos, se concentraban con mayor fuerza.
En Badenheim traté de combinar las visiones de mi infancia con las visiones del Holocausto. Me sentía en la obligación de ser fiel a ambas. En otras palabras: no debía hermosear a las víctimas, sino pintarlas con todo detalle, sin adornos; pero, al mismo tiempo, debía poner de manifiesto el destino fatal que en ellas se ocultaba, aunque no lo supieran.
Todo ello constituye un puente muy estrecho, sin pretil, y es muy fácil caerse.
ROTH: No entraste en contacto con el hebreo hasta tu llegada a Palestina, en 1946. ¿Qué efecto ha podido tener esta circunstancia en tu modo de escribir en hebreo? ¿Eres consciente de alguna relación entre el modo en que accediste al hebreo y el modo en que escribes en hebreo?
APPELFELD: Mi lengua materna es el alemán. Mis abuelos hablaban en yiddish. Casi todos los habitantes de Bukovina, donde viví de niño, eran rutemos y, por consiguiente, todos hablaban en rutenio. El gobierno era rumano, y a todo el mundo se le exigía que hablase también esa lengua. La segunda guerra mundial estalló cuando yo tenía ocho años, y entonces me deportaron a un campo de Transmitria. Tras haberme fugado de este campo, viví entre ucranianos, de modo que aprendí su lengua. En 1944 fui liberado por los rusos y trabajé para ellos de chico de los mandados, y así fue como aprendí ruso. Durante dos años, entre 1944 y 1946, anduve recorriendo toda Europa, y me hice con alguna otra lengua. Cuando, por fin, llegué a Palestina, en 1946, tenía la cabeza llena de idiomas, pero la verdad del asunto era que no poseía ninguno.
Aprendí hebreo con muchísimo esfuerzo. Es una lengua difícil, severa y ascética. Su fundamento más antiguo es este proverbio de la Mishná: «El silencio es la cerca que protege la sabiduría». La lengua hebrea me enseñó a pensar, a ser ahorrativo con las palabras, a no usar demasiados adjetivos, a no intervenir demasiado, a no interpretar. Digo que «me enseñó». De hecho, tales son sus requerimientos. Si no hubiera sido por el hebreo, no sé si habría encontrado mi camino hacia el judaísmo. El hebreo me ofreció el corazón del mito judaico, su modo de pensar y sus creencias, desde los tiempos de la Biblia a los de Agnon[4]. Ello constituye una espesa capa de cinco mil años de creatividad judía, con sus correspondientes altibajos: el lenguaje poético de la Biblia, el jurídico del Talmud y el místico de la Cábala. Tanta riqueza resulta, en ocasiones, difícil de abarcar. A veces se queda uno sin aliento, ante el exceso de asociaciones, la multitud de mundos ocultos en una sola palabra. Pero no importa, porque son unos recursos maravillosos. Al final, siempre encuentra uno en ellos más de lo que andaba buscando.
Como casi todos los niños que llegaron a este país como sobrevivientes del Holocausto, quería huir de mis recuerdos, de mi carácter judío, y proveerme de una imagen diferente de mí mismo. No hubo nada que no intentáramos para cambiar, para ser altos, rubios y fuertes, para ser goyim[5], y todo lo que ello trae consigo. La lengua hebrea también sonaba gentil a nuestros oídos, y tal vez fuera esta la razón de que nos enamoráramos de ella con tamaña facilidad.
Pero a continuación sucedió algo muy sorprendente. Esa misma lengua en que veíamos un medio para fundirnos en el olvido de nosotros mismos e identificarnos con la celebración israelí de patria y el heroísmo, me llevó, engañándome, a los más secretos depósitos del judaísmo. Llevo desde entonces sin salir de ellos.
ROTH: Viviendo en esta sociedad, esta uno constantemente sometido al bombardeo de las noticias y de las discusiones políticas. Y, sin embargo, como novelista, puede decirse que en general has dejado de lado la turbulencia diaria de Israel, para concentrarte en predicamentos judíos señaladamente distintos. ¿Qué significa esta turbulencia para un novelista como tú? ¿De qué modo afecta tu vida literaria el hecho de ser ciudadano de una sociedad que ella sola se manifiesta, ella sola se afirma, ella sola se desafía, ella sola se hace leyenda? ¿Se ve alguna vez tentada tu imaginación por esta realidad que va generando noticias?
APPELFELD: Tu pregunta viene a tocar una cuestión de gran importancia para mí. En verdad, Israel está lleno de tragedia desde que amanece hasta que se pone el sol, y hay personas tan superadas por esta tragedia, que de ellas podría decirse que se encuentran en estado de embriaguez. Esta actividad frenética no resulta solamente de la presión exterior. La inquietud judía también aporta lo suyo. Aquí todo está en zumbido permanente, todo es muy denso. Hay un montón de palabras, hace estragos la controversia. La shtetl[6] judía no ha desaparecido.
En determinado momento hubo una fuerte tendencia contraria a la diáspora, un retroceso ante todo lo judío. Hoy, las cosas han cambiado un poco, aunque este país no para nunca y está enredado en sí mismo, viviendo entre subidas y bajadas. Hoy toca redención, mañana tinieblas. Los escritores viven inmersos en este enredo. Los territorios ocupados, por ejemplo, no son solo cuestión política, sino también literaria.
Yo llegué aquí en 1946, siendo aún un muchacho, pero llevando a cuestas mi vida y mis padecimientos. Durante el día trabajaba en explotaciones agrícolas kibutz y por la noche estudiaba hebreo. Me pasé muchos años vagabundeando por este país enfebrecido, sin rumbo y sin nada que sirviese para orientarme. Andaba buscándome a mí mismo y buscando el rostro de mis padres, que se perdieron en el Holocausto. Durante los años cuarenta, teníamos la impresión de haber renacido aquí, como judíos, y, por consiguiente, de que todos acabaríamos por convertirnos en auténticas maravillas. Todas las concepciones utópicas generan atmósferas de este tipo. No olvidemos que todo esto ocurría después del Holocausto. Ser fuerte no era solo cuestión de ideología. «Nunca más iremos como corderos al matadero», bramaban los altavoces, desde todas las esquinas. Yo deseaba con todas mis fuerzas encajar en aquella gran actividad y tomar parte en la aventura del nacimiento de una nueva nación. Ingenuamente, creía que la acción impondría silencio a mis recuerdos y que acabaría floreciendo igual que los nativos, libre de la pesadilla judía, pero ¿qué podía hacer? La necesidad, podríamos decir, incluso, la perentoria necesidad de ser fiel a mí mismo y a mis recuerdos de la niñez hizo de mí una persona distante y contemplativa. La contemplación me devolvió a la región en que nací y donde se alzó la casa de mis padres. Esta es mi historia espiritual, y con esos hilos gira mi rueca.
Artísticamente hablando, volverme a instalar en ese territorio me ha dado anclaje y perspectiva. No estoy en la obligación de precipitarme a atender los acontecimientos recientes, para interpretarlos de inmediato. Los hechos de todos los días por supuesto que llaman a todas las puertas, pero ellos saben que mi casa no está abierta a tan agitados huéspedes.
ROTH: En To the Land of the Cattails, una mujer judía y su hijo ya mayor, fruto de su unión con un gentil, hacen el viaje de regreso al remoto paraje de Rutenia de donde ella es originaria. Es el verano de 1938. Cuanto más se aproxima a la tierra natal, más amenazadora se vuelve la violencia de los gentiles. La madre le dice al hijo: «Ellos son muchos, y nosotros pocos». A continuación escribes: «La palabra goy surgió del interior de aquella mujer. Sonrió como si le estuviera viniendo un recuerdo lejano. Era la palabra a que su padre acudía de vez en cuando, muy de vez en cuando, para definir la estupidez irreversible».
El gentil con quien comparten el mundo los judíos de tus libros suele ser la encarnación no solo de esa estupidez irreversible, sino también de un comportamiento social amenazador y primitivo; el goy es un borracho que le pega a su mujer; el goy es un tipo medio salvaje, grosero y brutal, incapaz de «controlarse». Evidentemente, hay mucho que decir sobre el mundo no judío de las provincias en que sitúas tus libros —y sobre la capacidad de los judíos, en su propio mundo, para ser también estúpidos y primitivos—, pero ningún europeo no judío dejaría de reconocer que el arraigo de esta imagen en el imaginario judío tiene origen en la experiencia real. En otros casos, el goy se describe en términos de «espíritu pedestre… rebosante de salud». Envidiable salud. Como dice la madre de Cattails, refiriéndose a su hijo medio gentil: «No le pasa lo que a mí, no está asustado. Por sus venas corre una sangre distinta, más tranquila».
Me atrevo a afirmar que nada puede averiguarse del imaginario judío sin investigar antes el lugar que ocupa el goy en la mitología popular explotada en Estados Unidos por los humoristas judíos —como Lenny Bruce o Jackie Mason— y también, aunque en un nivel muy distinto, por los novelistas judíos. El retrato de goy más unilateral de la narrativa norteamericana está en El dependiente de Bernard Malamud. El goy es Frank Alpine, el vagabundo que saquea la pobre tienda de comestibles de un judío, Bober, y luego intenta violar a la aplicada hija de Bober, y, por último, tras convertirse al judaismo según el modelo de Bober, es decir al judaismo sufriente, acaba abjurando de la bestialidad goy. El judío neoyorquino que protagoniza la segunda novela de Saul Bellow, La víctima, se ve sometido a los abusos de un gentil inadaptado y alcohólico, un tal Allbee, no menos canalla y maleante que Alpine, aunque su agresión a la duramente conquistada tranquilidad de Leventhal resulte algo más civilizada. No obstante, el gentil más imponente de toda la obra de Bellow es Henderson, rey de la lluvia, explorador de sí mismo, que se traslada a África en busca de la salud mental, llevando consigo sus contundentes instintos. Para Bellow, lo mismo que para Appelfeld, el auténtico «espíritu pedestre» no es nunca judío, como tampoco lo es la búsqueda de las fuerzas más primitivas. No para Bellow, no para Appelfeld y, sorprendidísimamente, tampoco para Norman Mailer. Todos sabemos que en Mailer el sádico sexual se llama Sergius O'Shaugnessy, y el que mata a su mujer es Stephen Rojack, y el homicida impenitente no se llama Lepke Buchalter, ni Gurrah Shapiro, sino Gary Gilmore.
APPELFELD: El lugar del no judío en la imaginación judía es una cuestión compleja, cuya raíz está en las generaciones de miedo judío. ¿Quién de nosotros se echa encima la carga de explicarlo? Me limitaré a arriesgar unas cuantas palabras, tomadas de mi experiencia personal.
Acabo de decir miedo, pero el miedo no era uniforme, ni a todos los gentiles. De hecho, había una especie de envidia a los no gentiles oculta en el corazón del judío moderno. La imaginación judía solía ver en el no judío una criatura liberada, sin creencias antañonas ni obligaciones sociales, que vivía una existencia natural en su propia tierra. Ni que decir tiene que el Holocausto alteró en cierto modo el curso de la imaginación judía. El lugar de la envidia lo ocupó la desconfianza. Se hicieron clandestinos los sentimientos que antes se desarrollaban al aire libre.
¿Hay algún estereotipo del no judío en el alma judía? Existe, y suele recogerlo la palabra goy, pero es un estereotipo sin desarrollar. A los judíos se les han impuesto demasiadas restricciones morales y religiosas como para que sean capaces de expresar estos sentimientos sin reservas. Entre los judíos nunca existió la confianza necesaria para expresar verbalmente, en toda su profundidad, la hostilidad que quizá sintieran. Eran, para bien o para mal, demasiado racionales. La hostilidad que se permitieron sentir iba dirigida, paradójicamente, hacia ellos mismos.
Lo que siempre me ha preocupado, y sigue inquietándome, es este antisemitismo dirigido a la propia persona, una vieja dolencia judía que en época moderna se ha disfrazado de modos diversos. Yo me crie en una casa judía integrada, donde el alemán era el bien más preciado. El alemán no se consideraba solamente una lengua, sino también una cultura, y la actitud hacia esa cultura alemana era virtualmente religiosa. A nuestro alrededor vivía una multitud de judíos que hablaban yiddish, pero en nuestra casa estaba terminantemente prohibido hablarlo. Yo me crie en la sensación de que todo lo judío era reprobable. Desde la más tierna infancia, me enseñaron a poner la vista en la belleza de los no judíos. Eran altos y rubios y se comportaban con naturalidad. Eran personas cultivadas, y cuando no se comportaban de un modo acorde con su cultura, al menos sí lo hacían con naturalidad.
La doncella que teníamos en casa nos viene muy bien para ilustrar esta teoría. Era guapa y pechugona, y yo estaba muy apegado a ella. Era, a mis ojos, los ojos de un niño, la naturaleza en persona, y cuando se fugó llevándose las joyas de mi madre, a mí aquello me pareció un disculpable error.
Desde la primera juventud me sentí atraído por los no judíos. Me fascinaban por lo raros, lo altos, lo arrogantes que eran. Pero también los judíos me parecían raros. Me llevó años comprender hasta qué punto habían interiorizado mis padres todo el mal que atribuían a los judíos; y, a través de ellos, yo también lo hice. Todos llevábamos sembrada en el pecho una dura semilla de repugnancia.
En mí, el cambio se produjo cuando nos arrancaron de nuestra casa y nos metieron en los guetos. Entonces observé que todas las puertas y ventanas de nuestros vecinos no judíos, de pronto, estaban cerradas para nosotros, mientras caminábamos en solitario por las calles vacías. Ninguno de los muchos vecinos con quienes manteníamos alguna relación estaba en la ventana cuando nosotros salimos arrastrando las maletas. He dicho «el cambio», pero no es enteramente cierto. Por aquel entonces yo tenía ocho años, y el mundo entero se me antojaba una pesadilla. También luego, cuando me separaron de mis padres, sin yo saber por qué. Durante toda la guerra, anduve merodeando por los pueblos ucranianos, manteniendo oculto mi secreto: la condición judía. Afortunadamente para mí, era rubio, y no despertaba sospechas.
Me tomó años acercarme al judío que había en mi interior. Tuve que desembarazarme de muchos prejuicios personales y conocer a muchos judíos para encontrarme en ellos. El antisemitismo aplicado a la propia persona era una creación original judía. No conozco ninguna otra nación tan impregnada de autocrítica. Aún después del Holocausto, los judíos seguían sin considerarse libres de culpa. Al contrario: no faltaron judíos prominentes que hicieron muy severos comentarios en contra de las víctimas, por no protegerse y no contraatacar. La capacidad de los judíos para interiorizar todas las críticas y observaciones condenatorias, para castigarse en consecuencia, es uno de los fenómenos más asombrosos de la naturaleza humana.
El sentimiento de culpabilidad se ha establecido y ha hallado refugio entre los judíos que quieren reformar el mundo, los diversos tipos de socialistas, los anarquistas, pero sobre todo entre los artistas judíos. Día y noche, la llama ardiente de este sentimiento produce pánico, susceptibilidad, autocrítica e incluso, a veces, la autodestrucción. Dicho en pocas palabras, no es precisamente un sentimiento maravilloso. Únicamente una cosa puede decirse a su favor: solo perjudica a quien lo padece.
ROTH: En The Immortal Bartfuss, Bartfuss le pregunta irrespetuosamente al exmarido de su querida, mientras ella agoniza: «¿Qué hemos hecho los sobrevivientes del Holocausto? ¿Nos ha cambiado en algo tan gran experiencia?». Esa es la pregunta que la novela plantea de una forma u otra prácticamente en cada página. Los solitarios pesares y anhelos de Bartfuss, sus desconcertados esfuerzos por superar su propio extrañamiento, su ansia de contacto humano, su mudo deambular por la costa israelí y sus enigmáticos encuentros en mugrientos cafés, nos hacen percibir el inmenso dolor en que puede trocarse la vida al día siguiente de un gran desastre. Tú mismo escribes, hablando de los judíos que terminan dedicándose al contrabando y al mercado negro en Italia, inmediatamente después de la guerra: «Nadie sabía qué hacer con las vidas salvadas».
Mi última pregunta, surgida de la preocupación que expresas en The Immortal Bartfuss, tal vez sea demasiado amplia. A juzgar por lo que pudiste observar durante tus vagabundeos sin hogar por la Europa de posguerra, y por lo que hayas averiguado durante tus cuarenta años de estancia en Israel, ¿hay alguna pauta observable en la experiencia de aquellos cuyas vidas fueron salvadas? ¿Qué han hecho los sobrevivientes del Holocausto y de que manera salieron irremisiblemente cambiados?
APPELFELD: Sí, este es el aspecto más doloroso de mi último libro. Indirectamente, en él trato de dar respuesta a la pregunta que acabas de hacerme. A ver si me puedo extender un poco más ahora. El Holocausto pertenece al tipo de experiencia enorme que lo reduce a uno al silencio. Cualquier cosa que se diga, cualquier respuesta que se dé, resulta «diminuta», carece de sentido, puede incluso incurrir en lo ridículo. La más grandiosa de las respuestas puede parecer una nimiedad.
Pongamos dos ejemplos, si no tienes inconveniente. El primero es el sionismo. Sin lugar a dudas, la vida en Israel facilita a los sobrevivientes no solo un lugar de refugio, sino también la noción de que no todo el planeta está ocupado por la maldad. Han derribado el árbol, pero las raíces no se han secado; a pesar de todo, seguimos viviendo. No obstante, la satisfacción no alcanza a eliminar en el sobreviviente la idea de que debe hacer algo con esa vida suya que se ha salvado. Los sobrevivientes han vivido experiencias que nadie había vivido antes, y los demás esperan de ellos algún mensaje, alguna clave para entender el mundo de los hombres: un ejemplo humano. Pero ellos, claro, no pueden ni empezar a cumplir con tamaño requerimiento, y viven vidas de huida y ocultación. Lo malo es que ya no hay sitio donde esconderse. Se queda uno con una sensación de culpabilidad que va creciendo con los años, para al final convertirse, como en Kafka, en una acusación. La herida es demasiado profunda, y de nada servirán las vendas. Ni siquiera una venda como el Estado judío.
El segundo ejemplo es la postura religiosa. Paradójicamente, como una especie de concesión a sus padres asesinados, no pocos de los sobrevivientes adoptaron la fe religiosa. Sé muy bien qué luchas internas trae consigo esta paradójica postura, y la respeto. Pero es una postura que nace de la desesperación. No seré yo quien niegue la verdad de la desesperación. Pero es una actitud asfixiante, una especie de monacato judío y un autocastigo indirecto.
Mi libro no ofrece a los sobrevivientes ninguna de las dos cosas: ni sionismo, ni confortación religiosa. El sobreviviente, Bartfuss, se ha tragado el Holocausto entero, y anda por ahí con él en las extremidades. Bebe la «leche negra» del poeta Paul Celan, al salir el sol, a mediodía, al ponerse el sol. No tiene ninguna ventaja sobre nadie, pero aún no ha perdido su rostro humano. No es gran cosa, pero es algo.