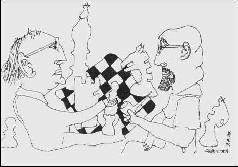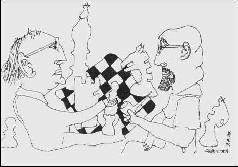
Al Departamento de Sanidad llegaron tres inspectores de la Diputación Provincial. El director de la banda llevaba en el bolsillo del chaleco un documento interesante: la partida de bautismo de sus padres. Y el señor Pappenheim dijo sorprendido: «Nunca lo hubiera creído». Era extraño, pero el director no estaba contento.
—Si lo desea, puede unirse a la orden judía, es una orden muy buena —dijo Pappenheim.
—No creo en la religión.
—Si lo desea, puede ser judío sin religión.
—¿Quién ha determinado eso?, ¿el Departamento de Sanidad?
Por la tarde cayó una tromba de agua. La gente se metió en la sala. Luego sirvieron vino hirviendo como en otoño. El señor Pappenheim se concentró en una partida de ajedrez con Samitzky. Al atardecer apareció la hija de la señora Zauberblit. Había heredado de su padre, el general Von Schmidt, una esbelta figura, un cabello rubio, unas mejillas sonrosadas y una voz grave. Estudiaba en un instituto femenino, lejos de su madre.
En la ciudad aún recordaban al general Von Schmidt. Durante los primeros años, después de casarse, iban a Badenheim. Pero Von Schmidt no soportaba el lugar y lo llamaba Pappenheim, como el empresario. Pensaba que era un sitio para enfermos, no para personas sanas. No había caballos, ni caza, y ni siquiera la cerveza era cerveza. Después no volvieron a aparecer. Su recuerdo se fue perdiendo. Tuvieron una hija, los años fueron pasando y Von Schmidt, que había comenzado la carrera militar como suboficial, ascendió hasta alcanzar el más alto rango. El divorcio no tardó en llegar. Tras el divorcio, la señora Zauberblit apareció en Badenheim, alta, delgada y atormentada. Y así terminaba la historia.
La hija informó al instante de que tenía un documento en su poder. Era un escrito de renuncia a los llamados derechos maternos. La señora Zauberblit examinó el impreso y preguntó: «¿Es también tu deseo?». «Es el deseo de mi padre y el mío», contestó la hija como si se lo hubiese aprendido de memoria. La señora Zauberblit firmó. Fue un encuentro duro y frío. «Perdón, tengo prisa», dijo, y se fue. La aparición de la hija dejó el hotel conmocionado. La señora Zauberblit se sentó en un rincón sin decir palabra. Era como si un nuevo orgullo hubiera brotado en ese momento en su rostro.
Por las alas del hotel un secreto comenzó a unir a las personas. Por alguna razón, el director de la banda no se sentía cómodo y fue a sentarse con los músicos. Por la tarde iban a actuar los gemelos. El dueño del hotel arregló la sala pequeña. Hacía dos días que no se les veía por la terraza. Estaban recluidos. «¿Qué hacen allí arriba?», preguntó alguien. El jefe de camareros confirmó que hacía dos días que no se llevaban nada a la boca. La gente estaba asomada a las ventanas y la luz del atardecer iluminaba sus rostros. Pappenheim dijo en voz baja: «Están practicando, son maravillosos».
Por la tarde un silencio religioso llenó la sala pequeña. La gente se adelantó y Pappenheim corría de una puerta a otra como si estuviese en sus manos hacerles aparecer antes de tiempo. A las ocho bajaron y se detuvieron junto a la mesa pequeña. Pappenheim se retiró y se quedó junto a la puerta como un centinela.
Estuvieron dos horas sentados hablando de la muerte. Sus voces eran pausadas, tranquilas, como las de quien ha visitado el infierno y ya no le tiene miedo. Cuando terminaron la lectura se levantaron. La gente bajó la cabeza y no aplaudió. Pappenheim se acercó desde la puerta y se quitó el sombrero, parecía que iba a ponerse de rodillas.