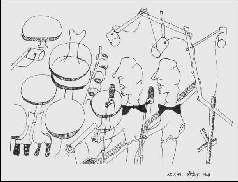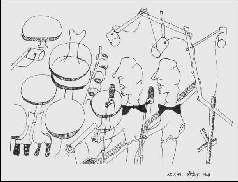
A finales de abril llegaron los dos recitadores. El señor Pappenheim se puso en su honor el traje azul. Eran altos, delgados y parecían tener una profunda espiritualidad grabada en la frente. Rilke, esa era su pasión. El señor Pappenheim, que los había descubierto en Viena, se dio cuenta enseguida de que en sus voces latía una melodía mórbida y quedó fascinado. Hacía siete años de eso, o tal vez más. Desde entonces no podía prescindir de ellos. Al principio su lectura no provocaba ningún entusiasmo, pero en los dos últimos años, desde que la gente descubrió la melodía oculta de sus voces, todos estaban embriagados. La señora Zauberblit respiró profundamente: «Han llegado».
Los recitadores eran unos hermanos gemelos que, con el paso de los años, se habían vuelto indistinguibles. Pero su forma de recitar era distinta. Era como si una misma enfermedad tuviera dos voces. Una era suave, como conciliadora. No era una voz, sino lo que queda de la voz. La otra era clara y penetrante. La señora Zauberblit decía que, si no fuese por ese dúo de voces, su vida no tendría sentido. Su forma de recitar era para ella como un brebaje, y en las vacías noches de primavera susurraba a Rilke como quien bebe alcohol de noventa grados.
Los músicos, que en invierno tocaban en salas de fiesta y en verano en lugares de veraneo, no entendían qué encontraba la gente en la voz mórbida de los gemelos. En vano intentaba Pappenheim explicarles su magia. Solo Samitzky decía que esas voces tocaban sus células enfermas. El director de la banda los odiaba y los llamaba bufones de la era moderna.
Y, entretanto, la primavera completaba su obra. El señor Schutz perseguía a la estudiante como si fuera un chaval. La señora Zauberblit estaba inmersa en una conversación con Samitzky, y la joven esposa del profesor Fussholdt se puso un traje de baño y salió a tomar el sol en el césped.
Los gemelos ensayaban sin cesar. Al parecer no podían arreglárselas sin hacerlo. «Y yo, infeliz de mí, que pensaba que todo les salía espontáneamente», dijo la señora Zauberblit.
«Ensayan, ensayan», dijo Samitzky. «Si hubiera ensayado de joven, no habría acabado en esta miserable banda. Yo no nací aquí. Nací en Polonia, y mis padres no me dieron una educación musical». Después de media noche le dieron al señor Pappenheim un telegrama en el que ponía: «Mandelbaum está enfermo y no llegará a tiempo». El señor Pappenheim se levantó, sacudió la cabeza y dijo: «Es una tragedia». «¿Mandelbaum?», dijo la señora Zauberblit. «El festival artístico se va a la ruina», dijo Pappenheim. Samitzky intentó consolarlos, pero Pappenheim dijo «Era la estrella», y se hundió en su tristeza como una piedra. La señora Zauberblit le ofreció el vino francés que más le gustaba, pero él no lo tocó, y se pasó toda la noche lamentándose: «¡Mandelbaum!, ¡Mandelbaum!».