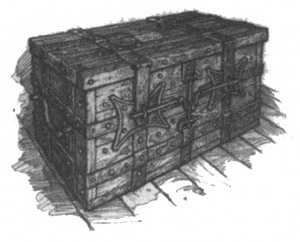
Regreso
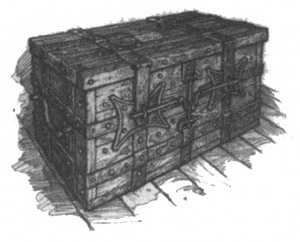
Esa noche, Jenna y Septimus estaban sentados juntos en la que volvía a ser su playa, a poca distancia del locuaz grupo que se congregaba alrededor del fuego. Ante la insistencia de Jenna, Septimus acababa de contarle lo sucedido.
—¿Sabes, Sep? —dijo Jenna—, si ser reina significa tener que ver siempre cómo todo el mundo hace su trabajo, no creo que quiera ser reina. Tú y Beetle hacéis cosas emocionantes entre genios y trineos de los Túneles de Hielo mientras yo tengo que sentarme y escuchar educadamente las matracas de Milo. Y no es que Nicko y Snorri sean más divertidos; siempre están hablando de barcos.
—Los Túneles de Hielo no han sido tan fantásticos —le aseguró Septimus—. Créeme. —Miró hacia arriba y vio una figura como de plátano salir de las dunas de arena—, ¡Oh, por fin… ahí está Jorge Nido! Discúlpame, Jen. Tengo que hablar con él.
—¡Ah, pues ve, Sep! Sé que tienes cosas importantes que hacer.
—Tú también puedes venir, Jen. En realidad, él puede venir con nosotros. Jorge Nido!
Jorge Nido caminaba errante, con el sombrero en forma de rosquilla que se le ladeaba al andar.
—¿Me has llamado, oh, sedentario señor?
—¿Lo hiciste? —preguntó nervioso Septimus.
—Fue una batalla, pero gané. —El genio sonrió. La vida con su amo no resultaba ser tan tediosa como había temido—. Nos remontamos a un tiempo muy lejano, la Sirena y yo. Pero yo me vi recompensado con una pequeña victoria.
A Septimus se le puso de repente la piel de gallina. Se dio cuenta de que estaba hablando con un ser muy antiguo.
—Gracias, Jorge Nido. Gracias. Eres… increíble.
Jorge Nido hizo una reverencia.
—Lo sé —dijo y le ofreció a Septimus una ampolleta de plata que Syrah le había dado para Escupefuego. Estaba fría como el hielo.
Septimus cogió la ampolla con cuidado entre el índice y el pulgar y la apartó.
—¿Está sellada? —preguntó.
—Sí lo está, oh, cauto señor. ¿Es eso todo? Ahora podría echarme una siestecita. Hoy ha sido un día muy agotador.
—No, eso no será todo —dijo Septimus, recordándose a sí mismo que, por agradecido que estuviera, a su genio debía parecerle un amo duro y no, como Beetle le había recordado, «pan comido».
—¿Qué más deseas, oh, complicado señor?
—En realidad deseo tres cosas.
—¿Tres, oh, insaciable señor? ¿Eres consciente de que tres es el número máximo de deseos que puedes pedir de una sola vez?
Septimus no lo sabía, pero no estaba dispuesto a admitirlo.
—Tres. Número uno, te ordeno que dejes de llamarme esas memeces.
Jorge Nido suspiró.
—¡Oh, bueno, fue divertido mientras duró! Tus deseos son órdenes para mí, oh, magnífico señor… ¿puedo llamarte así, o no? Es la práctica habitual de los genios. A menos que prefieras otra cosa, claro.
—Creo —dijo Septimus reflexionando sobre esa cuestión-que prefiero que me llames aprendiz. Eso es lo que soy.
—¿Y no prefieres que te llame aprendiz superior, Sep? —le chinchó Jenna.
—¿Te imaginas cómo lo pronunciaría, Jen? No, basta con aprendiz.
Jorge Nido pareció resignado.
—Muy bien, oh, aprendiz.
—He dicho aprendiz, ¡no: «Oh, aprendiz»!
—Muy bien, aprendiz.
—Número dos, te ordeno que vayas de inmediato y tan rápido como puedas al otro extremo de los genios guerreros congelados. Quiero saber si han llegado al Castillo. Si han llegado al Castillo deberás informar a la maga extraordinaria de lo que ha pasado.
En condiciones normales el genio habría protestado porque aquello eran en realidad dos deseos, pero notó que caminaba por terreno pantanoso. No había hecho del todo honor al acuerdo que lo había liberado de la celda sellada.
—¿La maga extraordinaria, oh, g… aprendiz?
—Sí, la encontrarás en la Torre del Mago. Dile que yo te envío.
Jorge Nido parecía incómodo.
—¡Ah, eso me recuerda algo! Me pidió que te buscara y te entregara una especie de llave… para, hummm, sellar ciertos túneles. Se me había olvidado por completo, con todas estas emociones. Te la daré ahora, ¿puedo?
Septimus apenas podía creer lo que acababa de oír.
—¿Marcia te pidió que sellara el túnel? Pero no lo entiendo… ¿cómo lo sabía? ¿Cómo demonios conociste a Marcia?
Jorge Nido miró con ojos furtivos.
—Pues me topé de bruces con ella —explicó—. ¿Puedo irme ya?
—No he terminado. Mi tercer deseo es que vuelvas a meter a todos esos genios en sus tubos.
Jorge Nido suspiró. Se lo imaginaba, pero preverlo no lo hacía más fácil. Nunca, desde que había sido esclavo en los establos del rey Augías, se había enfrentado el genio a una tarea tan hercúlea, salvo la de aquella vez, y dudaba que Hércules le devolviera el favor.
—Tus deseos son órdenes, aprendiz —respondió Jorge Nido haciendo una profunda reverencia.
El sombrero en forma de rosquilla se le cayó, lo recogió, se lo encajó otra vez y se alejó haciendo acopio de dignidad.
Jorge Nido se dirigió hacia el primer genio guerrero que había congelado. La marea se estaba retirando y, ataviada con su armadura, la figura de dos metros de alto yacía boca abajo en la arena húmeda, con los brazos extendidos, el hacha semienterrada en la arena, el escudo y las alas plateadas de su casco llenos de hilos de algas. Al ver las melladuras de las pinzas del cangrejo de la arena aún visibles en su talón desprotegido, Jorge Nido se permitió esbozar media sonrisa. Daba gracias a que el genio no lo había visto acercarse, pues de haberlo sorprendido lo habría visto como realmente era: la salvaje y sabia mujer bizca de unas dos mil quinientas primaveras que había preferido, a veces pensaba que equivocadamente, ser un genio a llevar la vida de la cuarta esposa de un mercader de tortugas. La esposa del mercader de tortugas había tenido una vez la desgracia de toparse con el sanguinario guerrero de quien los habría librado, y no había sido un encuentro que Jorge Nido deseara repetir.
Hubo un destello de luz amarilla y Septimus vio a su genio pasar zumbando junto a la fila de guerreros caídos y desaparecer en las dunas. Sacó el libro de Syrah del bolsillo y miró nervioso la cubierta. Ahora decía:
Libro de Syrah
Dedicacdo a: Julius Pike, mago extraordinario
Septimus sonrió, la apretada caligrafía de la Sirena había desaparecido.
Miró a lo largo de la playa, luego examinó las dunas.
—¿Estás bien, Sep? —preguntó Jenna.
—Sí, gracias, Jen. Muy bien, en realidad.
Levantó la mirada hacia la cima de la colina.
—¿Estás esperando a alguien?
—Bueno, yo… ¡oh, diablos! —murmuró Septimus.
Una figura se había separado del grupo reunido en torno al fuego y se encaminaba hacia ellos.
—¡Ah, ahí estáis! —dijo Milo en tono alegre, acomodándose entre Jenna y Septimus—, Misión cumplida, princesa. —Sonrió a Jenna con cariño—. He subido a las ratas a bordo, aunque de buena gana las habría dejado atadas a esa roca. Yo no acierto a comprender por qué crees que el Cerys necesita que vuelvan sus ratas.
Jenna sonrió.
—Abandonarán el barco en el Puerto —dijo Jenna—. Prepararé todo para que las recojan.
Milo sonrió con indulgencia.
—Te pareces tanto a tu madre… Siempre con algún proyecto misterioso en curso. —Se volvió hacia Septimus—. Y tú, jovencito, nunca podré agradecértelo lo bastante; has salvado mi precioso cargamento.
—De nada. —Septimus parecía absorto.
—Y ha salvado el Castillo —recordó Jenna.
—Sí, es verdad. Ha sido un truco muy inteligente.
—¿Truco? —soltó Jenna indignada—, Sep no hace trucos. Es realmente valiente e inteligente… Oye, Sep, ¿estás bien?
—Sí… perfecto —dijo Septimus volviendo la mirada hacia las dunas otra vez.
Milo estaba acostumbrado a que las personas parecieran distraídas cuando hablaba con ellas.
—Piensa por un momento, solo piensa lo diferentes que las cosas habrían sido si hubiera encontrado este ejército cuando empecé a buscarlo hace todos esos años. Tú, Jenna, habrías crecido con tu auténtica madre y no con unos magos raritos, y por supuesto tú, Septimus, habrías pasado aquellos preciosos años, que nunca recuperarás, con tus verdaderos y queridos padres.
—¿Con los magos raritos, quieres decir? —preguntó Septimus.
—¡Oh! ¡Oh, no, no, claro! No quería decir eso. ¡Oh, cielos! —Milo se puso en pie de un salto, feliz de que le hubieran interrumpido de una manera tan oportuna—. Bueno, hola. ¿Y quién es esta joven dama?
—¡Syrah! —exclamó Septimus, poniéndose también de pie de un salto.
Milo sufrió un raro ataque de sensibilidad.
—Iré a comprobar cómo va todo —anunció y se apresuró hacia el fuego.
—Hola, Syrah —dijo Jenna en un tono algo tímido.
—Princesa Esmeralda. —Syrah hizo una torpe reverencia.
Jenna le dirigió una mirada interrogante a Septimus.
—No, por favor, yo no soy…
Septimus intervino.
—Syrah, ¿estás bien?
Syrah parecía todo menos bien. Presentaba una palidez mortal, las oscuras sombras alrededor de los ojos parecían aún más profundas y le temblaban las manos.
—Yo soy… yo creo… yo soy yo.
Se sentó de repente y empezó a temblar de un modo violento.
—Jen —dijo Septimus, arrodillándose junto a Syrah—, ¿puedes traer un poco de agua, por favor… y una capacaliente también?
—Claro. —Jenna eschó a correr.
—Septimus —susurró Syrah—, la Sirena… no lo entiendo… ¿dónde… dónde está?
Septimus estiró la mano. En la palma tenía la ampolleta de plata, cubierta de una fina escarcha helada, que brillaba a la luz de su Anillo del Dragón.
—Aquí. La Sirena está aquí —dijo Septimus.
Syrah contempló la ampolla sin comprender.
—¿Ahí dentro?
—Sí. Sellada aquí dentro —dijo Septimus—, Syrah, te lo prometo, la Sirena se ha ido, para siempre. Eres libre.
—¿Libre?
—Sí.
Syrah rompió a llorar.
La luna se elevó y a lo lejos los dos haces de luz de la Roca del Gato brillaron sobre el mar quedo. Sobre su plataforma de vigilancia, Miarr daba una vuelta, satisfecho. Miró hacia la isla y, cuando Milo arrojó otro leño al fuego, lo vio resplandecer en la noche, iluminando al grupo reunido a su alrededor. Miarr sonrió y se comió una cabeza de pescado seco. Por primera vez desde la desaparición de Mirano, se sintió en paz.
En la playa había paz, pero no silencio. El fuego crepitaba y chisporroteaba con la sal de la madera de deriva, la gente charlaba, y Escupefuego resoplaba y bufaba. Septimus había decidido que estaba lo bastante bien como para bajarlo hasta la playa. Escupefuego, pensó, se estaba poniendo un poco triste allí solo. El dragón, junto con el cubo y la cola vendada, yacía en la blanda arena justo detrás de las dunas, mirando el fuego con los ojos entrecerrados, observando a Beetle repartir tazas de fízzfroot fuera del alcance de su lengua. Resopló, alargó el cuello e intentó acercarse un poco. A Escupefuego le gustaba el frízzfroot.
El Chico Lobo enseñaba a Jenna, Beetle, Nicko, Snorri, Lucy y Jakey a jugar al jefe del pueblo, un juego de velocidad en el que entraban conchas, cavar hoyos en la arena y mucho griterío.
Septimus y Syrah se sentaban en silencio mirando el juego. Syrah había dejado de temblar e incluso había bebido un poco del chocolate caliente de Jenna, pero estaba muy pálida y, contra el rojo intenso de la capacaliente, Septimus pensó que parecía un fantasma.
—¡Qué hermoso está el Cerys a la luz de la luna! —exclamó Syrah, observando el barco, que resplandecía de luz después de que la tripulación reparase las jarcias rotas y lo ordenase—. Pronto estará preparado para zarpar, creo.
Septimus asintió.
—En dos días.
—Septimus —dijo Syrah—, no sabes cómo te lo agradezco. Estoy tan feliz… todo lo que deseaba se ha hecho realidad. ¿Sabes?, solía soñar en estar aquí sentada con un grupo de amigos del Castillo alrededor del fuego… y ahora, aquí estoy. —Syrah sacudió la cabeza maravillada—, Y pronto, muy pronto, veré a Julius.
Septimus respiró hondo. Había temido que llegara ese momento.
—Hummm… Syrah, a propósito de Julius, yo…
—¡Ey! —gritó el Chico Lobo—, Vosotros dos, ¿queréis jugar al jefe del pueblo?
Syrah se volvió hacia Septimus, con los ojos verdes brillantes a la luz del fuego.
—Recuerdo el juego. Me encantaba.
—¡Sí! —gritó Septimus—. ¡Queremos jugar!
Ya afrontaría la cuestión de Julius por la mañana.
Pero no fue Septimus quien afrontó la cuestión dejulius sino Jenna. Más tarde, aquella misma noche, cuando el rumor de las olas empezó a retroceder, los antiguos caminos aparecieron poco a poco en la arena relumbrando a la luz de la luna y el Chico Lobo se convirtió en el jefe del pueblo por segunda vez, Septimus oyó a Jenna decirle a Syrah:
—Pero yo no soy Esmeralda… en serio, no lo soy. Eso fue hace quinientos años, Syrah.
Septimus estuvo al lado de Syrah en un instante.
—¿Qué quiere decir la princesa? —le preguntó Syrah.
—Ella… Jenna… quiere decir que… hummm… oh, Syrah. Lo siento mucho, pero lo que ella quiere decir es que has estado en esta isla quinientos años.
Syrah parecía absolutamente desconcertada.
Septimus trató de explicárselo.
—Syrah, fuiste poseída. Y ya sabes que cuando alguien es poseído no tiene sensación del paso del tiempo. La vida queda suspendida hasta el momento en que, si tienen suerte, son desposeídos.
—Entonces… ¿me estás diciendo que, cuando regresemos al Castillo, habrán pasado quinientos años desde la última vez que estuve allí?
Septimus asintió. Alrededor del fuego se hizo un temible silencio… incluso Milo se quedó callado.
—Entonces, Julius está… muerto.
—Sí.
Syrah soltó un largo gemido de desesperación y se desplomó en la arena.
Llevaron a Syrah en el bote de remos hasta el Cerys, donde la acostaron en un camarote. Septimus permaneció en vela toda la noche, pero ella no se movió. Y cuando el Cerys zarpó rumbo al Castillo, Syrah siguió inconsciente en el camarote, tan delgada e insubstancial bajo las mantas que a veces a Septimus le parecía que no había nadie allí.
Al cabo de tres días, el Cerys amarraba de costado en el muelle mercante del Puerto. La banda municipal empezaba a tocar su habitual murga y una animada charla se desataba entre la multitud congregada en el muelle. No todos los días entraba en el Puerto un barco tan impresionante transportando un dragón, y ciertamente no todos los días la maga extraordinaria salía a recibir el barco.
Marcia había causado tal revuelo cuando había llegado que había arrancado comentarios entre la multitud.
—Tiene un pelo precioso, ¿verdad?
—Mira esa orla de seda en su capa… debe de haberle costado una fortuna.
—Pero no sé qué decir de los zapatos.
—¿No está la vieja bruja blanca de los maijales con ella?
—¡Oooh, no mires, no mires! ¡Da mala suerte ver a una bruja y a una maga juntas!
Marcia escuchaba los comentarios y se preguntaba por qué la gente creía que vestir el ropaje de maga extraordinaria volvía a la gente sorda. Por el rabillo del ojo atisbo a una figura familiar que esperaba al final de la multitud.
—¿Es quien creo que es? —preguntó a tía Zelda.
Tía Zelda era mucho más bajita que Marcia y no tenía ni idea de a quién estaba mirando Marcia, pero no quería admitirlo.
—Es posible —dijo.
—El problema con vosotras las brujas, Zelda —dijo Marcia—, es que nunca dais una respuesta directa a una pregunta directa.
—Y el problema con vosotras, las magas, Marcia, es que generalizáis muchísimo —le espetó tía Zelda—, Ahora discúlpame. Quiero ponerme delante. Quiero asegurarme de que el Chico Lobo está realmente sano y salvo.
Tía Zelda se abrió paso a empujones hacia delante a través de la multitud, mientras Marcia rápidamente se dirigía hacia atrás y la multitud se apartaba respetuosa dejando paso a la maga extraordinaria.
Simón Heap la vio llegar, pero se quedó allí plantado. No había nada en el mundo que le impidiera ver a su Lucy y preguntarle si aún quería estar con él, ni siquiera Marcia Overstrand.
—Simón Heap —exclamó Marcia poniéndose en jarras ante él—, ¿Qué estás haciendo aquí?
—Estoy esperando a Lucy —explicó Simón—. He oído decir que está a bordo.
—Sí, Lucy está a bordo —dijo Marcia.
—Ah, ¿sí? —A Simón se le iluminó el rostro.
—No tiene sentido estar esperando aquí.
—Lo siento, Marcia —se excusó Simón, con mucha educación pero con mucha resolución—. No pienso irme.
—Espero que no —dijo Marcia y entonces, para sorpresa de Simón, sonrió—. Te has ganado el derecho a estar en primera fila. No querrás perdértelo.
—¡Oh! Bueno, gracias. Yo… sí, de acuerdo.
Marcia observó a Simón Heap desaparecer entre la multitud. De repente una fuerte voz procedente del barco gritó:
—¡Marcia! —Milo había divisado la peculiar túnica púrpura.
Bajaron la plancha y la multitud dejó paso a Milo, que, radiante en su nuevo conjunto de ropajes rojo oscuro festoneados de abundante dorado, resultaba una figura imponente. Llegó hasta Marcia, le hizo una teatral reverencia y le besó la mano, arrancando aclamaciones y algunos aplausos ocasionales de la multitud.
Jenna observaba desde el Cerys.
—Oh, me da tanta vergüenza ajena… ¿Por qué no puede ser una persona normal… por qué no puede ser simplemente… guay?
—Ya sabes, Jen —dijo Septimus—, solo porque Milo no sea como tú crees que tiene que ser, eso no significa que no sea guay. Es guay a su modo.
—Hummm —murmuró Jenna no convencida del todo.
Milo conducía a Marcia hacia el Cerys.
—Sube. Tengo un precioso cargamento que enseñarte.
—Gracias, Milo —respondió Marcia—. He dispuesto que el precioso cargamento sea llevado directamente hasta la habitación sellada de la Torre del Mago, donde permanecerá durante, digamos, un tiempo indefinido. El señor Nido se hará cargo de ello.
Milo parecía estupefacto.
—Pe… pero —tartamudeó.
Hubo un destello amarillo, un ruidito como de descorche de botella, y la forma inconfundible de Jorge Nido se materializó. Hizo una reverencia ante Milo y subió con serenidad por la plancha del Cerys, donde casi fue derribado por Lucy Gringe, que bajaba con las trenzas ondeando al viento. —¡Simón!— gritaba Lucy. —¡Oh, Si!
Desde el fondo de la multitud dos recién llegados empujaban hacia delante.
—Silas, ¿por qué siempre llegamos tarde? —resopló Sarah—, ¡Oh, mira… allí está! ¡Nicko, Nicko!
Nicko estaba de pie en lo alto de la plancha, buscando a sus padres, preparado para verlos por fin.
—¡Mamá! ¡Papá! ¡Hola!
—¡Oh, vamos, Silas, date prisa! —dijo Sarah.
—¡Oh, cielos… oh, Sarah, parece tan mayor!
—Es mayor, Silas. Ha vivido un horrible montón de años, a juzgar por lo que dicen.
Mientras el alboroto se iba extinguiendo, en el muelle una rata sujetaba un cartel que decía:
Y por una vez, la rata estaba haciendo un buen negocio.