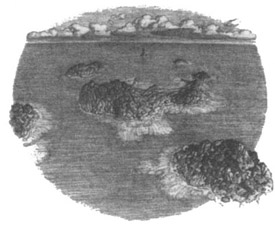
Pantalla mental
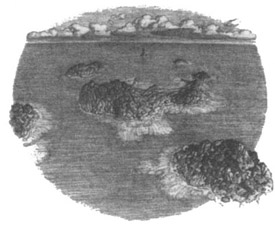
Septimus cruzó con Syrah las dunas de arena y subieron hasta las rocas sembradas de hierba. Tenía una pesada sensación en la boca del estómago y sabía por qué. No se debía al hecho de que se encaminara hacia un peligro desconocido, eso podía manejarlo. Lo que le resultaba más difícil de aceptar era el hecho de que ya no sabía en qué época estaba.
Syrah impuso un paso rápido por las herbosas rocas, en dirección a la escarpada colina que ocupaba el centro de la isla. Septimus casi tenía que trotar para seguirla. Al pie de la colina había un sendero más definido, que serpenteaba al ascender entre rocas dispersas. Era tan estrecho que por él podía avanzar solo una persona, y Syrah encabezó la marcha, Subiendo a saltos con la experta facilidad de una cabra montés. Septimus la seguía a paso más lento.
Cuando estaban en medio de la falda de la montaña, Septimus se detuvo y se volvió para mirar atrás con la esperanza de ver a Escupefuego, pero al dragón ya lo habían ocultado las dunas de arena. Recuperó el aliento y luego continuó tras Syrah, que se había sentado sobre una roca a esperarlo, tan inmóvil como la roca misma.
Septimus continuó avanzando a paso lento, mientras intentaba dilucidar las cosas; ¿estaba Syrah en la época de él, o él estaba en la de ella? Se preguntó si Syrah sería un espíritu; pero no tenía mucho aspecto de serlo; de hecho, tenía el aspecto exacto que él habría esperado de alguien que hubiera quedado varado en una isla: delgada y bronceada por el sol, con la ropa muy gastada.
Al acercarse Septimus, Syrah se apartó de la cara el desgreñado cabello para colocárselo detrás de las orejas, y le sonrió igual que, pensó él, lo habría hecho una muchacha real. A sus pies burbujeaba una fuente que manaba de entre unas musgosas rocas planas, y a Septimus se le puso de repente la carne de gallina: era la misma fuente, era del todo exacta a la que él había imaginado de una manera tan realista cuando sobrevolaba las islas.
Syrah sacó una mellada taza de hojalata de entre las rocas y dejó que el agua cayera dentro. Se la ofreció a Septimus cuando se sentó junto a ella. Él se bebió el agua de un trago. Estaba helada y sabía cien veces mejor que el tibio líquido de sabor algo metálico del gnomo de agua.
Después de tres tazas de agua, Septimus sintió la cabeza mucho más clara.
—Cuando me llamaste, estabas sentada justo aquí —dijo Septimus.
Syrah asintió con la cabeza.
—Así es. Es mi lugar favorito de toda la isla. Aquella mañana, miré hacia arriba, vi tu dragón y supe que eras tú. Y supe que, si eras tú, tal vez… tal vez… aún tendrías la llave.
—Pero… ¿cómo supiste que era yo? —preguntó Septimus.
Syrah pareció sorprendida.
—Todos los aprendices se conocen unos a otros —explicó.
Miró los galones de aprendiz superior que, después de los estragos causados por la tormenta y las operaciones de cola de Escupefuego, ya no estaban ni muy nuevos ni muy brillantes.
—Me sorprende que Julius no te haya enseñado eso, aún, pero lo hará. Es un tutor excelente, ¿verdad?
Septimus no respondió. No soportaba pensar que había vuelto a retroceder hasta la época de Syrah. Se puso en pie de un salto, deseando con desesperación vislumbrar a Jenna y a Beetle, mientras se decía que si podía verlos todo estaría bien. Pero no había ni rastro de ninguno de los dos, y se apoderó de él una espantosa sensación de estar solo en la isla, varado otra vez en otro tiempo.
Syrah miraba hacia el mar, muy contenta, sin darse cuenta del estado cercano al pánico de Septimus.
—Nunca me canso de esto —murmuró—. Puede que esté cansada de todo lo demás, pero no de esto.
Septimus miró la escena que se desplegaba allá abajo. Cuatro pequeñas islas verdes, salpicadas de rocas grises y bordeadas por delicadas franjas finas de arena blanca, emergían con descuido del chispeante mar turquesa. Sabía, desde que había sobrevolado las islas, que había otras dos muy pequeñas al otro lado de la colina, lo que sumaba siete en total. Era todo tan hermoso que resultaba sobrecogedor, pero lo único que él podía pensar era: «¿Qué época es esta?».
Syrah se puso de pie. Se protegió los ojos con una mano y miró hacia el Faro de la Roca del Gato.
—Esta mañana se han llevado la luz —anunció—, Y por eso he ido a verte. Está empezando.
Septimus no respondió. Estaba muy absorto intentando identificar el momento en el que hubiera podido deslizarse de vuelta a la época de Syrah. ¿Había sido antes o después de que Jenna y Beetle lo hubieran dejado para ir a pescar? ¿Estaban ambos en esa época con él o no? Cuanto más lo pensaba, más le daba vueltas la cabeza.
—Syrah —dijo.
—¿Hummm?
—¿Cómo llegaste aquí?
—Sobre un delfín.
—¿Sobre un delfín?
—Es una larga historia. Permíteme darte un consejo, Septimus: si en el sorteo te ves obligado a ir a la búsqueda, escapa mientras puedas.
—Sí, lo sé. Y es lo que hice —replicó Septimus con aire apesadumbrado.
—¿Lo hiciste?
—También es una larga historia —respondió él, a su vez.
Syrah miró a Septimus con un nuevo respeto; en aquel joven aprendiz había más de lo que ella pensaba. Metió una mano en uno de los bolsillos de la andrajosa túnica y sacó un pequeño libro manchado de agua. La cubierta estaba hecha de tela azul desteñida y decorada con signos y símbolos dibuja-dos a mano, la mayoría de los cuales Septimus no reconoció, en la cubierta anterior podía leerse, escrito con grandes letras doradas:
Libro de Syrah la Sirena
Dedicado a: Julius Pike,
mago extraordinario Mis Islas
—Es el cuaderno de bitácora de un barco —le informó Syrah—. Lo encontré en la orilla, donde lo había arrojado el mar. Ha sido mi único compañero de verdad en esta isla, y en él he escrito mi historia para poder recordar quién soy… y quién era. Aquí se explica todo. Llévatelo, por favor, y dáselo a Julius cuando regreses. También lo he escrito para él.
Septimus miró los nombres de la cubierta.
—Bueno… ¿te llamas Syrah o Sirena? —preguntó.
—Aquí fuera soy Syrah.
—¿Aquí fuera? —preguntó Septimus.
—Léelo —dijo Syrah—, y lo entenderás. Pero léelo más tarde —añadió, cuando Septimus comenzó a alzar la frágil cubierta—. Ahora tenemos que irnos.
Después de la fuente el camino se hizo más ancho, y Septimus echó a andar junto a Syrah hacia la boscosa cresta de la colina. Cuando se acercaban a la cumbre, Syrah se volvió hacia él.
—Lo que te pido que hagas no es para mí, es para el Castillo. Y pienso que, si supieras de qué se trata, insistirías en hacerlo de todos modos. —Miró a Septimus, con los ojos entrecerrados para protegérselos del sol que brillaba detrás de ellos e iluminaba el pelo de él como si fuera un algodonoso halo dorado. Entonces sonrió—. Sí —añadió—. Estoy totalmente se gura de que lo harías.
—Bueno, si tan segura estás, ¿por qué no me dices de qué se trata? —preguntó Septimus.
—No puedo.
Septimus empezaba a sentirse molesto.
—¿Por qué no? Si quieres que haga esa cosa tan peligrosa, creo que lo mínimo que podrías hacer es contarme de qué se trata y no jugar conmigo.
—Porque, si te lo digo, entonces lo sabrás. Y si tú lo sabes, entonces lo sabrá la Sirena…
—¿La Sirena? —preguntó Septimus.
Bajó los ojos hacia el nombre que había escrito en el libro: Sirena, el nombre que figuraba después del de Syrah. Sirena, el nombre que había reemplazado al de Syrah. Un escalofrío le recorrió la espalda; aquella isla empezaba a provocarle un mal presentimiento. Septimus bajó la voz.
—Si no puedes decirme qué debo hacer, al menos tengo que saber con qué me enfrento. ¿Quién, o qué, es Sirena?
Acababan de llegar a la linde del bosque de lo alto de la colina.
—Muy bien —dijo Syrah—, Pero antes de que te hable de la Sirena, tengo que saber una cosa. ¿Puedes hacer una pantalla mental? Si no puedes, por favor, créeme que es mejor que no lo sepas ahora mismo.
Pero Septimus podía, en efecto, hacer una pantalla mental.
Recordaba bien el día en que Marcia se lo había enseñado. Desde el momento en que había salido de la biblioteca de la Pirámide tras haberla ordenado, el día había adquirido un cariz surrealista. Todo lo que él decía o hacía, Marcia lo había previsto. Había acabado las frases que él comenzaba, respondido a las preguntas que no había formulado, le había llevado un libro que él estaba a punto de ir a buscar, y había hecho otros incontables truquillos. Hacia el final de la mañana, Septimus se había sentido como si estuviera a punto de volverse loco; ¿cómo sabía Marcia lo que estaba pensando y lo que tenía intención de hacer?
Marcia había insistido en que almorzaran juntos, en lugar de que Septimus bajara a la cantina de la Torre del Mago, como tenía por costumbre. Septimus se había sentado en la pequeña cocina, donde había comido en silencio y se había negado a dejarse arrastrar a una conversación. Se había concentrado con todas sus fuerzas en todo lo que había sobre la mesa, y se había centrado por completo en cada bocado de la muy buena «Olla caliente del día, de la Torre del Mago» que Marcia había hecho subir. Cuando vio que Marcia lo miraba con una leve sonrisa divertida, no apartó la mirada, sino que intentó levantar una pantalla mental entre sus ojos y los de ella por el sistema de pensar solo en cosas mundanas. Hacia el final del postre —pastel de chocolate con chispas de la Torre del Mago—, Marcia sonreía abiertamente. Dejó la cuchara y aplaudió.
—Bien hecho, Septimus —había dicho—. He usado todos mis poderes de lectura, y tú no solo has deducido lo que estaba haciendo, sino que también has hallado la manera de bloquearme con una pantalla. ¡Muy bien! Has dominado la fase uno de la pantalla mental por tus propios medios. Dedicaremos la tarde a la fase dos, destinada a hacer que la pantalla mental sea indetectable. Si la dominas, pasaremos a la fase tres, que te percutirá usar pensamientos de reclamo, cosa que siempre te dará ventaja. —Había sonreído—. Entonces estarás protegido contra cualquier ser fisgón o contra cualquier mago, yo incluida. —La tarde había sido provechosa, y Septimus había avanzado hasta la fase tres, aunque a veces los pensamientos de reclamo habían hecho que la fase dos se rompiera, cosa que Marcia había dicho que era el típico problema de los principiantes, pero que mejoraría con la práctica.
—Sí. —Septimus sonrió—. Puedo hacer una pantalla mental.
—Bien —dijo Syrah, que entonces, como un animal que se lanzara de cabeza dentro de su madriguera, se precipitó entre los árboles y desapareció.
Septimus la siguió y se halló momentáneamente cegado por las sombras, tras haber permanecido bajo la brillante luz del sol. Partió tras Syrah con cierta dificultad. A pesar de ser azotados por el viento y haberse quedado raquíticos, los arbolillos crecían apiñados y estaban cubiertos de ásperas hojas carnosas que lo enganchaban y le hacían cortes cuando pasaba entre ellas. Los árboles crecían en una retorcida forma de tirabuzón que extendía ramas en direcciones inesperadas como si quisieran hacerlo tropezar de modo deliberado, pero Syrah zigzagueaba con gran habilidad entre ellos, mientras las moteadas sombras caían sobre su desgastada túnica verde. A Septimus le recordaba un pequeño ciervo de los bosques que saltaba por aquí y brincaba por allá para seguir una senda que solo ella conocía.
Syrah se detuvo al llegar al otro lado de la arboleda, y esperó hasta que Septimus le dio alcance. Al verla silueteada por la brillante luz del sol, Septimus reparó en su extrema delgadez. La desgastada túnica colgaba de su cuerpo como un harapo de un espantapájaros, y finas muñecas y tobillos bronceados asomaban por los deshilachados bordes como nudosos palitos. Le recordó a los muchachos del Ejército Joven que se negaban a comer; siempre había habido uno o dos en cada pelotón, y no habían durado mucho. ¿Cómo habría sido la vida de Syrah en aquella isla?, se preguntó.
Septimus se reunió con Syrah en la linde del bosque. Ante ellos, a la brillante luz del sol, se extendía la amplia cumbre abierta de un acantilado que se adentraba en el mar como la proa de un barco. Un gran panorama de mar se extendía al otro lado, interrumpido solo por una redonda torre de ladrillos baja y ancha que tenía un anillo de diminutas ventanas en la parte superior. Syrah extendió un brazo para impedir que Septimus saliera de la cobertura de los árboles.
—Eso es el Mirador. Es la morada de la Sirena. —Syrah inspiró profundamente, y añadió—: La Sirena es un espíritu posesivo. Yo estoy poseída por ella.
Al instante, Septimus entendió la cubierta del libro. Con culpabilidad, sintió que una oleada de felicidad lo invadía: todavía estaba en su propia época. Recordó las palabras del Tratado básico de la posesión, de Dan Forrest: «La maldición del poseído es existir durante muchos cientos de vidas sin tener conocimiento de ello. Es una forma de inmortalidad que nadie desea».
Como por instinto, Septimus se apartó de Syrah; Marcia siempre le había dicho que no era bueno estar cerca de alguien que estaba poseído.
Syrah pareció molesta.
—No pasa nada —dijo—. No puedes contagiarte de nada. Solo estoy poseída dentro del Mirador. Como ya he dicho, en el exterior soy Syrah.
—Entonces, ¿por qué entras siquiera en el Mirador?
Syrah sacudió la cabeza.
—Cuando la Sirena me llama, tengo que ir. Además —Bostezó—. Ay, perdona, estoy tan cansada… Permanezco despierta en el exterior durante todo el tiempo posible, pero el único sitio donde puedo dormir es dentro del Mirador.
Entonces, Septimus recordó algo que el Tratado básico de Dan Forrest no había cubierto, algo que había encontrado en un pergamino arrugado que había descubierto en el fondo del cajón del escritorio de la Biblioteca de la Pirámide. Estaba escrito por un joven mago extraordinario que había sido poseído por un espíritu malevolente que moraba en una casita situada junto al Riachuelo Inhóspito. El mago había logrado regresar a la Torre del Mago, donde se había puesto a escribir su testamento, que empezaba con las palabras siguientes: «Han pasado cuatro largos días desde que me alejé de mi poseedor. He decidido no regresar, y sé que pronto tendré que enfrentarme con el Sueño Final». Seguía una descripción de lo que le había sucedido, así como detalladas instrucciones para su sucesor, una lista de legados, y un último mensaje para alguien a quien describía como «su único amor verdadero», que acababa en un largo rastro de tinta donde la pluma se le había caído de la mano al ceder por fin al sueño.
Trastornado, Septimus le había enseñado el pergamino a Marcia. Ella le explicó que, si alguien que está poseído por un espíritu morador se duerme fuera de la morada, duerme para siempre jamás.
—Pero ¿cómo puede la gente dormir para siempre jamás? —había preguntado Septimus, perplejo.
—Bueno, de hecho, Septimus —había dicho Marcia—, sencillamente se mueren. Por lo general cuando hace tres minutos que están dormidos.
Eso, pensó Septimus, explicaba los oscuros vacíos dentro de los cuales los ojos de Syrah parecían brillar como faros febriles.
—Ay, Syrah —dijo—. Lo siento mucho.
Syrah pareció sorprendida. La compasión no era algo que ella hubiera esperado de Septimus. De repente, se sintió sobrecogida por la enormidad de lo que ella le había obligado a prometer que haría. Se le acercó y posó una mano sobre uno de los brazos de él, y agradeció el hecho de que no diera un respingo.
—Lamento haber dicho que salvaría a tu dragón solo a cambio de… esto. No ha estado bien. Te libero de la promesa.
—¡Ah! —Septimus sonrió con alivio; las cosas mejoraban cada vez más. Entonces recordó algo—. Pero has dicho que, si yo supiera de qué se trataba, insistiría en hacerlo de todos modos.
—Creo que lo harías. El Castillo corre un gran peligro.
—¿Peligro? ¿Cómo?
Syrah no respondió.
—Si me das la llave, intentaré hacer lo que debe hacerse.
Septimus vio las arrugas del ceño fruncido que se ahondaban en la cara de Syrah, y sus ojos verdes velados por la preocupación. Tenía las delgadas manos cogidas, con los nudillos blancos de tensión. Si alguien necesitaba su ayuda, era ella.
—No —dijo—. No importa lo que sea, yo lo haré.
—Gracias —respondió Syrah—, Gracias. Lo haremos juntos.